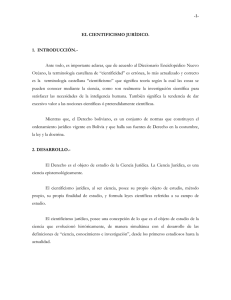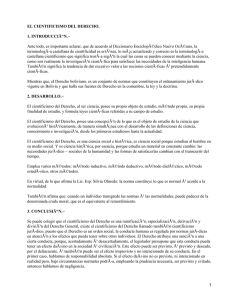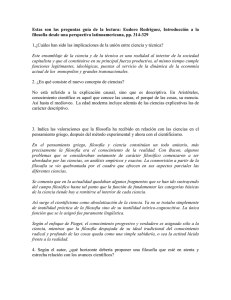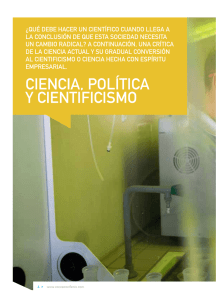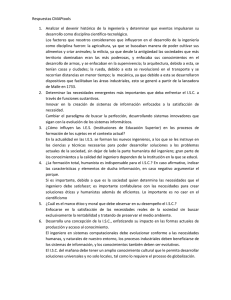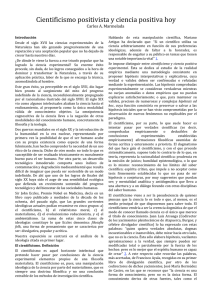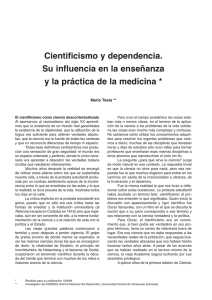ética y cientificismo - E-Prints Complutense
Anuncio

I Congreso Iberoamericano de Ética y Filosofía Política (16-20 de Septiembre de 2002) Instituto de Filosofía (C.S.I.C.)- Universidad de Alcalá Comunicación: Ética y Cientificismo. Mariano Rodríguez González (Facultad de Filosofía) Universidad Complutense de Madrid España. E-Mail: [email protected] “Ética y Cientificismo” Sección 12: “Ética y Política de la Ciencia y la Tecnología” 1 En el mítico año 68, en un trabajo muy célebre que aprovecha la ocasión de la celebración del cumpleaños de Marcuse, y al que después tendremos ocasión de referirnos con más detenimiento, Habermas aludía, y no simplemente de pasada, a la lista que había confeccionado Herman Kahn de los descubrimientos tecnocientíficos más probables que entonces nos esperaban hasta el año 2000. En esta ‘fantasía cibernética’, una auténtica utopía negativa, destacaban los pronósticos en torno al control del comportamiento y la modificación de la personalidad. La manipulación psicotécnica del conocimiento, y la intervención biotécnica en el sistema endocrino y la transmisión genética, vaticinaba el filósofo alemán, supondrían un enorme avance del programa general de la maquinización del hombre, en el sentido de que la conciencia tecnocrática aspiraría más abiertamente que nunca a controlar las relaciones sociales, al aumentar sus posibilidades efectivas de lograrlo. La prevención y la eliminación del conflicto se convertirían en los objetivos del profesional cualificado por la formación tecnocientífica, y por lo tanto esta tarea sería arrebatada a la competencia vital de los sujetos en interacción comunicativa, la práctica ética o política que nos había llegado hasta el momento canalizada por la tradición de nuestra cultura. Ahora que hemos rebasado la fecha, también mítica, que la lista de Kahn contemplaba, vamos a intentar en este trabajo reconocer el perfil del cientificismo desde la posición que de facto adopta la conciencia tecnocrática ante los problemas morales y políticos, problemas cuya estructura constitutivamente diferencial respecto de las cuestiones técnicas dio por sentada el pensamiento clásico occidental. En efecto, lo que tenemos delante es una cierta confusión, una confusión colosal y de amplísimo alcance, la que alienta el ensayo de resolver los problemas sociales de la misma manera que la que empleamos con los que tenemos que salvar para imponer nuestro dominio sobre la 2 naturaleza. En terminología habermasiana, la esfera del trabajo, o de la razón instrumental conforme a fines, amenaza hoy más que nunca con devorar la de la relaciones sociales, o interacción mediada simbólicamente. Como había denunciado Marcuse paradigmáticamente, el ámbito de las fuerzas productivas acaba perdiendo en el capitalismo tardío su potencial crítico y revolucionario, para convertirse en todo lo contrario, en fuente de legitimación. La única crítica admisible, o incluso pensable, es desde ahora la crítica técnica que señala defectos en la programación del individuo o de la sociedad. Pero desplacémonos a un terreno que considero privilegiado para darnos cuenta del punto hasta el que ha avanzado hoy la maquinización, el terreno fascinante de la repercusión filosófica de la neurociencia cognitiva. Paul M. Churchland (1995), por ejemplo, no duda en extraer las consecuencias éticas de la revolución conexionista, la que se está imponiendo al funcionalismo clásico que modelaba la mente como un sistema de procesamiento de proposiciones, y nos trae en cambio redes neuronales cuyos patrones de activación y asignación de pesos sinápticos remedan efectivamente el funcionamiento real del cerebro. Reconoceremos en primer lugar, porque es evidente, el nuevo sentido básico del ensayo tecnocrático en este terreno: aproximar todo lo posible el campo práctico de la ética y la política al ámbito del conocimiento científico. Habría un tipo de conocimiento, el moral, que es conocimiento genuino puesto que “incorpora una apreciación de realidades complejas pero objetivas” (286). Para ponerlo en las mismas palabras del autor, un “cretino moral” carecería de una serie de habilidades (skills) perceptivas, cognitivas o comportamentales, pensables desde la sabiduría práctica aristotélica, que a las personas adecuadamente socializadas les permite “navegar por el mundo social”, del mismo modo que el conocimiento científico nos capacita 3 para navegar por el mundo natural. Conocimiento científico y conocimiento moral y político son formas de saber hacer, en una visión de la ciencia postkuhniana y pragmática que ha descubierto con entusiasmo la sintonía fundamental entre los conceptos de paradigma y de vector en una red neuronal recurrente: cómo conocemos se pone mayormente de manifiesto en cómo hacemos ciencia, una vez más. El discernimiento moral, por ejemplo, sería cuestión de acertar a reconocer los prototipos aprendidos que caracterizan las situaciones problemáticas en las que estamos inmersos. Y la argumentación moral, de la misma manera, respondería al intento de subrayar aquellos rasgos de la situación que la allegarían a un prototipo más bien que a otro. La objetividad del conocimiento práctico que la conciencia tecnocrática se empeña ahora en resaltar nos hace pensar desde luego en una reedición contemporánea del intelectualismo socrático. En este sentido, Paul Churchland afirma que el conocimiento moral es conocimiento real “puesto que es el resultado del continuo reajuste de nuestras convicciones y prácticas a la luz de nuestra experiencia creciente del mundo real, un reajuste –observemos otro rasgo constitutivo del cientificismo, el optimismo—que conduce a una mayor armonía colectiva y a un mayor florecimiento individual” (291). Porque de lo que se trataría en la navegación del mundo social no es sino del éxito, sin duda; de la consecución de los fines individuales o colectivos, puesto que el conocimiento no es sino un nombre del proceso de adaptación a la realidad (coincidir con lo que hay/ corregir lo que hay, como veremos en nuestra alusión final a Nietzsche). Es decir, no habría ninguna distinción real entre navegación natural y navegación social, entre ciencias naturales y ciencias sociales, supuesto el giro kuhniano determinante. Hasta se nos viene a dar una justificación última, bien que no del todo racional, de esta estrecha 4 alianza entre moralidad y éxito social (es como si el estudio del cerebro viniera a dar sentido concreto y fáctico al célebre postulado de la razón práctica de Kant, garantizando lo que tenía que garantizarnos Dios con la inmortalidad del alma). En los espectaculares casos estudiados por Antonio Damasio, como los de los desgraciados Gage y Elliot, resulta que se descubre que cosas como observar las convenciones sociales, comportarse éticamente y tomar decisiones ventajosas en relación con el provecho propio, estarían colocadas en el mismo plano, desde el momento en que su condición neurológica de posibilidad, a saber, la integridad anatómica y funcional de la zona prefrontal del córtex cerebral, es efectivamente la misma. Estos individuos no sólo violaban sistemáticamente las más básicas normas morales, sino que no mostraban ninguna preocupación por su futuro, eran como los cerdos en que Circe convirtió a la tripulación de Ulises. (Aquí estaría la respuesta a la pregunta que a cualquier niño despierto acaba por imponérsele: ¿por qué los buenos ganan siempre?). En los casos de lesión prefrontal, el libre albedrío se ve afectado, nos descubre Damasio (50), de forma que, por fin lo tenemos, ni hay acción racional conforme a fines, ni tampoco moralidad, porque habría desaparecido la capacidad de tomar decisiones (el cerebro sería la cosa en sí, más o menos). Lo que llamamos tradicionalmente el mal quedaría por tanto enfocado por la neurociencia como un problema químico (Damasio dixit: “el deterioro de los sociópatas de desarrollo provendría de una ‘circuitería’ anormal y de una emisión anómala de señales químicas, y empezaría en una fase temprana del desarrollo” [170]). De forma que podríamos prevenir e incluso tratar la mentira, el robo, la violación, el asesinato, como se previenen y se tratan enfermedades. Lo malo es que también hay culturas enfermas que pueden alterar el razonamiento normal de los individuos tanto como una lesión cerebral 5 (Alemania y la Unión Soviética de las décadas de 1930 y 1940). Damasio, así de pronto, no encuentra la solución para este problema, aunque desde luego tendría que venir en la línea de las soluciones de la conciencia tecnocrática. (Es un problema que ya preocupó a Freud: habría que poner en tratamiento a épocas enteras). A tenor de semejantes ejemplos no queda más remedio que dar la razón al Habermas del 68: al nivel en que nos hemos situado, el cientificismo se definiría por la eliminación de toda diferencia entre práctica y técnica, o, más en el lenguaje del filósofo alemán, por el ocultamiento de la dimensión de la interacción comunicativa tras la esfera de la acción instrumental conforme a fines. {Lo que está ocurriendo ahora mismo en la ciencia cognitiva daría una buena prueba de ello, porque la sustitución del funcionalismo clásico, o GOFAI, por el neoconexionismo nos acabaría de arrebatar, puede que definitivamente, todo sentido normativo de regla, y con ello toda posibilidad de interiorización reflexiva}. La moral pasaría a ser cuestión de encaje con los “prototipos éticos” estabilizados en el sistema nervioso de los individuos, sin posibilidad genuina de que éstos tomen partido en relación con los patrones sedimentados en el proceso sociocultural de aprendizaje. Muerte de la eticidad, decía Habermas, que se identifica con el final de la reflexión y de la discusión críticas. Paul Churchland nos ofrece en sus obras recientes la valiosa perspectiva de un cientificismo liberado de su base tradicional positivista, pero por ello justamente más radical que el viejo cientificismo. “La conciencia tecnocrática hace desaparecer este interés práctico tras el interés por la ampliación de nuestro poder de disposición técnica” (99). La política también tendería a desaparecer como tal, habiéndose orientado la actividad estatal a tareas técnicas resolubles 6 administrativamente, o, lo que es lo mismo, habiéndose orientado a la acción preventiva. Evidentemente, la solución de cuestiones técnicas compete a los técnicos, no estando sometida a la discusión pública. Por eso escribe Habermas que “la nueva política del intervencionismo estatal exige una despolitización de la masa de la población” (85). Los fines no se discuten, están dados más allá de toda duda. Para decirlo otra vez en palabras del pensador alemán, está excluida la formación democrática de la voluntad política. O sea, hay un progreso científicotécnico que es casi autónomo, de legalidad intrínseca, dependiendo de él la variable del progreso económico. Y lo que llamamos todavía “política” no sería más que la destreza en el amoldarnos a este progreso independiente de nosotros. Con ello queda imposibilitada además la efectiva autocomprensión de la sociedad, algo que podemos comprobar en el hecho de que en la actualidad esté a punto de desaparecer de la conciencia de todos nosotros la misma diferencia entre acción racional conforme a fines e interacción. “En la conciencia tecnocrática no se refleja el movimiento de una totalidad ética, sino la represión de la ‘eticidad’ como categoría de la vida” (99). De manera que el cientificismo, entendido como fetichismo de la ciencia, afecta de manera muy negativa al interés emancipatorio de la especie humana, es decir, a nuestra capacidad de elegir “aquello que podemos querer para llevar una vida en paz y con sentido” (108). Haciéndose eco de la crítica marcuseana, Habermas termina distinguiendo lo que está permitido de lo que no lo está: “las definiciones permitidas públicamente se refieren a qué es lo que queremos para vivir, pero no a cómo querríamos vivir si en relación con los potenciales disponibles averiguáramos cómo podríamos vivir” (109). Ahora bien, nos engañaríamos si no reconociéramos que el cientificismo tiene, y ha tenido siempre, grandes atractivos. Freud dejó 7 dicho aquello, tan repetido desde entonces, de que los seres humanos somos dioses con prótesis, o sea, que es la tecnociencia nuestra única posibilidad real de salir de la impotencia y la lamentable finitud que nos es constitutiva. Ordenar el mundo moral y político desde el punto de vista dominante de la filosofía tecnocientífica parece la única alternativa que nos quedaría a nosotros los occidentales tras la muerte de Dios. Vamos a terminar intentando ilustrarnos sobre algunas de las razones que parecerían justificar en la actualidad el cientificismo, la vocación del hombre científico a diseñar la totalidad de la sociedad. Y he encontrado que la obra nietzscheana anterior al Zaratustra nos ofrece muchas oportunidades de encontrar los motivos por los que el fetichismo de la ciencia no deja de seducirnos (y quiero subrayar que me refiero al fetichismo de la ciencia como una cierta exageración o deformación espiritual, y no a la actitud científica misma, a cuyo favor siempre habrá que estar, porque su rigor, y su amor a la verdad por encima de la charlatanería, constituyen una conquista histórica a la que ya no podemos renunciar, también por razones éticas). En primer lugar, el cientificismo podría ser el único modo filosófico que nos queda abierto de seguir siendo optimistas como cultura occidental. Leamos un texto del “Ensayo de autocrítica” que Nietzsche añadiera a El Nacimiento de la tragedia en 1886: “Y la ciencia misma, nuestra ciencia –sí, ¿qué significa en general, vista como síntoma de vida, toda ciencia? ¿Para qué, peor aún, de dónde –toda ciencia? ¿Cómo? ¿Acaso es el cientificismo nada más que un miedo al pesimismo y una escapatoria frente a él? ¿Una defensa sutil obligada contra la verdad? ¿Y hablando en términos morales, algo así como cobardía y falsedad? ¿Hablando en términos no-morales, una astucia? Oh Sócrates, Sócrates, ¿fue ése acaso tu secreto? Oh ironista misterioso, ¿fue ésa acaso tu –ironía?-- --“ (27) 8 La ilusión socrática quedaría caracterizada como la convicción de que el pensamiento lógico, basado en la observación, es capaz no sólo de comprender la existencia sino, por si esto fuera poco, de corregirla según los deseos de los humanos. Nietzsche, como todos sabemos, contempla irónicamente esta convicción, apoyado en la concepción trágica que le sería antagonista, y que enfrenta a la ciencia la “sabiduría” dionisíaca. {Lo que a nosotros nos interesa de este apunte nietzscheano no sería nada más que el perfil de la conciencia que no hace de la ciencia un fetiche, o sea, la de que reconoce, simple y llanamente, que la ciencia no lo es todo, o que la ciencia no puede generar por sí sola una filosofía totalizadora}. Hay otra razón para ser cientificista, que debemos entender desde el positivismo historicista decimonónico, pero cuya lección es válida también para nuestra época: el cientificismo como oportunismo, o como sacralización de lo dado, en el sentido de inmunización de las circunstancias sociales presentes frente a toda crítica. Cientificismo como cultura del éxito: lo que triunfa ha debido tener buenas razones para triunfar. Aquí tenemos al Nietzsche de la Segunda Intempestiva, que insiste en mostrarnos brillantemente que la idolatría de los supuestos hechos históricos es la actitud inmoral por excelencia. “Así sois vosotros, abogados del diablo, porque hacéis del éxito, del factum, vuestro ídolo, pese a que el factum siempre es estúpido y, en todos los tiempos, se ha parecido más a un becerro que a un dios. (...) Porque háblese de la virtud de que se hable, ya sea la justicia, la generosidad, el valor, la sabiduría o la compasión del hombre, en todas partes éste es virtuoso en tanto que se rebela frente a ese poder ciego de los hechos, frente a la tiranía de lo real y se somete a leyes que no son las que rigen las fluctuaciones de la Historia” (113-114) Nietzsche sitúa la condición de la conciencia ética en el antiadaptacionismo: las leyes de la moral van a contrapelo de las de la 9 historia, y no digamos de las de la naturaleza. Es cierto que el hombre es un animal, pero enseñar en las escuelas que el hombre no es “nada más que” un animal tendrá consecuencias nefastas en lo moral y lo político, vaticina nuestro filósofo. Por cierto que no se puede pasar por alto el sentido ético de la actual tendencia a subrayar lo animal del hombre y lo cultural del animal, como hace el primatólogo de Waal en una publicación muy reciente: Der Affe und der Sushimeister. Das kulturelle Leben der Tiere (München, Carl Hanser Verlag). Otra de las más irresistibles seducciones de la absolutización de la cultura científica vendría dada por el gran alivio que supone el descubrimiento de que “todo es necesidad”, para el sentido de inocencia humana que acabaría triunfando frente al sentimiento de culpa característico de las fases metafísicas y religiosas de la civilización. Aquí tocamos con Nietzsche lo que muy bien podría llamarse ambigüedad del cientificismo: es una nueva cultura de la inocencia, la cultura de la ilustración, pero, por lo mismo, a veces tiende a eliminar la noción de la responsabilidad. En la actualidad, A. Damasio ha criticado la distinción cultural entre enfermedades mentales y enfermedades neurológicas no tanto por la ignorancia que según los que como él piensan conllevaría cuanto por sus efectos culpabilizadores: “Las enfermedades del cerebro se consideran como tragedias infligidas a personas a las que no se puede culpar por su condición, mientras que las enfermedades mentales, especialmente las que afectan a la conducta y a la emoción, se ven como inconveniencias sociales de las que los que las sufren tienen que responder en gran medida. Los individuos tienen la culpa de sus fallos de carácter, su modulación emocional defectuosa, etc.; se supone que el principal problema es la falta de fuerza de voluntad” (52). La cultura ilustrada de la inocencia surgiría precisamente allí donde declina la inquietud por los llamados grandes problemas, del tipo del 10 destino del hombre después de la muerte, y surge por el contrario la preocupación por los “pequeños detalles” de la existencia, como la alimentación, la higiene o la educación, en el convencimiento de que ha sido sobre todo su desatención lo que ha convertido tan a menudo la vida humana en un infierno. “34. Para tranquilizarse. (...). Porque un Deber ya no lo hay más. La moral, en la medida en que era un Deber, ha quedado tan aniquilada por nuestro tipo de consideración como la religión. (...). Yo creo que la decisión sobre los efectos secundarios del conocimiento vendrá dada por el temperamento de cada hombre concreto: soy capaz de imaginarme perfectamente, al igual que el posible efecto secundario descrito para ciertas naturalezas, otro diferente, en virtud del cual surgiría una vida mucho más simple y purificada de afectos que la de ahora, de manera que ciertamente al principio todavía tendrían fuerza los antiguos motivos del deseo ardiente, como procedentes de una vieja costumbre heredada, pero poco a poco se harían más y más débiles bajo el influjo del conocimiento purificador. Al final se viviría entre los hombres y consigo mismo como en la naturaleza, sin alabanza ni reproche, sin exasperarse (Ereiferung) , deleitándonos en muchas cosas como en una representación, ante la que hasta ahora sólo se habían tenido razones para asustarse. Nos habríamos liberado del énfasis, y ya no sentiríamos más el aguijón del pensamiento de si somos más que naturaleza o nada más que naturaleza” (MHM I , 34) 11 Referencias: -Churchland , P. M. (1995): The Engine of Reason, The Seat of the Soul. A Philosophical Journey into the Brain. Cambridge Mass./London: The MIT Press. -Damasio, A. (1994/1996): El error de Descartes. La emoción, la razón y el cerebro humano. Barcelona: Crítica. -Habermas, J. (1968/1984): Ciencia y técnica como “ideología”. Madrid: Tecnos. (Versión Castellana de M. Jiménez Redondo y Manuel Garrido). -Nietzsche, F. (1886/1973): “Ensayo de autocrítica” para El Nacimiento de la Tragedia. Madrid: Alianza. (Traducción, prólogo y notas de A. Sánchez Pascual). -Nietzsche , F. (1874/1999): Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida [II Intempestiva]. Madrid: Biblioteca Nueva. (Edición, traducción y notas de Germán Cano). -Nietzsche, F. (1878/1980): Menschliches, Allzumenschliches I, tomo 2 de la Kritische Studienausgabe de G. Colli y M. Montinari, dty-de Gruyter, Munich-Berlin. 12