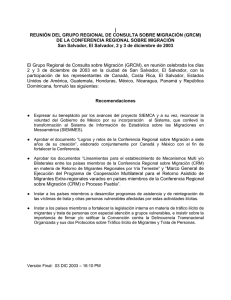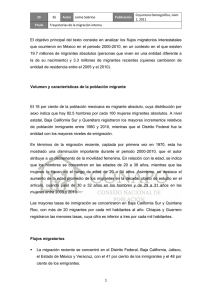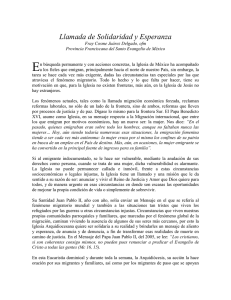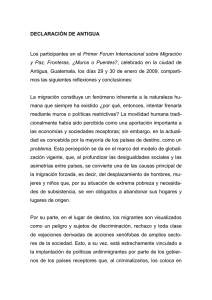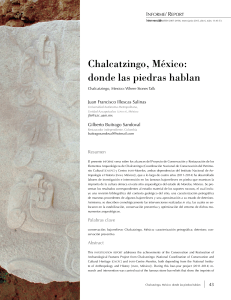Florencia Rivaud Delgado
Anuncio

Autor: Florencia Rivaud Delgado Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid. Doctoranda en Migraciones Internacionales Memorias de la tierra que se secó. Recuerdos y expectativas de los migrantes rurales Como muchos de ustedes sabrán por experiencia propia, la investigación no es un proceso lineal en el que se parta de una pregunta y se camine por un cronograma que nos dirija, sin atajos, a convincentes conclusiones. Es, más bien, algo parecido al juego de serpientes y escaleras, en el que algunas veces avanzamos inesperadamente y otras regresamos al punto de partida; en el camino cada conclusión se convierte en pregunta y el final parece, como la utopía, una línea que se aleja cuando nos acercamos a ella. Desde mi punto de vista, es importante reconocer el aprendizaje que hay en el proceso de investigación, por lo que he decidido compartir con ustedes el sinuoso trayecto que hasta ahora he recorrido. I. Originalmente, mi investigación estaba enmarcada en el debate sobre la migración ambiental que, a grandes rasgos, divide a los especialistas en dos rubros: quienes consideran que los problemas ecológicos deben reconocerse como un motor del desplazamiento y, por ende, a la ambiental como un tipo particular de migración; y aquellos que piensan que los problemas ambientales inducen el desplazamiento cuando se convierten en problemas económicos, por lo que no tiene sentido crear una categoría específica para quienes abandonan su lugar de origen por estas causas1. En México, según datos de la Comisión Estadounidense de la Reforma Migratoria, aproximadamente 900,000 personas son expulsadas de zonas áridas y semiáridas cada año2.Ya que estas comunidades comenzaron a emigrar hace muchas décadas, antes de que se diagnosticaran los problemas ambientales, su desplazamiento se atribuye a la imposibilidad para obtener sustento del trabajo agrícola, por lo que los migrantes que salen de estas tierras no son considerados migrantes ambientales, sino económicos. 1 Es importante señalar que en este debate no incluye a los refugiados ambientales, aquellos que son forzosamente desplazados de sus tierras debido a catástrofes ambientales de origen natural (un tsunami) o humano (la construcción de una presa), sobre cuya condición –reconocida por la ONU desde 1985- existe un consenso. 2 Renaud, F. et al. (2007), ‘Control, Adapt or Flee – How to Face Environmental Migration?’, InterSecTions, 5, 2007, Bonn: United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) consultado en www.un.edu el 26 de junio de 2011, p.21. 1 El objetivo inicial de mi trabajo era abordar la migración ambiental desde una mirada distinta, que permitiera analizar el caso mexicano, incorporando dos aspectos, que por lo general no están contemplados en el debate. El primero emana de las teorías que comprenden a la migración como un fenómeno multicausal, que emerge del encuentro de diversos elementos sociales, económicos, culturales y subjetivos; es decir, que no puede analizarse en términos de un individuo que, frustrado por sus difíciles condiciones de vida, decide aventurarse a buscar trabajo en otro lugar; hay que pensar que ese sujeto forma parte de una sociedad, en la que seguramente otros han migrado antes, abriendo paso a una cultura de la migración. El segundo se desprende de las propuestas teóricas que invitan a pensar al territorio no como un simple receptáculo, sino como resultado de un proceso de apropiación territorial, en el que el espacio es producido material e inmaterialmente por una sociedad, mediante prácticas y experiencias que le dan forma (haciendo casas, caminos, ciudades, campos de cultivo, jardines o plazas) y lo llenan de sentidos (nombrándolo, valorando cada lugar por su uso y por lo que en él se ha vivido, diferenciando espacios o formándolos de acuerdo a criterios estéticos). Tomando como punto de partida este enfoque, es pertinente pensar que el deterioro del medioambiente trastoca la relación de una sociedad con su territorio, tanto por el desgaste de los medios de subsistencia como por la desaparición de los referentes que sustentaban las prácticas y la percepción social del territorio. II. Partiendo de estas ideas, elaboré un proyecto de investigación que, en vez de establecer una relación causal directa entre problemas ambientales y desplazamiento, buscaba indagar sobre la relación entre la percepción ambiental y el discurso migratorio. Es decir, entre la forma en que un grupo concibe el deterioro del ambiente en el que habita, así como las consecuencias que éste ha tenido en sus vida cotidiana, y los conocimientos e ideas sobre la migración, generados a partir de las experiencias de varios sujetos: porqué, cómo, cuándo, a dónde, quién. Para realizar mi estudio, decidí tomar como ejemplo a Chalcatzingo, un pueblo localizado en el oriente de Morelos, cuya arraigada tradición agrícola ha sido afectada por el deterioro gradual del medioambiente –específicamente la falta de agua y la pérdida de fertilidad de la tierra- y que desde hace décadas impulsa a un buen número de sus habitantes hacia Estados Unidos. Buscando conocer los puntos de vista tanto que quienes permanecen en la comunidad como de aquellos que se van, desarrollé mi 2 trabajo de campo en dos momentos: uno en Chalcatzingo y el otro en Estados Unidos, donde entrevisté emigrantes en las ciudades de San Diego y Nueva York. El objetivo de este trabajo fue recopilar memorias del paisaje; construí esta herramienta-teórico metodológica con la intención de aprehender una percepción del espacio que incorpore a los entramados simbólicos provenientes de la apropiación territorial y a la percepción ambiental. Consiste en realizar entrevistas a profundidad en las que se incite a los sujetos a que cuenten su trayectoria de vida describiendo los espacios en los que ha transcurrido, con el objetivo de conocer su percepción sobre el cambio en el paisaje –especialmente el deterioro ambiental- así como las transformaciones en las prácticas –trabajos, juegos, paseos, rituales-, que mostrarán los cambios en la relación entre la comunidad y su espacio. En las entrevistas también incorporé preguntas que apuntaban a reconstruir el discurso migratorio de la comunidad, para saber si los sujetos entrevistados asociaban los problemas ecológicos y la salida hacia “el norte”. III. Las memorias del paisaje que recopilé en el trabajo de campo mostraron, como lo suponía, que los habitantes de Chalcatzingo establecen una relación entre los problemas ambientales –específicamente la degradación de la tierra por el uso de agroquímicos- y el incremento de la emigración hacia Estados Unidos. Pero también se convirtieron en una historia del proceso de apropiación territorial en Chalcatzingo, en la que sobresalían algunos cambios -asociados a la modernización- como el uso de maquinarias, abonos y fertilizantes; la introducción de nuevos cultivos, como el sorgo, y la necesidad de producir a menor precio para poder competir en los mercados locales; el cambio en el paisaje del pueblo a partir de la pavimentación de las calles y caminos que comunican con otros pueblos o la construcción de casas “de material”. Lo que hasta ahora ha llamado más mi atención es que en estas narrativas la migración no aparece sólo como una consecuencia de estos cambios, sino como una causa, como un elemento activo en el proceso de apropiación territorial. Para comprender a qué me refiero basta con pensar en el peso, económico y social, que los migrantes tienen, tanto mientras se encuentran lejos de sus hogares como cuando regresan. Quizá el ejemplo más ilustrativo de esto son las casas de los migrantes: cascarones estilo California en espera de sus habitantes, que transforman notablemente el paisaje del pueblo. Pero desde mi punto de vista conviene prestar especial atención es a las proyecciones que los migrantes tienen para su retorno al pueblo, ya que el capital 3 económico y cultural que adquieren quienes emigran los coloca en una posición crucial en la dinámica de la comunidad; sus proyectos son, además, condensaciones del imaginario espacial de su pueblo. Cuando pregunté a los migrantes qué pensaban hacer cuando volvieran a Chalcatzingo coincidieron, casi sin excepción, en que invertirían en negocios que les garantizaran su sustento, pero mantendrían el campo, aunque sea como algo secundario, “por el puro gusto”. Considero que esta respuesta expresa el conflicto que actualmente atraviesa el campo como espacio social, económico y cultural; por un lado, el deseo de participar de forma más segura en la lógica económica en la que están inmersos y, por el otro, la dificultad para dejar a un lado lo agrícola, no sólo como actividad económica, sino como forma de habitar el espacio. IV. Como sucede comúnmente, el trabajo de campo fue un parteaguas en mi investigación. El encuentro entre las reflexiones que sustentan las preguntas de origen y la realidad a la que interrogan generalmente no culmina con respuestas, sino con una serie de nuevas preguntas que fácilmente pueden desatar una crisis epistemológica. Uno debe decidir entre dos opciones: hacer un minucioso recorte de la realidad –en este caso representada por lo aprendido en las entrevistas y la observación de la comunidad- con el fin de tomar aquellos elementos que comprueben su hipótesis (tomar una escalera larga hacia la meta del juego); o bien reconocer que lo observado evidencia una complejidad que no estaba contemplada en las ideas iniciales y sumergirse en la aterradora labor de reestructurar el trabajo de investigación con el fin de incorporar al análisis aquellos incómodos elementos que no estaban contemplados inicialmente (dejarse resbalar por una serpiente y alejarse unos meses más de la meta). Me he dejado llevar con satisfacción por la serpiente y esta tesis, que comenzó siendo sobre la migración ambiental, reflexionará ahora sobre el papel de la migración en la reconfiguración espacial de las comunidades rurales. Después de todo, esto es lo que me hicieron recordar las memorias de la tierra que se secó. 4