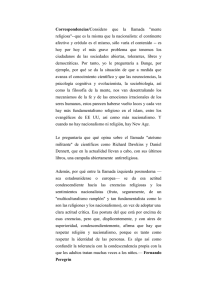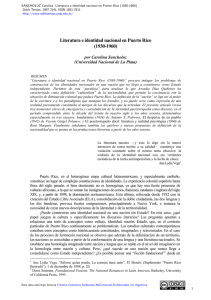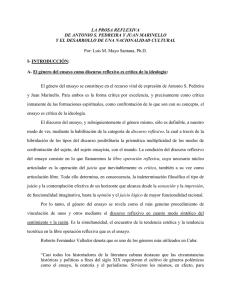EL Sueño que No Cesa: La Nación Deseada, 1920-1940
Anuncio

Un comentario al margen de El sueño que no cesa de José Juan Rodríguez Vázquez Por Mario R. Cancel, Recinto Universitario de Mayagüez Comentario sobre e libro El Sueño que No Cesa: La Nación Deseada en el Debate Intelectual y Politico Puertorriqueño: 1920-1940 . Editorial Callejón, San Juan , 2004 En un país como este, cualquier discusión seria sobre al asunto de la nacionalidad resulta enriquecedora. Los últimos 25 años han estado llenos de voces que han coincidido en este tema. El país de cuatro pisos de José Luis González, publicado en 1980, estuvo en el centro del referido proceso. Aquel texto abrió una serie de discursos alternos cardinales para los creadores del presente. Alrededor del espacio abierto por la metáfora de los pisos, Juan Flores y Arcadio Díaz Quiñones, dos ensayistas de la diáspora; Carlos Gil y María Elena Rodríguez Castro, dos pensadores asociados a las vanguardias postmodernas; Luis Ángel Ferrao, Carlos Pabón y Silvia Álvarez Curbelo, tres historiadores postestructurales; y Juan Gelpí, desde la literatura, han ido marcando el debate. Las respuestas desde la tradición y desde el materialismo histórico han sido igualmente incisivas. Como en los años treinta, considerado un momento de crisis en todos los órdenes, los ensayistas se animaron a elaborar un diagnóstico. En los ochenta la crítica literaria y la historiografía establecieron los parámetros generales de la discusión. Los fundamentos radicaban en la crítica dura del esencialismo y la reconsideración de la nacionalidad como una construcción social y un artefacto. La figura de Antonio S. Pedreira, el pensador por antonomasia de la generación del treinta, fue uno de los lugares comunes del debate. Después de todo Insularismo, publicado en 1934, se había constituido al amparo del populismo en uno de los manuales instructivos para ser un “buen puertorriqueño.” El populismo convirtió a Pedreira en algo así como el Teodoro Moscoso del imaginario nacional puertorriqueño. Su fachada de augur y profeta de una fórmula de la convivencia entre el pasado hispano y el presente sajón ha resultado de un valor incalculable para el centro político y cultural en Puerto Rico. No creo que sea necesario aclarar que tanto Pedreira como Moscoso debían mucho a la tradición de las llamadas derechas y que la construcción de sus percepciones de mundo dejaba un sabor profundamente conservador. En la primera parte de El sueño que no cesa de José Juan Rodríguez Vázquez, se pasa revista sobre buena parte del referido debate en el proceso de exposición del nacionalismo racialista que perfilaba la nación problemática que, de acuerdo con Pedreira, era Puerto Rico. Rodríguez Vázquez codifica aquel momento ideológico como una manifestación del nacionalismo de la “fase de arranque” siguiendo el modelo teórico de Partha Chatterjee. La forma en que pone a dialogar a Pedreira con Luis Palés Matos, José de Diego Padró, Tomás Blanco, entre otros, permite al lector percibir parte de la dinámica de la discusión cultural de la década del 30. El pasado común de Palés Matos y de Diego Padró en el marco de la vanguardia diepálica me parece crucial. Desde 1950 hasta el presente las representaciones de la nación se han polarizado dramáticamente. En gran medida, la crisis material e ideológica del populismo, hecho que se afirma desde 1980, ha animado la discusión en torno a la imagen que el populismo triunfalista elaboró de sí mismo como máscara en la década de 1950. Las instituciones culturales del 1 populismo, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Departamento de Instrucción Pública y la Universidad de Puerto Rico, jugaron con una forma de “nacionalismo cultural” que continúa reproduciéndose hoy en el caldo de cultivo de los medios masivos de comunicación y la publicidad. Se trata de una forma mercadeable, tolerable y domesticada de “ser puertorriqueño” sin los apremios del nacionalismo radical, el de la “fase de maniobra” de acuerdo con Rodríguez Vázquez. Ese “nacionalismo cultural” tomaba distancia de la tradición de otro nacionalismo, el detestable, el que infectó a los pueblos europeos que no recibieron lo que pensaban les correspondía en la partición de África a partir de 1870. Después de todo, no era difícil establecer puentes entre los dos nacionalismos que se desecharon en el proceso. Los relatos comunes entre el nacionalismo radical albizuista y el fascismo están allí y una lectura cuidadosa del volumen de Luis Ángel Ferrao no deja lugar a dudas al respecto. Una consecuencia inesperada fue que la discusión teórica sobre el nacionalismo exacerbó los ánimos de los esencialistas y estimuló simplificaciones ideológicas entre los que lo rechazaban. La reiterada discusión en torno al idioma español es un ejemplo. En 1991 se consultó al electorado si apoyaba la defensa del idioma y la cultura puertorriqueña y el “no” obtuvo mayoría. La proclama formal del gobernador Pedro Roselló González en 1996 de que Puerto Rico no era una nación, es otra. En aquella ocasión se organizó la protesta pública conocida como “La nación en marcha” pero Roselló González volvió a ganar las elecciones. Pedreira está, a pesar del tiempo, en la médula de todo este asunto. Rodríguez Vázquez diagnostica a lo largo del primer capítulo los (pre)juicios del pensador treintista de una manera precisa. Para Pedreira Puerto Rico es una nación que se afirma llena de tensiones y de una manera problemática, y que se caracteriza por su carácter inconcluso. El ensayista hallaba sus esferas fundacionales en una España interpretada como manifestación del paradigma cultural occidental y que se revelaba al mundo a través del cristal brumoso de un criollismo idealizado. Se trata de un discurso culturalista, como el del nacionalismo de la década del veinte que Albizu Campos criticó. Aquel discurso culturalista se percibía como dueño de una alta cultura que reflejaba con fidelidad la referida tradición hispano-occidental. Las elites culturales, la casa letrada, se apropiaba del papel protagónico en la estructuración de la nación. La nación pedreirana era una comunidad esencial preestatal compuesta de razas puras y mixturas que podían ser jerarquizadas como superiores (los blancos criollos fundadores y portadores de la nacionalidad) o inferiores (los negros y mestizos con su indecisión y conflictividad natural). En ese sentido las tensiones dentro de la personalidad nacional inconclusa de la nación se debían a la mixtura racial y tenían su lenitivo en el blanqueamiento cultural de aquellas que no lo eran a través de la educación formal. El carácter problemático de la nación se reforzaba con argumentos del determinismo geográfico y climatológico como la pequeñez, el clima inhóspito y el aislamiento o insularismo. No tengo que recordar que quien decía estas cosas era un universitario respetado. El protagonismo de las elites en la configuración de la nacionalidad se legitimaba ante las masas a través de la imagen retocada del jíbaro, el pequeño propietario blanco que servía de contrapeso a la negrada y la mulatería costera de tradición esclava y asalariada. “El puertorriqueño” de Manuel Alonso y “La puertorriqueña” de Pablo Sáez de 1844, código letrado esencial de la historiografía literaria nacional, era evidente. El jíbaro además de su función legitimadora servía para justificar las debilidades de la nación en evolución. En efecto, el racismo y el elitismo están en la médula de la concepción pedreiriana de la nación. 2 La imagen que recoge el lector de la lectura de Pedreira y del juicio que del pensador hace Rodríguez Vázquez no me sorprende. La hispanofilia, que requería como decía Ernst Renan una dosis de memoria y otra mayor de olvido, el occidentalismo y el eurocentrismo del hispanista ofrecen una radiografía de sus pretextos teóricos. Pedreira elaboró un sistema especulativo animado por el tempo intelectual de su época. Rodríguez Vázquez comenta sus influencias más notables a lo largo de las notas eruditas del volumen. El impacto de las teorías de la elite de principios del siglo 20, que el historiador cultural George L. Mosse marca como la desembocadura de un proceso de disolución de las certidumbres de fines del siglo 19, es evidente. El imaginario de las filosofías de la crisis y las propuestas esteticistas ante una presumible decadencia cultural que propone el sociólogo Pitirim A. Sorokin también. Rodríguez Vázquez valida con precisión la presencia de la lectura de José Enrique Rodó, Oswald Spengler, José Ortega y Gasset y Jorge Mañach, entre otros. Naturalmente, el universo de las lecturas de Pedreira es mucho más abierto. La reflexión sobre el pensamiento de Pedreira sugiere, en efecto, que los planteamientos historiográficos especulativos elaborados en épocas de crisis están presentes en el sustrato de su discurso. La deuda con el lenguaje spengleriano y su dialéctica cultura / civilización era obvia. Pero no creo que deba recordar que eso que llamamos occidente se ha imaginado en crisis (en lucha o en agonía) en diversos momentos a través de su camino a la construcción de la conciencia moderna. El romanticismo, espacio del cual se nutre Pedreira, es uno de esos lugares de angustia. La queja de Pedreira respecto a la ausencia de un “renacimiento” nacional por causa del 1898, recuerda la lógica del providencialista cívico Giambattista Vico, autor de La ciencia nueva en 1637. El organicismo de su concepción del metarrelato nacional lo ubica en la tradición de las especulaciones típicas de la ilustración que tuvieron en Iñigo Abbad y Lasierra la manifestación más cercana a Puerto Rico. El fraile era una lectura obligada desde que José Julián Acosta la anotara en 1866. De igual modo, su noción de la relación reto-respuesta en el contexto de las percepciones deterministas geográficas nos conducen directamente a la relectura de Arnold Toynbee y su Estudio de historia que comenzó a publicarse hacia 1934. Un comentario final. Las teorías de la elite fueron heterogéneas en cuanto a quién correspondía la jefatura o el papel de hombre egregio. La elite esteticista había evolucionado a través del héroe decimonónico (el prócer por antonomasia) hasta convertirse en un ser aséptico e incontaminado por las influencias populares. En el primer tercio del siglo 20 Romain Rolland, Julien Benda (1927) y Stefan George (1914) llamaron la atención a los intelectuales de que debían cumplir con su deber como elites a fin de transmitir los valores humanísticos y culturales en una era de hierro. Aquella elite no solo se definía antes las masas vacías de contenido sino ante la elite técnica del poder que rechazaba lo bello y rendía culto al poder por el poder. Ariel y Calibán estaban allí definidos. Se trataba de una protesta contra la modernidad material desde la modernidad cultural que implicaba, en el caso de Thomas Mann (1913), un rechazo de la política a favor del geist o el espíritu. El deber de la elite esteticista y su apoliticismo puritano programático estaba claro. El parentesco entre aquellas posturas, el nazismo y el fascismo, tan poco discutido en general, me parece incuestionable. La propuesta nacionalista racialista de Antonio S. Pedreira aparece en una encrucijada muy particular. Los comentarios de El sueño que no cesa de José Juan Rodríguez Vázquez son un excelente espacio para volver a discutir el asunto desde perspectivas abiertas. 3