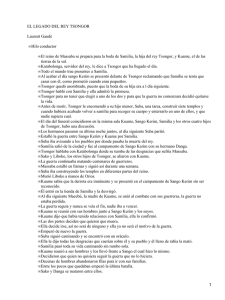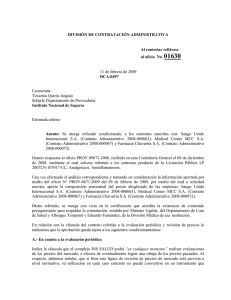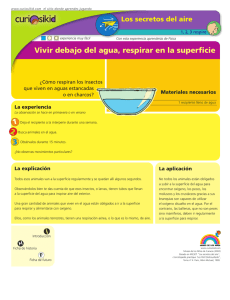SANGO Cuando la vi por primera vez, no me sonrió. Pocas veces la
Anuncio
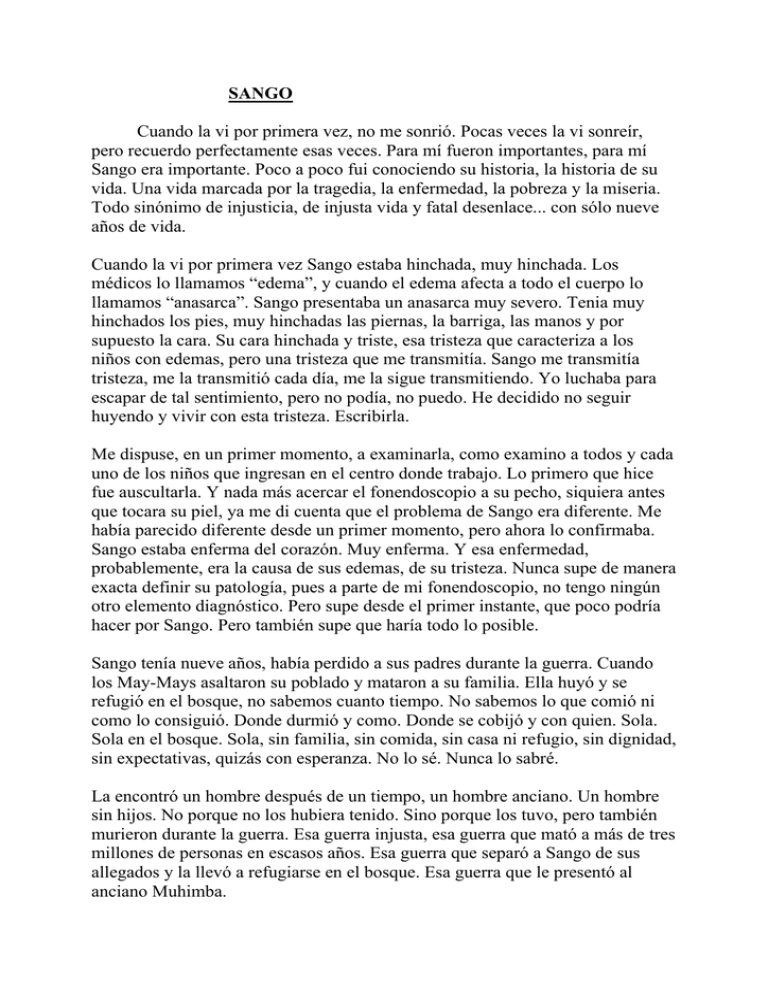
SANGO Cuando la vi por primera vez, no me sonrió. Pocas veces la vi sonreír, pero recuerdo perfectamente esas veces. Para mí fueron importantes, para mí Sango era importante. Poco a poco fui conociendo su historia, la historia de su vida. Una vida marcada por la tragedia, la enfermedad, la pobreza y la miseria. Todo sinónimo de injusticia, de injusta vida y fatal desenlace... con sólo nueve años de vida. Cuando la vi por primera vez Sango estaba hinchada, muy hinchada. Los médicos lo llamamos “edema”, y cuando el edema afecta a todo el cuerpo lo llamamos “anasarca”. Sango presentaba un anasarca muy severo. Tenia muy hinchados los pies, muy hinchadas las piernas, la barriga, las manos y por supuesto la cara. Su cara hinchada y triste, esa tristeza que caracteriza a los niños con edemas, pero una tristeza que me transmitía. Sango me transmitía tristeza, me la transmitió cada día, me la sigue transmitiendo. Yo luchaba para escapar de tal sentimiento, pero no podía, no puedo. He decidido no seguir huyendo y vivir con esta tristeza. Escribirla. Me dispuse, en un primer momento, a examinarla, como examino a todos y cada uno de los niños que ingresan en el centro donde trabajo. Lo primero que hice fue auscultarla. Y nada más acercar el fonendoscopio a su pecho, siquiera antes que tocara su piel, ya me di cuenta que el problema de Sango era diferente. Me había parecido diferente desde un primer momento, pero ahora lo confirmaba. Sango estaba enferma del corazón. Muy enferma. Y esa enfermedad, probablemente, era la causa de sus edemas, de su tristeza. Nunca supe de manera exacta definir su patología, pues a parte de mi fonendoscopio, no tengo ningún otro elemento diagnóstico. Pero supe desde el primer instante, que poco podría hacer por Sango. Pero también supe que haría todo lo posible. Sango tenía nueve años, había perdido a sus padres durante la guerra. Cuando los May-Mays asaltaron su poblado y mataron a su familia. Ella huyó y se refugió en el bosque, no sabemos cuanto tiempo. No sabemos lo que comió ni como lo consiguió. Donde durmió y como. Donde se cobijó y con quien. Sola. Sola en el bosque. Sola, sin familia, sin comida, sin casa ni refugio, sin dignidad, sin expectativas, quizás con esperanza. No lo sé. Nunca lo sabré. La encontró un hombre después de un tiempo, un hombre anciano. Un hombre sin hijos. No porque no los hubiera tenido. Sino porque los tuvo, pero también murieron durante la guerra. Esa guerra injusta, esa guerra que mató a más de tres millones de personas en escasos años. Esa guerra que separó a Sango de sus allegados y la llevó a refugiarse en el bosque. Esa guerra que le presentó al anciano Muhimba. Muhimba la encontró, sola, enferma, hinchada, desprotegida, desnuda, con frío, con su justificada tristeza. Encontró a Sango y decidió ayudarla. Se hizo cargo de ella. Muhimba había oído que unos kilómetros más hacia el norte, se encontraban un grupo de “Musungus” (hombre blanco, en swajili) que se encargan de curar a los niños “hinchados”, que les dan unas leches especiales y unos medicamentos especiales y que el niño que era normal y luego se hinchó, vuelve a deshincharse y a ser el mismo que fue. También había oído que en ese sitio también dan comida a los acompañantes de los niños hinchados, incluso ropa. Todo esto es lo que Muhimba y Sango necesitaban. Así que no lo pensó dos veces y se dirigió a nuestro centro. Donde vi a Sango por primera vez. Cuando vi a Sango por primera vez, además de anasarca tenía una importante disnea. Que es como los médicos llamamos a la dificultad para respirar. Bueno, más o menos... le costaba mucho respirar, era consciente de cada inspiración de cada espiración. Cada respiración le suponía un esfuerzo, una angustia. Me transmitía esa angustia y yo respiraba con ella, como queriéndole dar fuerzas para la siguiente bocanada de aire. Su corazón enfermo estaba empezando a ser insuficiente. Mejor dicho, ya era insuficiente. Los médicos decimos esto cuando el corazón es incapaz de bombear toda la sangre que le llega hacia los pulmones, para que podamos respirar y hacia el resto del cuerpo, para que podamos vivir. Pero el corazón de Sango era insuficiente y le costaba respirar y le costaba vivir. Rápidamente le apliqué el tratamiento de la insuficiencia cardiaca y le asocié dos antibióticos, pues pensé que podía tener una pulmonía asociada. Le dije que durante unos días no podía beber toda el agua que quisiera y que si tenía sed o tenía más hambre, tendría que aguantarse. Intenté explicarle que su corazón estaba débil y que si bebía mucha agua, podría sentarle mal a su corazón y no se deshincharía. Sango me dijo que lo había entendido, que me haría caso. Porque Sango siempre quiso curarse, siempre quiso ponerse buena, siempre quiso respirar sin necesidad de sufrir en dicho empeño. Siempre quiso deshincharse y volver a ser la niña deshinchada que siempre había sido. Sango siempre quiso vivir, luchó siempre por su vida. Desde que se refugió en el bosque huyendo de los soldados hasta en mis órdenes de no beber agua ni otras cosas. Sango siempre se tomó todos los medicamentos que yo le decía. Sango era muy buena persona, muy buena niña. Sango era niña y persona. A los pocos días de empezar el tratamiento Sango mejoró. Mejoró mucho. Desapareció su fatiga y le disminuyeron los edemas. Incluso le cambió el humor y empezó a sonreír. Alguien dijo una vez que “cuando un niño ya ríe, está curado”... este alguien se equivocó. Al menos, con Sango. Pero lo cierto es que hubo una importante mejoría. Me alegré, pues los médicos nos hacemos poseedores de ese mérito de la curación, que en su mayor parte es del paciente y después de los medicamentos. Así y todo, el alegrarse con la curación o mejoría de nuestros pacientes es algo tan necesario como el respirar, para poder seguir ejerciendo nuestra profesión. Y Sango mejoró. Mejoró mucho. Aproveché esta mejoría para comunicarme más y mejor con ella. Cuando estaba peor, la dificultad respiratoria era tal que incluso le costaba articular palabras. Ahora era diferente, había mejorado y podíamos hablar. Cada día hablábamos. Si bien, hablábamos poco y casi siempre de lo mismo. Poco, porque Sango solo hablaba swajili, idioma del cual yo conozco escasas palabras. Y de lo mismo, porque los médicos somos gente bastante aburrida en este sentido. Y aunque no queramos, acabamos hablando de cosas de salud. Además era lo que más me interesaba de Sango. Su salud. Hablábamos cada día sobre su apetito, si tenía o no tenía hambre. Si se había comido todo lo que le habían puesto o se había dejado algo. Aquí en África, ya no puedes decir “no se tira la comida, porque hay negritos que no tienen que comer... así que cómetelo todo...” porque Sango pertenecía a esos “negritos” que durante largas etapas de su vida no han tenido que llevarse a la boca. Es por esto, que tampoco le insistía cuando me decía que no había tenido mucha o ninguna hambre. Hablábamos porque Sango había mejorado. Hablábamos de sus comidas preferidas, de sus frutas preferidas. Sango me explicó que era el plátano. Donde siempre había vivido, había estado rodeada de plataneras y puede que los plátanos, le recordaran esa infancia ya perdida. Esa infancia que un día tuvo y en la que probablemente pudo ser niña y persona. Sango había mejorado mucho, ya estaba casi bien del todo. Podía hacer casi lo mismo que cualquier niño de su edad. Podía hablar, podía caminar, incluso correr un poco, podía lavarse sola, podía ir cada tarde a la platanera cercana a nuestro hospital y comerse unos cuantos plátanos... podía esperar, como cada día, a que yo hiciera la visita médica y contarme como estaba. Podía sonreírme cuando le gastaba alguna broma. Podía ver atardeceres y si hubiera vivido un poco más, hasta podría haberse emocionado con ellos. Pero nunca sabré si Sango se emocionó o se emocionaba viendo atardeceres. Lo que sí que sé, es que cada vez que me emocione viendo un atardecer, Sango también lo hará. Sango también podía dibujar y enseñar a dibujar a los más pequeños. Sango también podía subirse al tobogán del patio y reír mientras resbalaba por su pendiente. También podía dormir tumbada, sin necesidad de tres almohadas para no respirar con fatiga. Sango pudo llegar a pensar que tenía verdaderas esperanzas de volver a ser niña y persona para el resto de su vida. Que ya nunca más volvería a hincharse, a tener fatiga, a no poder hablar, que ya nunca más iba a necesitar esas leches y medicamentos especiales para vivir... nunca más. Pero un día que la busqué, no la encontré. La busqué cerca de la platanera a la que ella solía ir y no la encontré. La busqué en sus lugares favoritos y no la encontré. Decidí buscarla en el único sitio, en el que hubiera deseado no encontrarla. En su cama. Sentada. Respirando con fatiga. Con tres almohadas. Sin poder hablar. Hinchada. Triste. Sin poder dibujar, sin hambre, sin fuerzas. Sin Muhimba. La encontré desolada, mirando al infinito hasta que clavó su mirada en mí. Como el primer día. Pidiendo ayuda, pidiendo esperanza, pidiendo oxígeno para respirar, fuerza para su corazón. Supe al instante, que su corazón de nuevo era insuficiente. Sabía que cada vez que el corazón vuelve a ser insuficiente más difícil es recuperarlo. Desconocía las veces que su corazón había sido antes insuficiente. Pero conocía a Sango, a su corazón. Ya estábamos juntos más de un mes, me había contado cosas de su casa, de sus plantas, de sus plataneras. Conocía su soplo holosistólico, su ingurgitación yugular, su hepatomegalia, su cianosis, su disnea severa y progresiva... conocía que su corazón de nuevo era insuficiente. Pero diferente de la primera vez que la vi. Sabía que la gravedad era mayor. Esta ocasión, no le pude devolver una mirada de esperanza de confianza. Esa mirada que todo paciente angustiado, espera recibir de su médico. Sólo le pude ofrecer una mirada cobarde, rehusé mantener la mirada. Me centré en sus signos y síntomas, no en sus ojos. No soportaba la idea de su recaída. De lo irreparable. Intenté alejar de mi cabeza todas las ideas de injusticia y falta de razón que me justificaran el sufrimiento de Sango, y me dispuse de nuevo a intentar curarla. Otra vez la sometí a repetidos pinchazos para sacarle el líquido que oprimía sus pulmones y no la dejaba respirar. Le volví a administrar multitud de fármacos con la intención de fortalecer su ya debilitado corazón. Le volví a pedir que no bebiera y comiera todo lo que quisiera, que era malo... ahora esto era fácil de cumplir, Sango no podía comer ni beber. Ni tan solo podía respirar, hasta esto último le suponía esfuerzo, sufrimiento, agonía. De todos modos, yo se lo explicaba. No sabía que decirle. A pesar de todos estos tratamientos, Sango no mejoraba. Sango empeoraba. Ya no hablaba nada. No me hablaba. Tampoco a Muhimba. No podía moverse, no tenía fuerzas para realizar ningún movimiento. Ni tan siquiera para quitarse las moscas que llenaban su cara y sus labios. Su corazón era incapaz de bombear sangre a sus músculos, para ningún movimiento. Y llegó un momento en que su corazón fue también incapaz de bombear sangre a su cerebro. Y Sango se desvaneció. Perdió el conocimiento poco a poco. Mirándome. Mirándome a los ojos, sin apartar su mirada. Como pidiéndome que la abandonara. Que la dejara en paz. Que ya no le pinchara más. Que no le sacara más líquido de sus pulmones ni de su abdomen. Que simplemente me despidiera de ella. Me miró y no apartó sus ojos de los míos. Me pedía calma y sosiego. Ella ya la tenía. No tenía fuerzas si quiera para estar nerviosa, estaba a punto de desfallecer. Pero yo me negaba a entender su mirada, hice caso omiso a sus últimos deseos. Todavía me arrepiento... y seguí luchando por ella, por intentar volver a mejorarla, por intentar volver a hablar sobre plátanos y atardeceres. Pero Sango ya estaba cansada. Cansada de huir, de correr, de luchar, de buscar, de respirar, de vivir. La vida con ella no ha sido justa. La vida de Sango la llevó al cansancio, con solo nueve años. Sango murió. Sango murió mirándome. Yo morí mirándola. Sango murió pidiendo respeto, tranquilidad, justicia. Sango murió luchando, cansada. Sango murió mirándome. Ahora la recuerdo, siempre la recordaré. Siempre recordaré esas preguntas sin respuesta que me asaltaron al mirarla, al verla morir. Siempre recordaré que en esta vida hay niños que nacemos e importamos. Y niños que nacen y no importan. Pero Sango era y es de los que importan. Le importó a Muhimba, me importó a mí. Sango me importa. Sango sigue viva. Xavi, Congo 2004.