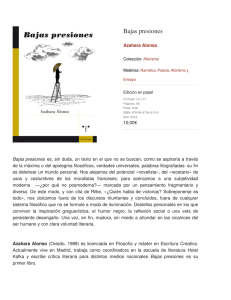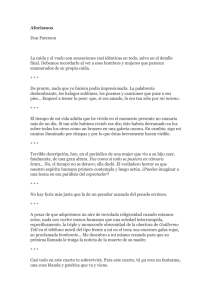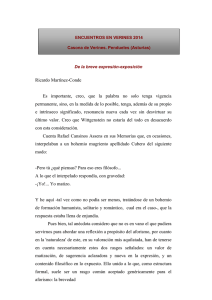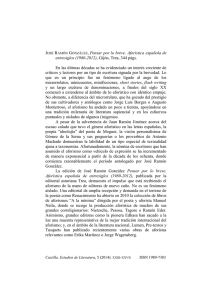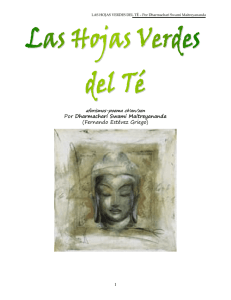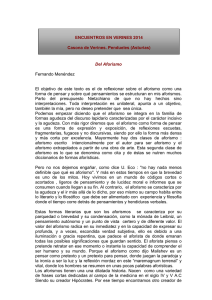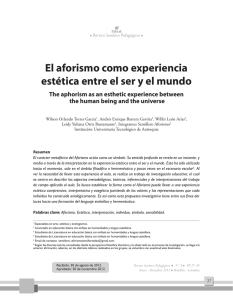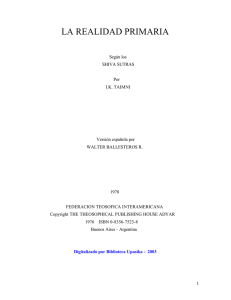El aforismo: algunas precisiones y una hipótesis tal vez improbable
Anuncio
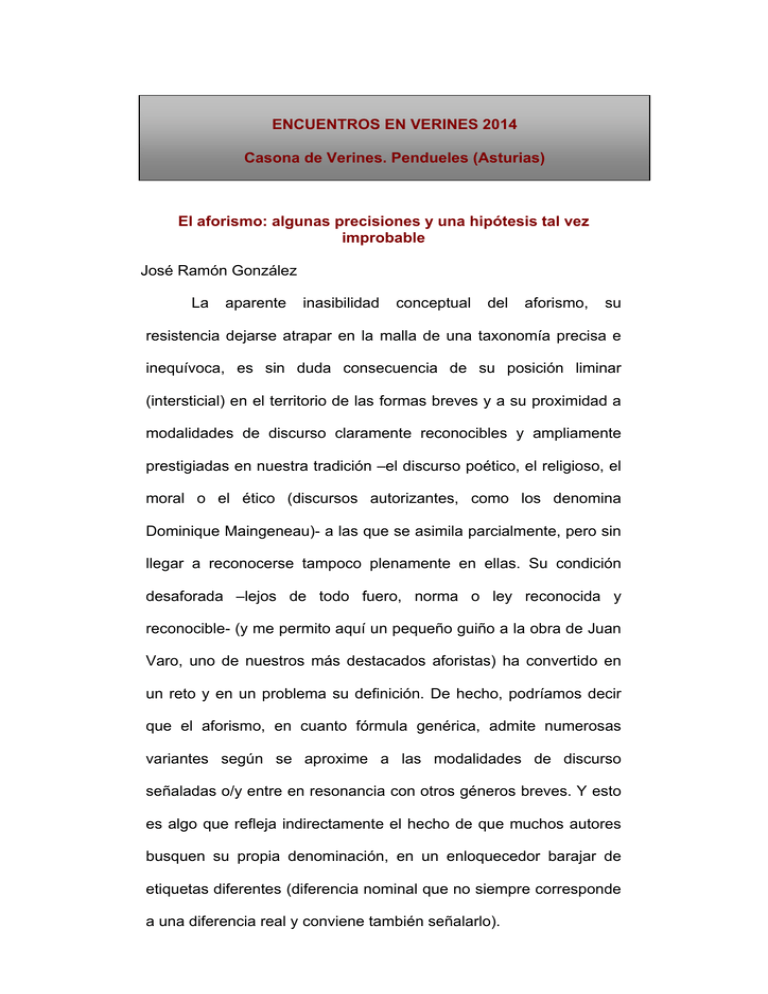
ENCUENTROS EN VERINES 2014 Casona de Verines. Pendueles (Asturias) El aforismo: algunas precisiones y una hipótesis tal vez improbable José Ramón González La aparente inasibilidad conceptual del aforismo, su resistencia dejarse atrapar en la malla de una taxonomía precisa e inequívoca, es sin duda consecuencia de su posición liminar (intersticial) en el territorio de las formas breves y a su proximidad a modalidades de discurso claramente reconocibles y ampliamente prestigiadas en nuestra tradición –el discurso poético, el religioso, el moral o el ético (discursos autorizantes, como los denomina Dominique Maingeneau)- a las que se asimila parcialmente, pero sin llegar a reconocerse tampoco plenamente en ellas. Su condición desaforada –lejos de todo fuero, norma o ley reconocida y reconocible- (y me permito aquí un pequeño guiño a la obra de Juan Varo, uno de nuestros más destacados aforistas) ha convertido en un reto y en un problema su definición. De hecho, podríamos decir que el aforismo, en cuanto fórmula genérica, admite numerosas variantes según se aproxime a las modalidades de discurso señaladas o/y entre en resonancia con otros géneros breves. Y esto es algo que refleja indirectamente el hecho de que muchos autores busquen su propia denominación, en un enloquecedor barajar de etiquetas diferentes (diferencia nominal que no siempre corresponde a una diferencia real y conviene también señalarlo). En cualquier caso, se han venido destacado en numerosos trabajos críticos varias características particulares sobre las que parece existir un cierto consenso –brevedad, densidad semántica, condensación, capacidad expansiva y proyectiva, la pointe o agudeza, entre otras varias- que servirían para delimitar de manera lata el territorio del aforismo (y más en particular del aforismo moderno, que se carga de subjetivismo y bascula hacia variantes líricas). Este esfuerzo, sin duda importante, está abierto a sucesivas matizaciones y precisiones que pueden contribuir a un mejor conocimiento de la especie, pero que seguramente tampoco lograrán agotar por completo las concreciones del género y los estudiosos se verán obligados en la práctica a aceptar numerosas excepciones y casos límite (es como si la definición intensional desvelara aquí su propia fragilidad epistemológica). Ese esfuerzo, sin embargo, no es en vano, ya que nos permite al menos aquilatar la riqueza y complejidad del aforismo moderno. Además, aunque los nuevos enfoques no resuelvan de una vez por todas las dificultades planteadas, pueden arrojar nueva luz sobre el fenómeno. Así sucede por ejemplo con la teorización de Dominique Maingueneau, que en su libro Les Phrases sans texte (2012), propone hablar de enunciación aforizante para describir un proceso lingüístico que da como resultado –produce- cierto tipo de frases que parecen existir al margen de lo que consideramos habitualmente un texto en sentido pleno: L’enonciation aphorisante obéit à une otre économie que celle du texte. Alors que le texte resiste à l’appropiation par une mémoire, l’enonciation aphorisante se donne d’emblée comme memorable et memorizable. Ce n’est pas l’articulacion de pensées d’un o plusieurs locuteurs à travers divers modes d’organisation textuelle, mais l’expression d’une conviction, posée absolutement: ni résponse, ni argumentation, ni narration…, mais pensé, thèse, proposition, affirmation, sentence… (23) Ese tipo de frases a las que alude el teórico francés englobaría multitud de fórmulas que han sido estudiadas bajo enfoques conceptuales diferentes: algunas de las ya mencionadas, como sentencias, aforismos, máximas, pensamientos, o lo que los franceses denominan las “pequeñas frases”… pero también eslóganes –políticos o comerciales- o simples frases hechas que circulan a través del tejido social como material compartido y mostrenco. A su vez, y en todos los casos, estas frases pueden ser el resultado de aforizaciones primarias o secundarias (es decir, concebidas de partida como enunciados aislados y autosuficientes o extraídas de un texto base –constituyendo así una variante de la cita). Seguramente esta propuesta, que no puedo resumir ahora con el detalle que merece, aporta una visión novedosa, y nos obliga a replantearnos el aforismo desde una perspectiva diferente, pero tiene también sin duda sus propios límites y por momentos parece el resultado de un esfuerzo casi literario (o romántico) por alcanzar la originalidad crítica a toda costa. Ahora bien, en el párrafo transcrito se subraya un aspecto sobre el que creo que merece la pena reflexionar, aunque sea brevemente, porque no siempre se le ha prestado la necesaria atención. Maingueneau señala que la enunciación aforizante es “memorizable” y “memorable”. El primer adjetivo, equivalente a “fácil de memorizar o retener en la memoria”, apunta a la naturaleza de la frase, a su estructura verbal, que respondería a una arquitectura lo suficientemente breve y rígida (trabada) para ser almacenada en la memoria sin grandes dificultades. Esto que en apariencia es un asunto menor, reviste, a poco que se reflexione sobre ello, una cierta importancia. Por una parte, porque nos traslada al territorio de lo que algunos expertos –Lázaro Carreter en su momento, por ejemplo, en la estela de Jakobson- han denominado el lenguaje literal, es decir, aquel que está concebido para ser reproducido en sus propios términos y sin modificaciones ni alteraciones (sustanciales). Esta propiedad, la “literalidad”, si se me permite la expresión, no es exclusiva del aforismo y es más bien transversal. Se da en la poesía, que sería un ejemplo de lenguaje literal, pero también en fórmulas tan alejadas de lo poético como el epitafio, el refrán o el eslogan. En cualquier caso, esa condición explica que ante un aforismo logrado – como ante un buen verso o ante un eslogan de impacto- sintamos que no se puede modificar sin traicionarlo. Ha nacido para ser recordado y reproducido en sus propios términos (aunque en la práctica admita leves modificaciones, especialmente si estas no alteran su estructura rítmica de base). Por otra parte, porque la condición “memorizable” parece remitir a la propia estructura fisiológica del cerebro humano. No pretendo perderme en elucubraciones científicas ni antropológicas, pero hay que recordar que el ser humano ha vivido miles de años ajeno a la escritura, una tecnología que, en términos de tiempo histórico absoluto, es una innovación relativamente reciente. El hombre ha recurrido a la memoria para almacenar información importante (social o individualmente) y en todas las culturas primitivas, en las que no existe una escritura desarrollada y esa tecnología no se ha generalizado, se ha recurrido –y se recurre- a fórmulas más o menos estables (rígidas) que facilitan el almacenamiento de la información. Su estructura, bien trabada, como una cápsula verbal, las hace fáciles de recordar y de repetir. Y cabe aludir aquí a una de las más conocidas teorías sobre el origen de la épica, que la vincula en todas las sociedades con una tradición oral y formulaica. Esta argumentación parece alejarnos vertiginosamente del territorio del aforismo para llevarnos al de las elucubraciones seudo científicas y seudo antropológicas, que añaden muy poco o nada a la comprensión del género. Y es cierto –no pretendo hablar con el rigor de un neurólogo y se trata de un salto lógico arriesgado- pero esto serviría quizá para explicar el interés del ser humano por ese tipo de fórmulas que parecen apelar a lo que sería un atavismo primitivo. El hombre sentiría placer ante un tipo de uso lingüístico que activa lo que podríamos considerar casi como un gesto reflejo. De ahí que ese tipo de fórmulas hayan permanecido vivas a lo largo de la historia y bajo una u otra variante hayan existido desde tiempos remotos. Por otra parte, plantearnos este tipo de cuestiones de alcance muy general nos ayuda a acercarnos al aforismo –y a otras formas breves- desde la otra vertiente, desde el lado del lector (y no necesariamente del creador). Si es un género vivo, vigente, lo es porque los lectores encuentran el él algo que les interesa y les atrae. Y esta constatación que cae en la obviedad nos lleva casi sin querer al segundo de los adjetivos empleados por Maingueneau. El aforismo –y otros subgéneros afines- es/son “memorables”. Esto es, y según el diccionario de la RAE, “dignos de ser recordados”. Y, cabe preguntarse, ¿no nos sitúa esto precisamente en el territorio del receptor? ¿No es al fin y al cabo su juicio el que decide que algo –una frase más o menos compleja- es digna de ser recordada? Por eso no resulta impertinente abordar el aforismo desde esta otra perspectiva. Asumimos que es un género vivo y de plena vigencia – así lo demuestra su éxito editorial y su difusión en las redes- y convendría preguntarse tal vez por la razón de su éxito. ¿Qué necesidades satisface? ¿Qué tipo de placeres de orden intelectual produce que lo hacen atractivo para los lectores? Estas preguntas suponen ir más allá de lo estrictamente memorable, porque hay otras muchas dimensiones involucradas en el replanteamiento de la cuestión, pero creo que la reflexión de Maingueneau tiene la virtud de abrir las puertas hacia un abordaje distinto del aforismo y de otras fórmulas afines. Más que intentar pensar lo que el aforismo es, podríamos plantearnos que es lo que hace en el lector, qué es lo que lo vuelve atractivo para él. Y si conseguimos una respuesta más o menos razonable estaríamos a la vez en camino de explicar algunas de las razones de su éxito y su vigencia. Claro está que para alcanzar resultados significativos tendríamos que realizar una investigación empírica y preguntar a un amplio número de lectores. Sin embargo, a modo tentativo e hipotético, en un ejercicio exploratorio y sin pretensiones de alcanzar una verdad definitiva, podemos servirnos de nuestra propia experiencia de lectores. De esa forma reconducimos la pregunta desde un general “qué hace” (el aforismo) a un muy particular “qué hace para mí”. La posible validez (generalización) de la respuesta será en todo caso un problema posterior que queda por el momento abierto. Si pienso pues en mi experiencia personal como lector de aforismos y otras formas afines, encuentro que los enunciados aforísticos satisfacen/activan varias recompensas de orden intelectual y psicológico. En primer lugar, y sin que esto suponga ninguna prelación, porque satisfacen nuestra inclinación por la sorpresa y la novedad. Un buen aforismo ofrece siempre algo nuevo, añade algo a lo ya conocido y lo hace imprevisiblemente, esto es, alterando el orden esperable/esperado (hay novedades previsibles, pero estas no interesan tanto). Esa novedad no corresponde tanto al plano de la información pura, como al de la visión. Y esto conecta con la idea de que el aforismo es una expresión pura de lo que los formalistas rusos, con Sklovski a la cabeza, denominaron “desautomatizaciòn”. Recordemos las palabras del teórico ruso: La percepción devora los objetos, los hábitos, la mujer y el miedo a la guerra. “Si la vida compleja de tanta gente se desenvuelve inconscientemente, es como si esa vida no hubiese existido”. Para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte. La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento; los procedimientos del arte son los de la singularización de los objetos, y el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. El acto de percepción es en arte un fin en sí y debe ser prolongado. El arte es un medio de experimentar el devenir del objeto: lo que ya está “realizado” no interesa para el arte. Con los matices propios de escuela es lo mismo que en estas latitudes y casi por las mismas fechas, Pérez de Ayala denominaba el “ver por primera vez”. El fin del arte es ese, mostrarnos la realidad sorprendida como haciéndose/formándose ante nuestros ojos, y esto es algo que el buen aforismo cumple de manera sobresaliente, ayudándonos a despojarnos de las rutinas perceptivas. Y el lector sabe que el aforismo va a ofrecerle esa experiencia, de ahí que se acerque a él con la sensación de una inminecia, de que algo importante –un desvelamiento, una epifanía- puede ocurrir –va a ocurrir- en la lectura. Por otra parte, el aforismo y las formas breves en general satisfacen un principio firmemente arraigado en la psique humana y que podríamos denominar, a falta de mejores palabras, principio de economía. El hecho de que toda esta operación se realice con el menor número de palabras potencia la sensación de retribución en el lector. La brevedad, y en especial la brevedad extrema, requiere un esfuerzo añadido por parte del lector, pero por otra parte le otorga la satisfacción de sentir que se le entrega más de lo que parece, que se le está ofreciendo más por menos. Y eso está también relacionado con la idea de plenitud, esto es, algo que está completo y lleno a la vez. Por otra parte, el aforismo tiene una cualidad impregnante. Logra permanecer en la conciencia, dejando un poso. Sería el concepto de regusto (“sabor que queda de la comida o de la bebida”, según el DRAE) trasladado a una dimensión intelectiva. El aforismo deja algo y tras la lectura permanece como una leve huella, como un leve depósito de sentido. Además, su carácter elusivo y reticente nos reta como lectores y nos obliga a jugar, poniendo en movimiento nuestra capacidad constructiva/creativa. El buen aforismo no es para ser leído una sola vez, sino para volver sobre él, para extraer todo su jugo en sucesivas relecturas. Y en este sentido activa una vez más nuestra sensación de retribución –un principio primitivo de economía psíquica: obtenemos a cambio de nuestro esfuerzo más que lo que aparentemente se nos ofrecía. El lenguaje, las palabras, nos dan más de lo esperado en condiciones normales de uso. Como es fácil de entender, todas estas recompensas están íntimamente relacionadas entre sí y conforman una constelación que actúa en una misma dirección potenciándose mutuamente. Esa conjunción explica además una de las características del aforismo que ya mencioné más arriba y a la que vuelvo en este tramo final. Me refiero a su fuerza impresiva, su facilidad para ser retenido y evocado una y otra vez. Es un enunciado que no está concebido para ser almacenado/alojado sólo en el papel, sino para incorporarse a la conciencia del receptor, para permanecer en la memoria. Son las características solidarias de memorizable y memorable a las que aludía Mangueneau, que activan ciertos automatismos psíquicos. Pero esta vez quiero volver a ellas para plantear desde lo que ellas me sugieren y como cierre una propuesta controvertida, ciertamente dudosa, y sin duda arriesgada, que atañe no sólo al aforismo, sino al conjunto de las formas breves, que tanto auge han alcanzado en los últimos años. La propuesta puede enunciarse como una pregunta con respuesta abierta. ¿Podríamos vincular el éxito de las formas breves con el surgimiento de una nueva oralidad? ¿Está vinculado a una cultura en la que predominan formas de comunicación que se aproximan cada vez más a la expresión oral? Ya sé que el postular que vivimos en una nueva oralidad parece ir en contra de toda evidencia. Nunca en una sociedad como la nuestra ha habido una mayor alfabetización y la escritura se generalizado hasta extremos desconocidos en otras épocas. Pero no deberíamos dejarnos llevar por las apariencias: lo oral predomina sobre la escritura. Pero no solamente porque los nuevos medios de comunicación masiva –tv, cine, radio, vídeo- son predominantemente orales y visuales, sino porque en aquellos otros en los que no sucede así y la escritura sigue teniendo un gran peso –pienso en internet, por ejemplo- lo escrito se asimila cada vez más a lo oral. O, dicho de otra forma, lo oral coloniza la escritura y condiciona su forma y su función. Entre otras cosas, destruyendo el concepto de texto, desmembrándolo y atomizándolo. Convirtiéndolo en una sucesión de secuencias relativamente autónomas, sin complejas relaciones de subordinación y jerarquización. No estoy haciendo un juicio de valor –sería absurdo negar valor a la cultura oral-, sino señalando que el auge de las formas breves tal vez tenga algo que ver con las formas de pensamiento y expresión que propicia esta nueva oralidad. Y esto no es ni malo ni bueno; simplemente es. O al menos a mí me lo parece y creo que merece la pena reflexionar sobre ello. José Ramón González