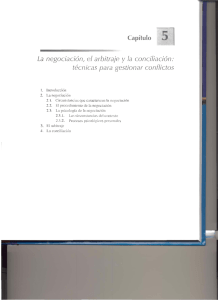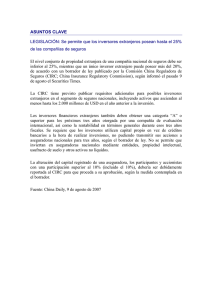Riesgo político y riesgo regulatorio: problemas en la
Anuncio

1 Riesgo político y riesgo regulatorio: problemas en la concesión de sectores de infraestructura Gustavo Ferro Texto de Discusión N° 25 ISBN 987-519-084-5 (Marzo 2001) CEER Centro de Estudios Económicos de la Regulación Departamento de Economía y Finanzas, Universidad Argentina de la Empresa Lima 717, 1° piso C1053AAO Buenos Aires, Argentina Teléfono: 54-11-43797693 Fax: 54-11-43797588 E-mail: [email protected] http://www.uade.edu.ar/economia/ceer 2 (Por favor, mire las últimas páginas de este documento por una lista de los Textos de Discusión y de la Working Paper Series del CEER e información concerniente a suscripciones). El Centro de Estudios de Economía de la Regulación (CEER), es una organización dedicada al análisis de la regulación de los servicios públicos. El CEER es apoyado financieramente por el Banco Mundial, los Entes Reguladores de Agua y Electricidad de la República Argentina, y la Universidad Argentina de la Empresa (Buenos Aires), donde el CEER tiene su sede. Autoridades del CEER: Ing. Eduardo Cevallo, Presidente Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios. Lic. Enrique Devoto, Vicepresidente Primero Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Dr. Antonio Estache, World Bank Institute, Dr. Carlos Newland, Rector Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Dr. Omar Chisari, Director Instituto de Economía (UADE). Director Ejecutivo: Dr. Diego Petrecolla Investigadores: Lic. Gustavo Ferro, Lic. Christian Ruzzier Ayudante de Investigación: Lic. Mariano Runco, Sr. Mauricio Roitman, Sr. Iván Canay, Lic. Juan Pablo Tarelli. 3 CEER Serie de Textos de Discusión Riesgo político y riesgo regulatorio: problemas en la concesión de sectores de infraestructura Gustavo Ferro Texto de Discusión N° 25 (Marzo 2001) JEL N°: D4 Resumen: Los riesgos políticos y regulatorios dañan tanto a los países como a los inversores al disminuir inversiones, o cuando estas tienen lugar, al aumentar el precio de los servicios. El presente trabajo tiene como objetivos caracterizar teóricamente los problemas de riesgo político y riesgo regulatorio, estudiar las medidas existentes de riesgo político y riesgo regulatorio, conocer los instrumentos disponibles para hacerles frente y extraer conclusiones de índole general sobre riesgo político y regulatorio, y de carácter particular, referidos a las concesiones de infraestructura. El trabajo se limita a estudiar riesgo político y regulatorio cuando el causante es el gobierno: no se analizan conductas oportunistas de las empresas. Pertenencia profesional del autor: Gustavo Ferro, Investigador CEER/UADE y Profesor Investigador UADE, Buenos Aires, Argentina, [email protected] CEER Centro de Estudios Económicos de la Regulación Departamento de Economía y Finanzas, Universidad Argentina de la Empresa Lima 717, 1° piso C1053AAO Buenos Aires, Argentina Teléfono: 54-11-43797693 Fax: 54-11-43797588 E-mail: [email protected] http://www.uade.edu.ar/economia/ceer. 4 Riesgo rolítico y riesgo regulatorio: problemas en la concesión de sectores de infraestructura Gustavo Ferro1 I-Introducción En años recientes, y tras haberse superado la Crisis de la Deuda, han cobrado impulso los flujos de capitales de países desarrollados hacia mercados “emergentes”. Tales flujos están integrados en parte por Inversión Extranjera Directa (IED), y dentro de ésta, los hay dirigidos a adquisición y capitalización posterior de sectores de infraestructura. El movimiento hacia la privatización de áreas de infraestructura en países menos desarrollados ha sido uno de los elementos de atracción de capitales, concomitante con otros del mismo carácter, y con los factores de expulsión desde los países desarrollados, a partir de una década de bajas tasas de interés internacionales. La inversión en sectores de infraestructura tiene particularidades respecto de otros sectores económicos. Los elementos más destacables para el tema en estudio, son su elevada proporción relativa de inversiones hundidas, y la característica de ser monopolios naturales sujetos a regulación. Las inversiones en infraestructura son típicamente grandes, a largo plazo, relativamente irreversibles y específicas, y dependientes de las ventas a los mercados domésticos. Además, la intervención de los gobiernos en la operación de tales proyectos se ejerce a través de entrada al mercado, la regulación de precios o tasas de retorno, y normas de seguridad y calidad. Los activos de infraestructura son frecuentemente considerados como estratégicos y son propensos a ser expropiados ante cambios políticos. El actual es un período relativamente amigable para los negocios a nivel internacional, pero tal característica no tiene por que proyectarse acríticamente a futuro. La presencia de inversiones hundidas y de sectores sujetos a regulación son una tentación para expropiaciones directas de recursos hundidos, o indirectas por la vía de la regulación. La historia registra un pico de los primeros eventos a mediados de la década de los 1970s, y una práctica desaparición a partir de los 1980s. Hay mecanismos diversos para la protección de las inversiones. Por la vía del mercado de capitales, las inversiones más arriesgadas están preciadas en consecuencia. El riesgo político y regulatorio, no obstante, no registra la existencia, hasta la fecha, de mecanismos cardinales de medición, sino de rangos numéricos ordinales de calificaciones de países sobre riesgo político y riesgo regulatorio. También están desarrollándose instrumentos derivados para cubrir las eventualidades antes reseñadas. El mercado de seguros, privado, público o de organismos internacionales, mediante avales o esquemas de garantías con mecanismos de coseguro, ha desarrollado coberturas contra el tipo de “siniestros” referidos. También hay instrumentados tratados bilaterales de protección de inversión (más de 1200, y en muy alta proporción recientes), y hay tribunales arbitrales internacionales, que aún no constituyendo una justicia de carácter supranacional, configuran una forma de hacer cumplir contratos, aunque la solución sea por vía de acuerdo y no por imposición de una sentencia (ausencia de “enforcement” por no existir delegación nacional de poderes). Argentina ha sido un activo privatizador y receptor de flujos de capitales en forma de inversión directa y financieros en la última década. No obstante una tradición capitalista centenaria (por oposición a Economías en Transición, donde recién en la última década se respeta la propiedad 1 Investigador del Centro de Estudios Económicos de la Regulación (CEER/UADE), Profesor Investigador Universidad Argentina de la Empresa (UADE, Buenos Aires, Argentina). E-mail: [email protected]. Se agradece la colaboración recibida durante la investigación por el Sr. Mauricio Roitman (Auxiliar de Investigación, CEER). 5 privada de los medios de producción), y la experiencia de una oleada semejante de inversiones a fines del siglo pasado en ferrocarriles y otros servicios públicos, han existido algunos problemas en la reciente ola de privatización/ingreso de inversiones. La anterior, terminó en la postguerra con la nacionalización “amigable” de los servicios públicos a partir de fondos argentinos bloqueados por la inconvertibilidad de la libra esterlina posterior al conflicto. En la actual, los problemas han aparecido por fallidos contratos, dentro de los cuales destaca el caso más célebre de la concesión de agua y saneamiento en la Provincia de Tucumán (Aguas del Aconquija). Hay otros casos menos publicitados en inversiones mineras. La concesión de Aguas del Aconquija terminó con la rescisión mutua del contrato por parte del concedente (una provincia argentina, autónoma), y del concesionario (un consorcio privado internacional). El ex concesionario recurrió a los tribunales arbitrales del CIADI (Centro Internacional de Arbitraje para Resolución de Diferendos de Inversión, conocido como ICSID por sus siglas en inglés), amparado en el tratado de protección de inversiones entre Francia (origen del grupo mayoritario y operador del consorcio), y Argentina. El fallo fue favorable a Argentina en noviembre de 2000. Habiendo realizado un estudio sobre el caso, resultó de interés continuar la investigación de cómo se hacía frente a esas situaciones. Argentina, como otros países, ha realizado un extenso programa de privatizaciones, bajo diversas formas contractuales, abarcando los sectores de infraestructura. Dentro de esas formas contractuales, un esquema adoptado en casos como el agua potable en la ciudad de Buenos Aires, ha sido el de Concesión. Esta no transfiere la propiedad de los activos (la “red”) al sector privado, sino sólo la operación y mantenimiento de los activos existentes al momento de la privatización, así como metas de expansión que el contrato fije. En el caso particular argentino (a diferencia de otras experiencias nacionales de privatizaciones amplias, como la del Reino Unido), había importantes necesidades de expansión de la red. Es decir, que las concesiones comprenden dos negocios desde el punto de vista del concesionario: operar y mantener el servicio, y construir las expansiones. A la extinción de la concesión, los activos deben ser reintegrados a su propietario, que es el concedente. La experiencia internacional y nacional con concesiones de servicios públicos muestra fracasos y renegociaciones contractuales en muchos de los casos. Las renegociaciones son numerosas, incluyendo el de la concesión de agua en la ciudad de Buenos Aires. Un trabajo reciente del Banco Mundial, aprovecha la evidencia empírica acumulada al respecto y es capaz de establecer regularidades estadísticas que indican qué factores de diseño redundan en mayor probabilidad de renegociación. En Guasch (2000), basado en el análisis de más de 600 concesiones en el sector de infraestructura, se advierte que el diseño de la concesión es el más fuerte determinante del desempeño y de los conflictos, en lo que hace a reclamos, renegociación, impacto distributivo, rentas, eficiencia, competencia en el sector, entrada al mercado e impacto sobre él, incentivos, en sentido amplio, y desempeño. La incidencia de la renegociación de concesiones es excesivamente elevada. Más del 60% de las concesiones se renegocian en los tres primeros años de adjudicadas. Mientras algunas de ellas son renegociaciones suficientemente eficientes, muchas otras son oportunistas. Los problemas comunes son pobres diseños de las concesiones, contratos y reglas regulatorias poco claras, cambios ex post de las reglas del proceso, e inapropiadas interpretaciones para solicitar renegociaciones de contratos. Los riesgos políticos y regulatorios dañan tanto a los países como a los inversores al disminuir inversiones, o cuando estas tienen lugar, al aumentar el precio de los servicios. Moran (1999), discute la definición de riesgo político y regulatorio, incluyendo riesgo político tradicional (como violencia política, restricciones a la conversión y transferencia de divisas, expropiación), riesgos regulatorios (como aplicación de reglas adversas y/o cambios arbitrarios en las reglas), y riesgos 6 de desempeño paraestatales (como no cumplimiento de acuerdos de provisión o compra de gobiernos o agencias cuasigubernamentales (Moran, 1999). El presente trabajo tiene como objetivos: 1) Caracterizar teóricamente los problemas de riesgo político y riesgo regulatorio. 2) Estudiar las medidas existentes de riesgo político y riesgo regulatorio. 3) Conocer los instrumentos disponibles para hacerles frente: 3-1) “Autoayuda”, siguiendo la terminología de Moran (1999), 3-2) Derecho internacional, tratados internacionales y tribunales arbitrales internacionales, 3-3) Seguros, Garantías y coseguros de los Estados y organismos internacionales, así como del sector privado. 4) Extraer conclusiones de índole general sobre riesgo político y regulatorio, y de carácter particular, referidos a las concesiones de infraestructura. El trabajo se limita a estudiar riesgo político y regulatorio cuando el causante es el gobierno: no se analizan conductas oportunistas de las empresas. Tras esta Introducción, siguen otras cinco secciones, referidas respectivamente a los conceptos teóricos, las medidas existentes, los instrumentos disponibles y las conclusiones arribadas respecto de riesgo político y regulatorio. 7 II-Teoría: oportunismo, riesgo político y riesgo regulatorio Para caracterizar el riesgo político y el riesgo regulatorio, y su influencia en las concesiones de infraestructura, una forma de ir de lo general a lo particular es tratar el problema como uno de oportunismo, en el marco del análisis conocido como “economía del costo de transacción” (Williamson, 1989 y 1975). Un proceso de concesión desde la privatización y a lo largo de la vida del contrato, puede entenderse como un juego dinámico con información incompleta e imperfecta. Los nodos de información son los acontecimientos claves de la vida del contrato (licitación, instancias de revisión ordinaria, instancias extraordinarias que disparen renegociaciones o revisiones). En cada uno de ellos, el inversor está sujeto a potenciales conductas oportunistas de parte del concedente (y viceversa). El oportunismo puede provenir de las dos partes en el contrato. Específicamente, interesará en este trabajo el proveniente de las movidas potenciales del concedente. Existen mecanismos diversos para darle solución, y muchos de los riesgos están preciados por el mercado, pero cuando superan determinado umbral se corre el albur de la desaparición de las transacciones. Los riesgos políticos y regulatorios pueden ser definidos como shocks a la rentabilidad de proyectos que derivan de alguna acción o inacción gubernamental, antes que de cambios en condiciones del mercado. También son diferentes de actos de la naturaleza, accidentes y delitos. El criterio de demarcación es muy ambiguo, y la definición de riesgos políticos puede ser muy amplia o muy estrecha para quien demanda una cobertura. Las inversiones pueden necesitar cubrir casi todas las eventualidades concebibles, o enfrentar la posibilidad de que sus derechos sean conculcados. A veces hay dificultades para separar riesgos políticos de aquellos comerciales o cuasi comerciales (Moran, 1999). Los proyectos de infraestructura son particularmente sensibles a acción o inacción gubernamental, antes que de cambios en condiciones económicas en el mercado. Suelen ser monopolios regulados. Acostumbran ser considerados servicios esenciales y están muy expuestos al escrutinio y ataques públicos. Utilizan importantes recursos hundidos con largos períodos de repago. En algunos casos hay dependencias estatales que son sus proveedores o clientes claves. Cuando hay inversión externa, existe la necesidad de conversión o remisión de monedas extranjeras que los gobiernos pueden controlar. Los proyectos de infraestructura pueden tornarse blancos de protestas, mensajes políticos, sociales o ambientales, y oportunismo del regulador (Moran, 1999). Los riesgos políticos y regulatorios pueden dividirse en tres categorías superpuestas: 1) Riesgos políticos tradicionales: actos de oportunismo, como expropiación ex post, cambios ex post en convertibilidad de la moneda y normas para la transferencia de divisas, ausencia de políticas para eliminar la inestabilidad política y violencia política. El riesgo de expropiaciones es el de nacionalización de los activos o las acciones de una empresa de modo arbitrario o discriminatorio, sin pago de justa compensación. Una alternativa es la “creeping expropriation” donde el procedimiento no es directo, sino que se realizan acciones que fuerzan a los inversores a abandonar el proyecto, vender a socios locales, o a renegociar en términos desventajosos el acuerdo original. El riesgo ligado a la inconvertibilidad de las monedas tiene que ver con los controles de cambio y de transferencias de divisas entre países. Dentro de los riesgos políticos tradicionales, los de violencia política incluyen guerras, revoluciones, insurrecciones, terrorismo, o sabotaje. Pueden provenir de incapacidad del gobierno huésped en defender al inversor, o de ataque directo de aquél. 2) Riesgos regulatorios: surgen de la aplicación y cumplimiento de decisiones regulatorias o de ausencia de decisiones, cambios de reglas del juego durante la vida del proyecto, 8 interpretación ex post de reglas vagamente especificadas, discrecionalidad, decisiones regulatorias influidas por el clima político y social, ausencia de procedimientos para puesta en vigencia (enforcement). El riesgo regulatorio proviene de la posibilidad que las autoridades afecten precios, cantidades o servicio, de modo que se altere la rentabilidad de la empresa, se pongan controles directos sobre la rentabilidad o cambien las reglas que gobiernan precios o beneficios de un monopolio natural o su aplicación. 3) Riesgos de incumplimiento por el gobierno o entidades estatales, de acuerdos de provisión y compras. Pueden provenir de la falta de disposición del proveedor o comprador paraestatal para cumplir sus obligaciones, o del ministro o agencia supervisora para hacerlas cumplir, así como incapacidad de cumplimiento por fallas en previsiones o ineficiencia gerencial. Han existido pocos intentos formales para modelar el comportamiento oportunista. Los rasgos claves parecen ser diferentes horizontes temporales y tasas de descuento social, entre compañías de servicios públicos, consumidores y autoridades políticas, combinados con condiciones de acción colectiva/oportunismo, que permiten a las autoridades políticas no enfrentar las consecuencias de acciones que llevan a deterioro a largo plazo del servicio (Moran, 1999). Hay una explicación más dinámica de las fuentes de riesgo político y regulatorio que viene del modelo de “Obsolescing Bargain” sobre la evolución de la relación negocios-gobierno. La teoría, es una explicación de cómo el poder relativo en la negociación va cambiando entre el país receptor y la firma en forma sistemática a lo largo de la vida del acuerdo. Se basa en que: 1) La firma y los países receptores persiguen intereses divergentes. 2) Intercambian información a través del diálogo. 3) Negocian los términos iniciales de entrada de la IED así como una variedad de temas operativos en forma intermitente. 4) Hay problemas de credibilidad y compromisos que aparecen con la IED pero no estarían presentes para inversiones domésticas. Una vez que el inversor hundió recursos, se convierte en un rehén del gobierno huésped. Los cambios en el nivel de riesgo comercial asociados con el proyecto y cambios en la evaluación de los beneficios que se llevan los inversores, conducen a ambas partes a una relación inestable. Los inversores (y quienes los financian), no comprometerán recursos a un proyecto a menos que reciban una compensación acorde con las incertidumbres iniciales a que estaban expuestos. Las autoridades acuerdan esos términos para atraer las inversiones, pero en la medida en que el proyecto se torna exitoso, ellos, o sus sucesores no desean continuar compensando a los inversores con la misma generosidad, luego que el riesgo y la incertidumbre iniciales se han disipado. Hay fuertes incentivos a renegociar los contratos: el problema es uno de “inconsistencia temporal”. Existe la impresión de que los contratos de inversiones para participantes tempranos en un proceso de apertura a la IED, contienen términos que reflejan la falta de inversiones alternativas disponibles para el país huésped, que deben desaparecer cuando más inversiones potenciales aparezcan en escena. Las negociaciones pueden estar muy cargadas de presiones de toda índole. Hay algunos elementos que han probado ser buenos predictores de la vulnerabilidad a las renegociaciones (Moran, 1999): 1) Empresas con capital hundido relativamente pequeño (hasta US$ 50 millones), pueden retirarse con mayor probabilidad sin quedar entrampadas, respecto a compañías con grandes inversiones fijas. 2) Las que utilizan tecnología en rápido cambio tienen mayor poder de negociación, respecto de aquellas que usan tecnologías más maduras y estables. 9 3) Empresas cuyos productos locales exhiben mayor publicidad y diferenciación del producto, son más inmunes a demandas de países huéspedes, que empresas cuyos productos son vendidos como productos homogéneos y en bloque. Desde el punto de vista histórico, el concepto tuvo transformaciones: 1) Antigüedad hasta los años 1960s: aunque se tomaban en cuenta las manifestaciones de riesgo político, no había ni un concepto elaborado, ni una conciencia precisa de riesgo político. 2) Los 1970s: conciencia a nivel de las empresas y riesgos generados por cuestiones ideológicas (marxismo y nacionalismos). 3) Desde los 1980s: se torna científico y profesional el concepto, y surgen métodos de determinación del riesgo de carácter cuantitativo, la interpretación probabilística del riesgo político y el uso sistemático de esos enfoques cuantitativos a nivel de las empresas y por los profesionales. 4) Desde los 1990s: se refinan los conceptos con aportes de otras disciplinas. Como fenómeno financiero, el riesgo político son demandas impredecibles realizadas por estados extranjeros o la sociedad sobre activos, retornos o dinero disponible para los accionistas de inversiones de empresas internacionales. Ocurren discontinuidades en el ambiente de negocios, difíciles de anticipar y que resultan de cambio político. La definición de riesgo político puede ser extensiva o restrictiva. La definición extensiva incluye actos de toda especie, sin importar donde estuvieran originados. Desde esta perspectiva, las fuentes de riesgo político son los gobiernos, y también la inestabilidad social. Agmon (1985), citado por Kamga Wafo (1998), define riesgo político como los cambios no anticipados en factores políticos que afectan los precios relativos de factores de producción, bienes y servicios, causados por las acciones y reacciones de los gobiernos y otros grupos, dentro de, y entre países. La definición restrictiva, abarca solamente inestabilidad política strictu sensu, originada exclusivamente por las actividades estatales. Además, solamente eventos políticos impredecibles son contados en esta perspectiva de riesgo político. Ambas, la definición extensiva y la restrictiva son descriptivas y no económicas. Kamga Wafo (1998) usa la definición más técnica de Haendel: “el riesgo o probabilidad de ocurrencia de algunos eventos políticos que cambiarán la perspectiva de los beneficios de una inversión dada”. Los mayores riesgos políticos que conciernen a los inversores extranjeros en sectores de infraestructura tienen que ver con las condiciones estipuladas en la letra de los contratos, en lo que respecta a inmunizar a los inversores respecto de la inestabilidad de la economía local, tratamiento igualitario a las inversiones nacionales y libre repatriación de beneficios, así como violaciones al espíritu de los contratos, expropiaciones, regulaciones que limiten el alcance o la interpretación de las cláusulas contractuales o su aplicación cabal. En el caso específico de las concesiones de servicios públicos de infraestructura, las condiciones del problema las hacen permeables al riesgo político, como resultado de conductas oportunistas en un contexto de racionalidad limitada, posibles en transacciones donde hay alta especificidad de los activos (una red hundida), frecuencia de contratación por períodos dilatados, con revisiones periódicas de la gestión y posibilidad de renegociación de condiciones iniciales, todo lo anterior en presencia de incertidumbre. En el análisis económico de los contratos, distintos enfoques se pueden distinguir según Williamson (1985) por la combinación de: 1) Supuestos sobre la conducta de las partes contratantes. 2) Atributos de las transacciones que se consideren de importancia económica. 3) El grado de recurso a los tribunales para el arreglo de las disputas (punto no tratado aquí). 10 Una combinación da el enfoque neoclásico tradicional, otra arroja la economía del costo de transacción, en la línea de Williamson, Coase y Simon, y una tercer abre la puerta a la ingeniería social. Estos tres ítems, en la combinación presentada en el cuadro 1, configuran los supuestos de la economía del costo de transacción. Cuadro 1: Economía del costo de transacción. Conducta Atributos de las transacciones Recurso a los tribunales Fuente: Williamson, 1989. Racionalidad Limitada Oportunismo Especificidad de los activos. Incertidumbre Frecuencia No tratado Conducta Sobre la conducta de los agentes, la economía del costo de transacción supone que puede existir racionalidad limitada y oportunismo. La primera reconoce los límites de la competencia cognoscitiva. El segundo sustituye la búsqueda honesta y llana del interés propio, por una forma que incluya deshonestidad o negligencia entre otras conductas. La racionalidad en su forma fuerte es el supuesto ligado a la maximización, en forma semi fuerte a la racionalidad limitada y en forma débil a la racionalidad orgánica. La tradición de la maximización (economía neoclásica), no reconoce todos los costos pertinentes. La contratación con derechos contingentes a la Arrow-Debreu es su versión más ambiciosa. Bajo el supuesto de racionalidad orgánica, en el otro extremo, hay instituciones que no se planean: la ignorancia y la espontaneidad funcionan con mayor eficiencia en el logro de ciertos fines, antes que el conocimiento y su planeación (formación de un idioma, consagración de una mercancía como medio de pago o cambio). La racionalidad limitada supone que los agentes económicos son “intencionalmente racionales sólo en forma limitada”. La economía del costo de transacción reconoce que la racionalidad es limitada. Se alienta el estudio de las instituciones al admitir que la competencia cognoscitiva es una restricción. No es realista en este contexto la contratación comprensiva: el entendimiento es el recurso escaso. La racionalidad limitada en la economía puede afectarlos procesos de decisión (por costos de planeación, adaptación y monitoreo de las transacciones), y las estructuras de gobernación (cuáles son más eficaces, para qué tipos de transacciones). La orientación del interés propio en su forma fuerte (economía del costo de transacción) implica la aceptación del oportunismo como conducta posible, en la forma semi fuerte es la búsqueda sencilla (honesta, llana y leal) del interés propio, implícita en el enfoque neoclásico, y en su forma débil la obediencia. Los problemas del oportunismo se desvanecerían si los individuos fueran enteramente abiertos y honestos, o si pudiera presumirse plena subordinación, autonegación y obediencia. Por oportunismo se entiende la búsqueda del interés propio con dolo. Incluye mentira, robo y el engaño, negligencia u omisión deliberada; formas tanto activas como pasivas, y los tipos ex ante y ex post. Por caso, oportunismo ex ante y ex post son selección adversa y riesgo moral en seguros. En general, el oportunismo se refiere a la revelación incompleta o distorsionada de la información, especialmente a los esfuerzos premeditados para equivocar, distorsionar, ocultar, ofuscar o confundir. Principales y terceras partes (árbitros, tribunales), afrontan problemas de inferencia ex post. Si no existiera oportunismo, todo comportamiento podría ser gobernado por reglas. 11 El oportunismo recíproco o de anticipación, no es la única lección que puede aprenderse del supuesto que los seres humanos no sean completamente confiables. Más importante, las transacciones sujetas al oportunismo ex post se beneficiarán si contienen salvaguardas apropiadas ex ante. Los incentivos pueden realinearse, o pueden elaborarse estructuras de gobernación superiores. Lo anterior, sólo afirma que algunos individuos son oportunistas a veces, y que sus intenciones raras veces son transparentes ex ante. En consecuencia, se hacen esfuerzos de selección ex ante, y se crean salvaguardas ex post. De otro modo, los más oportunistas podrán explotar excesivamente a quienes tienen más principios. Cuadro 2: Problemas combinados de oportunismo y racionalidad limitada. Condición de racionalidad limitada Ausente Admitida Condición de oportunismo Ausente Utopía contractual Contratación con “cláusula general” Admitida Contratación comprensiva Graves dificultades contractuales Fuente: Williamson (1985). El mundo de la búsqueda sencilla del interés propio es el del hombre neoclásico. Los problemas de la organización económica dependen de los aspectos tecnológicos sin que haya un comportamiento problemático imputable al incumplimiento de las reglas por los actores humanos. Obediencia, por último, es el supuesto conductista de la ingeniería social: los procesos económicos se reducen casi por completo a manipulaciones técnicas (Williamson, 1985). Atributos de las transacciones Los principales atributos de las transacciones, importantes para la presente discusión, son: especificidad de los activos, incertidumbre y frecuencia. Respecto de la especificidad de los activos, la importancia para la contratación es si los activos pueden trasladarse o no. Pueden distinguirse cuatro tipos de especificidad: de localización, de los activos físicos, de los activos humanos y de los activos dedicados. Los activos específicos tienen poco valor alternativo. Sobre la incertidumbre, la de tipo estratégica es imputable al oportunismo, y Williamson (1985), la llama incertidumbre conductista. Está ligada a sucesos únicos. Los movimientos sorpresivos suscitan a menudo respuestas complejas. Las incertidumbres conductistas no plantearían problemas contractuales, si se supiera que las transacciones están libres de perturbaciones exógenas. Se desvanece la facilidad de ejecución de los contratos en cuanto surge la necesidad de la adaptación (discrecionalidad ante eventos no previstos). ¿Deberían tolerarse las malas adaptaciones al cambio de las circunstancias contractuales? ¿Podría elaborarse un estructura de gobernación que atenúe tales incertidumbres conductistas? Los efectos de interacción entre la incertidumbre y la especificidad de los activos, son importantes para el entendimiento de la organización económica (Williamson, 1985). En relación con la frecuencia, una licitación inicial sólo inicia un proceso de contratación en movimiento. Una evaluación plena, requiere el escrutinio de la ejecución contractual y de la competencia ex post en el intervalo de renovación del contrato. La eficacia plena de la competencia ex post depende del hecho de que el bien o servicio en cuestión esté apoyado por inversiones durables en activos humanos o físicos, específicos de ciertas transacciones. Ceteris paribus, las relaciones de intercambio que reposen en confianza personal soportarán mayores tensiones, y mostrarán mayor adaptabilidad. 12 El cuadro 3 resume las principales implicaciones: para la teoría contractual, la presencia de racionalidad limitada y oportunismo implica que la contratación amplia es limitada (los contratos siempre serán incompletos), y el contrato entendido como promesa es un enfoque ingenuo. Las consecuencias para la organización económica son que el intercambio se verá facilitado cuando las transacciones se planteen en secuencia y con decisiones adaptables, y se generen salvaguardias espontáneas o contingentes con habilidad. Cuadro 3: Implicaciones de los supuestos conductistas para la organización Supuestos conductistas Racionalidad limitada Implicaciones Para la teoría contractual La contratación amplia es inviable. Para la organización económica El intercambio se verá facilitado por los modos que apoyen la toma de decisiones adaptables, secuenciales. Fuente: Williamson (1985). Oportunismo El contrato como promesa es algo ingenuo. El intercambio requiere el apoyo de salvaguardias espontáneas o hábiles. La investigación económica realizada hasta la fecha sobre la relación entre IED y riesgo político, tiende a acordar que la IED se determine por el lado de la oferta (multinacionales), asumiendo en países menos desarrollados, que la demanda es infinitamente elástica. La relación entre IED y riesgo político también puede verse desde otra perspectiva: la del país huésped. En el modelo neoclásico estándar, el capital va de los países más desarrollados a los menos desarrollados por el mayor rendimiento relativo que recogen en estos últimos, donde el capital es más escaso y por ende marginalmente más productivo. Pero la mayoría de la IED empíricamente tiene lugar entre países desarrollados. Una explicación a esta aparente paradoja, es el hecho que en los menos desarrollados la incertidumbre política es mayor. De modo que si quieren atraer IED, deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo político. En el pasado, la IED se dio más en industrias extractivas, en tanto luego se comenzó a dirigir a la industria y los servicios. Su participación en Europa Occidental y Estados Unidos ha crecido, y la procedencia de las firmas, antes prácticamente concentrada en norteamericanas y británicas, se expandió a otros países de Europa y Nuevos Países Industrializados. Antes monopolizada por firmas grandes, actualmente se ha concentrado en firmas pequeñas y medianas. En décadas más recientes, los países receptores han sido más amigables a la IED que en períodos pasados, y se han establecido competencia entre países por atraerla. Que la IED enfrente riesgos políticos casi exclusivamente en países menos desarrollados, lo denota el hecho de que la mayoría de las reglas de inversión internacionales, así como las formas públicas y privadas de seguro están pensadas para esos países, y los indicadores de riesgo político están exclusivamente concebidos para ellos (Kamga Wafo, 1998). Las manifestaciones de riesgo político incluyen: 1) Restricciones a la entrada de IED: restricciones a la proporción de acciones que un inversor extranjero puede poseer de una empresa, sobre los tipos de empresa que pueden poseer los extranjeros o sobre la propiedad. 2) Sistemas para controlar flujos de IED: prohibiciones en ciertas industrias seleccionadas, criterios vagos de aprobación oficial de la IED, altos impuestos y débiles incentivos, reglas de requerimientos de contenido nacional. 3) Límites sobre transferencias de divisas: bloqueo a la repatriación de capital y beneficios, demoras para repatriación, límites en el monto de la repatriación, controles de divisas. 4) Intervención directa del gobierno: controles de precios, fijación de precios para explotación de recursos naturales, regulación de monopolios, sector amplio de empresas estatales. 5) Inestabilidad social: estructuras políticas frágiles, débil nivel de organización de la sociedad, corrupción. 13 6) Violencia política: criminalidad, golpes, guerras civiles, desobediencia civil, motines. 7) Incapacidad del gobierno: incapacidad para regular la economía y efectuar reformas. 8) Reacciones turbulentas a organismos internacionales. 9) Falta de compromiso hacia reglas internacionales ambientales y laborales. 10) Reacciones turbulentas a los inversores extranjeros en los últimos cinco años: falta de compromiso con reglas bilaterales de inversión, expropiación sutil de ganancias. 11) Actitudes hostiles de las elites y las sociedad hacia la IED: declaraciones hostiles de partes, programas hostiles. 12) Actitudes hostiles hacia extranjeros: violencia física, intolerancia hacia extranjeros o restricciones sobre el trabajo inmigrante. 13) Resistencia de los países huéspedes a revelar información valiosa: falta de transparencia, secreto en la mayoría de las decisiones políticas y económicas. La situación de riesgo tradicional era muy específica, pero los riesgos contemporáneos son más difusos: no hay tomas formales de la propiedad, pero se reflejan en la forma en que se usan los poderes regulatorios de los gobiernos, o las omisiones. El inversor extranjero está sujeto a un conjunto de influencias sobre el normal funcionamiento de su empresa. Parte pueden venir directamente del gobierno, por el ciclo político local, imitación de desarrollos extranjeros, o presión de ONGs. La forma visible del riesgo es que el gobierno denuncie precios u otras obligaciones contenidas en leyes, licencias o contratos. Pueden incluir tarifas y reglas no tarifarias (ambientales, sanitarias, sociales, provisión preferencial, prohibición de cortes de servicio, políticas laborales, requerimientos de desempeño económico). Los riesgos pueden provenir del gobierno central, de los subnacionales, de actores no estatales o paraestatales, e incluso supranacionales. El riesgo puede provenir de la ineficacia regulatoria del Estado respecto de sus responsabilidades en un ambiente de privatización y liberalización, con persistencia de propiedad monopólica de industrias de red. Además, los inversores en infraestructura pueden estar atados a contratos de provisión de insumos de largo plazo y a provisión por el sector público, que puede estar sometido a presiones políticas. Si el sistema legal es débil y la justicia deficiente, los problemas se agravan. El riesgo político contemporáneo, entonces tiene que ver con la exposición de proyectos de infraestructura a políticas del gobierno con respecto a impuestos, permisos y ayudas estatales (Waelde, 1999). 14 III-Medición del riesgo político La aparición del concepto en la literatura económica, está ligado a eventos políticos de los años 1960s, cuando nuevos países independientes trataron de hacer frente a su carencia de capital tomándolo de compañías multinacionales. Las doctrinas marxistas y nacionalistas, influenciaron intelectualmente las nacionalizaciones y tomas de control político sobre actividades de las multinacionales. En los 1960s los problemas de confiscaciones, expropiaciones y nacionalizaciones se tornaron críticos para las empresas con operaciones internacionales. La literatura lo estudió mayormente en modelos conceptuales de relaciones entre países huéspedes y empresas multinacionales. Después de la caída del shah de Irán, se incorporó a la discusión anterior la estabilidad política. Surgieron estudios para generar métodos o enfoques para determinar técnicamente el riesgo político. Uno de los primeros trabajos (Rummel y Heenan, 1978, citado por Kamga Wafo, 1998), procuró traducir inestabilidad política en términos probabilísticos. Otro intento fue generar un “Bussiness Environment Risk Information Index” (BERI), como guía cuantitativa para generar calificaciones de riesgo político. Genera calificaciones sobre la base de juicios y apreciaciones de expertos externos, sobre un conjunto de cincuenta factores que afectan el clima de negocios. Durante los años 1980s, se usaron los Political-Risk Services Evaluation System (PRS). Más recientemente, hubo nuevos esfuerzos para evaluar el riesgo político e integrarlo en el proceso de decisión de las empresas, así como el uso de variables de política económica en la determinación del riesgo político. Hay numerosos enfoques para determinar riesgo político, incluyendo árboles de decisión, técnicas actuariales o teoría estadística de la decisión. En la mayoría de los casos, una mezcla de enfoques subjetivos y objetivos se usan para analizar y determinar el clima político de un país. Los enfoques objetivos asignan importancia a soluciones metodológicas y procedimientos para determinar el riesgo político. Su orientación es formal. Un enfoque subjetivo hace uso del juicio humano, la intuición o la experiencia para predecir la evolución del ambiente político (Kamga Wafo, 1998). Los enfoques subjetivos clásicos incluyen tres métodos: Grand Tours, Old Hands y Delphi. 1) Grand Tours: se juntan impresiones generales en una investigación preliminar del mercado, o en un tour de inspección de representantes de la empresa, incluyendo contactos y entrevistas con actores locales. Sus principales problemas son su vaguedad, y el exceso de utilización de información selectiva. 2) Old Hands: las empresas tratan de adquirir conocimiento e información de diplomáticos, periodistas, hombres de negocios o consultores expertos. Se procura conocer juicios sobre los objetivos y personalidad de los líderes, las fortalezas y debilidades de los grupos políticos en competencia y la probabilidad de nueva legislación. Es asistemático y se basa en juicios de outsiders. 3) Técnicas Delphi: son formas más elaboradas y sistemáticas de uso del juicio y la experiencia humanas. Primero se tratan de identificar elementos selectivos que pueden influenciar el destino político de una nación. Luego un grupo amplio de expertos se encuesta para dar un rango o sopesar la importancia de los factores elegidos en el país en consideración. Las respuestas se compilan y se elabora una lista de control de las variables ordenadas. Después se agregan en un índice sintético. Hay problemas en el diseño de los indicadores parciales y en su agregación. Entre los enfoques objetivos, destacan las técnicas econométricas del análisis multivariado. Es útil cuando los datos son cuantificables. Sirven para predecir tendencias políticas futuras sobre la base de información corriente e histórica, y para describir en forma más completa relaciones subyacentes que afectan el estado de la nación. Su mayor dificultad se relaciona con la naturaleza 15 inherentemente compleja y subjetiva del fenómeno. En general se deben adicionar juicios e interpretaciones sobre los resultados. En décadas más recientes se han desarrollado indicadores de riesgo político. Se usan generalmente dos clases: 1) Indicadores amplios, que hacen uso de toda la información disponible de variables políticas. 2) Indicadores que enfatizan una variable específica, como democracia, violencia política o estabilidad del gobierno, y generan entonces una imagen política parcial. Uno de los índices generales más usados es el BERI (Business Risk Service Index). Aquí los cambios sociopolíticos se miden con el Political Risk Index (PRI), y constituyen sólo una parte de la determinación del riesgo país. Las otras componentes son el Operations Risk Index (ORI) y el R-Factor, que mide los riesgos de remisión de beneficios y repatriación de capital en divisas convertibles. Las tres medidas se llevan a una recomendación agregada: la Profit Opportunity Recommendation (POR). Se incluyen juicios cualitativos en la determinación de PRI y ORI. En el PRI se usan diez elementos que constituyen amenazas a la estabilidad: 1) Dos causas externas, dependencia y/o importancia de un poder hostil mayor, influencias negativas de fuerzas políticas regionales. 2) Seis causas internas, fragmentación del espectro político y el poder de las facciones, fragmentación por grupos lingüísticos, étnicos y/o religiosos, y el poder de esas fracciones, medidas coercitivas requeridas para retener el poder, mentalidad (incluyendo xenofobia, nacionalismo, corrupción, nepotismo, disposición a la negociación), condiciones sociales (incluyendo densidad de población y distribución de la riqueza), organización y fortaleza de grupos de izquierda radical. 3) Dos síntomas de riesgo político, conflicto social (incluyendo manifestaciones, huelgas y violencia callejera), inestabilidad (cambios de gobierno no constitucionales, asesinatos y guerra de guerrillas). La medición del riesgo político se efectúa en cuatro pasos interrelacionados. Primero se califican las condiciones presentes de los primeras ocho causas (de 0, peor, a 7, mejor). Luego se califican con el mismo rango los dos últimos síntomas, para el momento presente. El puntaje máximo, de un país sin riesgo político es 70 (primer subtotal del sistema BERI). En segundo término, una o más de las causas puede tener un impacto positivo sobre la calificación total. Se pueden usar allí 30 puntos en forma discrecional. Típicamente se asignan +20 puntos a un país de bajo riesgo, +10 a moderado riesgo, y 0 a un país con riesgo prohibitivo. El segundo subtotal tiene entonces un máximo de 100 puntos. En el tercer paso, se hacen predicciones a cinco y a diez años: los puntos logrados al presente sirven de base para cambios en el futuro. El cuarto paso es la construcción de un índice de riesgo político. De la experiencia se extraen cuatro categorías de países: de 70 a 100 puntos son de bajo riesgo, de 55 a 69 puntos se consideran riesgo moderado, de 40 a 54 puntos son de alto riesgo, y si sólo están comprendidos entre 0 y 39 puntos el riesgo es prohibitivo. Otro indicador sistemático de riesgo político es el que provee WPRF (World Political Risk Forecasts). Se basa en diferentes premisas que el BERI, usa distintos métodos y calificaciones. Se basa en el “Prince Model System”. Usa los actores de un sistema político. Un grupo de tres a cinco expertos estiman la capacidad de los principales individuos, grupos e instituciones para afectar el riesgo político en un país. Los actores pueden ser domésticos o extranjeros. Cada uno se califica de acuerdo a: Apoyo, Neutralidad u Oposición, Grado de Certidumbre (1, menor, a 5, mayor), Rango de Poder (1, menor, a 5, mayor), Grado de Importancia (1, menor, 5, mayor). Luego se genera un valor probabilístico que usa como insumo lo anterior. Otras mediciones son las de “Frost and Sullivan”, “International Country Risk Guide” (de “International Report”) y las de “Institutional Investor”. Como defectos más grandes, los mayores 16 problemas con estas evaluaciones, son que recurren a desempeños pasados para estimar resultados futuros, y que eventos aislados puedan tener un fuerte impacto sobre las operaciones y beneficios de las empresas. Existen también indicadores políticos parciales. “Transparency International” publica anualmente su “Corruption Perceptions Index”, que elabora un rango de países con la percepción de sus niveles de corrupción, proveniente de los negocios, analistas políticos y el público. Se han desarrollado nuevos enfoques de determinación integrada de riesgo político en un proceso de presupuesto de capital, habiendo tres enfoques: 1) Ajustar los futuros flujos esperados de caja del proyecto con las pérdidas esperadas por riesgo político. 2) Medir el riesgo político sobre una IED, como el valor de una póliza de seguro que reembolse todas las pérdidas resultantes de un evento o eventos políticos, incorporando explícitamente el aspecto estocástico y evolutivo del riesgo político, así como la secuencia de eventos políticos en la valuación. 3) Usar la teoría de valuación de acciones, específicamente para riesgos de expropiación. Si la probabilidad de expropiación depende de los resultados del proyecto, la técnica de valuación apropiada es el análisis de derechos contingentes. Los inversores que planean entrar a una industria necesitan considerar no solamente el régimen político corriente en el país huésped de las inversiones, sino también la estabilidad del régimen en el futuro. La estabilidad política se analiza con indicadores macroeconómicos o medidas de riesgo basadas en la percepción de los gerentes. Henisz y Zelner (1998), argumentan que analizando la credibilidad de los propios gobiernos, y examinando la factibilidad de cambios políticos, se provee información adicional importante para inversores. Específicamente, consideran importante añadir al enfoque tradicional, información sobre: 1) La estructura del sistema político y la consecuente credibilidad de los compromisos de los gobernantes. 2) La probable extensión de actividades de lobby, que puede alterar la probabilidad de cambios de política, perjudiciales o favorables al inversor. La mayoría de los problemas de las medidas convencionales de riesgo político están relacionados con la falta de atención puesta sobre los sistemas políticos que se someten a medida. Una medida prospectiva examinaría las tendencias pasadas de los agregados macroeconómicos y las percepciones de riesgo de los gerentes, pero más que extrapolar desde estas tendencias directamente, deberían interpretarlas en el contexto de las estructuras políticas y regulatorias de cada nación. Hay argumentos para que la estructura político-institucional de una nación y las preferencias de los actores que los habitan, sean analizados conjuntamente con el nivel de competencia política por los grupos de consumidores, competidores, proveedores de las empresas o competidores. Cuando se considera el nivel de competencia política, el régimen puede ayudar a atenuar problemas de subinversión (cuando la competencia política es alta), y sobreinversión (cuando la competencia política es baja). El análisis puede también ser extendido para incorporar otras importantes características del entorno institucional. Esto incluye, pero no se limita, a las reglas electorales e institucionales y procedimientos para nombrar jueces, reguladores y burócratas de más alto rango, como también procedimientos para hacer políticas. La Political Risk Services’ International Country Risk Guide (ICRG), proporciona cuatro medidas que incluyen Riesgo Político, Riesgo Económico y Riesgo Financiero, y un Riesgo Compuesto que es función de los otros tres restantes. Inicialmente, Erb, Harvey y Viskanta (1996), exploraron si los índices de riesgo contenían información acerca de retornos futuros esperados. Hallaron que eso ocurre, y donde hay la mayor información es en la medida de Riesgo 17 Financiero. La de retornos futuros esperados y de riesgo político contienen la menor información. Procedieron a armar un portafolio de países que experimentaron una disminución en la calificación de riesgo, y otro portafolio con países que tuvieron una mejora. El portafolio lo armaron después que la información de riesgo estuvo disponible, y rebalanceándolo cada seis meses. Luego analizaron el nexo entre esas medidas de riesgo país y algunas medidas más tradicionales de riesgo, como la correlación entre la beta de un país contra el índice mundial MSCI. Como alternativa, investigaron la relación entre la medida del riesgo país, y la volatilidad de las acciones. Luego exploraron la relación entre análisis de riesgo país y estrategias de inversión basadas en información de fundamentos, como razones valor libros/precios. Encontraron que los índices de riesgo están altamente correlacionados con los fundamentos. Tomaron medidas de riesgo de diez fuentes: Bank of America World Information Services, Bussiness Environment Risk Intelligence (BESI), Economist Intelligence Unit (EIU), Euromoney, Institutional Investor, Sand P Calification Group, Political Risk Services´s ICRG, Political Risk Services: Coplin-O’Leary Rating System y Moody’s Investor Services. En detalle, se reseñan los métodos de Institutional Investor y el de ICRG (Erb, Harvey y Viskanta, 1999). Institutional Investor se basa en una encuesta de banqueros internacionales líderes que deben elaborar un rango de países en una escala de 0 a 100 (peor a mejor). Institutional Investor promedia las calificaciones, ponderando más las respuestas de los encuestados con mayor exposición internacional y sistemas de análisis de riesgo país más sofisticados. Es difícil de determinar qué elementos tienen en mente los encuestados para calificar: los banqueros elaboraron rangos de factores diferentes para distintos grupos de países, y los ordenamientos cambiaron a lo largo del tiempo (Erb, Harvey y Viskanta, 1999). La ICRG compila mensualmente datos sobre una variedad de factores de riesgo político (13), financieros (5), y económicos (6), para calcular sendos índices compuestos. Los puntajes de los factores políticos se basan en un análisis subjetivo de información. La calificación compuesta es una combinación lineal de los tres puntajes individuales. A la medida de riesgo político se asigna el doble de ponderación que a los factores financieros y económicos. ICRG piensa al riesgo país como compuesto por dos elementos primarios: capacidad y voluntad de pago. Con el primer factor se relacionan los riesgos financiero y económico, el segundo con lo político. En mercados emergentes hay una relación positiva entre el riesgo político y la volatilidad. El análisis sugiere que existe considerable información contenida en el índice compuesto ICRG y en particular en sus calificaciones financiera y económica. Por ejemplo, cuando se forman portafolios basados en cambios en las calificaciones de riesgo, hallan retornos supernormales ajustados por riesgo de hasta 1000 bp por año.. Realizado el mismo ejercicio sobre la medida de riesgo político no ven retornos anormales. Las medidas de riesgo de ICRG, en particular la financiera y la económica, pueden predecir retornos esperados en corte transversal. En tanto, los cambios en calificación política tienen algún poder explicativo marginal en mercados emergentes de acciones, pero no en mercados desarrollados. Hallaron que las calificaciones de riesgo país están correlacionadas con fundamentos de los mercados de acciones: un 25% de la varianza del indicador valor libros a precios, en datos de corte transversal, puede explicarse por las calificaciones de riesgo (Erb, Harvey y Viskanta, 1999). 18 IV-Mecanismos internacionales y otros Siguiendo a Moran (1999), los mecanismos para disminuir o mitigar el riesgo político y regulatorio se pueden clasificar en: 1) Medidas de “Autoayuda” de reforma regulatoria para disminuir el riesgo. 2) Tratados internacionales, derecho internacional y arbitraje internacional para tratar esos conflictos y disputas que no pueden ser resueltos adecuadamente en el nivel local. 3) Seguros, garantías y otros productos para reasignar el riesgo, ofrecidos por terceros para ayudar a manejar el riesgo político y regulatorio. “Autoayuda” En torno al uso de medidas de “autoayuda” de reforma regulatoria, países huéspedes que desarrollen procedimientos y subsecuentes reputaciones para tratar con inversores en forma amigable, ceteris paribus gozarían de inversiones mayores y de mejor calidad. La primera medida es la protección del derecho de propiedad. Combina las prohibiciones de actos arbitrarios de desposesión y seguro de “pronta y adecuada compensación” en caso de expropiación basada en motivos de utilidad pública. Adosados a la protección de los derechos de propiedad, están los procedimientos confiables para asegurar el cumplimiento de los contratos. La transparencia pública y un poder judicial independiente y razonablemente eficiente, complementan lo anterior. Las regulaciones sectoriales pueden ser bastante generales o altamente específicas. Las agencias regulatorias representan un esfuerzo deliberado para limitar el control político sobre decisiones de entrada a la industria, retorno sobre inversiones, precio del producto, estándares de servicio y flexibilidad a cambios en parámetros, en respuesta a alteraciones en el ambiente externo. Los reguladores deben estar aislados de influencias y liberados de conflictos de interés. Estudios de las agencias regulatorias en los Estados Unidos, sugieren que reguladores electos son más proclives a responder a presiones populares en forma desfavorable a los inversores, que reguladores designados. Una forma para hacer frente a presiones sobre el gobierno para intervenir en las decisiones, es inyectar tanta competencia como sea posible en las industrias reguladas (Moran, 1999). La naturaleza y alcance de los riesgos políticos y regulatorios, depende entre otras cosas, del ambiente institucional y del esquema de incentivos que enfrentan los agentes públicos. La disminución del riesgo mediante reformas de políticas es una tarea difícil porque requiere establecer compromisos creíbles de largo plazo de los gobiernos, consumidores y oferentes de infraestructura. La credibilidad requiere que se cree un sistema de incentivos tal que los intereses públicos y privados converjan. El análisis económico moderno muestra la importancia del ambiente institucional en el entendimiento de los incentivos de los agentes públicos. El desarrollo económico depende del entorno institucional reflejado en reglas de juego formales (constituciones, leyes, regulaciones, contratos) y reglas informales de juego (valores, costumbres, tradiciones). La economía institucional ha constituido un enfoque analítico integrado (Jadresic y Fuentes, 1999) que: 1) Enfatiza factores culturales e institucionales. 2) Efectúa análisis interdisciplinario. 3) No requiere el supuesto de agente racional maximizador de beneficios. 4) Usa intensivamente material histórico y empírico comparativo acerca de instituciones socioeconómicas. 19 Bajo esta perspectiva, las preferencias son en buena medida endógenas al ambiente institucional y social. Las acciones de los agentes y su interacción (que define el desempeño económico), están determinadas por incentivos, los que a su vez dependen de los arreglos institucionales. La eficiencia del Estado, en el marco principal-agente, depende no sólo de su organización interna, sino también de su interacción con la sociedad como un todo. A su vez, las instituciones son el resultado endógeno de varios procesos a lo largo del tiempo (Jadresic y Fuentes, 1999). Hay dos criterios para el diseño de la política, transparencia y credibilidad, que pueden cambiar el sistema de incentivos. En un mundo de información imperfecta, las acciones de los agentes no son observadas por el principal. La transparencia reduce ese sesgo, al expandir la información disponible. En este contexto, la transparencia es una combinación de información y mecanismos de control, que condicionan la interacción entre los agentes (regulados) y el principal (reguladores), así como su sistema de incentivos. Cuando se agrega la dimensión temporal, deben considerarse además que los objetivos de los gobiernos pueden cambiar a lo largo del tiempo, que las decisiones privadas tienen un componente irreversible y que los agentes privados aprenden de las decisiones del gobierno. Entonces, la credibilidad es un criterio que permite corregir el sesgo de incentivos contra los intereses públicos, al permitir flexibilidad para disminuir el comportamiento oportunista de los gobernantes. La acción del Estado para disminuir riesgos políticos y regulatorios en el sector de infraestructura debe tomar en cuenta la incertidumbre y los fallos informativos enfrentados por el Estado. El nivel de los riesgos políticos y regulatorios se relaciona con cuatro elementos básicos y con ellos las medidas para disminuir el riesgo: 1) La estructura de los mercados. 2) Las normas regulatorias. 3) Las organizaciones regulatorias. 4) Los ambientes sociopolíticos y regulatorios. La competencia en los mercados puede disminuir riesgos por distintas razones: decrece la necesidad de regulación y con ello el alcance de la discreción del gobierno, se reduce la posibilidad a las empresas existentes de adoptar acciones anticompetitivas, y la ausencia de competencia puede generar decisiones políticas impredecibles que afecten toda la industria. Para promover competencia se pueden seguir ciertos principios básicos. Una cuidadosa privatización es el primero de ellos. En las privatizaciones suele haber dos objetivos en competencia: maximizar la recaudación y generar una estructura de mercado competitiva.. En segundo lugar, limitar en lo posible, la integración vertical. Tercera es la vigencia de una cultura de competencia justa. La estructura de mercado y el sistema económico operante crean reglas informales del juego, que condicionan la interacción económica entre los agentes (Jadresic y Fuentes, 1999). Para disminuir los riesgos regulatorios es necesario un eficiente desempeño regulatorio. Requiere la creación y operación de un sistema de incentivos que pueda inducir a los agentes económicos y a los propios reguladores a actuar en forma predecible de acuerdo a objetivos. Las reglas formales del juego, deben satisfacer los criterios de claridad, estabilidad y racionalidad económica. Claridad de las normas significa que el alcance para la interpretación de las reglas debe ser tan limitado como sea posible. La estabilidad se puede generar con distintos instrumentos, como constituciones, leyes, decretos, reglas, contratos y tratados internacionales. Un conjunto de estrategias pueden ser implementadas para mejorar credibilidad y transparencia. La independencia de los reguladores, se orienta a que las decisiones regulatorias respondan a objetivos sociales y no a presiones de grupos de poder económicos o políticos. Los incentivos para ser regulador y los mecanismos de selección son esenciales. Respecto del primer punto, los 20 instrumentos son prestigio social, remuneraciones y un proceso de selección estricto. Para asegurar la independencia puede ayudar: 1) Nombramientos para períodos fijos que no coincidan con los ciclos políticos. 2) Restricciones y condiciones específicas para la remoción de los reguladores. 3) Autonomía de los reguladores, con diferentes normas que el resto del gobierno. 4) Presupuesto proveniente de un cargo a los usuarios, sin depender de la aprobación del Congreso o del Gobierno. En torno a la responsabilidad de los reguladores, es más grande cuanto mayor el grado de independencia o la posibilidad de discreción del regulador. Una estrategia es expandir la cantidad y calidad de información disponible al público, y establecer mecanismos formales para monitorear la actividad regulatoria. Asimismo, pueden introducirse controles formales de terceros organismos que no interfieran la esfera técnica de las decisiones. Internet y mecanismos de consulta, como las audiencias públicas, son herramientas de diseminación de información. La tarea regulatoria requiere pagar personal calificado. Una política de recursos humanos abarcativa incluye selección del personal, ingresos, entrenamiento, promoción y despido. Sobre la base de que aparecerán disputas, para disminuir riesgos debe establecerse un mecanismo de resolución cuyos atributos claves sean equidad, conocimiento técnico y diligencia. El instrumento clásico es el poder judicial, pero se enfrenta a una serie de dificultades en muchos países: 1) Los jueces no tienen conocimientos técnicos de regulación. 2) Los tribunales no tienen los recursos para resolver disputas regulatorias a tiempo, y 3) El poder judicial no es completamente independiente del gobierno o de las partes reguladas. Pueden contemplarse alternativas, como mecanismos de mediación para resolver cuestiones específicas o tribunales especializados en cuestiones regulatorias, dejando al Poder Judicial como última instancia. Van Der Walt (1999), se ocupa de las posibilidades, abiertas en varias tradiciones legales, de reclamos particulares de compensación por arrebatos regulatorios, que combatan el riesgo regulatorio en infraestructura. Esta estrategia se basa en la existencia de garantías constitucionales de compensación en caso de expropiaciones estatales o arrebato de la propiedad privada, y la extensión de aquellas garantías, al ejercicio excesivo o injusto del poder regulatorio. La noción de arrebatos regulatorios se funda sobre que ejercicios excesivos e injustos del poder regulatorio del Estado, deberían ser tratados como arrebatos, y el propietario debería recibir compensación, aún cuando aquél no expropie la propiedad en el sentido estricto de adquirirla para uso público. En la tradición de Estados Unidos las interferencias regulatorias sobre la propiedad privada son tratadas siempre como arrebatos regulatorios, sin considerar su importancia para el uso público y el real alcance de sus efectos, cuando implican permanentes invasiones físicas de la propiedad o la destrucción de su uso económico, o destruyen un derecho esencial. Los controles regulatorios se observan también como arrebatos cuando son extralimitados (Ven Der Walt, 1999). En las leyes alemanas, la excesiva regulación puede ser inválida por inconstitucional, pero no hay compensación por esa razón. En algunos casos una equiparación de pagos es hecha para asegurar que el efecto no es injusto. La cláusula australiana de propiedad no garantiza compensación a todos, pero los pedidos de compensaciones por expropiación y por limitación regulatoria de la propiedad, sobre la base de los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad, indica que podría ser inequitativa no compensarla. Los tribunales españoles tratan las limitaciones regulatorias como expropiaciones, y requieren compensarlas. Para la legislación francesa, las limitaciones regulatorias de la propiedad son tratadas como privaciones que requieren 21 compensación, cuando impongan una significativa carga sobre los propietarios, o cuando vacíen los derechos de todos sus valores y convenciones. En las leyes irlandesas, la adquisición compulsiva y la limitación de la propiedad por la regulación son como dos puntos sobre un continuo. Por último, en la mayoría de las constituciones postcoloniales del Commonwealth, las cláusulas de propiedad apuntan a que toda limitación regulatoria requiera compensación. Las constituciones, buscando disminuir el riesgo político, pueden establecer: 1) Que la expropiación de la propiedad puede ocurrir solamente con acuerdo al debido proceso de las leyes, para una legítima utilidad pública, y el titular debe recibir pronta y justa compensación. 2) Que el ejercicio del poder de policía regulatorio debe tener lugar de acuerdo al proceso legal, y que aquella es solamente admisible para una legítima utilidad pública. 3) Que exista una justicia independiente para interpretar y revisar la validez constitucional de la legislación y las acciones regulatorias. 4) Que la tradición legal admita como interpretación de la cláusula de propiedad, y donde sea posible, reclamar compensación para ejercicios injustos o excesivos del poder regulatorio. Disposiciones constitucionales arraigadas (que pueden solamente ser reemplazadas por procedimientos y mayorías especiales), garantizando compensación por expropiación de la propiedad privada, podrían atenuar ciertos riesgos políticos (confiscación o nacionalización), pero también el riesgo regulatorio de las inversiones en infraestructura. El riesgo regulatorio puede frecuentemente acotado, a través de derechos reconocidos en los contratos de inversiones, en disposiciones administrativas, a través del arbitraje internacional, o sobre la legislación de base. Un derecho de compensación basado sobre la noción de arrebatos regulatorios, provee una estrategia adicional, al dar una opción extra. Provee más segura protección que estos derechos estén arraigados en la estructura constitucional, de modo que no puedan ser revocados fácilmente a través de cambios en la política legislativa o administrativa normal (Ven Der Walt, 1999). Una justicia independiente con jurisdicción para interpretar y aplicar la constitución, y para opinar sobre la validez constitucional de las acciones legislativas y administrativas, es un importante factor para obtener compensaciones por pérdidas causadas por excesiva o injusta regulación. En la ausencia de una justicia independiente, la protección puede obtenerse a través de cortes internacionales o regionales, y de garantías de compensación. Sin embargo, el reconocimiento de la noción de arrebatos regulatorios no implica que algunas interferencias regulatorias puedan o deban ser tratadas como tales, y compensadas. Las acciones regulatorias que sirven a un legítimo propósito público, sin imponer una excesiva o injusta carga, no están normalmente compensadas. El Estado puede reducir los riesgos para los inversores en infraestructura, estableciendo normas que limiten la aptitud de aquél para socavar la rentabilidad de los proyectos. Esas normas pueden estar explícitas en cada contrato y proveer una especie de garantía contra ciertos tipos de acciones del Estado. Una norma de fondo en la constitución de algunos Estados es una “Cláusula de Arrebato” (Takings), que requiere que el Estado pague una compensación cuando toma una propiedad para uso público. Por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos, la Cláusula de Arrebato se aplica a excesos gubernamentales o expropiación de la propiedad física (Ackerman y Rossi, 1999). En los países en desarrollo, un sistema legal nacional consolidado para la protección de los contratos aumenta los beneficios del entorno de mercado no solamente para los inversores internacionales en el país huésped, sino para todos los actores económicos. La clave para el establecimiento de tal sistema legal, sin embargo, es establecer un balance entre la protección de los derechos de propiedad y el mantenimiento de la flexibilidad política. Ackerman y Rossi 22 (1999), sugieren que los países deberían ser cautelosos al incorporar un conjunto demasiado rígido de reglas en las constituciones, los contratos individuales, o los tratados de inversión, específicamente si ellos están todavía en proceso de desarrollo efectivo de instituciones estatales. Tratados internacionales, derecho internacional y arbitraje internacional El uso de tratados internacionales, el derecho internacional y el arbitraje internacional, opera por dos vías: proveen protección sustantiva respecto a riesgos políticos y regulatorios, y facilitan el arreglo de disputas entre inversores y autoridades de gobiernos huéspedes. Existen más de 1200 tratados bilaterales de protección de inversiones, la mayoría negociados en la última década. La mayoría contienen provisiones sobre expropiación, conversión y transferencia de divisas, y provisiones generales contra tratamiento discriminatorio. Las expropiaciones de inversores internacionales sólo pueden tener lugar si son hechas por motivo de utilidad pública, y se paga indemnización. Algunos autores agregan las características “pronta, adecuada y efectiva”. En muchos casos se traslada la jurisdicción a tribunales de terceros países. Cuando se invoca una provisión de arbitraje, la disputa se traslada de jurisdicción. Fallado un caso, viene la instancia de inducir el cumplimiento de la demanda. En ausencia de un sistema judicial comercial internacional, la aspiración natural de las partes para lograr un tratamiento neutral en la resolución de la disputa relacionada con contratos internacionales, incluyendo aquellos de inversión en infraestructura, ha requerido el uso de varios mecanismos privados para lograr este propósito. Dentro de ellos, está el arbitraje, que permite llegar a una resolución final de las disputas, mediante árbitros elegidos por las partes o por una tercera parte independiente. Las Naciones Unidas y el Banco Mundial han tenido un rol prominente en este sentido con la Convención de Nueva York (1958) y la Convención de Washington (1965), que han tenido en cada caso, más de 120 países asociados. Además, un número importante de países ha adoptado la Ley Modelo de 1985 sobre Arbitraje Comercial Internacional, de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (UNCITRAL), para aumentar la eficacia de los procesos en sus correspondientes jurisdicciones. También un número cada vez mayor de instituciones de arbitraje, como la Cámara Internacional de Comercio (ICC), se encargan de mejorar los arbitrajes internacionales (Schwartz y Paulson, 1999). La Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Puesta en Práctica de Fallos de Arbitraje Internacional, con 100 países miembros, se ocupa de esas cuestiones en lo referido a arreglos de disputas comerciales entre partes privadas. El ICSID hace lo mismo entre inversores extranjeros y gobiernos. Se basa en el consentimiento de las partes que se considera irrevocable y tiene el mecanismo del arbitraje, exclusivamente. Las sentencias son obligatorias sobre las partes, y tienen la misma fuerza que un juicio definitivo en el país del Estado contratante. El arbitraje del ICSID hace de corte de apelaciones de hecho sobre tribunales nacionales (Moran 1999). El arbitraje internacional tiene como ventajas que la disputa la resuelve un cuerpo no ligado a las partes, y los procesos tienen lugar en terceros países. A las audiencias asisten expertos que entienden los detalles técnicos de la disputa. El proceso puede mantener confidencialidad sobre cuestiones comerciales y preservar las relaciones entre las partes. Como desventajas, el arbitraje puede determinar quien paga, pero no tiene forma de supervisar el cumplimiento. También es menos útil cuando los reguladores locales tienen discreción en la interpretación de reglas o en la consideración de objetivos de política. La discreción y reserva con que se llevan a cabo los procesos, atenta contra la apertura y transparencia (Moran, 1999). El ICSID fue creado en 1965. Desde su fundación hasta 1987, fueron sometidos 23 casos al ICSID (14 desde 1981). Antes de ser sometida una disputa, debe cumplir ciertos prerrequisitos: el acuerdo que solucione la disputa no puede ser redactado sólo 23 por una de las partes, la disputa debe ser legal y no comercial. La inversión como concepto no se define, y préstamos y propiedad industrial se incluyen en la noción de inversión. Los estados contratantes, por último, deben reconocer y hacer cumplir las obligaciones pecuniarias que surjan de las sentencias. Los tratados bilaterales de protección son una forma de reducir la percepción de riesgo político. La mayoría han sido suscritos entre un país desarrollado y uno en desarrollo. Los tratados cubren varios asuntos de interés para los inversores: tratamiento de los inversores en el país huésped, expropiación, compensación y transferencia de fondos, resolución de diputas. El tratado típico contiene los siguientes elementos: 1) Definiciones: inversiones cubiertas, áreas geográficas cubiertas. 2) Declaraciones generales relativas a la promoción y protección de las inversiones. 3) Tratamiento del inversor justo y equitativo, y trato de la nación más favorecida. 4) Expropiación: por interés público, para un propósito público. 5) Compensación: pronta, adecuada y efectiva, criterios para determinarla. 6) Transferencia de fondos. 7) Excepciones. 8) Resolución de disputas entre inversor y país huésped. 9) Resolución de disputas entre país huésped y país de origen de la inversión. 10) Asunción por los gobiernos de los derechos de los inversores si aquél efectúa un pago a los inversores (Kamga Wafo, 1998). Las obligaciones de los gobiernos de pagar compensaciones están razonablemente bien establecidas en el derecho internacional de práctica, y codificado en tratados (bilaterales, regionales y multilaterales). Los tratados bilaterales de inversión se han usado desde el primero firmado por Alemania en 1959. A juicio de Waelde (1999), no hay evidencia de que en realidad disminuyan en forma significativa los riesgos políticos o aumenten los niveles de inversiones. En rigor, parece que países que no los han firmado, como Brasil y Nigeria, han atraído tanto o más inversiones que los que sí lo hicieron. Para Waelde (1999) los tratados tienen limitado efecto y deben ser vistos en perspectiva de la amplitud de las políticas de inversión de los países. Un tratado juega un papel de señalización. Su firma genera una obligación legal y denota algún grado de consenso doméstico sobre las inversiones. El país acepta un nivel de disciplina internacional y las sanciones implícitas por no respetarla (mala publicidad, posibilidad de perder un arbitraje internacional). No hay evidencia que la calificación de riesgo político sea modificada por la firma de tratados de protección de inversión. Las empresas no parecen darle mayor importancia. Los tratados contemplan los riesgos tradicionales (expropiación), pero no los modernos de problemas de inversión en infraestructura, regulación, inefectividad del sistema legal, bajo valor de los compromisos contractuales, efectiva política de defensa de la competencia y actuación autónoma de gobiernos subnacionales (Waelde, 1999). Los tratados bilaterales ofrecen protección a las inversiones, por la vía de tener abierto el recurso al arbitraje internacional, pero las sentencias de este origen no tienen forma práctica de obligar su cumplimiento. La efectividad de la protección, depende de la claridad, especificidad y aplicabilidad de las reglas y estándares de tratamiento de inversiones contenidos en los tratados. Los tratados multilaterales de protección de inversiones son mucho más ambiciosos y arrancan con la abortada Carta de La Habana de 1947, cuyo capítulo comercial constituyó el GATT. La discusión de un Acuerdo Multilateral de Inversiones que iba a ser firmado por los países de la OCDE, se interrumpió con el retiro de Francia en 1998. Las críticas que pueden hacérsele son similares a las que recibe el sistema GATT-OMC (Waelde, 1999). 24 El arbitraje de una disputa de inversión en infraestructura puede ser al mismo tiempo larga y costosa. Por ello y por consideraciones comerciales o políticas, las partes generalmente arriban a una solución negociada. Hay una gran variedad de procedimientos alternativos para facilitar la conciliación y mediación. En muchos aspectos, el arbitraje de disputas relacionadas con temas regulatorios o políticos, se basa en tópicos comunes a otros tipos de arbitraje. En cada caso, se requiere el consentimiento de las partes, y los procedimientos a seguir generalmente derivan de reglas de amplia aplicación, como las del UNCITRAL. Cuando el Estado está involucrado en el proceso, pueden surgir consideraciones adicionales especiales, posiblemente de naturaleza legal (como cuestiones de inmunidad o responsabilidad), o de carácter político, dado el interés público del tema y las actitudes de las autoridades involucradas. Esto significa, que los mecanismos existentes de arbitraje internacional pueden ser efectivos en la reducción de riesgos políticos y regulatorios, sólo si las partes otorgan pleno consentimiento sobre su uso. Además, el resultado del arbitraje debe ser respetado. Más allá de la cláusula de arbitraje en los contratos, es importante que haya buenos árbitros. Finalmente, aunque las partes generalmente desean minimizar los costos asociados al procedimiento, deben estar preparadas para presentarse de la manera más efectiva posible ante el arbitraje, y eso demanda recursos. El costo de los procedimientos internacionales de arbitraje, constituye generalmente una barrera para los países en desarrollo. La efectividad de algunos arbitrajes internacionales, depende en última instancia de la aplicación de concesiones que son entendidas como la conclusión del proceso. Hay ciertas características de las disputas de arbitraje internacional que merecen ser destacadas. Está en discusión, dado el carácter público de las disputas relativas a la acción gubernamental o regulatorio, si el arbitraje debiera ser tratado como un proceso confidencial. Aunque la confidencialidad es una característica del arbitraje que ha aumentado su popularidad como un medio para la resolución de disputas comerciales privadas, hay distintas opiniones cuando se quieren resolver diferencias que afectan al interés público. Los inversores buscan por lo tanto protección especial para inversiones especial para inversiones en infraestructura en la forma de compromisos legales y contractuales de los gobiernos huéspedes, de quienes la estabilidad en el tiempo no es siempre garantía. Leyes internacionales permiten protección especialmente a través de Tratados Bilaterales de Inversiones, que están actualmente en vigencia entre países en desarrollo, economías en transición y naciones industrializadas. Convenios de integración regional y sectoriales (tales como GATS y el Tratado de Energía de Europa), también incluyen provisiones para la protección de inversiones. En vista de los largos plazos de la relación establecida entre las partes en proyectos de infraestructura, deberían ser imaginadas adaptaciones cuidadosas y cláusulas de renegociación, para tratar con inesperados cambios de circunstancias e instancias de apuro. El arbitraje vinculante o la mediación deberían ser previstos si las partes no pudieran llegar a un acuerdo en estas situaciones (Sacerdoti, 1999). Seguros, garantías y otros productos para reasignar el riesgo Seguros, garantías y otros productos se han diseñado para tratar con el riesgo. La necesidad de seguros contra riesgos políticos tuvo origen en la historia moderna. El primer shock para la estabilidad del régimen internacional de inversión privada extranjera fue la revolución rusa de 1917, con la nacionalización de inversiones extranjeras y domésticas. En la primera parte de la década de los 1920s, se desarrollaron programas para reducir los riesgos de las inversiones extranjeras y el comercio, proveyendo formas especializadas de seguros de riesgo político, tal 25 como seguros de crédito comerciales y garantías de inversiones extranjeras. Las compañías de seguros privadas se difundieron a comienzos de la década de los 1970s. A mediados de los 1980s, hubo más préstamos para inversores en países en desarrollo sobre la base de garantías de bancos locales. Otra respuesta a la Crisis de la Deuda de los países en desarrollo fue el establecimiento de la Agencia Multilateral de Garantías para Inversiones (MIGA) por los países miembros del Banco Mundial en 1988. El objetivo de MIGA fue alentar a la inversión directa extranjera en países en desarrollo, proveyendo seguros contra riesgos políticos para inversores extranjeros privados, y asistencia técnica para los gobiernos (Bubnova, 1999). En los años de postguerra, los gobiernos respondieron para mitigar la necesidad de cobertura que no era ofrecida por los aseguradores privados. Los Estados Unidos establecieron la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), en 1971, con el objeto de ayudar en la cobertura del riesgo político, en el contexto de la Guerra Fría. Hay riesgos cuya cobertura es demasiado cara para proveedores privados, como guerras y disturbios civiles, y existen otros riesgos políticos considerados demasiado impredecibles en cuanto a extensión y duración como para examinarlos actuarialmente y preciarlos. Desde la segunda mitad de los 1990s, la actividad privada del sector de aseguradores de riesgos políticos se ha expandido y el horizonte temporal de sus productos se ha expandido a 5 años por rupturas contractuales, y 10 años para confiscaciones. El tamaño de los contratos se sextuplicó en el segundo lustro de los 1990s. Los proveen instituciones privadas y organismos multilaterales. Entre estas, la MIGA ha edificado el mayor portafolio de garantías (seguros), contra riesgos políticos. MIGA provee seguro a inversores en países miembros y con su consentimiento. Aún con bajas coberturas, la influencia de MIGA puede ser importante. Puede actuar como mediador entre las partes, ayudando a tratar de resolver disputas antes que estas cobren dimensión, y a veces antes que se difundan públicamente. La MIGA es básicamente una agencia aseguradora de IED contra riesgos políticos en países en desarrollo. Tiene dos funciones principales: proveer garantías contra riesgos no comerciales y mejorar las condiciones de inversión y su promoción en países en desarrollo. El programa de garantías cubre cuatro tipos de riesgo no comercial: 1) Restricciones a la conversión y transferencia de divisas. 2) Expropiación incluyendo “Creeping Expropriation” (acciones de gobiernos que en efecto privan a los inversores extranjeros de la propiedad o el control). 3) Rupturas de contrato cuando el inversor no tiene acceso o tiempo para una audiencia judicial o arbitraje. 4) Conflicto armado o disturbio civil. La MIGA provee asistencia a países huéspedes para atraer IED, de investigación, diseminación de información sobre oportunidades y clima de inversión, asistencia técnica y asesoramiento. Las garantías parciales contra riesgos del Banco Mundial, aseguran el pago en caso de incumplimiento del servicio de la deuda, de obligaciones soberanas, proyectos del sector privado, y la ocurrencia de ciertos eventos de fuerza mayor en el país huésped. En tanto, las garantías parciales de crédito del Banco Mundial, son programas que se han diseñado para cubrir todos los eventos de no pago, en un período, en el financiamiento de un proyecto, especialmente los de tardía maduración. La creación de derivados financieros del tipo de las coberturas contra riesgos catastróficos, como huracanes y terremotos, puede ser una vía para permitir a los inversores cubrirse a lo largo del ciclo de vida de proyectos prolongados en múltiples países. La ausencia de una adecuada base actuarial para calcular siniestralidad, no ha sido obstáculo para la creación de mercados de coberturas de perforación petrolera en el Mar del Norte, o lanzamiento de satélites comerciales, 26 mucho antes que existieran estadísticas para sentar una base. Lo requerido es un precio al cual compradores y vendedores acuerden transar su exposición al riesgo. Por otra parte, la presencia de cobertura crea un problema de riesgo moral: aparecen incentivos del país miembro actuando en forma oportunista, cuando saben que el inversor está cubierto. Ello hace que convenga ocultar la cobertura, manteniéndola secreta para prevenir tal resultado (Kamga Wafo, 1998). La idea de constituir disciplinas internacionales de protección de las inversiones, ha sido encarada por una serie de caminos, principalmente por el Banco Mundial y la OCDE. La primera forma incluye todas las medidas que buscan influenciar las políticas de inversiones de los gobiernos huéspedes. La segunda es la creación y puesta en marcha de una nueva agencia multilateral de seguros para riesgos políticos. La tercera forma es la creación de una organización para el arbitraje y la conciliación de disputas de inversiones. En cuarto lugar, extensión de las reglas de la OMC hacia las inversiones. Estas reglas incluyen la transparencia de reglas de inversión, la aplicación del concepto de nación más favorecida y tratamiento nacional en el área de inversión (Kamga Wafo, 1998). Existen también varios mecanismos a nivel multilateral en operación o propuestos, para disminuir preocupaciones sobre seguridad de las inversiones y riesgo político. La iniciativa más importante ha sido la Multilateral Agreement On Investment (MAI), negociada en la OCDE. Se ocuparía de un conjunto de temas, cada uno de los cuales refleja los obstáculos enfrentados por los inversores en mercados extranjeros. El primero es acceso básico al mercado y trato con restricciones que inhiben a los inversores establecerse en una jurisdicción particular. Los participantes se darían entre sí trato nacional a las inversiones, y el acuerdo sería de carácter obligatorio, conteniendo provisiones efectivas para resolución de disputas. Estados Unidos tiene una organización semi-gubernamental (OPIC, “Overseas Private Investment Corporation”), que asegura a los inversores americanos contra pérdidas por expropiación, inconvertibilidad de las monedas, guerra, motines e insurrecciones, cargando una prima. En Japón, un servicio similar es provisto por el Ministerio de Comercio Exterior e Industria (MITI), en Alemania por Treuarbeit, en el Reino Unido por Export Credits Guarantee Department (ECGD) y en Canadá por la Export Development Corporation (Kamga Wafo, 1998). El sector de la industria aseguradora privada nació a mediados de la década de los 1970s. Los pioneros fueron el American International Group (AIG), y el Lloyd’s de Londres. Hubo muchas pequeñas interacciones entre las agencias públicas y los aseguradores privados en aquel tiempo. En los 1970s y 1980s las finanzas de infraestructura tomaron la forma de grandes préstamos sindicados a gobiernos soberanos, u ofertas de créditos a mediano plazo. Con la Crisis de la Deuda, los reaseguros no funcionaron. Los aseguradores, quienes carecían de una estrategia y de suficientes recursos, perdieron el apetito por estos negocios, y se retrajeron a sus antiguas competencias. Pero, algunos pocos perseveraron y sobrevivieron. Durante este proceso se fue restaurando la credibilidad con los reaseguradores, y se mantuvo la relación con los agentes y clientes. Hoy el sector privado reemplazó al gobierno como proveedor primario de cobertura en la mayoría de los países occidentales (Salinger, 1999). En la salida de la Crisis de la Deuda, los gobiernos disminuyeron la toma de prestamos. Vinieron privatizaciones, y el desarrollo de proyectos energéticos, de telecomunicaciones y de infraestructura en transporte, requirió grandes sumas de capital y capacidad de absorción del riesgo. Esta capacidad provino fundamentalmente de agencias de crédito a la exportación, entidades multilaterales, mercados de capitales, bancos comerciales, como también de los aseguradores privados y estatales. Debido a la aparición de estas oportunidades de inversiones, los mercados de cobertura contra riesgos políticos resultaron convenientes para proyectos y privatizaciones. El sector privado consideró buena la ocasión para invertir. La cobertura está 27 disponible hoy para más de veinte años. Los largos plazos de cobertura incluyen inconvertibilidad de la divisa, como también riesgo confiscatorio. Ahora también está disponible la cobertura contra guerras, algunas de éstas sobre la base de mediano a largo plazo (Salinger, 1999). Las ofertas de productos del sector privado son hoy virtualmente idénticas a las disponibles desde las agencias públicas. A futuro, la primera cuestión a tener en cuenta, es si las agencias públicas existen para competir o complementar al sector privado. Si el gobierno espera que sus agencias complementen al sector privado, necesitan comparar los costos de provisión del servicio con el de privatizarlos, pero aquí se presenta una dificultad: los resultados financieros no son comparables. Una completa evaluación debería hacer ajustes apropiados para diferenciar entre los dos sectores, contemplando cosas tales como su estado impositivo. La mayoría de las agencias públicas proclama que su misión es complementar y no competir con el sector privado (Salinger, 1999). Si las agencias públicas deciden que su misión es complementar, o no competir con el sector privado, deben decidir como hacerlo. Hay tres opciones: 1) Ser el asegurador de referencia y absorber riesgos sindicados para el sector privado comprando reaseguros. 2) Respaldar al sector privado vendiendo reaseguros a aseguradores calificados, o 3) Trabajar junto a los aseguradores privados para compartir el riesgo como un co-asegurador. El sector privado está encontrando el mercado necesario para proveer más seguros de corto plazo de crédito a la exportación. En seguros de mediano y largo plazo de crédito a la exportación, incluyendo proyectos relativos a seguros, predominan las agencias públicas. Sin embargo, el aumento de capacidad en seguros de inversión privada de largo plazo, sugiere que el sector privado podría hacer más. Los seguros de inversión experimentaron cambios en los últimos años. Hay desarrolladas coberturas sobre privatizaciones y financiación de proyectos de infraestructura. La capacidad del sector privado se expandió significativamente en alcance, número y profundidad. Hoy el sector puede proveer cobertura por encima de US$ 1000 millones contra riesgo de confiscación, expropiación, nacionalización e inconvertibilidad de la divisa. La tercera cobertura tradicional de seguros de inversión, la violencia política, no estaba disponible en el sector privado hasta el comienzo de los programas de expansión de AIG’s en 1996, registrando hoy capacidad disponible. Donde el sector privado y las agencias públicas pueden complementarse, es en seguros de inversión. Un paso positivo en esta dirección fue el reciente anuncio de que el Banco Mundial fue combinando sus recursos con el Lloyd’s de Londres para apoyar nuevas inversiones en Bosnia después de la guerra. Bubnova (1999) hace un inventario y un análisis de los distintos seguros contra riesgos políticos y garantías, provistas actualmente por el sector privado y público. Comprenden tanto el seguro de inversión, que protege inversiones, patrimonio y deudas contra riesgos políticos específicos, como las garantías, que pueden tomar varias formas: garantías contra riesgos parciales, garantías de crédito parcial, garantías con cobertura total (contra todo riesgo). Los seguros y garantías contra riesgos políticos contemporáneos, cubren un amplio espectro de riesgos: 1) Casi todos los planes de seguros cubren confiscación, expropiación y nacionalización (cláusula CEN en los contratos), actos ocurridos dentro del período político, que prive a todos o parte de los accionistas en las empresas extranjeras y/o sus activos corrientes. Otros riesgos similares, son privación (“Deprivation”, sumado a CEN, forma la cláusula CEND), y el abandono por la fuerza de las inversiones o los activos muebles. 2) Riesgos de convertibilidad y transferibilidad de los dividendos de dichas inversiones. 28 3) Pérdidas debidas a eventos de violencia política, incluyendo guerras, terrorismo, sabotajes, conmociones civiles, etcétera. 4) Riesgos no uniformes, de repudiación de contratos por los países huéspedes. Una variedad de factores se toman en cuenta cuando se analiza la exposición a los riesgos políticos (Ejemplo: intereses nacionales, violencia política, riesgo corporativo, potenciales catástrofes, posibilidad de repatriación de fondos, estructura de deuda, financiamiento multilateral, financiamiento en el país, financiamiento no multilateral). Los proveedores públicos de seguros contra riesgos políticos incluyen bancos multilaterales, agencias de crédito a la exportación, y organizaciones bilaterales y multilaterales y corporaciones que promueven la inversión privada. El Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el BID, y el Banco de Desarrollo de Asia, son propiedad de los propios gobiernos miembros. La mitigación de los riesgos políticos toma la forma de garantías, de riesgo parcial o de crédito parcial. Estos programas cubren los riesgos asociados con obligaciones contractuales de los gobiernos, que incluyen un amplio rango de riesgos soberanos. Hay otros proveedores de seguros de riesgo político. Estos incluyen al Banco de Desarrollo Islámico, que tiene como subsidiaria a la Corporación Islámica para los Seguros de Inversión y Crédito para Exportación. Cubre inversiones entre los países miembros. La Corporación Inter-Arabe de Garantías de Inversiones, cubre inversiones entre los 21 países de la Liga Arabe. Las Agencias de Crédito a la Exportación, son organizaciones propias de cada gobierno. Su objetivo es promover las exportaciones (y en algunos casos inversiones), de acuerdo con los objetivos de política económica y de apertura al exterior de sus gobiernos. Son ejemplos, la COFACE de Francia, la ECGD del Reino Unido, la EDC de Canadá, el MITI de Japón y la SACE de Italia. En la mayoría de los países las agencias nacionales de crédito a la exportación ofrecen créditos a la exportación y seguros de inversión. Los aseguradores del sector privado tienen objetivos comerciales y de maximización de beneficios. Ellos no están restringidos por requerimientos de nacionalidad de los inversores, o por consideraciones de política nacional, sin embargo, están sujetos a restricciones de sanciones nacionales o internacionales (no aseguran inversiones en Cuba, Irán, Irak, Libia o Corea del Norte). Hoy en día, los seguros contra riesgo político privados están agrupados primariamente en el Reino Unido, los Estados Unidos, y Bermudas. Ellos pueden asegurar deuda y patrimonio, proyectos ya existentes y nuevos, y no tienen limitaciones sobre la inversión aceptable. Los aseguradores privados no están atados por rígidos criterios de elegibilidad, son flexibles en términos de cobertura cubriendo nuevos proyectos, y no están limitados a ciertas regiones geográficas (pueden asegurar sus clientes globalmente). Las transacciones privadas son absolutamente confidenciales. Pueden cubrir hasta el 100% de una inversión. Las limitaciones de la mayoría de los aseguradores del sector privado incluyen una más limitada capacidad y términos de cobertura que aquellos ofrecidos por los del sector público. Sin embargo, en los últimos años la capacidad de los privados se incrementó grandemente, y combinando fuentes en los mercados privados, un cliente puede exceder el monto ofrecido por un asegurador del sector público. En la discusión de la provisión óptima de seguros (privados versus públicos), intervienen consideraciones sobre incentivos de comportamiento. Algunos académicos usan la teoría de la información para apoyar la intervención pública en el mercado privado. Entre las ventajas que los gobiernos tienen sobre el sector privado están, las economías de escala y de alcance, monitoreo, ejecución de contratos, poder para poner impuestos (que añade a los gobiernos efectividad para internalizar las pérdidas), y el monopolio de la fuerza pública. Sin embargo, hay también posiciones en contra de la intervención de los gobiernos en el mercado de seguros de riesgo 29 político. Klein citado por Bubnova (1999), apunta que cuando los gobiernos toman el rol de proveedores de seguros, los contribuyentes se transforman en inversores cautivos de un fondo mutuo de proyectos a largo plazo. Los seguros privados tienen ciertas ventajas de eficiencia sobre los planes de seguro del gobierno. Por ejemplo, las compañías de seguros están en una mejor posición que los gobiernos soberanos para diversificar sus portafolios. Los privados también están en mejores condiciones para adecuar sus precios y evaluar de mejor manera los riesgos. En el caso de los seguros públicos, estos pueden llevar a que aparezcan obligaciones fiscales de corto plazo no previstas, y con ello desestabilizar la situación macroeconómica de algunos países. Los problemas de información asimétrica sobrevienen en ambos sistemas, públicos y privados. El riesgo moral y la selección adversa pueden afectar los costos del negocio de los seguros, y la influencia de los privados versus públicos en la composición del mercado. En seguros privados se cubren contratos específicos o “intereses”. Los “intereses” asegurados son los costos de proveer o manufacturar los bienes, proveer los servicios o pagar las compras. Los principales riesgos políticos cubiertos, son embargos de exportaciones e importaciones, no pago (si el comprador es una agencia estatal), inconvertibilidad e incapacidad de transferir divisas. En inversiones se aseguran las acciones o activos poseídos por el inversor en una empresa local (o los préstamos hechos respecto de dicha empresa). Se asegura contra confiscación, violencia política y restricciones a remisiones de utilidades. La capacidad para cubrir contratos ha llegado a U$S 600 millones, y la capacidad de cubrir intereses a U$S 1750 millones. Los períodos de cobertura se han extendido hasta diez años o más. Las coberturas se han extendido al caso de guerra, a excepción de las que tuvieran lugar entre las cinco mayores potencias militares (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia), y el uso de armas nucleares. Existen en el mundo no más de 10 conglomerados o compañías de seguro al estilo de Lloyd’s o AIG con la capacidad reconocida para cubrir proyectos de infraestructura, así como suscribir una porción importante del riesgo. Unos siete conglomerados en Lloyd’s podrían suscribir cada uno U$S 50 millones o más con respecto a un solo proyecto de inversión (Alington, 1999). Los negocios que cubre Lloyd’s en riesgo político, son protecciones tradicionales a inversiones, riesgo de guerra sobre activos fijos, aeronaves y navíos, y riesgos contractuales y contingentes para inversión y comercio. Lloyd’s no es una empresa sino un mercado, donde sindicatos suscriptores, tomando riesgo sobre sus capitales individuales, compiten por negocios a través de intermediarios acreditados (Lloyd’s Brokers). El capital usado por cada sindicato ha sido por unos 300 años aportado exclusivamente por individuos ricos (“Nombres”). Desde 1994, el mercado ha admitido miembros con responsabilidad limitada. El capital de empresas es ahora el 60% del mercado, contra 40% de participaciones personales. El tamaño o capacidad de los sindicatos no está medido en términos absolutos, sino en su habilidad para aceptar primas. En 1998, la capacidad del mercado era de unos US$ 16000 millones. Lloyd’s tiene una cadena de seguridad. La primera línea de defensa son los fondos fiduciarios: los premios se pagan de allí. Luego vienen fondos que los miembros de Lloyd’s deben mantener de acuerdo a fórmula. Los miembros responden hasta la totalidad de sus activos. Un fondo central de Lloyd’s está disponible para cubrir cualquier compromiso excedente. La base de capital total estaba en 1998 en unos US$ 251000 millones. Desde fecha reciente, existen movimientos para incorporar calificaciones externas para mostrar la fortaleza de la base de capital de Lloyd’s. Ha habido un proceso de consolidación de sindicatos, que desde 450 entidades separadas en 1990, han pasado a 150 en la actualidad. El tamaño promedio de los sindicatos ha crecido a unos US$ 105 millones de primas aceptadas. En cada tipo especializado de seguros hay un número pequeño de suscriptores especialistas líderes. El líder negociará términos y condiciones de cobertura, 30 determinará el riesgo, indicando una “línea”, o el monto que desea suscribir. Acordados los términos, el corredor deberá obtener apoyo de aquellos dispuestos a participar en los términos convenidos (James, 1999). En riesgo político, hay alrededor de una decena de sindicatos que son líderes, y una treintena menores que los siguen. Los primeros pueden comprometer US$ 100 millones o más a un solo riesgo, en tanto los segundos alrededor de US$ 5 millones. Actualmente, la capacidad combinada de Lloyd’s es de unos US$ 800 millones por confiscación, US$ 450 millones por guerra o violencia política, y US$ 350 millones por inconvertibilidad de monedas. Los períodos cubren cinco años o más, y en ocasiones pueden llegar a diez años. El mercado privado provee cobertura contra pérdidas políticas catastróficas. Cubren los principales peligros de confiscación, guerra, terrorismo, y controles de cambio. Históricamente, el seguro de inversiones estaba limitado a los principales riesgos anteriores. Actualmente, se están cubriendo transacciones y viendo como aplicarlas a los riesgos de inversión, considerando embargo, cancelación de licencias, fallos arbitrales desfavorables y no cumplimiento de garantías (James, 1999). En años recientes, los mercados de capitales han sido usados como alternativa o suplemento del seguro para transferir riesgo. El mayor uso, ha sido en el área de pérdidas catastróficas en propiedades (resultados de terremotos, huracanes y en seguros de motores). En riesgo político han sido usados en forma limitada en tres formas: derivados financieros, acciones contingentes y emisiones de bonos. Los derivados para incumplimientos soberanos permiten a exportadores o proveedores la opción de vender a un tercero la deuda que con ellos tiene el sector público. La opción se ejerce si hay incumplimiento, quedando el tercero encargado de recuperar la deuda. Tales derivados se aplican principalmente a contratos de exportación con compradores públicos, siendo menos apropiados para contratos de proyectos de infraestructura. Está faltando para que se desarrolle el mercado, un índice (o índices) de riesgo político. El uso de índices ha permitido un desarrollo de mercados de cobertura de desastres naturales. Hay factores como tipo de cambio y tasas de interés que pueden usarse como indicadores, pero estos no tienen una correlación directa con el tipo de riesgos políticos que pueden impactar en un proyecto de infraestructura. Pueden usarse calificaciones de riesgo, pero estas están más ligadas a la capacidad de servir deudas externas que al riesgo de expropiación o guerra (Alington, 1999). 31 Conclusiones El presente trabajo tiene como objetivos caracterizar teóricamente los problemas de riesgo político y riesgo regulatorio, estudiar las medidas existentes de riesgo político y riesgo regulatorio, conocer los instrumentos disponibles para hacerles frente. Por último, busca extraer conclusiones de índole general sobre riesgo político y regulatorio, y de carácter particular, referidos a las concesiones de infraestructura, que aquí se presentan. El trabajo se limita a estudiar riesgo político y regulatorio cuando el causante es el gobierno: no se analizan conductas oportunistas de las empresas. Para caracterizar el riesgo político y el riesgo regulatorio, y su influencia en las concesiones de infraestructura, una forma de ir de lo general a lo particular es tratar el problema como uno de oportunismo, en el marco del análisis conocido como “economía del costo de transacción”. Los riesgos políticos y regulatorios pueden ser definidos como shocks a la rentabilidad de proyectos que derivan de alguna acción o inacción gubernamental, antes que de cambios en condiciones del mercado. También son diferentes de actos de la naturaleza, accidentes y delitos. Los proyectos de infraestructura son particularmente sensibles a acción o inacción gubernamental. Suelen ser monopolios regulados. Acostumbran ser considerados servicios esenciales y están muy expuestos al escrutinio y ataques públicos. Utilizan importantes recursos hundidos con largos períodos de repago. En algunos casos hay dependencias estatales que son sus proveedores o clientes claves. Cuando hay IED, existe la necesidad de conversión o remisión de monedas extranjeras que los gobiernos pueden controlar. Los proyectos de infraestructura pueden padecer protestas políticas, sociales, ambientales, y oportunismo del regulador. Los riesgos políticos y regulatorios pueden dividirse en tres categorías superpuestas: riesgos políticos tradicionales (actos de oportunismo), riesgos regulatorios (que surgen de la aplicación y cumplimiento de decisiones regulatorias o de ausencia de decisiones) y riesgos de incumplimiento por el gobierno o entidades estatales, de acuerdos de provisión y compras. La definición de riesgo político puede ser extensiva o restrictiva. La definición extensiva incluye actos de toda especie, sin importar donde estuvieran originados. Desde esta perspectiva, las fuentes de riesgo político son los gobiernos, y también la inestabilidad social. En el caso específico de las concesiones de servicios públicos de infraestructura, las condiciones del problema las hacen permeables al riesgo político, como resultado de conductas oportunistas en un contexto de racionalidad limitada, posibles en transacciones donde hay alta especificidad de los activos (una red hundida), frecuencia de contratación por períodos dilatados, con revisiones periódicas de la gestión y posibilidad de renegociación de condiciones iniciales, todo lo anterior en presencia de incertidumbre. Sobre la conducta, la economía del costo de transacción supone que puede existir racionalidad limitada y oportunismo. La racionalidad limitada supone que los agentes son “intencionalmente racionales sólo en forma limitada”. La racionalidad limitada en la economía puede afectarlos procesos de decisión, y las estructuras de gobernación. Por oportunismo se entiende la búsqueda del interés propio con dolo. Incluye mentira, robo y el engaño, negligencia u omisión deliberada; formas tanto activas como pasivas, y los tipos ex ante y ex post. En general, el oportunismo se refiere a la revelación incompleta o distorsionada de la información, especialmente a los esfuerzos premeditados para equivocar, distorsionar, ocultar, ofuscar o confundir Los principales atributos de las transacciones, importantes para la presente discusión, son: especificidad de los activos, incertidumbre y frecuencia. Para la teoría contractual, la presencia de racionalidad limitada y oportunismo implica que la contratación amplia es limitada, y el contrato entendido como promesa es un enfoque ingenuo. Las consecuencias para la organización 32 económica son que el intercambio se verá facilitado cuando las transacciones se planteen en secuencia y con decisiones adaptables, y se generen salvaguardias espontáneas o contingentes. Hay numerosos enfoques para determinar riesgo político, incluyendo árboles de decisión, técnicas actuariales o teoría estadística de la decisión. En la mayoría de los casos, una mezcla de enfoques subjetivos y objetivos se usan para analizar y determinar el clima político de un país. Los enfoques subjetivos clásicos incluyen tres métodos: Grand Tours, Old Hands y Delphi, y entre los enfoques objetivos, destacan las técnicas econométricas del análisis multivariado. En años más recientes, se han desarrollado indicadores de riesgo político. Uno de los índices generales más usados es el Business Risk Service Index. Otro indicador sistemático de riesgo político es el que provee World Political Risk Forecasts. Otras mediciones son las de Frost and Sullivan, International Country Risk Guide y las de Institutional Investor. Como defectos más grandes extrapolan desempeños pasados para estimar resultados futuros, y eventos aislados pueden tener un fuerte impacto sobre las operaciones y beneficios de las empresas. Hay indicadores políticos parciales como el Corruption Perceptions Index de Transparency International. La Political Risk Services’ International Country Risk Guide, proporciona cuatro medidas que incluyen Riesgo Político, Riesgo Económico y Riesgo Financiero, y un Riesgo Compuesto que es función de los otros tres restantes. Contienen información acerca de retornos futuros esperados, en especial, en la medida de Riesgo Financiero. Institutional Investor se basa en una encuesta de banqueros internacionales líderes que deben elaborar un rango de países en una escala de 0 a 100 (peor a mejor). La ICRG compila mensualmente datos sobre una variedad de factores de riesgo político, financieros, y económicos, para calcular sendos índices compuestos. Los puntajes de los factores políticos se basan en un análisis subjetivo de información. La calificación compuesta es una combinación lineal de los tres puntajes individuales. A la medida de riesgo político se asigna el doble de ponderación que a los factores financieros y económicos. Países huéspedes que desarrollen procedimientos y subsecuentes reputaciones para tratar con inversores en forma amigable, ceteris paribus gozarían de inversiones mayores y de mejor calidad. La primera medida es la protección del derecho de propiedad. Combina las prohibiciones de actos arbitrarios de desposesión y seguro de “pronta y adecuada compensación” en caso de expropiación basada en motivos de utilidad pública. Adosados a la protección de los derechos de propiedad, están los procedimientos confiables para asegurar el cumplimiento de los contratos. La transparencia pública y un poder judicial independiente y razonablemente eficiente, complementan lo anterior. Una forma para hacer frente a presiones sobre el gobierno para intervenir en las decisiones, es inyectar tanta competencia como sea posible en las industrias reguladas. El análisis económico moderno muestra la importancia del ambiente institucional en el entendimiento de los incentivos de los agentes públicos. El desarrollo económico depende del entorno institucional reflejado en reglas de juego formales y reglas informales de juego. Hay dos criterios para el diseño de la política, transparencia y credibilidad, que pueden cambiar el sistema de incentivos. En un mundo de información imperfecta, las acciones de los agentes no son observadas por el principal. La transparencia reduce ese sesgo, al expandir la información disponible. En este contexto, la transparencia es una combinación de información y mecanismos de control. La credibilidad es un criterio que permite corregir el sesgo de incentivos contra los intereses públicos, al permitir flexibilidad para disminuir el comportamiento oportunista de los gobernantes. La competencia en los mercados puede disminuir riesgos por distintas razones: decrece la necesidad de regulación y con ello el alcance de la discreción del gobierno, se reduce 33 la posibilidad a las empresas existentes de adoptar acciones anticompetitivas, y la ausencia de competencia puede generar decisiones políticas impredecibles que afecten toda la industria. Para disminuir los riesgos regulatorios es necesario un eficiente desempeño regulatorio. Requiere la creación y operación de un sistema de incentivos que pueda inducir a los agentes económicos y a los propios reguladores a actuar en forma predecible de acuerdo a objetivos. Las reglas formales del juego, deben satisfacer los criterios de claridad, estabilidad y racionalidad económica. Claridad de las normas significa que el alcance para la interpretación de las reglas debe ser tan limitado como sea posible. La estabilidad se puede generar con distintos instrumentos, como constituciones, leyes, decretos, reglas, contratos y tratados internacionales. Sobre la base de que aparecerán disputas, para disminuir riesgos debe establecerse un mecanismo de resolución cuyos atributos claves sean equidad, conocimiento técnico y diligencia. El instrumento clásico es el poder judicial, pero se enfrenta a una serie de dificultades en muchos países. Pueden contemplarse alternativas, como mecanismos de mediación, dejando al Poder Judicial como última instancia. En algunas tradiciones legales, están abiertos reclamos particulares de compensación por arrebatos regulatorios. El uso de tratados internacionales, el derecho internacional y el arbitraje internacional, opera por dos vías: proveen protección sustantiva respecto a riesgos políticos y regulatorios, y facilitan el arreglo de disputas entre inversores y autoridades de gobiernos huéspedes. Existen más de 1200 tratados bilaterales de protección de inversiones, la mayoría negociados en la última década. La mayoría contienen provisiones sobre expropiación, conversión y transferencia de divisas, y provisiones generales contra tratamiento discriminatorio. En muchos casos se traslada la jurisdicción a tribunales de terceros países. Cuando se invoca una provisión de arbitraje, la disputa se traslada de jurisdicción. La Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Puesta en Práctica de Fallos de Arbitraje Internacional, con 100 países miembros, se ocupa de esas cuestiones en lo referido a arreglos de disputas comerciales entre partes privadas. El ICSID hace lo mismo entre inversores extranjeros y gobiernos. Se basa en el consentimiento de las partes que se considera irrevocable y tiene el mecanismo del arbitraje, exclusivamente. Las sentencias son obligatorias sobre las partes, y tienen la misma fuerza que un juicio definitivo en el país del Estado contratante. El arbitraje del ICSID hace de corte de apelaciones de hecho sobre tribunales nacionales. Los tratados bilaterales de protección son una forma de reducir la percepción de riesgo político. La mayoría han sido suscritos entre un país desarrollado y uno en desarrollo. Los tratados cubren varios asuntos de interés para los inversores: tratamiento de los inversores en el país huésped, expropiación, compensación y transferencia de fondos, resolución de diputas. Un tratado juega un papel de señalización. Su firma genera una obligación legal y denota algún grado de consenso doméstico sobre las inversiones. El país acepta un nivel de disciplina internacional y las sanciones implícitas por no respetarla. La efectividad de algunos arbitrajes internacionales, depende en última instancia de la aplicación de concesiones que son entendidas como la conclusión del proceso. Está en discusión, dado el carácter público de las disputas relativas a la acción gubernamental o regulatorio, si el arbitraje debiera ser tratado como un proceso confidencial. Seguros, garantías y otros productos se han diseñado para tratar con el riesgo. Otra respuesta a la Crisis de la Deuda de los países en desarrollo fue el establecimiento de la Agencia Multilateral de Garantías para Inversiones (MIGA) por los países miembros del Banco Mundial en 1988. El objetivo de MIGA fue alentar a la inversión directa extranjera en países en desarrollo, proveyendo seguros contra riesgos políticos para inversores extranjeros privados, y asistencia técnica para los gobiernos. En los años de postguerra, los gobiernos respondieron para mitigar la 34 necesidad de cobertura que no era ofrecida por los aseguradores privados. Los Estados Unidos establecieron la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), en 1971, con el objeto de ayudar en la cobertura del riesgo político, en el contexto de la Guerra Fría. Hay riesgos cuya cobertura es demasiado cara para proveedores privados, como guerras y disturbios civiles, y existen otros riesgos políticos considerados demasiado impredecibles en cuanto a extensión y duración como para examinarlos actuarialmente y preciarlos. Desde la segunda mitad de los 1990s, la actividad privada del sector de aseguradores de riesgos políticos se ha expandido y el horizonte temporal de sus productos se ha expandido a 5 años por rupturas contractuales, y 10 años para confiscaciones. El sector de la industria aseguradora privada nació a mediados de la década de los 1970s. Los pioneros fueron el American International Group (AIG), y el Lloyd’s de Londres. Las ofertas de productos del sector privado son hoy virtualmente idénticas a las disponibles desde las agencias públicas. A futuro, la primera cuestión a tener en cuenta, es si las agencias públicas existen para competir o complementar al sector privado. La capacidad del sector privado se expandió significativamente en alcance, número y profundidad. Hoy el sector puede proveer cobertura por encima de US$ 1000 millones contra riesgo de confiscación, expropiación, nacionalización e inconvertibilidad de la divisa. Los seguros y garantías contra riesgos políticos contemporáneos, cubren un amplio espectro de riesgos: casi todos los planes de seguros cubren confiscación, expropiación y nacionalización, riesgos de convertibilidad y transferibilidad de los dividendos de dichas inversiones, pérdidas debidas a eventos de violencia política, incluyendo guerras, terrorismo, sabotajes, conmociones civiles, etcétera, y riesgos no uniformes, de repudiación de contratos por los países huéspedes. En seguros privados se cubren contratos específicos o “intereses”. Los “intereses” asegurados son los costos de proveer o manufacturar los bienes, proveer los servicios o pagar las compras. Los principales riesgos políticos cubiertos, son embargos de exportaciones e importaciones, no pago (si el comprador es una agencia estatal), inconvertibilidad e incapacidad de transferir divisas. En inversiones se aseguran las acciones o activos poseídos por el inversor en una empresa local (o los préstamos hechos respecto de dicha empresa). Se asegura contra confiscación, violencia política y restricciones a remisiones de utilidades. La capacidad para cubrir contratos ha llegado a U$S 600 millones, y la capacidad de cubrir intereses a U$S 1750 millones. Los períodos de cobertura se han extendido hasta diez años o más. Las coberturas se han extendido al caso de guerra, a excepción de las que tuvieran lugar entre las cinco mayores potencias militares (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia), y el uso de armas nucleares. Existen en el mundo no más de 10 conglomerados o compañías de seguro al estilo de Lloyd’s o AIG con la capacidad para cubrir proyectos de infraestructura, así como suscribir una porción importante del riesgo. En años recientes, los mercados de capitales han sido usados como alternativa o suplemento del seguro para transferir riesgo. El mayor uso, ha sido en el área de pérdidas catastróficas en propiedades. En riesgo político han sido usados en forma limitada en tres formas: derivados financieros, acciones contingentes y emisiones de bonos. 35 Bibliografía Alexander, Ian, Colin Mayer y Helen Weeds (1996). Regulatory Structure and Risk in Infrastructure Firms. An International Comparison. Policy Research Working Paper 1698. Washington, December: The World Bank. Alington, Nigel (1999). Recent Development in Private Markets for Poliltical Risk Insurance. Seminar: Private Infraestructure for Development: Confronting Political and Regulatory Risks. September. Rome. Bubnova, Nina (1999). Guarantees and Insurance for Re-Allocating and Mitigating Political and Regulatory Risks in Infastructure Investment: Market Analysis. Seminar: Private Infraestructure for Development: Confonting Political and Regulatory Risks. September. Rome. Burns, Phil y Antonio Estache (1999). Information, Accounting and the Regulation of Concessiones Infraestructure Monopolies. Policy Research Working Paper 2034. Washington, December: The World Bank. Crampes, Claude y Antonio Estache (1997). Regulatory Trade-Offs in the Design of Concession Contracts. Policy Research Working Paper 1854. Washington, November: The World Bank. Erb, Claude, Campbell Harvey y Tadas Viskanta (1996). Political Risk, Economic Risk and Financial Risk. Earlier Draft of an Article Published in November/Dedember 1996 Financial Analysts Journal. Guasch, Luis (2000). Lessons From Ten Years of Experience in Concessions. The World Bank, March, Mimeo. Guasch, J. Luis y Robert Hahn (1997). The Costs and Benefits of Regulation: Some Implications for Developing Countries. Policy Research Working Paper 1773. Washington, June: The World Bank. Henisz, Witold y Bennet Zelner (1999). Political Risk and Infrastructure Investment. Seminar: Private Infraestructure for Development: Confonting Political and Regulatory Risks. September. Rome. Herring, Richard (Editor) (1986). Managing International Risk. Cambridge University Press. Jadresic, Alejandro y Fernando Fuentes (1999). Government Strategies to Reduce Political and Regulatory Risks in the Infraestructure Sector. Seminar: Private Infraestructure for Development: Confonting Political and Regulatory Risks. September. Rome. James, David (1999). Political Risk Insurance in the Private Market. Seminar: Private Infraestructure Development: Confonting Political and Regulatory Risks. September. Rome. Kamga Wafo, Guy (1998). Political Risk and Foreign Direct Investment. Faculty of Economics and Statistic. University of Konstanz. 36 Klein, Michael (1998). Bidding for Concessions. Policy Research Working Paper 1957. Washington, August: The World Bank. Macho-Stadler, Inés y J. David Pérez-Castrillo (1997). An Introduction to the Economics of Information. Incentives and Contracts. Oxford University Press. Moran, Theodore (1999). Political Regulatory Risk in Infraestructura Investment in Developing Countries: Introduction and Overview. Seminar: Private Infraestructure for Development: Confronting Political and Regulatory Risks. September, Rome. Newbery, David (2000). Privatization, Restructuring, and Regulation of Network Utilities. The Walras-Pareto Lectures at the Ecole des Hautes Etudes Commerciales. Université de Lausanne. Perotti, Enrico y Pieter van Oijen (1999). Privatization and Political Risk in Emerging Economies: Evidence and Implications for Emerging Stock Market Development. Rose-Ackerman, Susan y Jim Rossi (1999). Takings Law and Infraestructure Investment: Certainty, Flexibility and Compensation. Seminar: Private Infraestructure for Development: Confronting Political and Regulatory Risks. September. Rome. Sacerdoti, Giorgio (1999). The Sources and Evolution of International Legal Protection for Infrastructure Investment Confronting Political and Regulatory Risks. Seminar: Private Infraestructure for Development: Confonting Political and Regulatory Risks. September. Rome. Salanie, Bernard (1997). The Economics of Contracts. A Primer. The MIT Press. Cambridge MA, London, England. Salinger, John (1999). Guarantees and Insurance: Future Directions for Public Agencies. Seminar: Private Infraestructure for Development: Confonting Political and Regulatory Risks. September. Rome. Schwartz, Eric y Jan Paulsson (1999). Confronting Political and regulatory Risks Associated with Private Investments in Infrastructure in Developing Countries: The Role of International Dispute Settlement Mechanisms. Seminar: Private Infraestructure for Development: Confronting Political and Regulatory Risks. September. Rome. Van Der Walt, A. (1999). Reducing Regulatory Risk in Infraestructure by Requiring Compensation for Regulatory Takings: A Comparative Perspective. Seminar: Private Infarestructure for Development: Confronting Political and Regulatory Risks. September. Rome. Waelde, Thomas (1999). International Treaties and Regulatory Risk: The Effectiveness of International Law Disciplines, Rules and Treaties in Reducing th Political and Regulatory Risk for Private Infraestructure Investment in Developing Countries. Seminar: Private Infraestructure for Development: Confronting Political and Regulatory Risks. September. Rome. Williamson, Oliver (1985). The Economic Institutions of Capitalism. The Free Press, New York. 37 Serie Textos de Discusión CEER Para solicitar alguno de estos documentos o suscribirse a toda la Serie Textos de Discusión CEER, vea las instrucciones al final de la lista. Un listado comprehensivo de la Serie textos de Discusión CEER puede hallarse en nuestro web site. STD 1. Laffont, Jean Jacques: Llevando los principios a la práctica en teoría de la regulación (marzo 1999) STD 2. Stiglitz, Joseph: The Financial System, Bussiness Cycle and Growth (marzo 1999) STD 3. Chisari, Omar y Antonio Estache: The Needs of the Poor in Infraestructure Privatization: The Role of Universal Service Obligations. The Case of Argentina (marzo 1999) STD 4. Estache, Antonio y Martín Rossi: Estimación de una frontera de costos estocástica para empresas del sector agua en Asia y Región del Pacífico (abril 1999) STD 5. Romero, Carlos : Regulaciones e inversiones en el sector eléctrico (junio 1999) STD 6. Mateos, Federico: Análisis de la evolución del precio en el Mercado Eléctrico Mayorista de la República Argentina entre 1992 y 1997 (julio 1999). STD 7. Ferro, Gustavo: Indicadores de eficiencia en agua y saneamiento a partir de costos medios e indicadores de productividad parcial (julio 1999) STD 8. Balzarotti, Nora: La política de competencia internacional (septiembre 1999) STD 9. Ferro, Gustavo: La experiencia de Inglaterra y Gales en micromedición de agua potable (septiembre 1999) STD 10. Balzarotti, Nora: Antitrust en el mercado de gas natural (octubre 1999) STD 11. Ferro, Gustavo: Evolución del cuadro tarifario de Aguas Argentinas: el financiamiento de las expansiones en Buenos Aires (octubre 1999) STD 12. Mateos, Federico, Martín Rodríguez Pardina y Martín Rossi: Oferta y demanda de electricidad en la Argentina: un modelo de ecuaciones simultáneas (noviembre 1999) STD 13. Ferro, Gustavo: Lecciones del Seminario Proyección de Demanda de Consumo de Agua Potable (noviembre 1999) STD 14: Rodríguez Pardina, Martín y Martín Rossi: Medidas de eficiencia y regulación: una ilustración del sector de distribuidoras de gas en la Argentina (diciembre 1999) STD 15: Rodríguez Pardina, Martín, Martín Rossi y Christian Ruzzier: Fronteras de eficiencia en el sector de distribución de energía eléctrica: la experiencia sudamericana (diciembre 1999) STD 16: Rodríguez Pardina, Martín y Martín Rossi: Cambio tecnológico y catching up: el sector de distribución de energía eléctrica en América del Sur (marzo 2000) STD 17: Ferro, Gustavo: El servicio de agua y saneamiento en Buenos Aires: privatización y regulación (abril 2000). STD 18: Celani, Marcelo: Reformas en la industria de las telecomunicaciones en Argentina (junio 2000). STD 19: Romero, Carlos: La desregulación de la comercialización de electricidad en Inglaterra y Gales (junio 2000). 38 STD 20: Rossi, Martín: Midiendo el valor social de la calidad de los servicios públicos: el agua. STD 21: Rodríguez Pardina, Martín: La concesión de Aguas Argentinas. (Noviembre 2000). STD 22: Rossi, Martín e Iván Canay: Análisis de eficiencia aplicado a la regulación ¿Es importante la Distribución Elegida para el Término de Ineficiencia? (Noviembre 2000) STD 23: Ferro, Gustavo: Los instrumentos legales de la renegociación del contrato de Aguas Argentinas (1997-99) (Diciembre 2000). STD 24: Briggs, María Cristina y Diego Petrecolla: Problemas de competencia en la asignación de la capacidad de los aeropuertos. El Caso Argentino (Marzo 2001). STD 25: Ferro, Gustavo: Riesgo político y riesgo regulatorio: problemas en la concesión de sectores de infraestructura (Marzo 2001). 39 CEER Working Paper Series To order any of these papers, or all of these, see instructions at the end of the list. A complete list of CEER Working Papers is displayed here and in our web site. WPS 1. Laffont, Jean Jacques: Translating Principles Into Practice in Regulation Theory (March 1999) WPS 2. Stiglitz, Joseph: Promoting Competition in Telecommunications (March 1999) WPS 3. Chisari, Omar, Antonio Estache, y Carlos Romero: Winners and Losers from Utility Privatization in Argentina: Lessons from a General Equilibrium Model (March 1999) WPS 4. Rodríguez Pardina, Martín y Martín Rossi: Efficiency Measures and Regulation: An Illustration of the Gas Distribution Sector in Argentina (April 1999) WPS 5. Rodriguez Pardina, Martín Rossi and Christian Ruzzier: Consistency Conditions: Efficiency Measures for the Electricity Distribution Sector in South America (June 1999) WPS 6. Gordon Mackerron: Current Developments and Problems of Electricity Regulation in the European Union and the United Kingdom (November 1999) WPS 7. Martín Rossi: Technical Change and Efficiency Measures: The Post-Privatisation in the Gas Distribution Sector in Argentina (March 2000) WPS 8. Omar Chisari, Martín Rodriguez Pardina and Martín Rossi: The Cost of Capital in Regulated Firms: The Argentine Experience (May 2000) WPS 9. Omar Chisari, Pedro Dal-Bó and Carlos Romero: High Tension Electricity Network Expansions in Argentina: Decision Mechanisms and Willingness-to-Pay Revelation (May 2000). WPS 10. Daniel A. Benitez, Antonio Estache, D. Mark Kennet, And Christian A. Ruzzier. Potential Role of Economic Cost Models in the Regulation of Telecommunications in Developing Countries (August 2000). WPS 11. Martín Rodríguez Pardina and Martín Rossi. Technical Change and Catching-up: The Electricity Distribution Sector in South America 40 Centro de Estudios Económicos de la Regulación Solicitud de incorporación a la lista de receptores de publicaciones del CEER Deseo recibir los ejemplares correspondientes a la serie (marque con una cruz la que corresponda), que se publiquen durante 2000: a) Working Papers Series b) Serie de Textos de Discusión (...) impreso (...) e-mail, formato pdf (...) impreso (...) e-mail, formato pdf Mi nombre es:....................................................................................................................... Ocupación:............................................................................................................................ Domicilio:.......................................................................................................................................................................... ................................................................................................ ......................................................... Firma Tenga a bien enviar esta solicitud por correo a: SECRETARIA CEER Lima 717, 1° piso C1053AAO Buenos Aires Argentina Por fax, al 54-11-43797588 E-mail: [email protected]