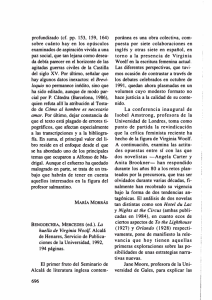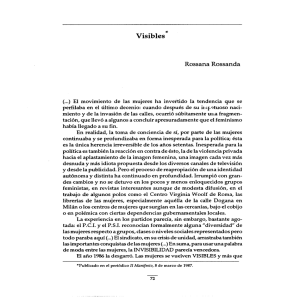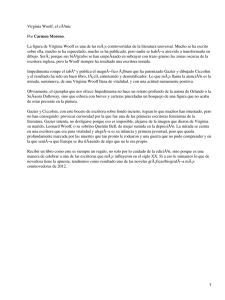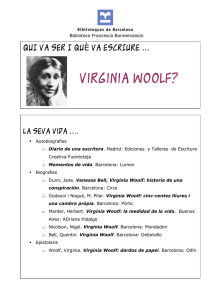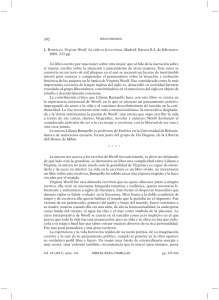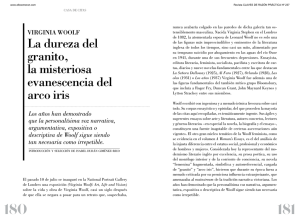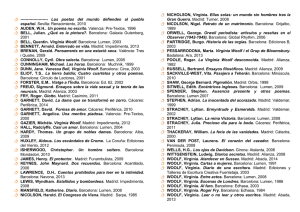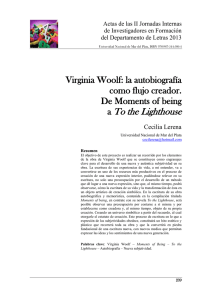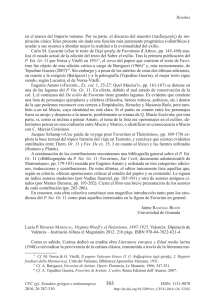Introducción. `La vida es muy trágica, es una estrecha franja
Anuncio

Introducción. 'La vida es muy trágica, es una estrecha franja pavimentada junto a un abismo. Miro abajo, me mareo, me pregunto si podré caminar hasta el final. (...) Quiero presentar un aspecto de triunfadora, incluso ante mí misma. Sin embargo, no consigo llegar al fondo del asunto. Se debe a no tener hijos, a vivir bien lejos de los amigos, a no conseguir escribir bien, a gastar demasiado en comida, a hacerme vieja. Pienso demasiado en los porqués y en los por tanto; pienso demasiado en mí misma'. Salvo uno o dos matices (la vida es trágica pero también hermosa) muchas mujeres, hoy, suscribirían estas palabras que Virginia Woolf anotó en su cuaderno en la Inglaterra de 1918. En este fragmento de su diario confluyen varios demonios que a día de hoy siguen planeando sobre la identidad femenina. Para empezar, el vértigo: 'Miro abajo, me mareo'. Es curioso que Woolf se refiera a «abajo» en lugar de 'arriba' para proyectar el futuro. Esa imagen abismal, a pesar de restarle luminosidad a lo que vendrá, imprime un sentido de profundidad, como si en el devenir de los días no importase tanto ascender como bucear. Pero sea mirando hacia arriba o hacia abajo, la sensación milesimal que embarga a la condición humana se declina en una forma muy femenina de sentir malestar: «Me mareo». Woolf, aunque delicada, no pertenecía al perfil de damiselas que se doblan con el viento, ni era plañidera dama de abanico y talco. Esa plasticidad estética del mareo femenino, además de simbolizar una barrera del cuerpo frente a algunos estímulos, es predominante en el género, pero hoy más que nunca define estos tiempos que el sociólogo Zygmunt Bauman describe como «líquidos», habitados por individuos nómadas acostumbrados al mareo como primer síntoma de adaptación. Bauman cita a su vez a Jacques Attali, que define el estereotipo que mejor conoce las leyes del laberinto, individuos para quienes «la novedad es una buena noticia, la precariedad es un valor, la inestabilidad un imperativo, la hibridez es riqueza». Aceptan la desorientación y la ausencia de itinerario. 'Aspecto de triunfadora'. Cuántas veces no hemos leído en las revistas femeninas y en los libros de autoayuda cómo debe vestir, incluso sonreír, una mujer triunfadora en una entrevista de trabajo o en una cita. El caso es que Woolf ya había publicado varios libros, además de artículos periodísticos en The Times, contaba con la bendición y simpatía de grandes escritores como E. M. Forster o T. S. Elliot, y había superado con creces las expectativas de triunfo que tenía una mujer a la que la moral imperante prohibía aún ir a la universidad o a la biblioteca pública. Pero un extremado sentimiento de autoexigencia le hace dudar acerca de la calidad de su escritura y, más mortalmente, sobre la insatisfacción de los afectos. 'Se debe a no tener hijos, a vivir bien lejos de los amigos...'. Quien dice hijos, a día de hoy podría decir más de un hijo, o pareja, o familia. Y quien dice tener lejos a los amigos, hoy diría más tiempo para disfrutar de ellos y protegerse con la vitalidad que procura el intercambio de confidencias. La realización amorosa y la estabilidad emocional son dos condiciones innegociables para que una mujer sienta que ha triunfado. Y aun así, siempre hay ideales imposibles que siguen sobrevolando el cielo del cromosoma XY como principales detonantes de la frustración y el desencanto. En la confesión de Virginia Woolf no podía faltar el peso de la culpa ni la horda del paso del tiempo: «Gastar demasiado en comida», «Hacerme vieja». En el repertorio de las culpas contemporáneas de las mujeres que conozco también figura el gastar demasiado en comida, pero sobre todo comprar, engordar y envejecer. Y hay más: culpa por ser malas madres, malas hijas, por gastarse trescientos euros en unos zapatos, por no gastárselos, por no hacer planes creativos con los niños; culpa por llamar demasiado la atención, por no ser rápida de reflejos, culpa por haber nacido. Un tipo de culpabilidad sin estructura determinada que repta de un lado a otro aguardando una oportunidad para desbocarse. En muchas ocasiones he escuchado expresiones de hartazgo ante las noticias sobre mujeres, como si se tratara de una moda fastidiosa que da pie a ocurrentes chistes y a irónicos desprecios. Algunas escritoras han querido distanciarse de las definiciones de género, afirmando que no hacen literatura femenina, sino literatura. En la recopilación y escritura de estos textos -algunos de ellos artículos publicados en Marie Claire y La Vanguardia- he observado la diversidad de voces que en ellos aparecen. En ningún momento pretendo hablar en nombre de las mujeres, ni pontificar acerca de nuestra identidad, por otro lado tan plural. Hablo de lo que conozco y siento, y me acerco al retrato de la feminidad de manera torpe y subjetiva, con mis sesgos y mis deseos, el corazón y la razón, tan revueltos como mi bolso. La sección de libros de mujeres de una librería ha sido escenario de varias comedias de Hollywood y de más de una novela, sin duda un artificio elocuente que da juego, por no hablar de cómo se retratan en la ficción las revistas de mujeres. Pero, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, las publicaciones sobre el género en España no ocupan una sección, tan sólo una estantería. Mucho ruido y pocas nueces. Sin duda la fuerza mediática, y el hecho de que el debate sobre la igualdad tenga plena vigencia, puede confundir a los que se resisten a abordar el tema de la identidad y de los roles de género -muchos de ellos impuestos de forma absurda pero legitimada culturalmente-. No es cierto que ya gocemos de los mismos derechos, a pesar del carácter inapelable de las leyes; en el ámbito privado siguen escondiéndose piedras dentro de los zapatos. La Historia pone frenos a reactualizar el reparto de la vida entre hombres y mujeres. Existen muchas historias secretas por emerger acerca de la vida de las mujeres. Es profunda la huella de tantos siglos yendo siempre de segundas, y menuda suerte, porque en la actualidad, un tercio de las mujeres son obligadas, ya no a seguir siendo meras comparsas, sino a ser invisibles. Si bien la equiparación legal de ambos sexos es un hecho, los estados modernos, y en especial los socialdemócratas, son partidarios de impulsar medidas compensatorias que reequilibren la equidad y enmienden la discriminación de las mujeres. El estado del bienestar impone la corrección de los impulsos desenfrenados del mercado. Sus medidas de acción positiva para conseguir la igualdad siguen levantando polvareda, y también se sigue dudando de su eficacia. En las declaraciones universales, en cambio, no se cuestiona que una sociedad representada por ambos sexos por igual es una sociedad más avanzada. A pesar de las trabas existentes aún en el ámbito laboral, como la diferencia salarial -del 24 por ciento en España- y de las dificultades para ocupar cargos de decisión, muchos analistas aseguran que la aportación al mercado laboral de mujeres bien preparadas podría generar un nuevo impulso económico, además de garantizar el estado del bienestar en una Europa cada vez más envejecida desde que las mujeres respondieron con elocuencia a los malabarismos para conciliar trabajo y familia, teniendo una media de 1,3 hijos. La historia de las mujeres es una historia de tiempo de espera. La sociedad aún necesita tiempo para adaptarse y hacer realidad la democracia más plena. De hecho, un 70 por ciento de pobres en el mundo son mujeres. Mucho más abajo de las butacas tapizadas de los consejos de administración, donde tan sólo hay un 4 por ciento de representación femenina, la mujer sigue soportando grandes discriminaciones en el ámbito laboral, en unos más que en otros, por no detenernos en las empleadas temporales, agrarias, autónomas, becarias que, entre otras carencias, al no disponer de un permiso de maternidad pagado, no pueden criar a sus hijos recién nacidos. Al mercado y a los gobiernos debería preocuparles que las mujeres abandonen sus puestos de trabajo por motivos familiares, es decir, porque no dan más de sí. Me pregunto quiénes habrán ocupado su lugar, si estarán tan cualificados como ellas, si no habrán tenido que acabar contratando a dos por lo que hacía una. Las empresas que tienen departamentos activos de recursos humanos y promocionan la flexibilidad, el teletrabajo, las guarderías en los centros de trabajo o los permisos de lactancia sin 'castigo', sostienen que recuperan su inversión promocionando esta 'cultura de empresa' porque ganan en fidelidad y entrega por parte, en este caso, de la trabajadora madre, además de promocionar el talento, sin razón de sexo. Son una minoría. España, que incumplió los compromisos con la Unión Europea respecto al PIB dedicado a políticas de igualdad durante más de una década, no es un caso aislado. En Inglaterra las mujeres, cuando son madres, se empobrecen más que los hombres, y en Alemania, la mayoría de las que abandonan su trabajo lo hacen para dedicarse a su familia. A nadie se le debería pedir una decisión tan difícil y excluyente. Las asociaciones de mujeres piden que se escolarice a los niños de 0 a 3 años, que se extienda el permiso de paternidad y que sea irrenunciable e intransferible. La nueva Ley de Igualdad garantiza algunos avances, pero de momento los hombres tendrán que esperar para disfrutar de las cuatro semanas que tienen los franceses y los suecos, aunque se trate de uno de los métodos más directos para repartir los roles dentro de la familia, sin que el peso se incline de modo ostensible por el lado de la mujer. Esta ley tampoco se ha atrevido a imponer cuotas en las empresas, ni en sus consejos de administración, sino a «recomendar» el equilibrio entre sexos. En la banca, en los puestos directivos de las multinacionales y de los medios de comunicación, su presencia alcanza un perfil bajo, como ese metrosesenta que sigue siendo la media nacional de la estatura femenina y que un 30 por ciento de mujeres no alcanzan. Tan sólo un 3,5 por ciento de mujeres mide más de 1,79 metros, curiosamente casi la misma proporción de mujeres en los consejos de administración. Ningún periódico nacional está dirigido por una mujer, y a pesar de la paridad política, en España aún no tenemos candidatas a la presidencia del gobierno. Las metronoventa siguen esperando su turno, haciendo méritos, excluyéndose de las cuotas sospechosas hasta que los dioses se conjuren y les permitan romper el techo de cristal, o más bien de sólida arquitectura, heredado de la Antigua Grecia. A pesar de que las mujeres sumen un 51,02 por ciento en las zonas urbanas y un 43 por ciento en la judicatura, su presencia en la pirámide del poder global es minúscula. Eso sí, más del 88 por ciento de empleadas en el servicio doméstico son mujeres. Los peajes que, tan sólo por pertenecer al género femenino, han tenido que pagar las mujeres, lejos de afianzar su identidad, la han condicionado. También la han limitado y esquinado. Curiosamente, en nuestro país, no hay una conciencia mayoritaria de esta desigualdad; muchas mujeres aseguran no ser feministas aunque en su día a día, en la superación de las diferentes barreras y obstáculos, lo sean. Pero sí existe una conciencia colectiva, de género, para la que pocas veces necesitamos un mapa. A veces se frivoliza acerca de la compleja psicología femenina, tanto en positivo, como poseedora de la llave para gestionar los sentimientos y administrar los afectos, como en negativo, sustentada en el desarrollo de una gran capacidad de manipulación y maledicencia. Hablar del mundo interior de las mujeres es temerario, además de cursi. Porque éste puede ser muy rico o muy pobre, según cómo lo alimente su propietaria. No obstante, tras nuestra identidad individual, existe un imaginario colectivo, y una complicidad de género que permite coincidir en las prioridades vitales, en la manera de gestionar las emociones -en parte condicionadas por los roles culturales que nos han asignado- y también en la escalera de aprendizajes que, a las puertas de la madurez, nos permite responder, sin tanto miedo, a la clásica pregunta de quiénes somos y adónde vamos. Las psicopatologías del género femenino incluyen el ausentismo de la realidad a través de una dieta o de un amor equivocado, además de ataques de pánico en el avión o en las escaleras mecánicas de El Corte Inglés, sin despreciar los tragos de tristeza (premenstrual, posparto, posboda, posproyecto, tristeza al fin y al cabo). Nuestra relación con el teléfono, con el chocolate, con los piropos, el ginecólogo, los hoteles, el acoso, la comida, las compras o el entrenador personal no es intrascendente. En este autodidactismo emocional que han vivido las mujeres, en especial las nacidas antes de los años setenta, hay un lenguaje común. Y también cierta perplejidad. La de ver que algunas estructuras siguen inmóviles, ávidas en su misoginia. Las mismas que se niegan a aceptar que lo personal es político, y que defienden una esquizofrenia con doble lenguaje y doble rasero, diferenciando lo privado y lo público. La noción de sentimiento individualizado hecho común es terapéutica y combate le negritud de la soledad. No la soledad de no tener a alguien al lado, sino la de sentirse una marciana en una galaxia desértica, donde los sueños de niña se han estrellado contra un condenado muro de piedra al que llaman realidad. No hay mucho margen para reinventarla, pero sí el suficiente como para aliviar las sombras desde una fe combativa que rompe estereotipos. El 25 de octubre de 1918 Virginia Woolf terminó así su diario: 'La desdicha se encuentra en todas partes; ahí, al otro lado de la puerta; y si no la desdicha, la estupidez, que es peor. Sin embargo, no salgo del encierro en el que me encuentro. Ahora llegará Evelyn; no me gusta lo que escribo. Y, a pesar de todo, cuán feliz soy si no fuera por esta sensación de que se trata de una cinta pavimentada junto a un abismo'. Hay que reivindicar lo subjetivo para entrar en la zona oscura de la realidad y acercarnos a su misterio hasta conquistar las cintas pavimentadas a las que se refiere Woolf, un territorio civilizado, urbanizado, legítimo, sin complejos por razón de género o de sexo. Se trata de un espacio orillado por el reino de lo objetivo, en donde nunca toca la misma orquesta, pero que a cambio mueve en silencio las agujas de la vida.