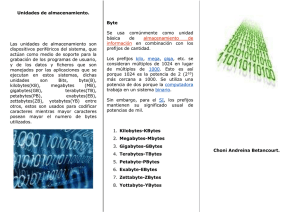UNIDADES DEL SISTEMA METRICO
Anuncio
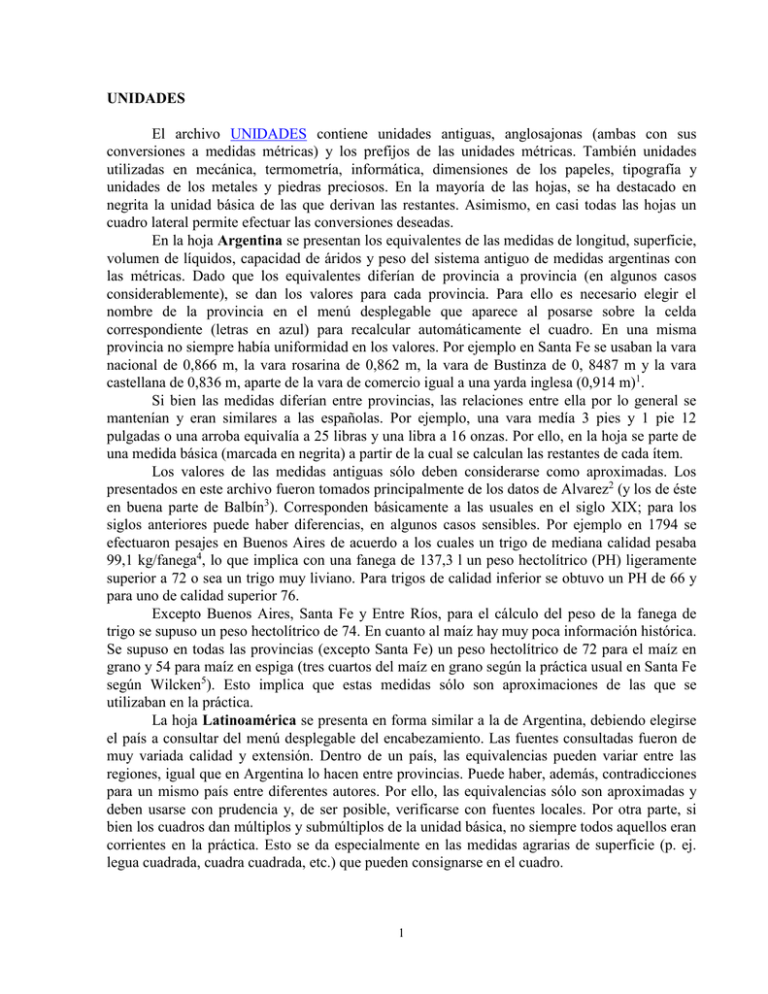
UNIDADES El archivo UNIDADES contiene unidades antiguas, anglosajonas (ambas con sus conversiones a medidas métricas) y los prefijos de las unidades métricas. También unidades utilizadas en mecánica, termometría, informática, dimensiones de los papeles, tipografía y unidades de los metales y piedras preciosos. En la mayoría de las hojas, se ha destacado en negrita la unidad básica de las que derivan las restantes. Asimismo, en casi todas las hojas un cuadro lateral permite efectuar las conversiones deseadas. En la hoja Argentina se presentan los equivalentes de las medidas de longitud, superficie, volumen de líquidos, capacidad de áridos y peso del sistema antiguo de medidas argentinas con las métricas. Dado que los equivalentes diferían de provincia a provincia (en algunos casos considerablemente), se dan los valores para cada provincia. Para ello es necesario elegir el nombre de la provincia en el menú desplegable que aparece al posarse sobre la celda correspondiente (letras en azul) para recalcular automáticamente el cuadro. En una misma provincia no siempre había uniformidad en los valores. Por ejemplo en Santa Fe se usaban la vara nacional de 0,866 m, la vara rosarina de 0,862 m, la vara de Bustinza de 0, 8487 m y la vara castellana de 0,836 m, aparte de la vara de comercio igual a una yarda inglesa (0,914 m)1. Si bien las medidas diferían entre provincias, las relaciones entre ella por lo general se mantenían y eran similares a las españolas. Por ejemplo, una vara medía 3 pies y 1 pie 12 pulgadas o una arroba equivalía a 25 libras y una libra a 16 onzas. Por ello, en la hoja se parte de una medida básica (marcada en negrita) a partir de la cual se calculan las restantes de cada ítem. Los valores de las medidas antiguas sólo deben considerarse como aproximadas. Los presentados en este archivo fueron tomados principalmente de los datos de Alvarez2 (y los de éste en buena parte de Balbín3). Corresponden básicamente a las usuales en el siglo XIX; para los siglos anteriores puede haber diferencias, en algunos casos sensibles. Por ejemplo en 1794 se efectuaron pesajes en Buenos Aires de acuerdo a los cuales un trigo de mediana calidad pesaba 99,1 kg/fanega4, lo que implica con una fanega de 137,3 l un peso hectolítrico (PH) ligeramente superior a 72 o sea un trigo muy liviano. Para trigos de calidad inferior se obtuvo un PH de 66 y para uno de calidad superior 76. Excepto Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, para el cálculo del peso de la fanega de trigo se supuso un peso hectolítrico de 74. En cuanto al maíz hay muy poca información histórica. Se supuso en todas las provincias (excepto Santa Fe) un peso hectolítrico de 72 para el maíz en grano y 54 para maíz en espiga (tres cuartos del maíz en grano según la práctica usual en Santa Fe según Wilcken5). Esto implica que estas medidas sólo son aproximaciones de las que se utilizaban en la práctica. La hoja Latinoamérica se presenta en forma similar a la de Argentina, debiendo elegirse el país a consultar del menú desplegable del encabezamiento. Las fuentes consultadas fueron de muy variada calidad y extensión. Dentro de un país, las equivalencias pueden variar entre las regiones, igual que en Argentina lo hacen entre provincias. Puede haber, además, contradicciones para un mismo país entre diferentes autores. Por ello, las equivalencias sólo son aproximadas y deben usarse con prudencia y, de ser posible, verificarse con fuentes locales. Por otra parte, si bien los cuadros dan múltiplos y submúltiplos de la unidad básica, no siempre todos aquellos eran corrientes en la práctica. Esto se da especialmente en las medidas agrarias de superficie (p. ej. legua cuadrada, cuadra cuadrada, etc.) que pueden consignarse en el cuadro. 1 La hoja Españolas antiguas complementa, en cierta medida, a las anteriores, dado que rigieron durante el período colonial en los dominios españoles. Cabe aquí advertir que también en España había diferencias entre provincias. Se ha tratado de priorizar aquellas que también rigieron en Argentina. La hoja Anglosajonas contiene las equivalencias de estas medidas con las métricas. Si bien las equivalencias se presentan con tres (o a lo sumo cuatro) dígitos, las unidades básicas (en negrita) de las que derivan las demás tienen una cantidad mayor de dígitos significativos. Las unidades derivadas de aquéllas se han hallado en todo caso por cálculo de las básicas. Los equivalentes del bushel de Estados Unidos para los granos se hallan al final de la tabla principal. Recuérdese que el sistema de pesos troy se utiliza únicamente en metales finos; para todos los casos restantes se usa el sistema avoirdupois. En materia de volumen en Estados Unidos se utiliza el sistema tradicional (customary units) derivado de las antiguas medidas inglesas, mientras que en Gran Bretaña se adoptó mediante una ley de 1824 el sistema imperial (Imperial units). A los efectos prácticos, las diferencias entre ambos sistemas sólo se dan en las medidas de volumen. La hoja Europa contiene los equivalentes métricos de las principales medidas usuales en varios países europeos antes de la introducción del sistema métrico. El origen de muchas de estas medidas son las antiguas del imperio romano. Dado que en cada país hubo muchas variantes regionales, y también a lo largo del tiempo, todas estas cifras sólo son aproximadas. Por otra parte, las fuentes consultadas no siempre son exactamente coincidentes. Sin embargo, téngase presente que si bien las equivalencias métricas diferían entre regiones y ciudades, por lo general las relaciones entre las medidas se mantenían. Por ejemplo, una libra era igual a 12 onzas, de modo que conociendo el equivalente de la primera, se pude deducir el de la segunda. Por otra parte, las diferencias en las medidas entre lugares cercanos eran menores que entre los lejanos. La primer columna del cuadro presenta un nombre orientativo en castellano; no pretende ser una traducción o equivalente sino sólo una guía. Se ha dado prioridad a las medidas usadas en el ámbito agrario (especialmente en las de superficie y capacidad), y al comercio. No se reproducen medidas de peso usadas en medicina y para metales finos. La hoja Roma presenta los equivalentes métricos de las principales medidas romanas antiguas. Si bien las medidas se presentan con tres dígitos significativos, sólo pueden considerarse aproximadas. La hoja Grecia clásica brinda una orientación de las medidas usuales en la época clásica griega, pero se debe advertir que había diferencias regionales y que hubo modificaciones a lo largo del tiempo. Las cifras deben considerarse sólo como orientativas y aproximadas, como ayuda para interpretar los escritos griegos antiguos. La hoja Egipto muestra las principales medidas usadas en el antiguo Egipto hasta la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a. C., comienzo de la dominación griega y luego la romana, que impusieron sus respectivas medidas. Durante el largo período abarcado hubo modificaciones. Para ello es necesario elegir el período para el cual se desean conocer las medidas en el menú desplegable que aparece al posarse sobre la celda correspondiente (letras en azul) que permite recalcular automáticamente el cuadro. Como en todas las medidas antiguas, los valores sólo son aproximados. La hoja Sumer contiene las equivalencias de las principales medidas usadas por los sumerios. En general, las mismas se usaron antiguamente en todo el Medio Oriente, si bien las 2 equivalencias variaban de región a región. También fueron modificándose a lo largo del tiempo en una misma región. Por estas razones deben considerarse sólo como aproximadas. La hoja Prefijos lista los correspondientes a múltiplos y submúltiplos del sistema métrico y su designación en seis idiomas. La hoja Mecánica proporciona las principales unidades de velocidad, fuerza, energía, potencia y presión, tanto las del Sistema Internacional de Unidades como las tradicionales que van cayendo en desuso, con sus equivalencias. En cada ítem se puede transformar determinada cantidad de una unidad a otra; para ello se cliquean las respectivas unidades en los correspondientes menúes descolgables (en negrita) y la cantidad a transformar en la celda con el número en azul. La hoja Termometría contiene las principales escalas termométricas y sus equivalencias, incluyendo escalas antiguas actualmente en desuso para facilitar estudios históricos. Para calcular el equivalente de una temperatura en las restantes escalas debe escribirse en la celda con la cifra en azul (columna Cálculo) esa temperatura y automáticamente se recalculan las restantes. Las escalas incluidas son las siguientes: 1) Grados Celsius (0 °C fusión del hielo, 100 °C ebullición del agua, todo a presión normal); 2) Kelvin (los grados son iguales a la escala Celsius, pero 0 K corresponde al cero absoluto; 0 °C = 273,15 K y 100 °C = 373,15 K); 3) grados Fahrenheit (0 °F corresponde a la temperatura en que se estabiliza una mezcla frigorífica de hielo, agua y cloruro de amonio, la más baja que pudo lograr Fahrenheit; 100 °F la temperatura del cuerpo humano ligeramente afiebrado); 4) Rankine (los grados son iguales a la escala Fahrenheit, pero 0 R corresponde al cero absoluto; 0 °F = 459,67 R); 5) Grados Réaumur (0 °Ré fusión del hielo, 80 °Ré ebullición del agua); 6) Grados Delisle (150 °D fusión del hielo, 0 °D ebullición del agua, o sea que esta escala crece al descender la temperatura llegando hasta los 559,725 °D correspondientes al cero absoluto); 7) Grados Rømer o Roemer, la más antigua en la que se inspiraron las restantes (0 °Rø corresponde a la temperatura de congelación de la salmuera, 60 °Rø ebullición del agua); 8) Grados Newton (0 °N fusión de la nieve, 33 °N ebullición del agua). En la hoja Información se reproducen las medidas de almacenaje de la información dados en bytes y en el sistema internacional de medidas (SI), así como sus prefijos y los nombres de éstos. Prefijos y nombres aún no se han popularizado. La hoja Papel tiene las diferentes medidas en que vienen los papeles, tanto según la norma ISO 216 como los formatos usuales en USA, muy corrientes también en Argentina, y los antiguos formatos europeos. La hoja Tipográficas contiene las medidas tipográficas con el tamaño de las letras y los símbolos utilizados en tipografía y actualmente también en computación. En la hoja Quilates se dan los equivalentes en quilates (en inglés carat) de los metales preciosos y de las piedras preciosas. En metales preciosos el quilate expresa la ley o proporción de metal fino de una aleación. El metal fino, o sea de pureza del 100 % es de 24 quilates; una aleación con el 75 % de metal fino es de 16 quilates. En piedras preciosas, en cambio, el quilate es una medida de peso igual a 0,2 g o si se quiere 200 mg. Uso de los símbolos de las unidades Los símbolos de las unidades del sistema métrico se hallan normalizadas al igual que los símbolos químicos o la nomenclatura binaria en botánica. Por ello es tan erróneo escribir mts. por 3 m (metro) como ca por Ca (calcio) en química, o zea Mays por Zea mays en botánica. Las principales reglas para la escritura de las unidades son: 1) Los símbolos de las unidades métricas se escriben en general con minúscula. Sólo se emplean mayúsculas cuando el nombre de la unidad deriva de un nombre propio. 2) Los símbolos de las unidades mantienen para el plural las mismas formas del singular. 3) Los símbolos de las unidades se escriben sin punto. 4) Los símbolos de los prefijos (de múltiplos y submúltiplos) se escriben junto al de la unidad, sin dejar espacio entre ellos, constituyendo un nuevo símbolo inseparable. 5) No deben usarse prefijos compuestos (es decir, formados por yuxtaposición de varios prefijos) ni emplearse prefijos sueltos. El año se escribe sin punto (2.015 es incorrecto). Las unidades monetarias ($, US$, etc.) se escriben a la izquierda de la cifra y no a la derecha: $ 100 (100 $ es incorrecto). Cuando integran un conjunto con otra unidad (p. ej. $/ha) se escriben a la derecha de la cifra (200 $/ha). Poco a poco se va extendiendo el código internacional según la norma ISO 4217 para el nombre de las monedas. Se trata de un código de tres letras, en las cuales las dos primeras son el código del país según la norma ISO 3166-1 y la tercera por lo general la inicial de la moneda. Por ej. el peso argentino es ARS, el dólar estadounidense USD, el dólar canadiense CAD, el euro EUR (en este caso la tercer letra es una excepción), la libra esterlina GBP y la libra circulante en las Islas Malvinas FKP. También tienen código ISO los metales preciosos tal como se comercializan, consistente en una equis seguida por el símbolo químico, todo ello en mayúscula: XAU para la onza troy de oro, XAG para la onza troy de plata, etc. y las monedas de cuenta como los Derechos Especiales de Giro del FMI cuyo código es XSD (SD de Special Drawing Rights). Incluso hay códigos ISO para monedas que dejaron de circular como el Austral en Argentina (1985-1991) cuyo código es ARA. El cuadro siguiente muestra estos códigos. Códigos ISO 4217 de las monedas circulantes en el territorio argentino Código ARC ARF ARG ARM ARL ARP ARA ARS FKP a b Moneda Peso moneda corriente Peso fuerte Peso oro sellado Peso moneda nacional Peso ley 18.188 Peso argentino Austral Peso a Libra malvinense b Vigencia 1826-1881 1826-1881 18811881-1969 1970-1983 1983-1985 1985-1991 19911899- Otras abrev. usuales m/c, $mc. $m/c $F o$s m$n $, $Ley $a ₳, A $ £. FK£ Al principio también denominado “peso convertible”. Denominación oficial en inglés: “Falkland Islands pound”. 1 ALVAREZ, Juan. Temas de historia económica argentina. B. Aires, El Ateneo, 1929. 237 p. ALVAREZ, Juan. op. cit. 3 BALBIN, Valentín. Sistema de pesas y medidas de la República Argentina. Buenos Aires, 1881. 4 GARCIA BELSUNCE, César A. Diezmos y producción agrícola en Buenos Aires virreinal. Investigaciones y Ensayos 38:317-355. Julio-Diciembre 1988. Los detalles de los pesajes mencionados se hallan en p. 325. 2 4 5 WILCKEN, Guillermo. Las colonias; informe sobre el estado actual de las colonias agrícolas de la República Argentina. Buenos Aires, 1873. p. 273. 5