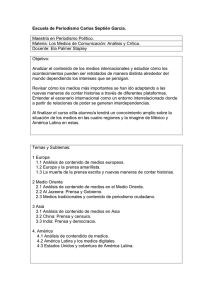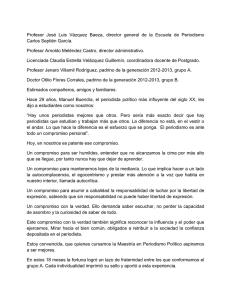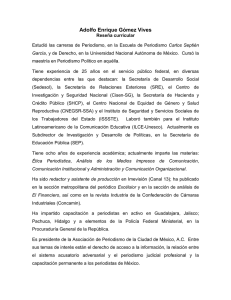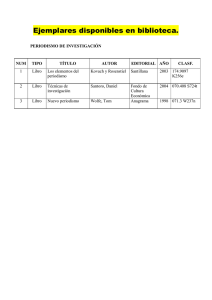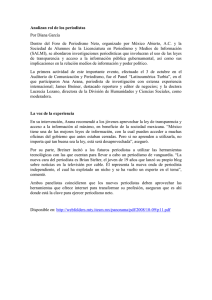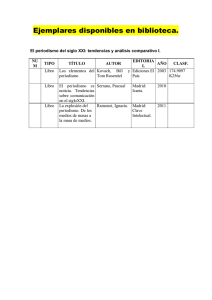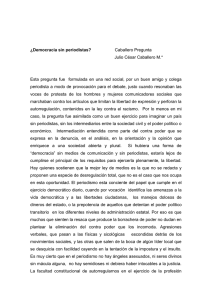La diligente búsqueda de la verdad, fundamento del buen periodismo
Anuncio

Fernando González Urbaneja Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación LECCIÓN INAUGURAL Universidad Nebrija Curso 2009/10 “La diligente búsqueda de la verdad, fundamento del buen periodismo” Buen hábito este de inaugurar el curso académico con una intervención que anime el debate y nos estimule a todos, a estudiantes y a profesores, a razonar con el mejor espíritu universitario, que nos lleve a una reflexión crítica, indagativa, respetuosa, para llegar más lejos. Intentaré hacerlo lo mejor que se me alcance, con el periodismo como eje, pero con intención de interesar a las otras especialidades de nuestra Universidad. A las pocas horas de incorporarme a la Nebrija me advirtieron que este año correspondía a nuestra Facultad proponer el conferenciante para este acto. Inmediatamente elaboramos una lista de posibles candidatos, personas de las que nos gustaría escuchar la primera lección y la propusimos a quien correspondía. Cuando esperaba la elección de cualquiera de los candidatos me sorprendieron con el encargo de que fuera yo quien les hablara. Y como era la primera indicación que recibía tras mi llegada a la Universidad evitar el encargo no parecía razonable. Además de trata de un honor y de una responsabilidad que asumí sin reserva. ************** Los periodistas no sabemos trabajar sin empezar por poner título. Luego, el desarrollo de la historia puede recomendar cambios, pero es un punto de partida imprescindible. En este caso el título me lo inspiró el pasado 9 de septiembre el presidente Obama, cuando en el Lincoln Center de Nueva York, en el homenaje a Walter Cronkite, presentador durante muchos años del telediario con mayor credibilidad en los EE UU, dijo: “No conocí a Mr. Cronkite personalmente. Pero soy de esos millones de personas que le escuchaba cada noche buscando respuesta a una pregunta simple: ¿Qué pasó hoy? Como ciudadano me beneficié de su devota búsqueda de la verdad, de su pasión en la defensa del reportaje objetivo y de su visión de que el periodismo es más que una profesión, es un bien público vital para nuestra democracia”. Así que Obama me resolvió el título: buscar la verdad para explicar lo que ocurre, y para luego explicarlo a los demás. Las palabras exactas del presidente norteamericano, que durante una década fue profesor de derecho político (o constitucional) en la universidad de Chicago, fueron: dogged pursuit of the truth. La vieja idea anglosajona del “perro guardián” que a ellos les encaja bien cuando pretenden defender las libertades individuales, aunque a nosotros nos suena raro. (Lo del perro le jugó una mala pasada al presidente mexicano José López Portillo a finales de los 70) La misión del periodista está bien definida en las palabras de Obama: Contar lo que pasa cada día, lo que pasa e interesa. Y que sea cierto. Así que “buscar la verdad” aparece como una condición previa, necesaria, imprescindible, aunque puede no ser suficiente; porque se puede buscar y no tener éxito, no siempre se encuentra la verdad; incluso puede haber error o confusión, y dar por verdad lo que no lo es. 1 Estos días hemos asistido a casos decepcionantes en los que por deficiente o inexistente verificación, por prisas inexcusables, se dio por verdad una mentira tramposa: que un niño había desaparecido en el aire envuelto en un globo. Una verdad tentadora, una extravagancia para emocionar y atraer audiencia. Hubo insuficiente verificación y algunos noticiarios importantes, no todos, se dejaron atrapar por esa tentación. A los tabloides británicos también les tendieron recientemente trampas semejantes, historias emocionantes (pero falsas); y picaron como ingenuos pececillos o como irresponsables dispuestos a tragarse cualquier trola si tiene buena pinta, sin respeto a la audiencia ni a las reglas de la profesión. Nuestros tribunales superiores han añadido en alguna sentencia el concepto de diligencia, “buscar diligentemente la verdad”. Es una visión más sutil que la idea del perro guardián. La diligencia quiere decir rigor, verificación, comprobación, trabajo adicional y un poco de recelo ante lo aparente. Un profesor apelaba a sus alumnos con una pregunta inesperada: ¿Tu madre te quiere? Y ante la inmediata e inevitable respuesta: “claro, por supuesto”, remataba: Pues verifícalo. La búsqueda de la verdad tiene mucho que ver con la Universidad, forma parte de la naturaleza de la misma, del deber de investigar y de aprender a aprender, de la curiosidad que es otra actitud imprescindible en la universidad y más aun, si cabe, en el periodismo. Quienes tenemos la responsabilidad de enseñar tendremos que empezar por aprender a aprender y enseñar a aprender; y si conseguimos enseñar a aprender, hemos cumplido buena parte del encargo. Y para esa búsqueda diligente de la verdad disponemos de herramientas que se pueden enseñar y que se deben aprender: la primera, se concreta en el principio de verificación, que es punto de partida del conocimiento científico y que forma parte de la tarea esencial de la universidad: despertar curiosidad intelectual, ejercitar la inteligencia y crear condiciones para la creatividad. Y rasgos esenciales del periodista son los que rodean el proceso de verificación: saber preguntar, saber entender, saber documentar y luego saber relatar hasta construir historias ciertas, interesantes, en cualquier medio, historias para entender lo que ocurre. También historias que interesan, que emocionan incluso, pero con respeto a la verdad, con proceso de verificación. El buen periodismo, el que busca la verdad, el que verifica, el que construye historias relevantes e interesantes, es útil al ciudadano porque le ayuda a ser libre y a gobernarse a si mismo. Ese periodismo es el que tiene futuro, el que garantiza su vigencia en cualquier soporte, en todos los soportes. Ahora se debate el futuro del periodismo; algunos dicen que ha muerto, son los pesimistas, los neomaltusianos que nunca abandonan el barco, ningún barco. Un profesor de Carolina (Philip Meyer) ha querido llamar la atención advirtiendo que el 2044, en octubre, los diarios de papel perderán el último lector, si no cambian su forma de trabajo. Y algunos pretenden que es un hecho inevitable que ocurrirá mucho antes. Pero que los diarios sean de papel o de pergamino o digitales en la red, no es lo más relevante, lo relevante es que sean buenos, que sean útiles. La proposición de McLuhan: “el medio es el mensaje” sólo es cierta a medias. El medio es importante, condiciona el mensaje, afecta al mensaje, pero los valores permanentes del periodismo a los que he hecho referencia somera antes, son tan importantes o más que el medio, que cualquier medio, porque dan carácter a la información, la hacen creíble, deseable y 2 valorada. El medio es instrumento, decisivo a veces, pero mero instrumento que no modifica los valores. Un mal uso del medio puede arruinar el mensaje, su eficacia, pero la causa es el mal uso, no la esterilidad del mensaje. No todo se puede explicar en la televisión, no es un medio infalible ni imprescindible. La televisión es eficaz, llega a muchas personas de muy diversa condición y ámbito, pero no explica lo complejo, no repara en matices, ni en alternativas. Algunas cabeceras norteamericanas llevan como lema “Dale luz al pueblo, y el pueblo encontrará su propio camino”. Detrás de esa cabecera hay toda una declaración de principios e intenciones, una misión y un objetivo para el periodismo. Una misión que tiene en primer plano a los ciudadanos que son los destinatarios principales de las historias. Lo cual nos lleva a otra condición esencial del periodismo sobre la cual ha escrito con mucho acierto Ryszard Kapuscinski, ese polaco trotamundos, artesano de la profesión, que tan certeramente ha reflexionado sobre la misma: la existencia de otros, el encuentro con OTRO (S), para conocerle (s), para entenderle (s), y para luego explicar sus historias y circunstancias. El destinatario del trabajo de los periodistas es otro ciudadano interesado, que espera un relato que le permita informarse, saber y que le ayude a entender y decidir. El periodismo consiste en construir un relato de la realidad, en el que deben estar presentes todas las opiniones posibles, las que merecen ser escuchadas y no solo las raras o extravagantes. La fascinación por lo extraño, por lo más aparente o llamativo, se ha convertido en una amenaza a la correcta explicación de los hechos; una amenaza que puede llevar a la deformación de la realidad y a una errónea explicación de la misma. La ficción no es compatible con el relato periodístico, pertenece a otra especialidad, a otro ámbito. Y mezclar las especialidades, los géneros, puede concluir en una ruina, a una manipulación. Además el relato de los periodistas en los medios debe servir de plataforma para el debate ciudadano, sin sustituir el debate político, parlamentario, académico o social, pero contribuyendo a todos ellos, porque otorga espacio a todas las voces y sensibilidades. Además tiene que ser ejemplo de respeto, sin merma alguna de una función crítica hasta el límite, de un papel de vigilancia de los derechos de los individuos y de denuncia de abusos. El periodismo en las democracias, y no es posible periodismo sin estado de derecho, sin instituciones democráticas en buen funcionamiento, cumple una función social explicativa y además desinfectante. Un juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos defendía la trasparencia con el argumento de que la luz del sol es el mejor desinfectante; para esa función desinfectante también sirve el periodismo. Y un experimentado editor británico, razonaba por su propia experiencia que noticia es algo que alguien quiere ocultar. Vuelvo ahora al breve e inspirador discurso del presidente Obama que me sirvió para titular esta intervención. El Presidente se preguntaba cómo se sentiría Walter Cronkite en la realidad de hoy, cómo actuaría ahora ese maestro de periodistas que nos contaba lo que necesitábamos saber, pausadamente, con autoridad, sin merma de su integridad, con lenguaje llano y sencillo. 3 El periodismo que practicó Cronkite, decía Obama, era “mezcla de honestidad, integridad y responsabilidad, un compendio que hoy no es fácil encontrar y tampoco cultivar, porque, aparentemente, no vende. Efectivamente este es un momento difícil para el periodismo; a pesar de que crece el apetito por las noticias y la información,… las redacciones están cerrando. A pesar de las grandes historias de nuestra era, los periodistas serios se encuentran sin espacio, sin oportunidades para desplegar su buen trabajo... Además, con demasiada frecuencia llenamos ese hueco con comentarios apresurados, cotilleos sobre famosos o historias insustanciales. ¿Que ha ocurrido hoy? se reemplaza por ¿quién ha ganado hoy? El debate político se degrada, la confianza del público se quiebra. No somos capaces de entender nuestro mundo, ni de entendernos los unos a los otros. Y eso tiene consecuencias reales para nuestras vidas y nuestra nación. Parece como si tuviéramos que elegir entre lo que nos arrebata lo fundamental y lo que nos daña como sociedad. ¿Qué precio es más alto? ¿Qué coste es más duro afrontar?” El presidente norteamericano dice todo esto referido a la sociedad norteamericana, pero ¿no les suena cercano?, no les parece que sirve perfectamente a los fatigados europeos y a los confusos españoles. En este mundo global, líquido, interrelacionado en el que vivimos, los problemas son comunes y las respuestas globales y locales. Un mundo en el que predomina el fatalismo propio de la figura del “gorrón” que tan bien ha descrito Mancur Olson. Un “gorrón” que espera que alguien venga a resolver sus propios problemas, sin preocuparse de su propia contribución. El gorrón que constituye mayoría en esas sociedades que no quieren malas noticias, que no desean compromisos exigentes, que no quiere problemas. En el ámbito de la Universidad, y antes en la familia y en la escuela, tenemos la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones para que el porcentaje de gorrones sea el mínimo posible, una extravagancia estadística. Y eso me llevará luego y para acabar, a una alusión al esfuerzo, y a las responsabilidades individual y colectiva. Vuelvo a Walter Cronkite que dijo: “Esta democracia (la norteamericana) no puede funcionar sin un electorado razonablemente bien informado” Por eso el periodismo honrado y meticuloso es tan importante para nuestra sociedad. Un periodismo con estándares, con código de precisión e imparcialidad que exige independencia y una estructura editorial de supervisión del cumplimiento de los estándares de calidad. Pocas veces he encontrado mejor definida la misión y la tarea del periodista que en las palabras de Cronkite (que los ciudadanos estén razonablemente bien informados como para elaborar su propio criterio) bien rescatadas y ordenadas por Obama. ********************* Desde esos presupuestos me pregunto si los espacios informativos que seguimos diariamente en periódicos, en revistas, en la red, en radios o en televisiones, están a esa altura, si satisfacen esos requisitos y exigencias, si cumplen esos estándares de calidad, y si dan explicaciones a los ciudadanos de lo hacen y piden disculpas, diligente y proporcionalmente cuando se equivocan. 4 Mi respuesta es que las cosas no van bien, que habrá que introducir sin tardar cambios drásticos, rectificaciones, y que esa va a ser tarea para nuevas generaciones mejor preparadas, más decididas, menos fatigadas y más comprometidas que las actuales, que los que ahora dirigen y elaboran los medios. Tarea para los que hoy están estudiando o empezando su vida profesional. A ellos les va a tocar una tarea de regeneración del periodismo, para recuperar valores permanentes e restablecer una ética renovada. Cuando me preguntan ¿Como está la profesión? ¿Cómo os sentís los periodistas?, suelo contestar: “atormentados, incluso desesperanzados” Es una respuesta que puede parecer pesimista, fatalista incluso, ambigua, para salir del paso sin demasiado compromiso. Los periodistas sentimos que no van bien las cosas, que no llegamos a explicar lo que ocurre cada día de interesante para los ciudadanos, que nos quedamos atrapados en la red de las fuentes de la información, cada vez más diestras para establecer e imponer la agenda, para que el debate discurra por donde les interesa; o para que el debate no discurra. Desentrañar los hechos es ahora más complejo y arriesgado que tomar partido directamente y aceptar las explicaciones, los “argumentarios” que preparan las fuentes. Aparece así el pseudo-periodismo previsible, eso que hace muy previsibles las historias porque están claras las preferencias y estas se imponen a los hechos. Años atrás uno de los grandes del periodismo norteamericano confesaba en una entrevista: distraídos con las emociones del vestido de la señora Lewinsky, el de la relación impropia con el presidente Clinton, no reparamos en lo que estaba ocurriendo en Afganistán; contar lo del vestido era más sencillo, más divertido; ir a Afganistán era más costoso y arriesgado. Los editores prefieren historias locales, antes que financiar corresponsales en escenarios lejanos que requieren mucho trabajo. Luego, explicar los terribles acontecimientos del 11M era más difícil. El periodismo español, arrancó con fuerza hace 40 años, para ser protagonista destacado de la transición a la democracia, pero luego se enmarañó en su propio éxito, en sus propias pretensiones de crecimiento, con los grupos “multimedia” que han generado más fracasos que éxitos, y con el mercadeo de licencias audiovisuales que tanto han conspirado contra la independencia y con no pocos conflictos de intereses, generalmente mal resueltos y insuficientemente explicados. Los periodistas sentimos que esto tiene que cambiar, pero no cambia ni tanto, ni tan rápido como sería menester. Ese es el auténtico problema del periodismo de hoy: salir de la madeja que han trenzado las fuentes y en la que nos enredamos nosotros mismos y los editores. El problema principal no es la crisis económica, que complica los modelos del negocio y arruina las cuentas de resultados; el problema esencial tampoco es el decisivo cambio tecnológico en el que estamos inmersos, que modifica los medios y los mensajes, que cambia las formas de proceder, el acceso a la información, la emisión de información… el problema central es la pérdida de profesionalidad, el olvido de las viejas reglas del oficio, la inadaptación a las necesidades de una sociedad más compleja y más exigente. El problema central es que editores, directores, redactores jefes y periodistas de a pie, tenemos que restaurar el carácter de nuestro trabajo profesional y tenemos que volver a pensar en los ciudadanos como destinatarios, usuarios y titulares de la 5 información. Necesitamos cambio generacional, más pluralismo, probablemente más mujeres en los puestos de decisión, más frescura y un nuevo compromiso con los ciudadanos, con la información. Leí recientemente al actual director del NYT, Bill Keller, que señalaba que el buen periodismo “es agnóstico respecto al lugar al que conduce una noticia. No nos metemos de lleno en una historia que tiene detrás una agenda o una noción preconcebida. Ni manipulamos, ni escondemos hechos para fomentar una agenda. Nos esforzamos por preservar nuestra independencia de intereses políticos y económicos, incluidos los propios anunciantes. No trabajamos al servicio de ningún partido, ni de una industria, ni siquiera de un país. Cuando hay puntos de vista opuestos de una misma situación, tratamos de reflejarlos de la forma más clara y justa posible”. Les sonará demasiado bonito, utópico… pero sin utopía ni hay ética, sin utopía no hay resultados satisfactorios. Predicar la independencia informativa, por esquiva que sea, es un compromiso, una condición necesaria para alcanzarla. Y que sea creíble, que sea percibido por los ciudadanos. En resumen recuperar credibilidad me parece el único camino para recuperar difusión y restaurar los equilibrios financieros que son imprescindibles para aspirar a la independencia. Sin autonomía financiera no puede haber independencia editorial; sin ingresos saneados no es posible atender los costes que requiere una buena información. Y para responder a esos retos la universidad tiene que aportar una contribución mucho más importante que la actual. No solo con la formación de nuevos profesionales, también con investigación que abra caminos, que detecte y analice los problemas y que proporcione espacio y cancha para el debate. La Universidad no es mera antesala de un trabajo profesional, de un empleo. Tiene que ser mucho más, aunque solo sea para servir para eso mismo. Estamos a punto de cumplir 40 años desde que se creó la primera facultad de Periodismo, aunque fuera con la denominación más amplia y pretenciosa de Ciencias de la Información. En esta coyuntura, con esa experiencia acumulada, con más sesenta mil titulados durante ese tiempo, la mitad de los cuales no se han dedicado a la profesión, reivindico el sustantivo de PERIODISMO y de PERIODISTA, de buen periodismo en cualquier soporte, en todos los medios posibles, para cumplir la misión y los objetivos a los que me vengo refiriendo esta mañana. El profesor Gómez Asencio en el X aniversario de nuestra Universidad se refería a Antonio de Nebrija en unos términos que me sirven como anillo al dedo para describir el carácter de los periodistas que necesitamos. Y mal haría yo hoy si no recurriera a nuestro patrocinador intelectual, a nuestro santo civil. Decía Gómez Asencio: “Sí parece que (Nebrija) fue un intelectual comprometido, incansable; respetado y prestigioso, no sólo en estas tierras sino en toda Europa. También temido en su propia alma mater. Parece también que fue un gran intelectual, un eximio latinista y un excelente hispanista. Un hombre sabio y amante de los libros, al tiempo que seguro de si mismo, y quizá un punto soberbio” Indro Montanelli explicaba en uno de sus artículos diarios a un joven que le había escrito pidiendo consejo sobre los conocimientos y estudios recomendables, necesarios, para ejercer el periodismo que debía empezar por esmerarse en el estudio de 6 la historia, en el conocimiento de las gentes y de sus idiomas, en la buena literatura para a través de ella aprender a describir y a relatar. Y concluía con la recomendación de educar el espíritu para preservar la independencia que es el activo más valioso del periodista. Suelo recomendar a los jóvenes titulados que cuando se planteen sus primeros empleos, ahora tan escasos y tan costosos, se fijen sobre todo en la calidad de sus jefes inmediatos, en sus condiciones para enseñar. No siempre los medios más sonoros, más aparentes, más reputados, son los mejores para iniciar una carrera profesional. Un jefe inmediato agotado, desinteresado, es el mejor caldo de cultivo para acabar con el espíritu profesional, para arruinar una carrera incipiente y prometedora. Y en este camino que voy dibujando quiero rescatar unos comentarios de nuestro Gaspar Melchor de Jovellanos, un ilustrado que quiso reformar la sociedad mediante la persuasión y al que le tocaron tiempos borrascosos. Jovellanos trabajó en la preparación de un diario ilustrado muy versado en asuntos económicos y dejó escritas sus pretensiones para los periodistas que llevaran adelante la publicación que patrocinaba: “Es menester que la trabaje una pluma maestra: una pluma que trate cada asunto convenientemente, que sea clara y precisa en las materias didácticas, sólida y exacta en las de cálculo, graciosa en las descripciones, severa en las invectivas, profunda, ilustrada y nerviosa en la enseñanza” Las pretensiones de Jovellanos tienen plena vigencia dos siglos más tarde. Ojala que las plumas que ilustran los medios actuales estuvieran adornadas por esos talentos. Y ojala que los periodistas que formamos en nuestras universidades alcancen esa altura y que nosotros seamos capaces de equiparles para ello. ****************** Se discute ahora sobre la necesidad y oportunidad de un cambio de modelo económico. Las crisis son oportunidades escondidas, son el caldo de cultivo para replantear todo lo anterior, porque no sirve. Peter Drucker escribió en 1993 un libro interesante e innovador, como todos los suyos, que tituló “La sociedad poscapitalista” a la que definió como “sociedad del saber”, “del conocimiento”, de la creatividad”. A Drucker le interesaba fijar los momentos que llamaba “divisorios”, los que marcan un antes y un después. Decía que en el siglo XIII la ciudad se convirtió en centro, en ella surgieron los gremios, renació el comercio, apareció el gótico y las universidades urbanas sustituyeron a los monasterios como centros de cultura. Y puesto a buscar referentes del paso actual a la sociedad del conocimiento propone que uno de ellos sea la “declaración de derechos del Soldado” en 1945 que otorgó a los soldados norteamericanos que regresaban desmovilizados de la II Guerra Mundial dinero para asistir a la universidad, para reintegrase al sistema productivo con mejor formación. Una reflexión que nos sirve para el momento actual. Quizá el mayor problema de retraso comparativo de la sociedad española, el mayor obstáculo a la recuperación radique en la deficiente preparación de una parte importante de la fuerza laboral. El fracaso escolar en todas las etapas de formación, en primaria, secundaria y en la universidad, que supera al de cualquier otro competidor; la ausencia de universidades españolas entre las mejores del mundo en términos que comparan mal con cualquier 7 otra referencia deportiva, cultural, empresarial… forma parte del problema, define las carencias. Una deficiente formación en todos los ámbitos productivos, incluidos los menos cualificados significa pérdida de productividad, disminución del potencial de crecimiento. Por eso cuanto esfuerzo se dedique a la formación en todos los ámbitos, en el técnico y en las humanidades, será una inversión que merece la pena. Y ya que empecé con un discurso reciente del presidente Obama, quizá la persona que mejor utiliza la palabra para convencer, voy a acabar con otro discurso también reciente del mismo Obama, el que dirigió el 8 de septiembre a los estudiantes que empezaban ese día el curso escolar: “Os voy a hablar mucho de responsabilidad. La responsabilidad de los profesores para inspiran a los estudiantes y empujarles a aprender. La responsabilidad de las familias, de los padres, para asegurar que sus hijos van por el buen camino, que hacen sus deberes, que no pierden demasiado tiempo delante del televisor o del Xbox. La responsabilidad del gobierno para establecer estándares exigentes, para apoderar a los profesores, y para sostener escuelas que respondan a las necesidades de los alumnos. Y la responsabilidad de los propios estudiantes ya que cada uno de ellos tiene algo bueno que ofrecer. Lo que ellos aprendan ahora en la escuela determinará como será la nación en el futuro”. Concluyo: responsabilidad para buscar la verdad, para llegar más lejos, para ayudarnos a ser más libres y capaces de autogobernarnos. Una tarea que merece le pena y que se corresponde con la misión de la Universidad y del periodismo. Muchas gracias por su atención. 8