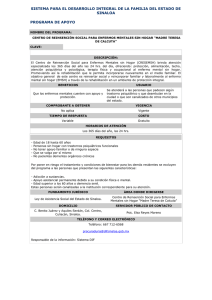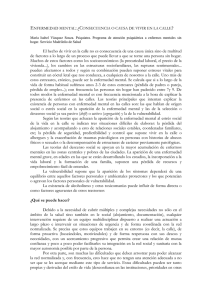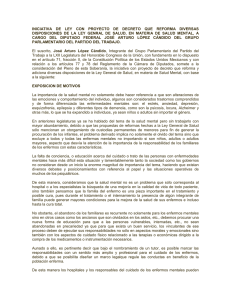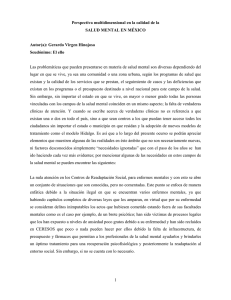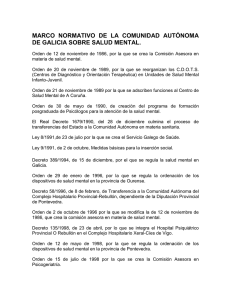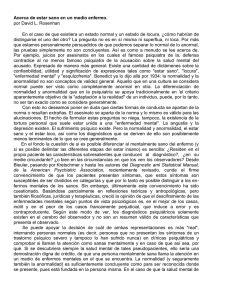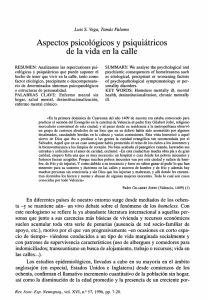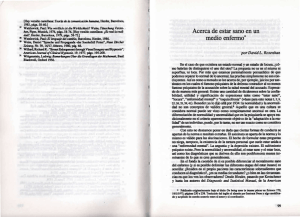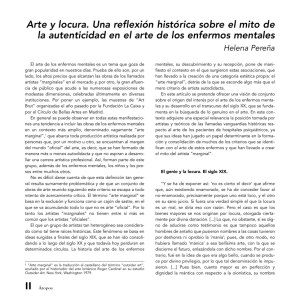Las Calles de la ciudad
Anuncio
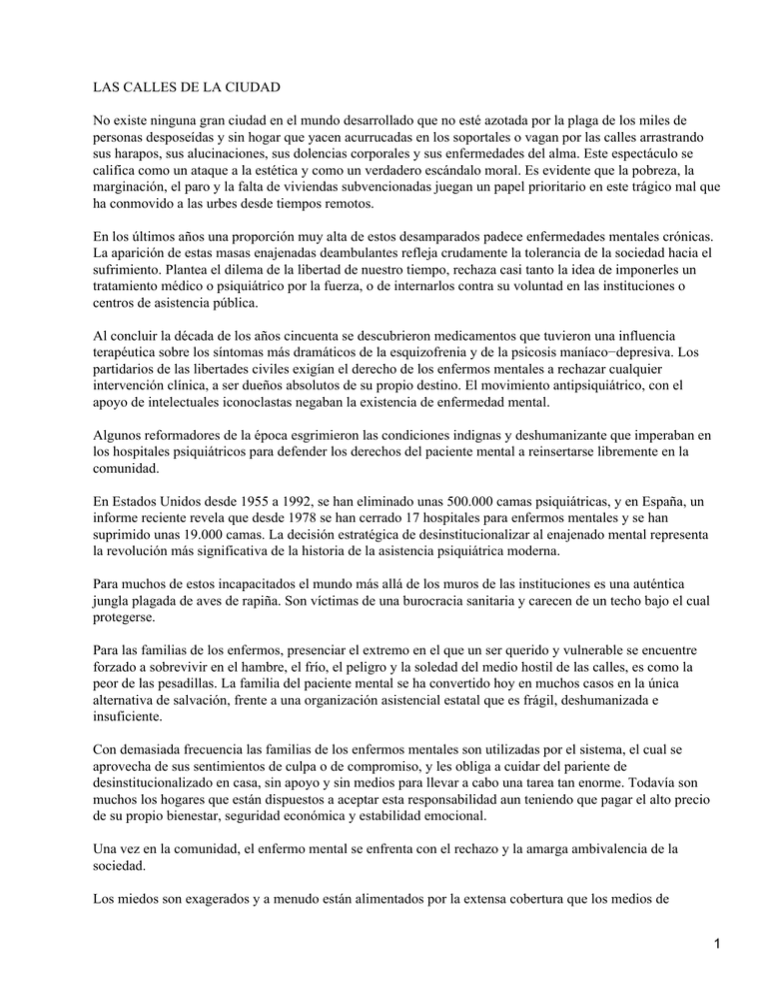
LAS CALLES DE LA CIUDAD No existe ninguna gran ciudad en el mundo desarrollado que no esté azotada por la plaga de los miles de personas desposeídas y sin hogar que yacen acurrucadas en los soportales o vagan por las calles arrastrando sus harapos, sus alucinaciones, sus dolencias corporales y sus enfermedades del alma. Este espectáculo se califica como un ataque a la estética y como un verdadero escándalo moral. Es evidente que la pobreza, la marginación, el paro y la falta de viviendas subvencionadas juegan un papel prioritario en este trágico mal que ha conmovido a las urbes desde tiempos remotos. En los últimos años una proporción muy alta de estos desamparados padece enfermedades mentales crónicas. La aparición de estas masas enajenadas deambulantes refleja crudamente la tolerancia de la sociedad hacia el sufrimiento. Plantea el dilema de la libertad de nuestro tiempo, rechaza casi tanto la idea de imponerles un tratamiento médico o psiquiátrico por la fuerza, o de internarlos contra su voluntad en las instituciones o centros de asistencia pública. Al concluir la década de los años cincuenta se descubrieron medicamentos que tuvieron una influencia terapéutica sobre los síntomas más dramáticos de la esquizofrenia y de la psicosis maníaco−depresiva. Los partidarios de las libertades civiles exigían el derecho de los enfermos mentales a rechazar cualquier intervención clínica, a ser dueños absolutos de su propio destino. El movimiento antipsiquiátrico, con el apoyo de intelectuales iconoclastas negaban la existencia de enfermedad mental. Algunos reformadores de la época esgrimieron las condiciones indignas y deshumanizante que imperaban en los hospitales psiquiátricos para defender los derechos del paciente mental a reinsertarse libremente en la comunidad. En Estados Unidos desde 1955 a 1992, se han eliminado unas 500.000 camas psiquiátricas, y en España, un informe reciente revela que desde 1978 se han cerrado 17 hospitales para enfermos mentales y se han suprimido unas 19.000 camas. La decisión estratégica de desinstitucionalizar al enajenado mental representa la revolución más significativa de la historia de la asistencia psiquiátrica moderna. Para muchos de estos incapacitados el mundo más allá de los muros de las instituciones es una auténtica jungla plagada de aves de rapiña. Son víctimas de una burocracia sanitaria y carecen de un techo bajo el cual protegerse. Para las familias de los enfermos, presenciar el extremo en el que un ser querido y vulnerable se encuentre forzado a sobrevivir en el hambre, el frío, el peligro y la soledad del medio hostil de las calles, es como la peor de las pesadillas. La familia del paciente mental se ha convertido hoy en muchos casos en la única alternativa de salvación, frente a una organización asistencial estatal que es frágil, deshumanizada e insuficiente. Con demasiada frecuencia las familias de los enfermos mentales son utilizadas por el sistema, el cual se aprovecha de sus sentimientos de culpa o de compromiso, y les obliga a cuidar del pariente de desinstitucionalizado en casa, sin apoyo y sin medios para llevar a cabo una tarea tan enorme. Todavía son muchos los hogares que están dispuestos a aceptar esta responsabilidad aun teniendo que pagar el alto precio de su propio bienestar, seguridad económica y estabilidad emocional. Una vez en la comunidad, el enfermo mental se enfrenta con el rechazo y la amarga ambivalencia de la sociedad. Los miedos son exagerados y a menudo están alimentados por la extensa cobertura que los medios de 1 comunicación dan a los comportamientos desviados. Pues los enfermos mentales suelen ser víctimas de la violencia. No hay duda de que la estampa proverbial del vagabundo europeo, libre y contento, ha sido reemplazada por una escena sombría y dickensiana de miles de desvalidos abandonados, sin trabajo ni esperanza. En Londres unas 20.000 personas duermen cada noche en la calle o en albergues, en París se calculan unas 15.000; en Roma, unas 6.000, y en Madrid, entre 5.000 y 10.000. La ciudad de Nueva York muestra de una forma más dramática la gravedad del problema. Cada noche, unos 15.000 individuos solos que en invierno llega a sobrepasar las 23.000 personas, duermen en los asilos municipales, una cifra que se multiplica cada año. El número de marginados, habitantes permanentes de los parques y las calles padece una incidencia todavía más alta de enfermedades físicas y mentales graves. El municipio de Nueva York lanzó en octubre de 1987 un programa destinado a recoger de las calles a los enfermos mentales graves sin hogar, aquellos que no atendían sus necesidades esenciales de techo, alimentación, ropa y cuidados médicos, y que ponían en peligro sus vidas. El Proyecto Ayuda, como se conoce este programa, evalúa y retira de la calle a estos pacientes y los traslada a la salda de urgencias psiquiátricas del Hospital Municipal Bellevue para un estudio más completo. Este programa no ha pasado inadvertido ni para los profesionales de salud mental, ni para los medios de comunicación, ni para el público en general. Ha enfrentado directamente a estos grupos con el delicado equilibrio entre el respeto a los derechos y las libertades civiles de los enfermos y la atención a sus necesidades vitales, creando un espinoso dilema social en cuyo centro se encuentran la negación de la enfermedad mental y los límites de la libertad individual. La enfermedad mental se caracteriza a menudo por la negación del paciente a aceptarla y por su falta de motivación para buscar tratamiento. La popularidad de la obra de Ken Kesey − Alguien voló sobre el nido del cuco − 1962 − ilustra la ambivalencia de nuestra sociedad, su temor y rechazo a la enfermedad mental. En la mayoría de los países desarrollados existe un código táctico de los valores humanitarios y costumbres que exhortan a la sociedad a responsabilizarse de alguna forma de los marginados y desposeídos, y a hacerse cargo de los impedidos a menos capacitados para cuidarse a sí mismos. Muchos ciudadanos cada vez entienden menos y rechazan más lo que perciben bien como el cruel abandono de los enfermos mentales por parte de la sociedad, bien como la cruzada particular de los activistas de las libertades civiles que termina condenando a estos desamparados a vivir una existencia miserable y peligrosa en las calles, y quizá a morir con sus libertades puestas. Porque la libertad tiene escaso significado para este ejército de marginados. El dilema de si hay que imponer un tratamiento o no a los enfermos incapacitados para decidir por sí mismos o para protegerse de los elementos, no puede resolverse exclusivamente en base a las decisiones de los psiquiatras o los familiares. La sociedad deberá marcar el valor que se concede a la libertad individual y a la libre determinación, lo mismo que el grado de tolerancia sobre las desviaciones y sufrimientos humanos. Es posible que no se logre nunca un equilibrio perfecto entre los intereses y deseos de los pacientes y los de sus familias, el gobierno y la comunidad. No podemos pagar con el abandono o la indiferencia el precio de la libertad. 2