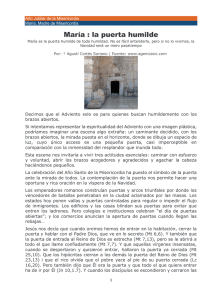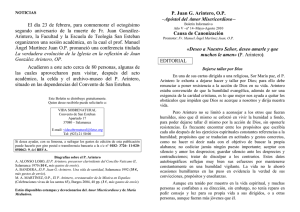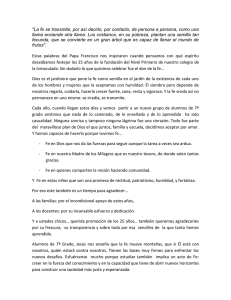Martes, 1 de diciembre I. El Padre misericordioso 1. “En aquel
Anuncio
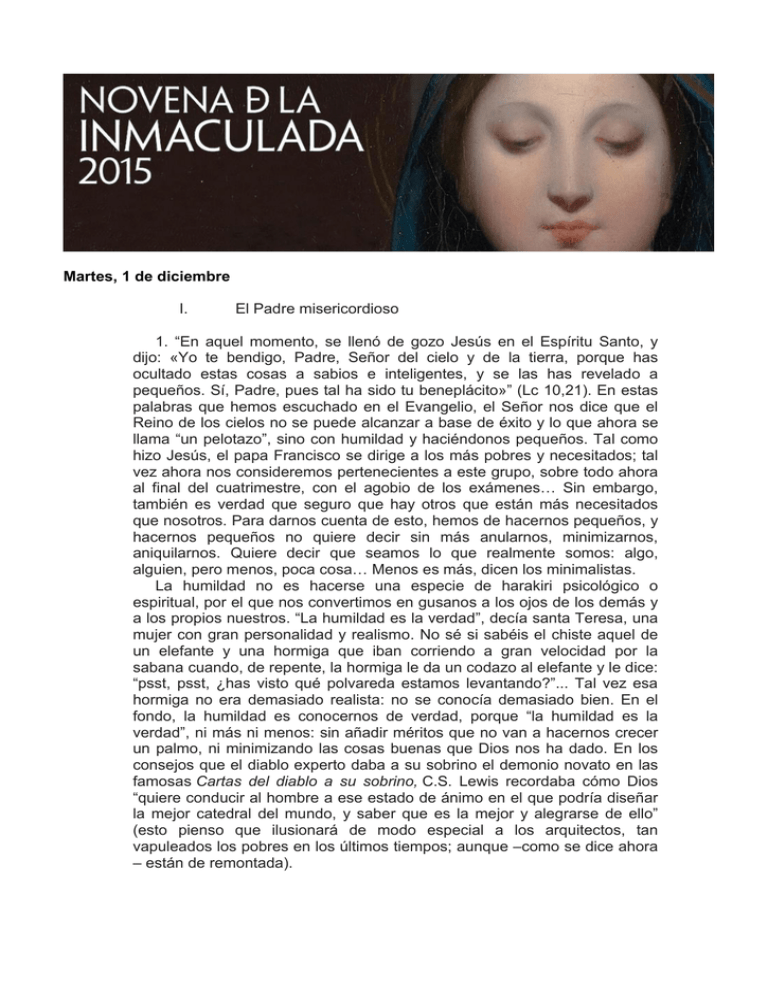
Martes, 1 de diciembre I. El Padre misericordioso 1. “En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo, y dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito»” (Lc 10,21). En estas palabras que hemos escuchado en el Evangelio, el Señor nos dice que el Reino de los cielos no se puede alcanzar a base de éxito y lo que ahora se llama “un pelotazo”, sino con humildad y haciéndonos pequeños. Tal como hizo Jesús, el papa Francisco se dirige a los más pobres y necesitados; tal vez ahora nos consideremos pertenecientes a este grupo, sobre todo ahora al final del cuatrimestre, con el agobio de los exámenes… Sin embargo, también es verdad que seguro que hay otros que están más necesitados que nosotros. Para darnos cuenta de esto, hemos de hacernos pequeños, y hacernos pequeños no quiere decir sin más anularnos, minimizarnos, aniquilarnos. Quiere decir que seamos lo que realmente somos: algo, alguien, pero menos, poca cosa… Menos es más, dicen los minimalistas. La humildad no es hacerse una especie de harakiri psicológico o espiritual, por el que nos convertimos en gusanos a los ojos de los demás y a los propios nuestros. “La humildad es la verdad”, decía santa Teresa, una mujer con gran personalidad y realismo. No sé si sabéis el chiste aquel de un elefante y una hormiga que iban corriendo a gran velocidad por la sabana cuando, de repente, la hormiga le da un codazo al elefante y le dice: “psst, psst, ¿has visto qué polvareda estamos levantando?”... Tal vez esa hormiga no era demasiado realista: no se conocía demasiado bien. En el fondo, la humildad es conocernos de verdad, porque “la humildad es la verdad”, ni más ni menos: sin añadir méritos que no van a hacernos crecer un palmo, ni minimizando las cosas buenas que Dios nos ha dado. En los consejos que el diablo experto daba a su sobrino el demonio novato en las famosas Cartas del diablo a su sobrino, C.S. Lewis recordaba cómo Dios “quiere conducir al hombre a ese estado de ánimo en el que podría diseñar la mejor catedral del mundo, y saber que es la mejor y alegrarse de ello” (esto pienso que ilusionará de modo especial a los arquitectos, tan vapuleados los pobres en los últimos tiempos; aunque –como se dice ahora – están de remontada). 2. Pero decíamos que la humildad es la verdad: conocernos de verdad y darnos cuenta de que no damos para tanto… Entonces nos acordamos más de Dios y los demás. Somos realistas, porque Dios es realista. La humildad es ser como somos, ni más ni menos; y eso exige aceptarnos antes de querer cambiar porque, si no nos aceptamos, cambiaremos a otra persona, pero no a nosotros: tal vez a alguien que no existe. La humildad exige no querer ser algo distinto de lo que realmente somos. A veces nos vienen mimetismos, por los que queremos convertirnos en algo distinto, en alguien distinto: copiamos. E incluso nos disfrazamos de aquella persona a la que admiramos. Eso puede estar bien, siempre y cuando no perdamos nuestra propia personalidad, y el personaje –como se suele decir– no se coma a la persona. No, hemos de aceptarnos a nosotros mismos como somos, y entonces seremos capaces de aceptar el inevitable sufrimiento, de aceptar a los demás y de asumir –como se dice ahora– “lo que hay”. Viviremos entonces al día, en el presente, y no con los relojes parados, retrasados o adelantados. Porque “amor solo se conjuga en presente”, como decía aquel maestro espiritual. “El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo: por eso lo llamamos presente”, dice con un ligero anglicismo aquel tipo patoso que se convierte en karateka en la película Kung Fu Panda (2008). “Haz lo que debes y está en lo que haces” (Camino 815), repite san Josemaría. Eso es realismo. Ahora estudiar como un campeón-a, intentando sacar el mayor rendimiento a tu tiempo, tu mente, tu memoria y tu cerebro. Ese es el realismo cotidiano que Dios te pide: “Una hora de estudio, para un apóstol moderno, es una hora de oración” (Camino, 335). Sí, para alguien que hace oración, que “pierde” el tiempo con Dios, estar frente a los libros, tablets o apuntes (estrujándote el cerebro, hasta que acabes agotado al final del día, con dolor de cabeza) es como estar una hora aquí, arrodillado en primera fila durante una hora. Pero para eso necesitamos sacar tiempo para Dios, hacer oración, “perder el tiempo con Dios”, como estáis haciendo ahora. Estos minutos los estáis convirtiendo “en oro, en gloria”, como volvía a decir el fundador de esta universidad (que de aprovechar el tiempo sabía un rato, nunca mejor dicho). Ahora, podéis ofrecer todos esos minutos, horas de estudio y unirlos al memorial de la pascua del Señor, al sacrificio de Cristo en la cruz que actualizamos en la santa misa. Si existe un “Estudio solidario” por el que puedes ganar con tus horas de estudio un dinerillo para pobres y necesitados, ahora puedes ser todavía más solidario: puedes enviar todo ese tiempo de estudio, que es oración, convertido en gracia, a cualquier punto del planeta, donde más lo necesiten. Santificar el trabajo o el estudio es llevarlo a la misa, como puedes hacer ahora. Entonces entendemos lo que quería decir san Josemaría cuando decía que “el tiempo es gloria”. “Todo me ha sido entregado por mi Padre –sigue diciendo el Señor–, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar” (Lc 10,22). Cristo nos revela al Padre: nos lo muestra, nos lo da a conocer. Decía un biblista que, si Jesús hubiera venido a decirnos tan solo una palabra, habría sido esta: “Abbá, Padre”; de hecho, todo el Evangelio de san Juan –me explicó un profesor de sagrada Escritura– es al Señor hablándonos y señalando continuamente al Padre. Si nos hacemos pequeños como niños, podremos conocerle y reconocerlo. La humildad de hijos nos ayuda a descubrir a ese Padre increíble, a ese Padre misericordioso que tenemos. Vamos a empezar el Año de la misericordia, y lo primero que tendremos que hacer es redescubrir a ese Padre que tenemos: es el Padre del hijo pródigo, que sabe esperarle. Pero además está ansioso por verlo llegar: se asoma a la ventana, se sube a la terraza, otea el horizonte, sube a un monte cercano para ver si ve a su hijo llegar a lo lejos. Y cuando lo descubre en el horizonte, lleno de harapos y hecho un asco (ya te acuerdas qué ganado había pastoreado y a qué olía), entonces “se echó a su cuello [sin hacer ascos], lo llenó de besos, le puso un traje nuevo y un anillo”, símbolo de reconocimiento como su hijo. Él, que había sido el hijo perdido, pródigo, que había malgastado la fortuna… (No fue como preguntó una vez un sacerdote un tanto temerario a un grupo de niños en un colegio: “¿en qué se gastó el hijo pródigo el dinero de la herencia?”. Y de repente se levantó una mano inocente y con voz no menos inocente dijo: “en maquinitas…”). No, no se lo gastó en maquinitas; pero su padre no se lo reprochó, no le dijo: “soy un padre que quiere a sus hijos, pero le esperaré sentado en mi aposento, y él tendrá que venir hasta mí…” No, el padre de la parábola, el Padre misericordioso no es así: va corriendo a su encuentro, lo agasaja, lo llena de besos. Por supuesto que lo perdona, incluso antes de que su hijo pida perdón, aunque se lo tiene que pedir. Os acordáis de la mítica frase del papa Francisco que ha llenado los confesonarios de todo el mundo: “Dios no se cansa de perdonar; somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón”. 3. Que no nos ocurra como aquel filósofo ateo, quien dijo que se había hecho ateo cuando, a los siete años, se sintió mirado por Dios. ¿Qué imagen tenía él de Dios: un Dios justiciero, inmisericorde, fiscalizador? ¿Un Dios cruel que solo sabe castigar y vengarse? ¿Un gran aguafiestas? Desde luego no era el padre de la parábola del hijo pródigo o –como decía Benedicto XVI– “el padre misericordioso”, que en realidad es el personaje central del relato. En una ocasión, un antiguo alumno estaunidense de esta universidad llamado Stephe O’Donnell –ahora sacerdote– habló con un amigo suyo, connacional y episcopaliano, y también ex-alumno nuestro. Hablaron sobre la filiación divina, sobre cómo somos hijos de Dios. Al final, el episcopaliano le dijo: “me he dado cuenta de que vosotros los católicos, además de pecadores, os sabéissobre todo hijos de Dios”. Cuando le contaron esto a don Álvaro del Portillo, comentó: “ese chico no está lejos; ha entendido”. Es verdad: veces nos sabemos pecadores, pero no tanto hijos de Dios, aunque seamos hijos pródigos. Vamos a encomendarnos pues a nuestra Madre, ella que entró tan bien en esta dinámica y por eso es Madre inmaculada, Madre de misericordia, Madre del amor hermoso: que ella nos ayude a entenderlo, a descubrir y a redescubrir al Padre que tenemos. La maternidad de María es una prolongación de la paternidad de Dios, y la misericordia de ella es una participación de la misericordia del Padre. Podremos así repetirle esas palabras de Felipe al Señor: “muéstranos al Padre y nos basta” (Jn 14,8). Que así sea. Pablo Blanco Sarto Facultad de Teología Universidad de Navarra https://unav.academia.edu/PabloBlanco/CurriculumVitae