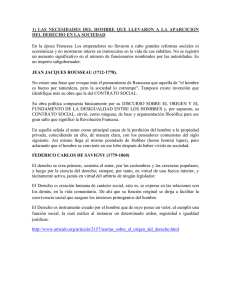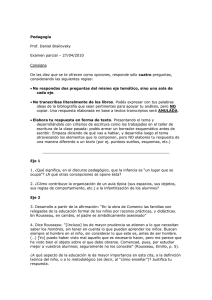ROUSSEAU, JEAN-JACQUES 1.- VIDA Y OBRA. Jean
Anuncio

ROUSSEAU, JEAN-JACQUES 1.- VIDA Y OBRA. Jean-Jaques Rousseau nació en Ginebra el 28 de junio de 1712, hijo de Isaac Rousseau, un relojero hugonote. Su madre murió al poco de nacer él, y quedó al cargo de su tío Bernard cuando su padre fue desterrado. Al principio trabajó como aprendiz de grabador, pero, en 1728, escapó de esta labor por la dureza de su maestro. El cura católico de Confignon, lugar cercano a Ginebra, le recomendó para que madame de Warens le protegiera, aprovechando Rousseau esta ocasión para formarse musical e intelectualmente. Al poco tiempo se convirtió al catolicismo en Turín siguiendo el consejo de su protectora. Probó fortuna como seminarista católico (1728), pero volvió con la baronesa (1731). Tras años de estudio y de episodios de vida desordenada, ejerció como músico y como preceptor de nobles (1738-1742). En 1742 le tenemos en París, para proponer que la Academia aceptara su sistema de escritura musical, fracasando en el empeño. En 1743 ocupó el cargo de secretario del embajador francés en Venecia, cargo que mantuvo sólo 18 meses, regresando a París. Allí conoció a ilustrados filósofos, como los del salón de d´Holbach, a Voltaire, y a los enciclopedistas Diderot y D´Alembert, entre otros. Compuso algunas óperas, como Las musas galantes, lo que le proporcionó éxito y fama. A pesar de vivir precariamente transcribiendo partituras musicales, rechazó una pensión que el rey francés le concedió como premio por el éxito de su ópera Le Jean-Jaques Rousseau devin du village. Su amistad con algunos enciclopedistas le permitió escribir algunos artículos sobre música para la Enciclopedia. Cuando uno de ellos, Diderot, fue encarcelado en Vincennes, Rousseau fue a verle a la cárcel y, leyendo Le Mercure se enteró de que la Academia de Dijon convocaba un concurso de ensayos sobre el tema de cómo afectaba al hombre el progreso científico y técnico. Decidió, tras la célebre Iluminación de Vincennes, presentarse. Para este fin escribió su Discurso sobre las ciencias y las artes (1750), obra en la que mantenía que no necesariamente el conocimiento y el progreso en las artes va acompañado de progreso moral, sino más bien lo contrario. Ganó el premio, a pesar de mantener tesis antiprogresistas. El año 1753 estrenó la comedia Narcisse, sin éxito. En 1758 obtuvo un gran éxito al publicar su Discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres, que había presentado también a la academia de Dijon en 1755, pero, esta vez, no había obtenido el premio. En esta obra describe el hombre natural, despojado de todo lo añadido por la civilización. Así mismo, en 1755 escribe Economía política, la entrada con ese título para la Enciclopedia, donde explica por primera vez su concepto de voluntad general (luego fue publicado como separata con el título de Discurso sobre la economía política (1758). En esta época conoció a Thérèse Le Vasseur, una mujer sencilla, de escasa formación, con la que tuvo 5 hijos, entregados sucesivamente al cuidado de un orfanato. En 1754 vuelve a su Ginebra natal, para lo que adopta otra vez la fe exigida para obtener la ciudadanía ginebrina. A partir de 1756 hasta 1762 rompió con los philosophes de su entorno parisino, aislándose en el castillo de Montmorency, y, después, en Montlouis, protegido por otro noble, donde escribe las más importantes de sus obras: Las cartas morales (1861), la novela La nueva Eloisa (1762), Del contrato social (1762) y Emilio o sobre la educación (1762), obras en la que critica la sociedad en la que vive, y propone remedios políticos y educativos para recuperar estados humanos más felices. Esta crítica, feroz, además de distanciarle todavía más de sus antiguos amigos y protectores, le r1.odt 1 [Per.Per.San.Mat] proporciona la condena de la Iglesia católica, de la calvinista, del Parlamento de París e incluso de su Ginebra natal. En 1766 huye a Inglaterra, protegido por David Hume. Allí escribe las Confesiones (publ. póstuma, 1782), pero abandona este país renunciando a la protección del filósofo empirista y a la pensión que Hume había conseguido que le otorgara el rey Jorge III de Inglaterra. El 1766-7 vuelve a Francia, y el 1770 a París. Vive de su antiguo trabajo como copista de música, y escribe la exculpatoria Jean Jacques juzga a Rousseau. Así mismo, empieza la inconclusa Ensoñaciones de una paseante solitario (Rêveries du promeneur solitaire) (post. 1782). Muere el 2 de julio de 1778, en Erménonville. Rousseau, como vemos, es una figura polémica, un ilustrado atípico, angustiado en una sociedad que rechaza, pero en la que vive deseando reformarla profundamente, un precursor del romanticismo que reivindica el sentimiento y la vida natural. En fin, un hombre atormentado por episodios de su vida de los que se avergüenza profundamente, pero un escritor brillante. 2.- SU PENSAMIENTO. La filosofía de Rousseau no constituye un sistema completo. Se ocupa, fundamentalmente, de estudiar la naturaleza humana, la sociedad (su origen y la legitimación del poder político), la moral y la educación, todo ello encaminado a reformar una sociedad que juzgaba profundamente infeliz. Muchas de sus tesis se adelantan a su tiempo, y es considerado por algunos como precursor del romanticismo, del socialismo y de la antropología, así como de algunas teorías pedagógicas. 2.1.- El hombre natural y el hombre civilizado. Rousseau cree que hay una profunda diferencia entre cómo era el hombre originalmente, en su estado natural, y cómo es ahora, civilizado. Por “naturaleza humana”, Rousseau entiende el estado originario y natural del ser humano. Esa naturaleza es atemporal, universal y común a todos los hombres de todas las épocas. El hombre natural quizá no se ha dado nunca en ningún lugar, y sea una mera hipótesis metodológica. Esa naturaleza humana originaria apenas se puede reconocer en el hombre actual, porque ha sido alterada y ocultada por efecto de la civilización; pero podemos descubrir el hombre natural si le quitamos al hombre civilizado todos los añadidos que ha recibido a lo largo de la historia. De esta manera, nos encontramos con un hombre que no tiene tendencia a vivir en sociedad, con pocas necesidades físicas (alimento, reposo, sexo) y pocas pasiones naturales (amor de sí mismo y piedad). Ese hombre natural es inocente, bueno, sin maldad, vive libre en perfecto equilibrio entre lo que necesita y los recursos naturales de los que dispone. El hombre natural se basta a sí mismo, no necesita de los demás, puede vivir aislado, carece de razón, de lenguaje y de moralidad, y es sincero, no necesita fingir, por lo que se muestra tal como es. Ese hombre natural es, básicamente, igual a cualquier otro, sin vicios, y si alguna vez tiende a enfrentarse a los demás, su piedad natural modera tales impulsos. Lo que distingue al animal del hombre natural es la libertad, la espiritualidad y la perfectibilidad de éste último. La perfectibilidad es la posibilidad de desarrollar capacidades, como la razón y la moralidad, que originariamente sólo se dan en potencia. Esta perfectibilidad sólo se actualiza en sociedad, donde los sentimientos naturales son sustituidos por la justicia, que es producto no natural del hombre, y se consigue mediante las leyes y la educación. Los dos sentimientos naturales, el amor de sí mismo y la piedad, son extraordinariamente importantes. El primero nos impulsa a conservarnos y al bienestar, mientras que la piedad es una repugnancia natural a ver sufrir a otro ser sensible, principalmente a nuestros semejantes. La piedad sirve de límite al amor de sí mismo, que no hay que confundir con el egoísmo. Esta teoría del hombre natural es una versión de la teoría del buen salvaje, muy en boga en su época, sobre todo a partir de las crónicas de los exploradores de nuevas tierras (por ejemplo, tuvo r1.odt 2 [Per.Per.San.Mat] mucho éxito entre los ilustrados el Viaje alrededor del mundo (1771), de Bougainville, crónica de su viaje por Oceanía). El hombre natural es, en resumen, bueno (Cfr. Carta de Rousseau a Cristophe de Beaumont, 1763) El hombre civilizado, por el contrario, es el resultado de añadir al natural algunas necesidades artificiales, tanto materiales como morales (deseo de ser apreciado, el honor, la fama, etc.), necesidades que sólo se pueden satisfacer en sociedad. El hombre civilizado es producto de un proceso degenerativo causado por la civilización, el progreso del conocimiento y de la técnica (artes). Esas necesidades producen inquietud, dependencia de los demás y pérdida de libertad natural, infelicidad, permanente insatisfacción e hipocresía (tenemos que aparentar ser lo que no somos). El hombre civilizado es cortés, hipócrita, disimulador, con impulso indignos, escéptico, cosmopolita y sin patriotismo. 2.2.- El origen de la sociedad y de la desigualdad social. Contrato social. En principio, el hombre natural vive en equilibrio, pues sus escasas necesidades pueden ser cubiertas fácilmente con los recursos naturales. Sin embargo, por causas azarosas, ese equilibrio se rompió, quizá por aumento de la población, o por alteración del medio. Ese desequilibrio nos obligó a asociarnos con otros seres humanos para satisfacer nuestras necesidades básicas. Como producto de tal asociación surgen la razón, el lenguaje, un aumento del conocimiento y de la técnica, grupos familiares y sociales, de donde surgen sentimientos nuevos, como el amor y los celos, como el deseo de fama y honores, como la envidia, la hipocresía (muy importante para Rousseau, porque provoca una escisión en el seno del propio ser humano, que ya no sólo no puede ser sincero con los demás, y aparentar lo que no es, sino que incluso a sí mismo tiene que engañarse). Así mismo, aparecen necesidades artificiales que inician el proceso degenerativo del ser humano. Curiosamente, Rousseau considera el periodo más feliz de la historia humana justo cuando se producen las primeras asociaciones, inmediatamente antes de aparecer la institución social de la propiedad, la ley y la desigualdad social. Al aumentar el conocimiento (al descubrir la agricultura y la metalurgia, en concreto), se produce una división del trabajo, lo que conduce a la propiedad (la propiedad privada surgió cuando un hombre fuerte cercó una parcela de tierra, dijo “esto es mío”, y los demás le creyeron), a la acumulación de riqueza, a la esclavitud y a las diferencias sociales entre los hombres. El proceso es como sigue: los más fuertes se imponen, y se enriquecen, y consiguen legar las riquezas adquiridas a sus hijos, lo que divide a los hombres en ricos y pobres, con situaciones de enfrentamientos entre ellos. Los ricos propietarios proponen un engañoso pacto a la mayoría de pobres, bajo la excusa de defender los intereses de la mayoría, pero en realidad ese pacto cumple la función de legitimar su propiedad. Con ese pacto surge la sociedad, es un CONTRATO SOCIAL que legitima el poder del fuerte frente al débil, iniciando la degeneración del hombre natural y la desigualdad entre los hombres. En el seno de esa sociedad aparecen las leyes, y con ellas lo justo y lo injusto, y el gobierno (poder ejecutivo y administrativo) es el que impone el orden en la sociedad civil. Ante tanta imposición y necesidades, la piedad natural no puede hacer nada, y aparece la guerra, desapareciendo la repugnancia por el dolor ajeno. Una sociedad así es injusta, por cuanto algunos poseen cosas superfluas, mientras que otros carecen hasta de lo necesario, legitimando las diferencias sociales entre los hombres. Ese contrato implica crear un cuerpo social, una persona pública, a la que podemos denominar Estado (visto pasivamente), Soberano (visto activamente, es el poder legislativo, que es el pueblo, siendo la soberanía el ejercicio de la voluntad genera) o Poder (comparado con otros cuerpos análogos), y también que nos sometemos a la voluntad general, perdiendo la libertad natural. En sociedad, el hombre renuncia a la libertad natural para conseguir algo mejor: la libertad civil. Ésta es, en principio, mejor que la natural, porque permite al hombre su perfección, su consumación. r1.odt 3 [Per.Per.San.Mat] Es verdad que Rousseau dice que el pacto social es libre y voluntario, y que todos aceptan someterse a la ley para proteger la vida, la libertad y la propiedad de los miembros de la sociedad. Ese pacto, en principio justo, y que dota de legitimidad a las leyes, ha tenido consecuencias imprevistas nefastas, como la degeneración de formas políticas democráticas, a formas políticas ilegítimas de gobierno (tiranía y despotismo). En el Contrato social, una obra más de derecho político que de historia, Rousseau valora más positivamente la sociedad de lo que lo hiciera el el segundo de los discursos. Describe cómo debían haber sucedido las cosas, no cómo sucedieron realmente, en el origen de la sociedad. 2.3.- Teoría de la voluntad general. Esta teoría aparece por primera vez en la entrada “Economía política” de la Enciclopedia (1755), luego publicada en 1758 como separata. Distingue aquí entre familia y Estado (Ente moral que cuenta con una voluntad, voluntad general que tiende siempre a la preservación y al bienestar del todo y de cada parte, y que es fuente de las leyes, que, a su vez son norma de lo justo y de injusto...). Esa voluntad general ha de ser obedecida por el Estado y por sus miembros. Lo que quiere la voluntad general es el bien del pueblo, siendo la virtud moral la conformidad de la voluntad de los individuos con la voluntad general. Esta virtud moral es el fin de la educación. En una sociedad ideal, se defienden y protegen las personas y los bienes de los miembros de ella. Para conseguir esto, el hombre ha de renunciar a su libertad natural para conseguir la libertad civil. Esta libertad civil se consigue sólo cuando el hombre quiere lo que la voluntad general quiere. De ese modo, si coincide lo que quiere con lo que quiere su sociedad, no obedece a la sociedad propiamente, sino a sí mismo. ¿Qué es la voluntad general? Es la voluntad del cuerpo social. No es simplemente la suma de las voluntades individuales, sino la voluntad que persigue el bien común, que se ha de imponer al bien privado. Esa voluntad general no puede equivocarse, es infalible. ¿Cómo podemos saber qué quiere la voluntad general? Rousseau no da una respuesta clara, pero tiende a aceptar que es lo que una asamblea de ciudadanos libres, bien informados, no manipulados que votan no egoístamente, determina. Para que se cumplan todas estas condiciones, Rousseau piensa que en esa sociedad no se deben permitir la existencia de grupos sociales, ni que unos informen a otros, sino que cada cual se informe con autonomía. En tales condiciones, la voluntad general es infalible y se puede imponer a todos los miembros, obligándoles, en cierto modo, a ser libres. Sólo en este caso la libertad civil es equiparable en valor a la libertad natural. Como vemos, el Estado de Rousseau puede desembocar en un estado ético, pero algunos intérpretes juzgan que justifica un estado totalitario. Esa voluntad general está encarnada en el Estado o cuerpo social, que necesita del gobierno para poner en práctica tales leyes. El gobierno es el ejercicio legítimo del poder ejecutivo, es la causa física de lo que las leyes son la causa moral. El gobernante, príncipe o magistrado es el hombre o la institución que ejerce el gobierno. Los gobernantes son servidores del pueblo, del legislativo. A pesar de que Rousseau distingue entre poderes legislativo y ejecutivo, no acepta la división de poderes que promovió Montesquieu, porque creía que el poder del Estado es indivisible e inalienable. 2.4.- Reformas que Rousseau propone para recuperar la felicidad Rousseau, a pesar de que admite que la sociedad real es injusta y perjudica a sus miembros, piensa que las sociedades no son en sí mismas perjudiciales. Por eso, cree que hay posibilidad de, con las reformas políticas y educativas necesarias, conseguir una sociedad justa, a partir de una sociedad real injusta, que preserve la libertad civil, la seguridad y los bienes de sus miembros. En efecto, Rousseau divide la historia en dos edades, una en la que el hombre vive en estado de r1.odt 4 [Per.Per.San.Mat] naturaleza y otra en la que vive en estado de civilización. Ésta nace por azar (como ya hemos visto, quizá por aumento de la población o por disminución de recursos), y las consecuencias han sido imprevistas y negativas, pero se pueden remediar, adoptando reformas sociales, morales, políticas y educativas, que permitan recuperar 1) la transparencia en el hombre (frente a la civilizada hipocresía) y 2) el equilibrio entre necesidades naturales y recursos. Estas reformas las propone en el Contrato social y en el Emilio. a) Reformas políticas. Estas reformas persiguen una situación social en la que el soberano es el pueblo -el conjunto de los miembros de la sociedad-, en la que los individuos son, a la vez, legisladores y legislados. En esta situación ideal, la ley es la esencia del Estado, expresión de la voluntad del pueblo soberano (lo que, luego, en el Contrato social, sería la voluntad general). Esa voluntad del pueblo nace de la asamblea de ciudadanos, que votan sin ser manipulados y sin egoísmos. Es decir, para Rousseau, no toda sociedad es negativa, pero sí lo es la sociedad real que a él le tocó vivir. Desde luego, el mejor modelo político es el democrático directo (inspirado, en cierto modo, en Ginebra), pero hay dificultades, como el gran número de ciudadanos, lo difícil de hacer cumplir la ley (se necesita la fuerza pública) y defenderse de agresiones externas. En el caso de que una sociedad así sea imposible, el ideal humano es aislarse (Cfr. Emilio) o formar una pequeña comunidad (Cfr. Nueva Eloisa) b) La reforma educativa: Los 4 grandes pilares sobre los cuales la educación puede ayudar a recuperar nuestro felicidad son: 1.- La educación es necesaria para la formación del ser humano, 2.- puesto que la naturaleza humana es común e igual, debemos educar sin tener en cuenta las diferencias sociales de los educandos, y evitar las influencias perniciosas de la civilización. 3.- Hay que partir del presupuesto de la bondad natural del hombre, y 4.- la educación ha de ser gradual, teniendo en cuenta los sentimientos de los educandos. Los principios del método educativo son, también, 4. a) Se ha de educar en libertad, b) Se ha de perseguir la autonomía, dejando decidir al educando, aislándole de malas influencias (padres, sociedad y religión), c) Hay que educar no sólo la inteligencia, sino también la sensibilidad, los sentimientos, incluso prioritariamente. y d) El educando ha de aprender lo útil, y proporcionado a sus capacidades. Por otro lado, diremos que las etapas del aprendizaje serán, según Rousseau: hasta los 12 años, la educación atenderá, sobre todo, a los sentidos; de los 12 a los 15 años se orientará la educación hacia las ciencias, pero siempre en contacto con la naturaleza, para comprender la necesidad de sus leyes (más que transmitir conocimientos, lo que el maestro hará será estimular que el educando descubra por sí mismo); desde los 15 a los 20 años, el educando concentrará su atención en la dimensión social y moral del entorno, inculcándole los deberes que garanticen la armonía social y la promoción de la dimensión moral. Sólo entonces, el educando podrá volver a la sociedad convertido en un buen ciudadano. Ese buen ciudadano es el que goza de la libertad de obedecer las normas que él mismo se impone. 2.5.- La moralidad en Rousseau. La moralidad es, según Rousseau, el desarrollo sin trabas de las pasiones naturales (amor de sí mismo y piedad). De estos dos impulsos surgen, en un medio social, virtudes morales como la r1.odt 5 [Per.Per.San.Mat] justicia, que no nace de la conciencia de lo que nosotros debemos a los demás, sino de lo que los demás nos deben a nosotros (impulso de amor propio), y otras como la generosidad nacen de la piedad. Sólo en un medio social el hombre puede tener virtudes morales. La civilización, al aumentar nuestras necesidades, aumenta nuestros vicios, pero en el fondo de nuestro corazón sigue habiendo un principio de virtud moral, de justicia, y ese principio es la conciencia moral. Los preceptos de la moral, lo que llamamos ley moral, Rousseau también lo llama ley natural, nacen de la razón que combina los dos sentimientos del amor de sí y de la piedad, pero el fundamento de la moral son esos dos sentimientos. La moral de Rousseau no es racionalista, pues en el origen de la moral están dos sentimientos, no la razón. A pesar de esto, la moral de Rousseau es universal y natural, porque lo es el estado originario del hombre. En cuanto al conocimiento moral, sabemos que lo justo es justo porque lo siento así, no porque conozco que es justo mediante la razón. En el hombre natural no hay, todavía, propiamente, moralidad, porque no hay relaciones sociales, es solitario, y, además, no tiene todavía razón, capacidad necesaria para distinguir el bien del mal. Lo más parecido a lo moral que se da en el hombre natural son los dos impulsos naturales de el amor de sí mismo y la piedad -ya mencionados. 2.6.-Rousseau y la religión. Rousseau se convirtió al catolicismo en Turín, quizá influido por madame de Warens, pero pronto se desencantó de su nueva fe, a la vista de la hipocresía de los clérigos. Cuando decidió regresar desde París a su Ginebra natal y recuperar la ciudadanía ginebrina, recuperó también su antigua fe, quizá porque era preceptivo ser calvinista para ser ginebrino. Rousseau creyó que hay tres formas de religión: la del hombre, o religión interior, la del ciudadano, o religión civil, que concibe al Estado como autoridad incuestionable y suprema, y la religión de los sacerdotes o religión positiva, gravemente perjudicial. Sólo la segunda favorece la cohesión social, pero hay que evitar que desemboque en fanatismo. A pesar de sus bandazos confesionales, Rousseau nunca puso en duda la existencia de Dios, aunque pensó que la única forma verdadera de fe era una religión natural cuyo primer principio era la existencia de Dios (y lo prueba mediante el argumento cosmológico .causa primera, principio del movimiento- y el argumento teleológico -Dios es causa última del universo-, así como el argumento del orden -Dios es causa ordenadora del cosmos). El segundo principio de la religión natural en la que cree Rousseau es que el alma es de naturaleza espiritual, libre e inmortal, demostrando esto último como condición necesaria para que prevalezca la justicia sobre el mal. (Cfr.Profesión de fe del vicario saboyano, in Emilio, IV) 2.7.- Rousseau y el conocimiento Rousseau cree que los juicios morales se apoyan, en última instancia, en un sentimiento natural que, como dijimos antes, es una suerte de intuición moral. Algo muy parecido dice en lo que se refiere a la base del conocimiento en general, Rousseau recurre a lo que llama la aprobación de la conciencia, una suerte de intuición que le dicta lo que es verdadero y lo que no, por encima de lo que determine la razón. Rousseau sostiene que no hay que desconfiar del sentimiento, porque la voz de la conciencia no engaña jamás, y es, sin duda, anterior a nuestra inteligencia. Este sentimiento al que alude no es una pasión, sino una intuición, una aprehensión inmediata. Por ejemplo, sabemos de la existencia de Dios, con evidencia, por un sentimiento de este tipo. Así mismo, me percibo como ser libre y activo, con una inclinación hacia el bien. Además, el sentimiento le dicta, por ejemplo, que la libertad humana es el origen del mal en el mundo, y que, en el Juicio Final, Dios corregirá los desequilibrios introducidos por el hombre en el mundo. r1.odt 6 [Per.Per.San.Mat]