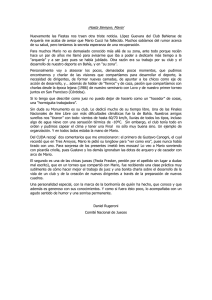(rei)vindicatio - Club del Libro en Español
Anuncio

PREMIO PLATERO DE CUENTO 2012 (REI)VINDICATIO por Mórtimer Mórtimer (Rei)vindicatio (REI)VINDICATIO Mario G. C. atravesaba la noche de autos el barrio de Chueca, oasis de tolerancia en el centro de Madrid, cuando se topó con un par de tipos que bloqueaban la estrecha acera del lugar de los hechos. Hacía calor dentro del bar en el que estaban con unos amigos y habían decidido salir a la calle a fumar un cigarro, pero, en lugar de colocarse de manera que los peatones pudiesen pasar sin problemas, se pusieron frente a frente, apoyado el uno en la pared y el otro en un coche aparcado, creando con sus piernas estiradas una barrera humana. Mario apareció por allí, no supo franquear el obstáculo sin levantar los pies más de lo que recomienda un andar natural y recriminó a los dos hombres su incívica actitud. El más grande de ellos se encaró con él, que repitió su fundadísima queja. El hombre lanzó entonces un puñetazo que Mario, que se lo había olido, bloqueó y devolvió a velocidad y con precisión notables. El hombre cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra la acera y falleciendo en el acto. En el juicio, que no se habría siquiera celebrado si no hubiese sido por la presión de ciertos medios de comunicación que decidieron hacer leña del árbol caído argumentando que se trataba de un ataque homofóbico cometido por un neonazi (esto era una mentira como una casa: Mario llevaba el pelo muy corto porque le resultaba más cómodo y se consideraba, hasta ese día, un centrista moderado) -, en el juicio, decíamos, el juez, Ignacio Merindades, se achantó y no tuvo el valor de admitir la eximente de legítima defensa completa y condenó a Mario a siete años de prisión. Esta pena sorprendió al abogado de Mario e indignó a los más prestigiosos penalistas, pero la 2 Mórtimer (Rei)vindicatio opinión de aquel se interpretó sesgada por su interés profesional y la de estos no es tenida nunca en cuenta. Mario pasó cuatro años en la cárcel mientras los sucesivos recursos elevaban el caso hasta el Tribunal Supremo, que dio la razón al acusado, terminando así con su tormento. Mario había compartido celda, comidas, actividades deportivas, riñas y ronquidos con delincuentes de toda condición, y eso le había conferido una visión sobre la vida muy diferente a la que tenía antes de caer en desgracia (hay que señalar que Mario siempre fue tratado con deferencia por sus compañeros, entre los que se extendió el rumor de que había ejecutado de un puñetazo a un maricón que intentó meterle mano por la calle, lo que le evitó molestias el tiempo que pasó entalegado). Además de originar un cambio en sus principios morales, su encierro le enseñó paciencia y le proporcionó la oportunidad de replantearse la vida y tiempo para soñar su venganza. El pobre recobró, en fin, su libertad, que vino acompañada por una indemnización por el chapucero funcionamiento de la Administración de Justicia, modesta pero suficiente para mantenerse durante una temporada sin necesidad de trabajar. Lo primero que hizo fue alquilar un piso, que su mente ya criminal bautizó franco, desde el que planear los detalles de sus operaciones y que se convertiría, a su debido momento, en escenario principal de parte de su desquite. Cuando se hubo instalado, se dirigió a los juzgados en los que administraba su Poder el juez Merindades y comenzó a 3 Mórtimer (Rei)vindicatio recabar información. Cada día durante un mes sus ojos lo siguieron al entrar y al salir del edificio de los juzgados a través de las calles de Madrid. El juez, de cierta edad mal asumida, conducía una berlina de lujo, mientras que Mario iba andando, por lo que los avances fueron lentos: cada mañana montaba guardia en la esquina en la que lo había perdido el día anterior y cada tarde, en la que por la mañana se había revelado como el giro previo. Así, calle a calle, llegó hasta el hogar del juez Merindades en el distrito de Chamberí. Los fines de semana del segundo mes los pasó apostado en una cafetería, desde la que descubrió los rostros de la mujer y la hija del juez. Rara vez salían los tres juntos, pero cuando tuvo la certeza de quiénes eran las dos mujeres que siempre lo acompañaban a misa, comenzó a seguir a la esposa de Merindades. Descubrió su nombre un día en el autobús número 2, cuando una amiga la llamó “Azu” al reconocerla entre los viajeros. Azucena tenía sus labores por toda ocupación, y ni siquiera estas, porque en realidad las desempeñaba una empleada del hogar venida del Ecuador, Yénifer, a la que a veces supervisaba mientras hacía la compra. Esto lo averiguaría Mario más adelante. En aquel momento, lo que sabía era que Azucena iba al gimnasio tres veces por semana, quedaba los jueves para tomar café con una amiga que se teñía el pelo cada semana de un color, aparentaba cuarenta años muy bien llevados (cumplía treinta y ocho) y tenía toda la pinta de que sus aspiraciones profesionales quedaban colmadas por su condición de esposa del juez, aunque eso la aburriese como una ostra. Todo esto le venía que ni pintado al plan de Mario; excepto los cambios de color en el pelo de la amiga, que resultaban irrelevantes. 4 Mórtimer (Rei)vindicatio A partir del tercer mes, Mario diversificó sus maniobras y comenzó a acudir al gimnasio en el que se ejercitaba Azucena y a seguir a su hija, tal y como había hecho con la madre. La chica, de dieciséis años, estudiaba 1º de Bachillerato en un colegio concertado al que caminaba todas las mañanas vestida de uniforme. Mario la veía salir de casa a las ocho de la mañana abrazada a una carpeta cubierta de fotografías de actores o cantantes a los que no reconocía y personalizada con una pegatina con el nombre de Inés en letras redondas y azules. Llevaba siempre la falda escocesa por encima de la rodilla, como casi todas las chicas de su curso, y procuraba robarle su valor uniformador con una chaqueta de colores vivos y complementos de H&M. Esperaba todas las mañanas a un grupo de amigas en la boca de metro de Islas Filipinas y, antes de cruzar la verja de acceso al recinto del colegio, con ellas pasaba un rato cuchicheando, riendo, comparando deberes y señalando con la barbilla a paseantes y compañeros de curso. Al salir de clase iba directamente a casa los martes y los jueves (Mario acertó al presumir clases particulares a domicilio de algún tipo). Los lunes y los miércoles holgazaneaba un rato, de nuevo a la salida del metro, con las mismas chicas de por la mañana; luego iba a casa. Los viernes no tenía una rutina establecida, excepto la de pasar más tiempo del habitual con sus amigas ultimando detalles para la salida de la noche. De los fines de semana Mario ya se ocuparía más adelante. En todos estos detalles pensaba mientras sus piernas trotaban kilómetros y kilómetros en una de las cintas de la sala de ejercicios aeróbicos del gimnasio de Azucena. Ella estaba en el segundo piso haciendo pilates. Mario habría preferido apuntarse a ese mismo curso para mejor acecharla, pero cuando vio que todas las alumnas eran mujeres, juzgó que su presencia resultaría conspicua y optó por aprovechar la suscripción para 5 Mórtimer (Rei)vindicatio mejorar su forma física y, con ella, su imagen exterior. Le vendría bien para la segunda parte de su plan, que ya debía comenzar a poner en marcha. En las cuatro semanas que llevaba acudiendo al gimnasio, había conseguido que los ojos de Azucena se cruzaran con los suyos cada vez que coincidían a la salida de los vestuarios o en el pasillo, de forma que el movimiento de cabeza del tercer día se convirtió en un hola en el cuarto y en una breve charla de ascensor, que Mario explotó con habilidad planificada durante años, al fin de la tercera semana. Durante los tres últimos días, Mario se había asegurado de que las huidas de su mirada a las curvas del cuerpo de la mujer no pasasen desapercibidas y de que, en ellas, el descaro y la cortesía se complementasen con sabiduría y, a poder ser, efecto lubricante. El fruto de tan trabajada siembra llegó pocos días después en forma de sí a la pregunta del café. Ese café fue la cosa que llevó a la otra, siendo esta el piso franco, donde ambos adultos supieron qué hacer con el otro. Esa primera escaramuza fue tan fugaz como intensa, y si Mario sabía que era su primera cópula en casi cinco años, Azucena la sintió como tal. Una vez hubo aliviado sus ansias, el hombre se dedicó exclusivamente al placer de la mujer, con la oscura intención de garantizar sucesivos encuentros y, con ellos, el futuro de su plan. A Inés la abordó mientras esperaba a sus amigas a la salida del metro una mañana y con la ayuda de estas. Mario había empleado sus desarrolladísimas habilidades de esculca aficionado para seguirla sin llamar su atención y, cuando hubo confirmado que la chica se detenía en su puesto matinal, descendió las escaleras de otra de las entradas de la misma estación de metro y se dirigió por los pasillos subterráneos hasta los tornos de la salida en la que, veinte metros más arriba, esperaba Inés. Allí aguardó a que llegasen sus amigas, fingiendo estudiar el mapa de la zona colgado de uno de los muros de la 6 Mórtimer (Rei)vindicatio estación. Mario era consciente de que sus veintiocho años habían supuesto una ventaja en su envite con Azucena, que claramente deseaba sentirse joven después de tantos años al lado del juez, pero no estaba seguro de cómo reaccionaría Inés ante los avances de quien, desde su perspectiva adolescente, parecería un viejo. Decidió jugar la carta evidente del hombre joven de vuelta del mundo que se sorprende ante la madurez de aquella a la que los demás adultos injustamente tratan como a una niña, único punto de convergencia posible entre la realidad, las presuntas fantasías de Inés y el éxito del plan. Mario ponderó la situación y estimó que el acercamiento descarado que había levantado pasiones en la madre despertaría recelos en la hija (probablemente adoctrinada en el miedo a los caramelitos de extraños y al lobo de Caperucita), por lo que decidió variar de táctica y utilizar a sus amigas para llegar hasta ella. Por eso, cuando se acercaron al lugar desde el que acechaba, solicitó de una de ellas cómo llegar a cierta calle, sabiendo de antemano que la respuesta lo dirigiría al colegio de las chicas; y por eso, agradecido, aceptó la oferta de guía que le hicieron tras haberles regalado los oídos con un par de galanterías no forzadas que llevaba en el bolsillo. Se reunieron con Inés al final de las escaleras y las chicas le explicaron la situación a su amiga, que no le dio mayor importancia. Sin prisas, caminaron en bandada hacia el colegio. Durante el paseo, a Mario le dio tiempo a poco más que a presentarse como abogado y a despotricar respetuosamente contra algunos jueces que, comprensiblemente y en el ejercicio de sus funciones, lo traían por la calle de la amargura. Mencionó un par 7 Mórtimer (Rei)vindicatio de datos sobre derecho penitenciario (como todo ex-presidiario conocía esta rama del Derecho mejor que la mayoría de los abogados) que a Inés se le antojaron verosímiles y claramente expuestos, y se despidió de las muchachas con renovado agradecimiento. Lanzado el anzuelo y consciente de que los peces lo estarían olisqueando, concentró Mario su atención en darle el golpe de gracia a la primera condenada y marchó a la Fnac. Allí recorrió todas las plantas, escogiendo películas e informándose sobre las últimas novedades en la sección de material audiovisual. Preguntó hasta quedar satisfecho de la idoneidad de su elección, gastó sin rubor y no tuvo problema en pagar con tarjeta de crédito, sonreír a las cámaras de seguridad y guiñar un ojo al vigilante que cubría los arcos magnéticos. Cogió un taxi hasta el piso franco y allí desempaquetó cuatro cámaras de vídeo, otras tantas tarjetas de memoria, un ordenador portátil y siete DVD. Durante los siguientes tres días no salió del piso y consagró su tiempo a leer instrucciones, aprender a manejar las cámaras y estudiar ángulos de tomas cinematográficas con fruición. Lo primero que Azucena sintió fue una caricia en el cuello. Con los ojos vendados por primera vez desde niña, se dejaba hacer, primero con recelo, luego con placer. Ay, pensaba, si mi madre me viera. Ay, decía para sus adentros, si esto Ignacio me lo hiciera. Mientras, Mario sudaba inmerso en un frenesí de carne y tecnología audiovisual que no le dejaba tiempo para disfrutar de la escena. Como el director de cine ignorante de lo que es delegar, soportaba sobre sus hombros el peso de la iluminación, el atrezzo, la calidad de los brevísimos diálogos (excepto en los momentos en los que el guion lo 8 Mórtimer (Rei)vindicatio exigía, Azucena también estaba amordazada), la banda sonora y, sobre todo, la actuación y la coreografía. Saltaba de la cama a la mesa donde la cámara número uno se camuflaba bajo un jersey para ajustar el zoom y luego corría a la estantería para levantar el libro que había caído y bloqueaba el objetivo de la cámara número dos. Confiaba en que un trabajado montaje arreglase lo irregular de la toma y salvase todas las interrupciones. Azucena interpretaba estas inevitables pausas como pequeños azotes con los que su amante gustaba de flagelarla, y gozaba de esta particular forma de masoquismo por omisión tanto como de las briosas palmadas que, atizadas de cuando en cuando, iban enrojeciéndole las nalgas. La exhaustiva planificación de la disposición de las cámaras había evitado cualquier sospecha por parte de la mujer, quien no podía ni imaginar que los temblores de su espalda estaban siendo registrados por la cámara cenital acoplada a la lámpara del techo mientras Mario, aferrado a sus caderas, la montaba rijoso. Este iba proyectando cómo combinaría las imágenes robadas por esta cámara número tres, o de Damocles, con los primeros planos que le estaba proporcionando la número cuatro, ligerísimo aparato que se pasaba de una mano a la otra según quisiera retener este empellón, filmar esa invasión o capturar aquel salpicón. Ay, insistía Azucena. Ay, ay, ay, triplicó cuando el afán de Mario se tornó antinatural; pero en ningún momento acompañó estas interjecciones con gestos despreciativos, los cuales, tal vez, habrían retraído a Mario. O tal vez no. Comoquiera que fuese, la sumisión última de Azucena quedó grabada, como todo lo demás, tanto en la memoria de las cámaras como en la retina de Mario, creando entre los amantes un fuego que jamás se extinguiría, a pesar de que nunca volverían a encontrarse ni a saber ni a querer saber del otro. 9 Mórtimer (Rei)vindicatio Para evitar ser reconocido desde el otro extremo del vagón, Mario se ocultó tras un señor gordísimo hasta bajar en la estación de metro de Tribunal siguiendo a Inés y a sus amigas. Salieron a la calle de Fuencarral y rodearon el Tribunal de Cuentas para llegar a un antro lleno de humo, mal iluminado y atestado de gentes de diversa condición y primaveras. Mario pidió una cerveza de importación, que bebió a morro. Las chicas se inclinaron por bebidas espirituosas con añadidos dulzones y decoradas con quitasoles de colores, que degustaron con pajitas en una esquina del local. Mario no culpó al barman de haber dado por hecho su mayoría de edad. Las chicas a las que observaba desde la distancia no tenían nada que ver con las adolescentes con las que había caminado hasta la puerta del colegio: estas eran mujeres jóvenes que se movían con naturalidad en un ambiente al que la Ley les prohibía la entrada y la Naturaleza se la exigía. Mario había preparado una secuencia que debía subir poco a poco de tono, empezando por una Coca-Cola seguida de café, manitas, paseo, conversación, cine, metida de mano, más conversación y, finalmente, desfloramiento y filmación; pero, ante lo que veían sus ojos, decidió saltarse algunos pasos. En un momento en que Inés se acercó a la barra, se arrimó a ella y la saludó. Ella le devolvió el saludo sonriente y, a los dos minutos de charla vacía, Mario le preguntó si quería una copa. Mejor vamos a tu casa, dijo ella. Inés, de pie sobre la cama y sobre Mario, separó las piernas con tanto mundo como poca vergüenza y se dejó caer sobre él, como se deja el leopardo caer sobre la gacela de Thomson. Siguiendo a Sun Tzu, Mario adaptó su estrategia al devenir de la contienda y, divertido, saludó con la mano a la cámara número cuatro que Inés orientaba hacia su rostro mientras cabalgaba a horcajadas sobre su vientre. La concupiscencia de Inés no le había permitido preparar las otras tres videocámaras, pero, pareciéndole indecoroso 10 Mórtimer (Rei)vindicatio interrumpirla, se dejó manipular por la muchacha y no protestó cuando esta tomó las riendas en sus manos y no se detuvo ahí. La chica lo guió por su propio cuerpo y lideró sin duda la marcha sobre el de él. Fue tan generosa como exigente y, cuando hubo terminado de exprimir el espíritu de Mario, lo besó en la frente como si fuera un niño y se terminó de vestir en el rellano. Ignacio Merindades, leyó: esta es la única copia, haga usted con ella lo que tenga por conveniente. Dejó la tarjeta en la mesita del hall de entrada a su vivienda y examinó el contenido del paquete que sobre ella reposaba. Azucena debía de haberlo dejado allí antes de salir a encargar el pollo para el sábado. Comprobó que no conocía al remitente y sacó el disco de su funda. En letras rojas llevaba escrito (Rei)vindicatio. Lo dejó sobre la mesa del salón y giró sobre sus pasos. De camino al dormitorio vio que la puerta del cuarto de Inés estaba abierta, lo que significaba que la niña aún no había vuelto del colegio. Cambió el traje negro por el pijama regalo de los últimos Reyes Magos de Azucena y se calzó las pantuflas. Regresó al salón, introdujo el disco en el reproductor de DVD, cogió los mandos a distancia y se sentó en el medio del sofá. Con un mando en cada mano, encendió el televisor, sintonizó el canal apropiado y pulsó el botón de reproducción. Fue Inés la que vio primero a su madre. Azucena estaba abriendo la puerta del ascensor cuando ella entró en el edificio y tuvo que correr para bloquearla antes de que se cerrara. ¡Qué susto, hija!, dijo la mujer cuando la vio escurrirse dentro del ascensor. Subieron sin decir una palabra más, cada una perdida en sus fantasías realizadas. Al 11 Mórtimer (Rei)vindicatio entrar en el piso, vieron al juez sentado en el salón. La luz que proyectaba el televisor iluminaba un rostro retorcido en una mueca de horror y rabia. ¡Pero mamá, que tiene veintiocho años y tú treinta y ocho!, dijo Inés. ¡Inés, que tienes dieciséis!, le espeto de vuelta su progenitora. ¡Sois las dos unas putas!, gritó el juez desbocado. Su rostro estaba completamente rojo, las venas de la frente y del cuello estaban a punto de estallársele y rociaba de saliva a Inés y a Azucena con cada palabra que escupía. Las dos féminas hicieron frente común y, si la madre le dijo que tenía una pinta ridícula con el pijama, las babas en la barba y la calva roja, la hija se rió de él comparándolo con una bombilla. Media hora después, Azucena le preguntaba a su marido por la maleta que arrastraba hacia la puerta. Este le informó de su determinación de emigrar a casa de su madre. Azucena le recordó entonces que, al volver, convendría que trajese de vuelta la llave del altillo, que su suegra se había llevado hacía un mes y aún no había devuelto. No voy a volver, murmuró el juez con voz derrotada. No digas tonterías, Ignacio, respondió Azucena desde el sofá sin levantar la vista de la revista de decoración que ojeaba distraída. Adiós, Azu, se despidió el juez. Cuando Ignacio Merindades se encerró en el cuarto de baño del piso de su madre y echó el pestillo, no estaba seguro de para qué lo estaba haciendo. Supuso que se había metido ahí para relajarse, así que hizo correr el agua caliente, ajustó la temperatura guiándose 12 Mórtimer (Rei)vindicatio por la piel de su muñeca y se sentó en el retrete a observar cómo se llenaba la bañera. Al cabo de un minuto de mirar fijamente el fluir del agua, se aburrió y comenzó a juguetear con el cordón del batín, anudándolo y desanudándolo y enredando en él los dedos. Luego sacó el DVD del bolsillo y lo enhebró con el cordón. Estirando este, hizo girar aquel sobre su eje a base de mamporros hasta que, con uno especialmente certero, lo resquebrajó. Recorrió con la yema del índice izquierdo la grieta que, mancillando la otrora inmaculada superficie argentada, se extendía desde el borde exterior del disco hasta su ojo central. Estudió la brecha durante unos instantes y, asiendo el disco con ambas manos, lo quebró en dos. Se quitó el pijama de Reyes, lo colgó del pomo de la puerta y entró en la bañera ya llena. Espero unos minutos a que el agua hiciese efecto sobre su piel y sobre su espíritu y, tomando uno de los gajos del DVD, se rajó las venas de la muñeca izquierda. No tuvo valor para repetir el gesto en la otra muñeca y se echó a llorar. Intentó escribir el nombre de su mujer y dibujar un corazón en las baldosas con la sangre que manaba de su herida, pero, como era zurdo y lo hiciera con la mano derecha, le salió un garabato que nunca nadie llegaría a comprender. 13