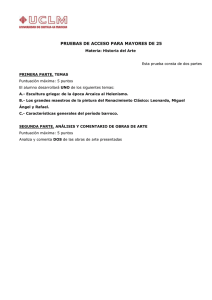Los niños con tumores de plexos coroideos
Anuncio

Los niños con tumores de plexos coroideos Poster no.: S-0775 Congreso: SERAM 2014 Tipo del póster: Presentación Electrónica Científica Autores: M. Pont Vilalta, E. Peghini Gavilanes, A. Hernández Laín, J. Hinojosa Mena-Bernal, M. Baro Fernandez, A. Martínez de Aragón; Madrid/ES Palabras clave: Quimioterapia, Secuencias de imagen, TC, RM, Oncología, Neurorradiología columna vertebral, Neurorradiología cerebro DOI: 10.1594/seram2014/S-0775 Cualquier información contenida en este archivo PDF se genera automáticamente a partir del material digital presentado a EPOS por parte de terceros en forma de presentaciones científicas. Referencias a nombres, marcas, productos o servicios de terceros o enlaces de hipertexto a sitios de terceros o información se proveen solo como una conveniencia a usted y no constituye o implica respaldo por parte de SERAM, patrocinio o recomendación del tercero, la información, el producto o servicio. SERAM no se hace responsable por el contenido de estas páginas y no hace ninguna representación con respecto al contenido o exactitud del material en este archivo. De acuerdo con las regulaciones de derechos de autor, cualquier uso no autorizado del material o partes del mismo, así como la reproducción o la distribución múltiple con cualquier método de reproducción/publicación tradicional o electrónico es estrictamente prohibido. Usted acepta defender, indemnizar y mantener indemne SERAM de y contra cualquier y todo reclamo, daños, costos y gastos, incluyendo honorarios de abogados, que surja de o es relacionada con su uso de estas páginas. Tenga en cuenta: Los enlaces a películas, presentaciones ppt y cualquier otros archivos multimedia no están disponibles en la versión en PDF de las presentaciones. Página 1 de 26 Objetivos Estudiar las características clínicas y radiológicas de los diferentes subtipos de tumores de plexos coroideos (papiloma, papiloma atípico y carcinoma) en la población pediátrica. Valorar la evolución mediante técnicas de imagen de los diferentes subtipos de tumores de plexos coroideos, especialmente en los que se ha detectado captación leptomeníngea. Correlacionar toda la información recopilada con los datos publicados en la literatura. Material y método Pacientes: Se realizó una revisión retrospectiva mediante el sistema electrónico de recogida de datos e historias clínicas de nuestro hospital durante el período comprendido entre 2000 y 2013, admitiendo para revisión primaria todos aquellos pacientes menores de 15 años y con diagnóstico anatomopatológico comprobado de "Tumor de Plexos Coroideos". Interpretación de Datos: Mediante el análisis del registro médico, fueron obtenidos los datos clínicos, considerados como variables secundarias: género, edad, clínica de debut, tratamiento pre y poscirugía, evolución y complicaciones posteriores. Como variables principales se obtuvieron los siguientes datos de la historia clínica: - Subtipo histológico del tumor de plexos coroideos resecado: Según la clasificación de la OMS se dividen en Papiloma o grado I (PPC) (fig. 1), Papiloma Atípico o grado II 1 (PAPC) (fig. 2) y Carcinoma de Plexos Coroideos o grado III (CPC) (fig. 3) . - Resultado de las citologías de líquido cefalorraquídeo (LCR). Página 2 de 26 Mediante el análisis de las imágenes del estudio RM se obtuvieron las siguientes características: - Localización del tumor en el momento del diagnóstico. - Sospecha de restos tumorales en los controles mediante RM posteriores a la exéresis quirúrgica. - Presencia de captación leptomeníngea en las pruebas de RM. - Otras complicaciones detectadas por imagen. Datos técnicos: Los estudios diagnósticos y de seguimiento de todos nuestros casos fueron realizados en equipos de RM de 1.5 T y el contraste intravenoso empleado fue ácido gadotérico (Dotarem®), con dosis de 0,2 ml por kg de peso. - Las secuencias básicas precontraste incluyen T1 sagital, T2 axial, FLAIR axial, estudio de espectroscopia con TE largo y corto (fig. 4), de perfusión (fig. 5), secuencias potenciadas en difusión en B0 y B1000 y estudio angiográfico con protocolo 3DTOF (fig. 6) para caracterizar la vascularización tumoral para planificación de neurocirugía. En ocasiones se añaden secuencias FLAIR o volumétricas T2 en cortes finos (BALANCED FFE) en planos axial o sagital para la valoración de las raíces nerviosas. - Las secuencias básicas poscontraste son las potenciadas en T1 en planos axial y sagital, principalmente, ampliándose a columna dorso-lumbar si hay signos de diseminación raquídea. - El protocolo para los controles de seguimiento mediante RM son variables, aunque incluyen las secuencias básicas ya mencionadas y se añaden las de columna dorsolumbar (sagital T1 TSE y axial T1 TSE poscontraste) si existe sospecha de diseminación raquídea. Images for this section: Página 3 de 26 Fig. 1: Tinción hematoxilina-eosina de la pieza quirúrgica del caso 12 (PPC); 4X (A), 10X (B) y 40X (C). Obsérvese la arquitectura típica papilar, recubierta por una o varias capas de células de aspecto epitelial de morfología cilindro-cúbica y núcleos redondeados u ovales, con escasas mitosis, sin invasión, hipercelularidad, pleomorfismo nuclear ni necrosis. (Cortesía del Dr. Hernández Laín. Sección de Neuropatología del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid) Página 4 de 26 Fig. 2: Tinción hematoxilina-eosina de la pieza quirúrgica del caso 1 (PAPC); 4X (A), 10X (B) y 40X (C). Existen focos en los que se pierde la estructura papilar (asterisco) y otras zonas de respeto (punta de flecha). Con más aumento pueden observarse áreas de mayor actividad mitótica (flechas), al menos 2 mitosis en 10X, criterio establecido por la OMS para el diagnóstico de papiloma atípico; hipercelularidad (cruz), pleomorfismo nuclear y necrosis. (Cortesía del Dr. Hernández Laín. Sección de Neuropatología del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid) Página 5 de 26 Fig. 3: Tinción hematoxilina-eosina de la pieza quirúrgica del caso 10 (CPC); 4X (A), 10X (B) y 40X (C), que muestra ausencia de la arquitectura normal papilar y al menos 4 de los criterios establecidos por la OMS para el diagnóstico de carcinoma: elevada actividad mitótica (flecha), con un mínimo de 5 mitosis en 10X; hipercelularidad (cruz) compuesta por células pleomórficas (punta de flecha) de núcleos irregulares, áreas de crecimiento sólido y extensas áreas de necrosis (asterisco). (Cortesía del Dr. Hernández Laín. Sección de Neuropatología del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid) Página 6 de 26 Fig. 4: Espectroscopia mediante RM con TE corto (A) y largo (B) del caso 3, en el que se evidencia un pico alto de colina, sin picos de creatina ni de N-acetil aspartato, indicando origen tumoral muy probable de plexos coroideos. Página 7 de 26 Fig. 5: Mapa y curva de perfusión mediante angio-RM en el diagnóstico del caso 1, en el que no se visualiza aumento del flujo sanguíneo ni retención de contraste en el intersticio tumoral. Página 8 de 26 Fig. 6: RM diagnóstica del caso 3. A) Secuencia FLAIR en plano axial en la que existe una tumoración en atrio de ventrículo lateral derecho que provoca dilatación del sistema ventricular y alteración de la señal periventricular en relación con trasudado ependimario, así como aumento de flujo en el sistema ventricular que provoca artefactos de movimiento, todo ello compatible con tumor de plexos coroideos. B) Secuencias potenciadas en difusión (B0 y B1000), no observándose restricción de la masa intraventricular. C) Reconstrucción volumétrica a partir de la angio-RM con técnica 3D TOF, en la que se comprueba la hipervascularización del tumor por la rama coroidea anterior derecha, y drenaje venoso hacia cerebrales internas. Página 9 de 26 Resultados Se incluyeron un total de 12 pacientes, y el tiempo de seguimiento de análisis de las diferentes variables ha sido desde el momento del diagnóstico hasta finales de diciembre de 2013, siendo el menor tiempo de 1 año en el paciente con el diagnóstico más reciente y de 13 años en el paciente más antiguo. No hubo seguimiento en uno de los casos por tratarse de éxitus en la primera semana de vida, previo a la cirugía. La distribución de las variables secundarias fue la siguiente (tabla 1): - Género: 11 hombres y 1 mujer. - Edad: Entre 0 días y 3 años (media de 1.5 años). - Clínica de debut: Clínica de hidrocefalia en 8 casos (vómitos, irritabilidad, anorexia, hipotonía y crisis comiciales), hallazgo incidental en 3 casos (vómitos tras traumatismo craneoencefálico y estudio por estancamiento pondoestatural y macrocefalia) y en 1 caso el diagnóstico fue intraútero. - Tratamiento prequirúrgico: Sólo en 5 casos hubo embolización previa del tumor, una de ellas fallida. - Tratamiento posquirúrgico: Se administró quimioterapia convencional en 4 casos, tratándose de dos casos de PAPC y dos más de CPC, todos con sospecha de restos tumorales en el seguimiento. Uno de los casos se amplió con quimioterapia intratecal. - Evolución y/o complicaciones: La evolución de 4 casos se desarrolló sin aparición de complicaciones; 3 casos han presentado secuelas (principalmente, encefalopatía epiléptica, retraso psicomotor y dificultad para el equilibrio); aparecieron complicaciones detectadas por imagen en 4 casos durante el año posterior al diagnóstico (encefalitis temporal, isquemia cerebral, sangrado subdural tras la cirugía y absceso cerebral por fístula de LCR); y 1 caso fue éxitus por hidrocefalia refractaria. El subtipo histológico de tumor de plexos coroideos más frecuente fue el papiloma, siendo identificado en 7 casos (58%), seguido de 3 casos de papiloma atípico (25%) y de 2 casos de carcinoma (17%). En la mayoría de ellos se realizó citología del LCR antes Página 10 de 26 de la intervención quirúrgica, incluyéndose ésta en las pruebas de seguimiento en los pacientes con sospecha de recidiva y aquellos cuyo diagnóstico de la pieza quirúrgica fuera PAPC o CPC. Todos los controles de citología de LCR fueron negativos, excepto en un caso de PAPC que mostró 6 resultados sospechosos de malignidad en las primeras 29 citologías realizadas. Los datos principales que pretende valorar este estudio fueron obtenidos mediante el análisis de las imágenes, principalmente de RM, de cada uno de los casos: - Localización del tumor: En la mayoría de casos el tumor se localizaba en los ventrículos laterales, excepto un caso dónde se situaba en el tercer ventrículo. - Sospecha de restos tumorales: En 4 casos los controles mostraron signos sospechosos de persistencia de enfermedad o recidiva (tabla 2); en 1 caso desaparecieron en las exploraciones siguientes y 3 casos se sometieron a reintervención, siendo la biopsia positiva en 2 de ellos. Hasta la actualidad, uno se mantiene estable, sin aparición de lesiones sospechosas, y el otro ha mostrado progresión de la enfermedad y su tratamiento es paliativo. - Presencia de captación leptomeníngea: Sólo en 2 casos hubo captación leptomeníngea en la RM, tratándose de PAPC (fig. 7) y CPC (fig. 11) respectivamente. Según la tabla 2, el paciente 2 presentó desde el diagnóstico una dudosa captación nodular en lecho quirúrgico, sin asociar realce leptomeníngeo, que se ha mantenido estable en todos los controles durante 2 años, y disminuyendo en el último año, por lo que se descartó la sospecha de resto tumoral. En el caso 6 también hubo sospecha de restos tumorales según la RM, sin captación leptomeníngea y citología de LCR negativa; Se reintervino quirúrgicamente y el resultado de la biopsia fue positivo. Los pacientes 1 y 10 sí presentaron captación leptomeníngea en los controles posteriores, y en el primer caso existía citologías de LCR con atipias y una captación milimétrica en lecho quirúrgico (fig. 8 y 9), por lo que se reintervino, siendo el resultado de la biopsia negativo. Este paciente recibió 6 ciclos de quimioterapia convencional e intratecal según el protocolo de 2007 de la Sociedad Internacional de Oncología 2 Pediátrica (SIOP) , y tras finalizar el tratamiento hasta la actualidad no ha presentado lesiones sospechosas de recidiva y la captación leptomeníngea ha ido disminuyendo (fig. 10). La evolución del paciente 10 fue totalmente diferente: Existió sospecha de restos tumorales que se reintervinieron en cuanto se observó crecimiento de los mismos, junto con captación nodular leptomeníngea aunque citología de LCR negativa. El resultado de la biopsia fue positivo, y a pesar que hubo estabilidad radiológica en los primeros Página 11 de 26 controles posteriores, a los 4 meses de haber finalizado la quimioterapia desarrolló un rápido crecimiento de los nódulos sospechosos e hidrocefalia secundaria a diseminación leptomeníngea (fig. 11 y 12), decidiendo paso del paciente a cuidados paliativos y resultando éxitus al poco tiempo. - Otras complicaciones detectadas por imagen: La evolución tórpida de 4 casos propició la realización de pruebas de imagen antes de la programación establecida y que permitieron diagnosticar encefalitis temporal izquierda (fig. 13 y 14), isquemia cerebral en lecho quirúrgico (fig. 15), absceso cerebral por fístula de LCR (fig. 16) y sangrado subdural. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 3 Se comparan los resultados de nuestra serie con los obtenidos por Ogiwara et al. , los cuales incluyeron un total de 18 pacientes en un periodo de 20 años. Los diferentes subtipos encontrados fueron 14 PPC (78%), 2 PAPC (11%) y 2 CPC (11%), porcentajes de papilomas típicos menor a nuestro estudio (58%) probablemente debido también al menor tiempo de seguimiento. Es probable que tanto nuestra serie como la de Ogiwara et al. no registraran más casos de PAPC dado que es una entidad recientemente 4 introducida por la OMS en el año 2007 , y los estudios incluyen pacientes con diagnóstico anterior a tal fecha. Algo similar sucede con los casos reportados por los patólogos Jaiswal et al., en los que observan 14 tumores de plexos coroideos en menores de 15 años durante 1997 y 2009: el 78% fueron PPC, sólo el 7% de PAPC y el 14% de CPC. Es por esta razón también que no se ha establecido aún la incidencia de los diferentes subtipos de estos tumores, aunque sí se registra que la forma maligna (CPC) es la menos 5 frecuente y casi exclusiva de los niños . Se ha observado que la captación leptomeníngea detectada en los diferentes controles no es un hallazgo frecuente en los subtipos típicos de papilomas, estando presente solamente en dos casos (PAPC y CPC). Destaca el caso 1 (tabla 2), en el que viendo signos claros de diseminación leptomeníngea y algunas citologías positivas de LCR, la biopsia de la reintervención sólo demostró reacción inflamatoria a cuerpo extraño; Por el contrario, la captación leptomeníngea del caso 10 precedió a la recidiva tumoral, siendo las citología de LCR negativas. La escasa observación de estos hallazgos no permite establecer con claridad el papel de la captación leptomeníngea, sobre si ésta apoya la sospecha de restos tumorales o una futura recidiva. Mediante este estudio sólo podemos concluir que no se ha visto correlación entre la presencia de la captación leptomeníngea y los resultados de las citologías de las punciones lumbares. Página 12 de 26 Los casos publicados en la literatura con realce difuso aracnoideo ofrecen algunas hipótesis sobre su origen, aunque se traten todos de pacientes con PPC bien diferenciados, en contraposición de nuestros dos casos. Heese et al. postulan tres 5 teorías sobre la captación medular que se resuelve : A) Permeabilidad vascular por factores secretados por el mismo tumor. B) Capa fina de células tumorales dependientes de una concentración crítica de factores de crecimiento en el LCR secretados por la masa tumoral principal, y que, una vez resecada, éstas no puedan sobrevivir al ser privadas de tales factores. Otras razones que aporta la literatura son carcinomatosis leptomeníngea, similar a las observadas por astrocitomas de bajo grado, síndrome de hipotensión 5 intracraneal y estasis venoso secundario a hidrocefalia obstructiva . Otras teorías para la captación medular es que la diseminación tumoral se produjera en el momento de 6 la cirugía , pero los diferentes casos con este hallazgo en el momento del diagnóstico 7 descartan tal hipótesis. Finalmente, Ortega-Martínez et al. presentaron un caso de PPC con sospecha de diseminación leptomeníngea, considerándolo irresecable y tratado con quimioterapia, sin lograr parar la progresión tumoral y consiguiente muerte del paciente. Si bien es cierto que la presencia o no de siembra leptomeníngea modifica el tratamiento, sobre todo en los casos en que la histología tumoral es benigna, únicamente la cirugía es la técnica curativa y los tratamientos adyuvantes o alternativos están basados en 3,4 experiencias aisladas . Por esta razón y por la particular evolución de cada caso, se remarca la importancia de añadir la experiencia personal de los casos de tumores de plexos coroideos con sospecha de diseminación leptomeníngea a la literatura. En cuánto a la distribución de las variables secundarias estudiadas, se ha podido 3,4 comprobar que estos tumores son más frecuente en el sexo masculino , y en una media de edad que se ajusta a la observada por Ogiwara et al. (10-55 meses). Tal y como se ha comprobado en nuestro estudio, lo más frecuente es que estos tumores dependan de los atrios de los ventrículos laterales (50%), seguido del 40% en el IV ventrículo, del 10% en 3 el III ventrículo y un 5% en otras localizaciones . La mayoría de pacientes debutan con clínica de hidrocefalia, ya que el propio tumor obstruye la circulación del LCR, agravado 8 además por la hipersecreción característica que presenta . Images for this section: Página 13 de 26 Table 1: Hallazgos clínicos, histológicos y radiológicos de los 12 casos de tumores de plexos coroideos en niños, junto con el tratamiento recibido y las complicaciones observadas. (PPC = Papiloma de Plexos Coroideos, CPC = Carcinoma de Plexos Coroideos, TCE = Traumatismo Craneoencefálico, VL = Ventrículo Lateral, QT = Quimioterapia) Table 2: Hallazgos histológicos y radiológicos de los pacientes con sospecha de persistencia de enfermedad. (PPC = Papiloma de Plexos Coroideos, CPC = Carcinoma de Plexos Coroideos) Página 14 de 26 Fig. 7: RM diagnóstica del paciente 1. A) RM con secuencia potenciada en T2 en plano axial sin contraste, centrada en la región de los ganglios basales, y en la que se puede observar una tumoración en el interior del atrio del ventrículo lateral izquierdo, con planos de separación con las paredes anterior, lateral y posterior, compatible con tumor de plexos coroideos. El vacío de señal (flecha) representa ramas hipertróficas de la arteria coroidea anterior, de la cual se nutre. B) RM con secuencia potenciada en T1 en plano sagital posgadolinio, que muestra la intensa y homogénea captación de morfología granular de la tumoración, con efecto de masa sobre el diencéfalo. Existe además captación meníngea difusa irregular y discretamente nodular, tanto a nivel craneal como medular (punta de flecha). Página 15 de 26 Fig. 8: RM de control del caso 1 tras 4 meses de la resección tumoral. A) Secuencia potenciada en T2 en plano axial sin contraste intravenoso, en la que se visualizan los cambios posquirúrgicos en región del atrio y asta occipital del ventrículo lateral izquierdo, ocupada por restos hemáticos. B) Secuencia potenciada en T1 posgadolinio en la que se detecta una dudosa captación de contraste en lecho quirúrgico (flecha). Página 16 de 26 Fig. 9: A y B) Secuencias en plano sagital potenciadas en T1 pre y poscontraste respectivamente, de la misma exploración anterior, en los que se visualizan mejor las captaciones en el margen superior del área quirúrgica (flecha). C y D) RM comparativas, de 4 días y 2 meses tras la cirugía respectivamente, con secuencias potenciadas en T1 posgadolinio en plano sagital. Los focos hipercaptantes no han experimentado crecimiento significativo; no obstante, se decidió reintervenir a la paciente por sospecha de restos tumorales. Página 17 de 26 Fig. 10: Control RM de columna dorsal (A) y lumbar (B) con secuencias T1 FAT posgadolinio en plano sagital, pertenecientes al caso 1 y realizado 1 años y 2 meses desde el diagnóstico. Sigue apreciándose captación leptomeníngea difusa a lo largo de todo el cordón medular (puntas de flecha), más marcado en tronco y fosa posterior, aunque es más lineal y no hay evidencia de nódulos ni lesiones intramedulares. Página 18 de 26 Fig. 11: Comparativa de control de RM del paciente 10 tras 7 meses (A) y 1 año (B) del diagnóstico, respectivamente. Se trata de secuencias potenciadas en T1 posgadolinio y en las que se evidencia un aumento de la captación leptomeníngea nodular supra e infratentorial que se extiende a médula cervical (puntas de flecha). El tamaño del sistema ventricular ha aumentado en relación con hidrocefalia y también ha crecido la captación nodular subependimaria (flecha). Página 19 de 26 Fig. 12: Comparativa de control de RM del paciente 10 tras 7 meses (A) y 1 año (B) del diagnóstico, respectivamente. Son secuencias en plano axial potenciadas en T2, en las que se evidencia un aumento del tamaño del sistema ventricular bilateral con trasudado ependimario en relación con hidrocefalia. Se observa crecimiento de los nódulos subependimarios (flecha). Página 20 de 26 Fig. 13: RM comparativa del caso 2 tras 2, 3 y 4 meses de la cirugía, respectivamente. A) Secuencia FLAIR en plano axial en la que se aprecia una alteración de señal que afecta a sustancia blanca y sobretodo a la cortical del lóbulo temporal y parietal izquierdos, sugestiva de encefalitis. Nótese los cambios posquirúrgicos en asta temporal derecha. B) Secuencia potenciada en T2 a la misma altura en la que se observa mejoría en la señal del polo temporal izquierdo, así como aumento de la retracción corticosubcortical. C) Secuencia potenciada en T2 a la misma altura, en la que se aprecia un aumento del espacio extraaxial en fosa craneal media en relación con atrofia del lóbulo temporal por antecedente de encefalitis. Página 21 de 26 Página 22 de 26 Fig. 14: Secuencias en difusión B0 (A) y B1000 (B) del caso 2 en el control RM tras 2 meses de la cirugía, junto con el cálculo del coeficiente de difusión aparente o ADC (C). Se observa cómo brilla el área sugestiva de encefalitis en las secuencias de difusión, y se demuestra bajo ADC en la cortical afectada (0,62). Fig. 15: A) TC axial realizado en el paciente 3 por hemiparesia izquierda súbita en el postoperatorio, en la que se visualiza un área hipodensa corticosubcortical parietal derecha localizada en el trayecto quirúrgico, subyacente al área de craneotomía (flecha). B y C) Secuencias FLAIR en plano axial, dónde además de los cambios postquirúrgicos en región temporal derecha se observa un área con morfología en cuña que alcanza el tálamo y muestra intensidad alta (cabezas de flecha). Hematoma subdural derecho Página 23 de 26 e higromas frontotemporales bilaterales. D) El cálculo del ADC de dicha lesión es bajo (0.45), por lo que es sugestivo de isquemia. Fig. 16: TC axial sin (A) y tras la administración de contraste i.v. (B) realizados en el paciente 10 a los pocos días de la cirugía. Se observa un aumento de volumen en hemisferio derecho, subyacente a la craneotomía, en el seno del cual existe una lesión expansiva con captación abigarrada y áreas hipodensas con realce periférico, y que es sugestivo de complicación por absceso cerebral. Asocia notable efecto de masa y signos de edema cerebral con herniación transfalcial y uncal derechas. Página 24 de 26 Conclusiones Los controles mediante RM son necesarios para el correcto seguimiento de los pacientes con tumores de plexos coroideos, ya sea para detectar complicaciones intrínsecas o extrínsecas al tratamiento y persistencia o recidiva de la enfermedad. Cada subtipo de tumor de plexos coroideos asocia diferentes riesgos de progresión o recidiva tumoral, siendo mucho mayor en el caso de los PAPC y CPC, por lo que hay que extremar los controles por imagen de los mismos. La captación leptomeníngea es más frecuente en los PAPC y CPC, y es sugestiva de diseminación tumoral, aunque en los casos que se ha presentado en este estudio no se ha observado correlación con los resultados de las citologías de LCR. Bibliografía 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Boyd A., Smirniotopoulos J. Horkanyne-Szakaly I. Intraventricular Neoplasms: Radiologic-Pathologic Correlation. RadioGraphics 2013; 33:21-43. International Society for Pediatric Oncology (SIOP). Intercontinental Multidisciplinary Registry and Treatment Optimization Study for Patients with Choroid Plexus Tumors. 2009. Ogiwara H., Dipatri A., Alden T. et al. Choroid Plexus Tumors in Pediatric Patients. Br J Neurosurg. 2012; 26 (1): 32-37. Jaiswal S., Vij M., Mehrotra A. et al. Choroid Plexus Tumors: A ClinicoPathological and Neuro-radiological study of 23 cases. Asian JNS. 2013; 8 (1): 29- 35. Heese O., Lamszus K. et al. Diffuse Arachnoidal Enhancement of a Well Differentiated Choroid Plexus Papilloma. Acta Neurochir. 2002; 144: 723-728. Del Río-Pérez C. M., Guillén-Quesada A. et al. Plexopapiloma metastático en la edad pediátrica: Caso clínico y revisión de la bibliografía. Rev Neurol. 2012; 54:673-6. Ortega-Martínez M., Cabezudo-Artero J.M. et al. Diffuse Leptomeningeal Seeding from Benign Choroid Plexus Papilloma. Acta Neurochir. 2007. 149: 1229-1237. Woodward P., Sohaey R. et al. A Comprehensive Review of Fetal Tumors with Pathologic Correlation. RadioGraphics. 2005; 25: 215-242. Página 25 de 26 9. 10. 11. 12. 13. 14. McCall T., Binning M. et al. Variations of Disseminated Choroid Plexus Papilloma: 2 case reports and a review of the literature. Surgical Neurology. 2006; 66: 62-68. Zachary G. et al. Management of Disseminated Choroid Plexus Papilloma: A Case Study. Pediatr Blood Cancer. 2013. Published online. Jinhu Y., Jianping D. et al. Metastasis off a Histologically Benign Choroid Olexus Papilloma: Case report and review of the literature. J Neurooncol. 2007; 83: 47-52. Shi Y.Z., Wang Z.Q. et al. MR Findings of Primary Choroid Plexus Papilloma of the Cerebellopontine Angle: Report of 3 cases and literature reviews. Clin Neuroradiol. 2013. Published online. Bonneville F., Sarrazin J-L. et al. Unusual Lesions of the Cerebellopontine Ange: A Segmental Approach. RadioGraphics. 2001; 21: 419-438. Martínez-León M., Weil-Lara B., Herrero-Hernández A. Papiloma y Carcinoma de Plexos Coroideos en la edad pediátrica. Radiología, 2007; 49 (4):279-86. Página 26 de 26