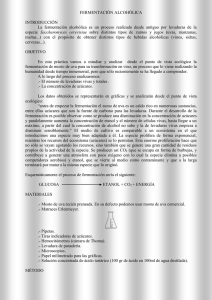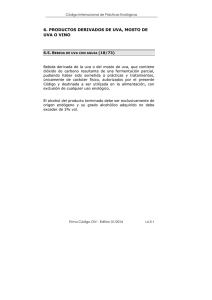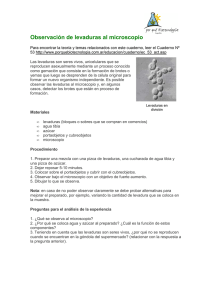Vino casero de uva chinche
Anuncio

Hacedores de Vinos Vino casero de uva chinche Autor Claudio - Hacedores de Vinos 1) Cosecha Mi amigo Alejandro tiene en su casa del barrio de Flores, ciudad de Buenos Aires, una gran parra de uva chinche (también llamada Vitis labrusca, isabela, parra brava, parriza, parriza americana, parrón, uva brasilera, vid del Canadá, vid silvestre, vide isabela, vide moranga, videira americana, vinha americana, basta…). Se trata de una parra muy productiva, con raÃ-ces en su patio y un vigoroso desarrollo en la terraza, a pleno sol, libre de edificios y otros generadores de sombra. Desde hace varios años, mi amigo prepara buenos dulces con esas uvas, pero -ya un poco cansado del dulce de uva- me preguntó un dÃ-a si se podÃ-a hacer vino. “Por supuesto―, le dije. Y le conté del Vino de la Costa, de su producción durante muchÃ-simos años, su caÃ-da y de su resurgimiento actual, incluso en cooperativas. Obviamente, se entusiasmó con hacer una prueba. Promediaba el mes de abril y ya habÃ-a cosechado y procesado casi toda la producción destinándola al usual dulce, pero aún quedaban unos pocos racimos bastante buenos en la planta. Sin esperar más, incluso por los pájaros que en alegre festÃ-n diezmaban la parra dÃ-a a dÃ-a, cosechamos con cuidado y con tijera (no a tirones) un poco más de las 2/3 partes de un balde de 15 litros. Suficiente para una prueba y, de salir bueno –y que le gustase- podrÃ-a decidir el año entrante hacer una cantidad mayor. 2) Definición el vino: Pautamos entonces el vino que querÃ-amos ver terminado. SerÃ-a un vino: a) Joven, para tomar en el año; o sea, sin guarda. b) Seco, no dulce ni dulzón; o sea, sin rastros de azúcar. c) Fermentado con levaduras seleccionadas, no con las propias de la uva (las llamadas “salvajes―). (Igual vamos a ver esta opción por si querés elegirla). Descobajado y Molienda: Desprendimos las uvas de los escobajos (esqueleto del racimo) y las molimos apretándolas a mano.  El balde quedó en las 2/3 partes, asÃ- que calculamos que tenÃ-amos 10 litros de mosto. ¿Cómo calcular el tamaño del fermentador? En números aproximados, 100 kg de uva, una vez molida y descobajada, ocupará entre 85 y 90 litros. Calculamos un 20% más para el crecimiento del volumen en la fermentación. Sumémosle además un espacio (que queden como mÃ-nimo unos 7 a 10 cms. por encima del borde superior) para que se forme una capa de gas carbónico que nos va a servir de aislante para que el sombrero no esté en contacto con el aire y asÃ- evitaremos las bacterias acéticas que son las que avinagran el vino. En la práctica: el mosto no debe ocupar más de las 2/3 partes de cada contenedor/fermentador. http://hacedoresdevinos.com.ar Potenciado por Joomla! Generado: 16 November, 2016, 22:05 Hacedores de Vinos  3)Azúcar/grado alcohólico: Apartamos un vaso de ese mosto quitando los hollejos y lo colocamos en la probeta para medir su nivel de azúcar con el mostÃ-metro. (Te aconsejamos comprar un mostÃ-metro y un termómetro. En relación a la probeta, si por ahora no tenés, podés usar un envase largo y angosto como para que el mostÃ-metro pueda flotar libremente). Nuestra uva alcanzó 9°Bé a 25 °C. O sea que tendrÃ-amos un vino final que rondarÃ-a los 9° de alcohol v/v. ¡Bastante bien para una uva de Buenos Aires! PodÃ-amos hacer el vino directamente con esta graduación, pero preferÃ- elevarlo un poco para darle mayor estabilidad final a nuestro vinito (y mayor contundencia alcohólica). DecidÃ- llevar el mosto a 10,5°Bé con el método de Chaptal (chaptalización, claro) que es muy sencillo, se multiplica por 17 la cantidad de °Bé que se quiere aumentar por cada litro de mosto. En nuestro caso, para elevarlo en 1,5 ° Bé multiplicamos 17 x 1,5 = 25 gr. por litro. Para nuestros 10 litros, entonces, agregamos 250 gr. de azúcar. Separamos casi 2 litros de mosto en una jarra y diluimos totalmente el azúcar agitando con energÃ-a. 4) Sulfitado: Llegó el momento de colocar el ‘todopoderoso’ metabisulfito de potasio. El metabisulfito imposibilita la actividad de bacterias, lentifica la de hongos y ayuda a la maceración (liberación de las sustancias colorantes, taninos y otras que contienen los hollejos), fija la acidez y, bue, un montón de beneficios más. La cantidad de metabisulfito de potasio es de 20 gr. por Hl. O sea, para nuestros 10 litros, unos 2 gramos (lo que equivale, aproximadamente, a media cucharita de té). Recogimos un vaso de mosto y revolviendo, lo diluimos muy bien. Luego lo volcamos a la jarra y luego el mosto azucarado y sulfitado lo vertimos al total del mosto lentamente mientras revolvÃ-amos permanentemente. Esto es importante para que el metabisulfito si diluya uniformemente en todo el volumen. Dejamos el balde en una zona fresca y oscura, bien tapado (no necesita ser un cierre hermético, sino lo suficiente para que no ingresen insectos, por ejemplo, una capa de nylon y una vuelta de hilo o de cinta adhesiva para sujetar en el borde). Pasadas 48 horas, la acción del metabisulfito empieza a decrecer y es el momento de incorporar las levaduras para fermentar. 5) Levaduras y Pie de cuba La fermentación es la etapa en las que las levaduras transforman -entre otros procesos- el azúcar en alcohol. En la fermentación se declara una lucha de poblaciones de microorganismos: cuanto más se reproducen, más azúcar http://hacedoresdevinos.com.ar Potenciado por Joomla! Generado: 16 November, 2016, 22:05 Hacedores de Vinos consumen, más se reproducen, etc. y las que van en desventaja, menos azúcar les queda, menos se reproducen, etc… y esto sucede en escala logarÃ-tmica (o sea hipermultiplicativo). Por eso, si una población es mayoritaria en el inicio del proceso y las condiciones la acompañan, es muy probable que gane la carrera. Como nosotros queremos que ganen las levaduras, haremos un 'pie de cuba', que es una porción de mosto con levaduras en gran actividad. Al introducir este pie de cuba en el volumen total se hará el "arranque de fermentación', o sea, les estaremos dando un gran empujón a las levaduras para que entren ganando la carrera desde un principio. Para fermentar podés elegir: a) dejar trabajar a las levaduras propias de la uva (también denominadas salvajes, indÃ-genas o autóctonas) o b) comprar levaduras seleccionadas. Nosotros elegimos las levaduras seleccionadas. Si te interesa el tema, en la próxima página va una pequeña discusión y el procedimiento para fermentar con las levaduras propias de la uva. Si elegÃ-s como nosotros, avanzá directamente hasta la página 8 (Pie de cuba con levaduras seleccionadas). 6) Pequeña discusión sobre levaduras: Las levaduras propias de la uva que fermentarán el mosto se encuentran en el polvillo blanco que recubre los hollejos y son, igual que las levaduras seleccionadas, del género saccharomyces cerevisiae. No están solas (hay otros hongos y microorganismos presentes) y en el momento de la fermentación competirán por el azúcar. Es una lucha de poblaciones de microorganismos: cuanto más se reproducen, más azúcar consumen, más se reproducen, etc. y las que van en desventaja, menos azúcar les queda, menos se reproducen, etc… y esto sucede en escala logarÃ-tmica (o sea hipermultiplicativo). El clima puede afectar la cantidad de levaduras salvajes presentes y su relación con los demás microorganismos. Una buena lluvia puede llevarse unos cuantos cuadros de nuestras aliadas y quedar en desventaja… y al perder la batalla por el azúcar… el resultado es: un mal vino. Otro riesgo es que como el mosto va perdiendo azúcar y ganando alcohol, hay levaduras que no trabajan bien con niveles de alcohol alto por lo que puede pararse la fermentación antes de completarse. Las seleccionadas aguantan mejor el alcohol en aumento y también las temperaturas de fermentación sin parar de trabajar. Son varios factores que pueden malograr nuestros empeños y abre un resultado final incierto… Escuchamos decir “hay años que sale bien y otros sale mal…, no sé que pasó…―. Fermentar con las levaduras indÃ-genas tiene toda la carga emotiva que contiene hacer el vino con los componentes propios de la uva –e incluso, para los minuciosos, de sabor y aroma, no lo vamos a negar- pero hay que tener en cuenta que se asumen riesgos muy importantes. Nosotros elegimos la fermentación con levaduras seleccionadas. La recomendamos, más aún, para una primera vinificación. Si de todos modos preferÃ-s hacerla con las levaduras de la uva, en la próxima página va cómo hacer un pie de cuba con levaduras salvajes . http://hacedoresdevinos.com.ar Potenciado por Joomla! Generado: 16 November, 2016, 22:05 Hacedores de Vinos 7) Cómo hacer un pie de cuba con levaduras salvajes (como se hacÃ-a antaño): Tenés que definir el dÃ-a en el que se hará la cosecha (te aconsejamos que te informes en el sitio del servicio meteorológico para ver que no llueva durante los dÃ-as anteriores). Tres dÃ-as antes de la cosecha recolectás una porción de uvas (cantidad aproximada: un kilo para cada 10 litros de volumen total de la cosecha. Ej: si estimamos un mosto final de 100 litros, recolectamos unos 10kgs para el pie de cuba). Descobajás y molés. Dejás fermentar ese mini-mosto en una zona oscura, al abrigo del aire sin agregado de metabisulfito. Una capa de nylon negro (tipo del de las bolsa de consorcio) viene bien para taparlo, sujetado con hilo o cinta adhesiva. Luego, al cosechar y moler el total de la uva, ahÃ- sÃ- le colocás el metabisulfito como dijimos más arriba (en relación 20gr por Hl) y tendremos listo mosto a fermentar y el “pie de cuba originario― para agregar. Pasá a la página 9 (Fermentación). 8) Pie de cuba con levaduras seleccionadas: Las levaduras seleccionadas se comercializan secas e inactivas, en bolsitas, listas para hidratar. La cantidad a utilizar depende pero está en el rango de 15 a 20 gr. por Hl, y lo leés en el prospecto. (Para nuestra producción de 10 litros de mosto, nosotros usamos casi 2 gramos). Activamos las levaduras como dice el prospecto. Generalmente se procede asÃ-: Calculamos el pie de cuba formado por el 1% del volumen total (para 100 litros, 1 litro; en nuestro caso de 10 litros, 100cc).  Si observamos el mosto encontraremos una superficie suavemente compacta de hollejos. Es el llamado “sombrero― que ya empezó a formarse Tratamos de romperlo poco. Con cuidado, hundimos el recipiente (que será acorde al volumen que retiramos) por su base, lentamente y lo llenamos hasta sus 2/3 partes, no más, tratando de que no caigan hollejos (o los retiramos). Calentamos esta porción de mosto hasta una temperatura de entre 30° y 35° en y luego incorporamos en forma de lluvia, revolviendo, las levaduras. Tapamos el recipiente con una tela y lo dejamos en una zona de poca luz (como cuando dejamos levar un bollo de pizza). Recordemos que producirá espuma y aumentará su volumen, por eso es que el recipiente debió llenarse hasta las 2/3 partes, no más. Dejamos pasar unos 20 minutos y tuvimos nuestro pie de cuba espumante, listo para trabajar en grande. 9) Fermentación: Con cualquiera de los dos pies de cuba, los cuales ya contienen una cantidad importante de levaduras muy activas, reproduciéndose con furor - y por eso liberan calor, claro ;) -, arrancamos la fermentación de todo el volumen, dándole ventaja a las levaduras del pie de cuba por sobre los otros microorganismos. Vertimos suavemente nuestro pie de cuba, tratando de que no se disperse mucho, ya que un cambio abrupto de temperatura podrÃ-a afectar a nuestras levaduras al mezclarse con mosto que está a más baja temperatura. Nos servirá el hoyo que dejamos al hundir el recipiente. AllÃ-, en la parte superior del volumen, la temperatura era más cálida y al verterlo suavemente no se dispersó, por lo que se fue homogeneizando la temperatura lentamente y las levaduras se fueron acostumbrando. Listo. Dejamos trabajar las levaduras. http://hacedoresdevinos.com.ar Potenciado por Joomla! Generado: 16 November, 2016, 22:05 Hacedores de Vinos 10) Seguimiento de la fermentación. Descube y prensada: Cerramos nuestro fermentador con la capa de nylon y las cintas o el hilo. Tiene que estar en un lugar resguardado del sol y del calor. Al fermentar, el mosto subirá su temperatura, y debemos controlar que no pase los 30°. En realidad para esta uva suave es mucho mejor si podemos mantenerla alrededor de los 25°. Controlamos 2 veces por dÃ-a la marcha de la fermentación a la mañana y a la tarde con el termómetro y el mostÃ-metro. Se registran esos datos para observar una curva de azúcar acorde a una fermentación continua. En los primeros dÃ-as comenzó una fermentación tumultuosa, con gran consumo de azúcar con muchas burbujas (gran producción de gas carbónico) y de alcohol. Si la temperatura se eleva, se debe bajar. Por ejemplo, pueden sumergirse en el mosto, bolsas o recipientes con hielo, bien limpios y cerrados herméticamente para que el agua no pase al mosto. Descube: A los 5 dÃ-as de la molienda (sÃ-, de la molienda, no de la fermentación) retiramos los hollejos. Los olimos para detectar aromas ácidos. No los tenÃ-an. Si están buenos, se pueden prensar. Si huelen ácidos, se puede quitar la capa superior con cuidado, sin que toquen el mosto-vino. Se vuelve a oler lacapa de hollejo inferior y si están buenos, se pueden prensar, sino, se descarta la prensada (no vale la pena acetificar el vino por el porcentaje Ã-nfimo de estrujado). Si no se hizo gran cantidad, puede usarse una bolsa de tela, llenarla con hollejos y presionar a mano para extraer el mosto-vino que retengan. Nosotros usamos un colador de arroz y una tela como tamiz y presionamos a mano suavemente. 11) Final de la fermentación: Pasamos a terminar la fermentación en un bidón con boca más pequeña. Es importante minimizar el contacto con el aire. Hay diversos métodos, como el de colocar un airlock o trampa de aire para que el gas se elimine burbujeando y el aire no pueda ingresar. Hay otros, más sencillos, como colocar un globo para que el gas pueda expandirse pero no permitir el ingreso del aire. Otra opción es cerrar herméticamente un bidón plástico hasta que en unos dÃ-as la presión del gas lo infla. En ese momento abrimos muy lentamente la tapa hasta que el gas apenas comienza a salir (“sssssss―). Dejamos asÃ- la tapa, lo que mantiene una presión alta que no permite la entrada de aire pero, a la vez, dejará salir el gas si supera esa presión lÃ-mite. La que usamos nosotros (para nuestros 10 litros, que ya eran menos de 9 al quitarle el sombrero) fue usar un bidón de 10 litros y apretar sus paredes hasta que el nivel del lÃ-quido llegara casi hasta la boca. Lo cerramos bien y el bidón se fue hinchando un poco con la producción de gas carbónico, pero igual tenÃ-a suficiente espacio dentro del bidón para contenerlo. 12) Trasiego: A los 10 dÃ-as, lo trasegamos a otro bidón dejando barros de levaduras y otros compuestos en el fondo. Ya asÃ- lo podés tomar. Pero también podés dejarlo evolucionar un poco, esperar unos 3 o cuatro meses para que termine de completar su vinificación, siempre en lugar fresco y oscuro. Nosotros decidimos antes de dejarlo evolucionar, clarificarlo. Esto no es fundamental, sino que sirve para lograr un vino más limpio y más estable, porque la clarificación barre con partÃ-culas en suspensión y un buen porcentaje de microorganismos. Si no te interesa, pasá a la página 14. 13) Clarificación: http://hacedoresdevinos.com.ar Potenciado por Joomla! Generado: 16 November, 2016, 22:05 Hacedores de Vinos La bentonita es una arcilla que se usa para clarificar. Debe hidratarse con bastante anticipación. Ahora se puede conseguir ahora una “microbentonita― de uso casi instantáneo que se utiliza con la misma proporción, pero no es tan fá de conseguir como su hermana mayor. La dosis de utilización está en los 30 gramos por Hl. Para nuestros litros, tenÃ-amos que usar 3 gramos. Preparación de la bentonita: Se hidrata una primera vez en 10 veces su peso en agua. Por ejemplo, en nuestro caso, para 3 gramos de bentonita, 30 gramos de agua. Se bate. Si es posible con batidora eléctrica. A las 48 horas se le agrega la misma cantidad de agua (30 gramos más) y se homogeneiza nuevamente con batidora eléctrica o enérgicamente a mano. El resultado será un lÃ-quido viscoso, un poco más fluido que mayonesa. Aplicación de la bentonita: La aplicación se hace generando un buen remolino con el mosto, incorporando en un chorro finito, desde el centro al borde de la vasija, ida y vuelta. Nosotros, por nuestra pequeño volumen, colocamos la dosis directamente en el bidón, cerramos rápidamente y agitamos violentamente. 14) FrÃ-o: Usamos el frÃ-o de la heladera para mejorar el proceso de clarificación, asÃ- que el bidón quedó en la zona más baja de la heladera, a resguardo de movimientos. Como dato, la temperatura óptima está en los 5°C, aprox. Ah! Y colocamos el bidón acostado con la boca sobre el lado superior para poder trasegar después con mucho cuidado el lÃ-quido sin moverlo el bidón. Tanto si usaste o no bentonita dejá pasar 7 dÃ-as para un buen efecto de frÃ-o/bentonita o frÃ-o sólo. Si no podés usar frÃ-o (porque las vasijas son más grandes del espacio libre en la heladera o freezer) no te preocupes, sólo te puede quedar un poco menos lÃ-mpido. 15) Evolución final y Embotellado: Hicimos el trasiego fácilmente con una manguerita transparente a otro bidón limpio. El aroma aparecÃ-a contundente a pesar de la baja temperatura. En el nuevo bidón volvimos a apretar las paredes para eliminar el aire y cerramos el bidón herméticamente. Lo dejamos asÃ- durante 4 meses. Lo testeamos en septiembre. Salió como lo esperábamos, rico en aromas y sabores de la uva chinche que nos recordaban el patio del verano; con una graduación alcohólica agradable, que superó apenas los 10°. Nuevamente con cuidado, para no levantar cualquier borra que se hubiera depositado en el fondo, llenamos las botellas. Alcanzó para llenar 12 de 700cc que cerramos con tapones de corcho (yo tenÃ-a de corcho natural, pero podÃ-an haber sido de aglomerado porque no apuntamos a un vino de guarda). Se acabaron enseguida. http://hacedoresdevinos.com.ar Potenciado por Joomla! Generado: 16 November, 2016, 22:05 Hacedores de Vinos A juzgar por la impresión, Alejandro ya está pensando en dejar de hacer dulce de uva. http://hacedoresdevinos.com.ar Potenciado por Joomla! Generado: 16 November, 2016, 22:05