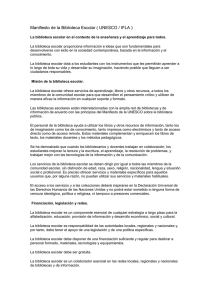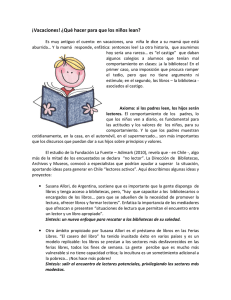Podría parecer algo innecesario hablar de lectura y escritura en un
Anuncio

ES MÁS FÁCIL ATRAPAR UN CONEJO, QUE ATRAPAR A UN LECTOR CONRADO ZULUAGA Podría parecer algo innecesario hablar de lectura y escritura en un congreso de Bibliotecas Públicas. ¿Acaso lo que se hace allí no es leer y escribir? ¿Y no se va a la biblioteca con el propósito de informarse, formarse o, simplemente, pasar un rato con un libro? ¿Acaso no se toman notas, se redacta una petición, se escribe una carta de amor o un cuento a partir de esas lecturas? Así es, a la biblioteca se va a leer, a reflexionar acerca de lo que se ha leído, a pensar en lo que se va a escribir. Pero, ¿es así para todos? Me temo que no. La biblioteca sigue siendo un sitio para los estudiantes indisciplinados. Allá los mantienen quietos y en silencio, o es también un lugar con montones de libros arrumados que nadie mira. Para los políticos, un lujo que le entregan a una comunidad en busca de una retribución en votos. Pero la biblioteca no es un cepo, ni una botín, ni un lujo, es un espacio de libertad y de encuentro con lo mejor del espíritu humano, un derecho de la comunidad. La palabra Biblioteca viene del griego biblion, rollo de papiro. Berosio, sacerdote y adivino que escribió una historia de la civilización, atestigua que antes del diluvio la capital del mundo se llamaba Todos los Libros. Y en el Ramesseum en Tebas, a la entrada de la biblioteca podía leerse Casa de los sueños del alma. Si fue así o es una leyenda no importa, lo valioso es comprobar la función que ha desempeñado el libro desde tiempos remotos. ¿Y la lectura? Es una pregunta que tal vez se hacen a diario muchos de ustedes. A mí me gustaría pensar que todos ustedes. Es un interrogante que también se formulan escritores, profesores, sociólogos, editores, libreros y, a veces –pocas veces– también los políticos. El asunto es que hay muchas respuestas, tantas como seminarios y simposios. Ahora el dilema se reduce a qué hacer para que al final de esta intervención ustedes se queden con un gramo de verdad, como escribió Virginia Woolf; porque el deber de un conferenciante es, afirmaba la escritora inglesa, "ofrecerles después de una hora de charla una pepita de verdad pura, que ustedes envolverían en las hojas de sus libretas…”. Yo no soy un experto. Estoy por alcanzar la divisa de Cervantes, llegar a ser ese personaje al que está dirigido el prólogo de El Quijote: un “desocupado lector”. Leo, edito libros y los compro a un ritmo mayor que mi capacidad de lectura. Leo varios al tiempo, me encanta el oficio de producirlos y soy incapaz de dejar en los estantes de las librerías las nuevas ediciones de aquellos que me gustan. Por fortuna no son muchos: Cien años de soledad, La montaña mágica, la Iliada, la Odisea, Las mil y una noches, las cartas de Kafka, algunas novelas del Faulkner, los poemas de Maqroll el gaviero. Pero no vine a hablarles de mí. “Hay pasiones –dijo Tomás Granados, director de la colección Libros sobre Libros– que no admiten explicación. Acumular libros es una de ellas”. Quiero entonces mencionar algunos casos de lectura, con el ánimo de que obtengamos un atisbo de luz en nuestro empeño por crear más lectores. En un pueblo del oriente antioqueño, vivía a principios del siglo pasado un hombre, propietario de una finca en el camino del río Nare. Todas las noches, aquel hombre, tapaba los resquicios de puertas y ventanas de su casa que daban a la calle, para que no se viera desde afuera la luz vacilante de las velas, y le leía a su mujer los libros prohibidos de Víctor Hugo. Ese pueblerino era mi abuelo materno. Supongo que de ahí viene, en alguna medida, mi afición por la lectura, aunque debo advertirles que conocí la anécdota cuando ya estaba perdido por los libros. En todo caso no pretendo sostener que el vicio incurable de leer sea congénito, aunque tampoco se puede descartar que la escena de alguien leyendo, ajeno al ajetreo del mundo que lo rodea, pueda conducir a quien la mira a abrir un libro. Llevamos muchos años desarrollando campañas para promover la lectura, y cientos de instituciones –bibliotecas, organismos nacionales e internacionales, entidades particulares– trabajan con ahínco para hacer de ella un hábito. Ya es hora de aceptar que leer, antes que un hábito o una costumbre, es una pasión que se debe transmitir y para ello, hay que seducir. De lo contrario seguiremos como en la noria, dando vueltas sin avanzar un palmo. Y esa pasión, ese vicio impune –como lo llamó Valery Larbaud– hay que distinguirlo muy bien del estudio. Estudiar y leer son dos cosas diferentes, pero desde hace unos cuantos años se confunden y las dos palabras se utilizan como si nombraran lo mismo. Se estudia para formarse, para obtener conocimientos y procurarse una serie de herramientas; en cambio, se lee por entretenimiento, para darle vuelo a la imaginación y perder el tiempo. Sí, leer no produce dinero, no es una actividad lucrativa, para muchos una pérdida de tiempo. Hace años, una querida amiga estuvo de visita en casa de un campesino. Y la conversación giró en torno a para qué servían los artefactos que había en la vivienda. Todos eran útiles para algo. Al final, mi amiga vio una muñeca colgada de un clavo y preguntó: ¿Y esta, para que sirve? El campesino no dudó en responder: Pa' bonito. En cuanto a la diferencia entre leer y estudiar, hace veinte años Fernando Savater lo señalaba en una de sus columnas: "Algunos entramos un día en los libros como quien entra en una orden religiosa, en un secta, …el efecto de los libros sólo se sustituye o se alivia mediante otros libros. Con razón los adultos que se encargaron de nuestra educación se inquietaban ante esa afición sin resquicios ni tregua,.… De vez en cuando se asomaban a nuestra orgía para reconvenirnos: '¡No leas más! ¡Estudia!'". El escritor español reconocía, además, que la escogencia de argumentos racionales y sensatos para inducir a la lectura no es la más apropiada, pero se repiten una y otra vez para no asustar a educadores y educandos. Y cierra su texto con la confidencia de Manlio Sgalambro, filósofo, escritor y compositor italiano en su libro Del pensare breve: " Puede que sólo por eso merezca la pena existir, por leer un libro, por ver los inmensos horizontes de una página. ¿La tierra, el cielo? No, sólo un libro. Por eso, muy bien se puede vivir". ¿Y la imaginación? Unas líneas atrás se hizo referencia a la imaginación, y a la lectura como el trampolín que le da vuelo. Pero lo cierto es que se persigue a la imaginación como una manifestación dañina del carácter, o al menos peligrosa. A la “loca de la casa” hay que mantenerla a raya. Hace poco el escritor Juan José Millás se preguntaba por qué hemos separado la imaginación de la realidad, por qué la combatimos cuando en verdad se trata de una anticipación de la realidad. En un breve texto titulado La vuelta al mundo de Julio Verne, Millás –con esa desconcertante capacidad que tiene de ver el lado oculto de las cosas– dice: “Aseguraba Verne que todo lo imaginable es realizable. Sabía, pues, que lo que llega a la vida pasa antes por la cabeza. Poseía una conciencia excepcional de que lo que llamamos realidad no es más que una pequeña parte de ella, pues también los sueños y las fantasías lo son. Más aún: no es que sean realidad, es que conforman lo que nombramos de este modo. No se puede fabricar un objeto que no haya sido antes un fantasma en la mente de alguien. No se puede llevar a cabo un viaje (como el de la tierra a la luna) que no se haya soñado previamente, ni escribir una novela sobre la que no se haya fantaseado, ni construir una nave de la que no existiera una visión previa. Pese a esta evidencia, todavía hoy se insiste en colocar entre la imaginación y la realidad una valla electrificada de tres metros. Es inútil, la imaginación atraviesa la valla por la noche y aparece como realidad al día siguiente. De ahí la importancia de una imaginación bien amueblada. (…) Un plan educativo verdaderamente revolucionario consistiría en aceptar la premisa de que la fantasía conforma la realidad. Curiosamente se combate desde todos los ámbitos. Por eso hablamos siempre de lo que nos ocurre en vez de hablar de lo que se nos ocurre. Lo que se nos ocurre, bueno o malo, llega tarde o temprano a la vida, a esa pequeña parte de la vida que llamamos realidad”. La curiosidad sufre un trato similar al de la imaginación. Fue hace muchos años. Un día arribó a Bogotá una colombiana experta en promoción de la lectura, según la Unesco. En su única comparecencia ante un público ansioso por recibir la varita mágica que haría de ellos asiduos lectores, empezó diciendo que en su larga carrera había terminado por conformar un decálogo del buen lector. Su primer punto era el siguiente: 'Nunca me abras por curiosidad'. Sí, aunque ustedes se sorprendan, eso fue lo que dijo. La curiosidad para esa señora, como para la Urbanidad de Carreño, es mala educación. Lo que ella nunca supo –Carreño tampoco, por supuesto– es que todos los libros, incluso aquellos de materias ajenas a nuestro interés o en idiomas que desconocemos, se abren por curiosidad. La imaginación y la curiosidad, son dos rasgos característicos de cualquier lector. La atracción por la lectura, la afición por ella es el sendero hacia la seducción; mostrarles a los futuros lectores que abrir un libro es como subirse a un tren cuya trayectoria y destino final se ignoran. “Muchas veces, decía Ralph Waldo Emerson, la lectura de un libro ha definido el destino del lector, ha decidido su camino en la vida. La lectura de viajes y travesías ha despertado la ambición y la curiosidad de un muchacho y lo ha convertido en marinero y en explorador de nuevos países para toda la vida, en poderoso mercader, en buen soldado, en puro patriota o en exitoso estudiante de ciencias”. ¿Y la lectura educa? ¿Forma? Claro que la lectura permite abrirse al mundo, ayuda a conocerse mejor, aumenta el espíritu crítico y, nos hace más humanos, pero todo esto viene después. Viene cuando se abandona la pasividad inicial frente al texto, cuando la lectura se convierte en una actividad creativa. Cuando, vuelvo al poeta y filósofo, como lo proponía Emerson el lector “debe considerar su propia vida como texto y los libros como comentarios”. En otras palabras, cuando se establece un diálogo, cuando se interactúa con el texto, cuando el lector alcanza a pensar que lo leído era lo que quería decir pero no encontraba las palabras apropiadas, cuando tiene el valor para creer que faltó algo en la lectura y se propone escribirlo. Diversos escritores han sostenido que durante muchos años buscaron en la lectura algo que no sabían muy bien qué era; algunos textos los seducían por unas páginas pero nunca quedaban satisfechos. Entonces se vieron en la necesidad de sentarse a escribir el texto que habían buscado durante años. Esto puede parecer un desplante, pero no lo es. Es que en el fondo todo este asunto se reduce a dos agujas y una abundante madeja de lana. Dos agujas: leer y escribir; y una madeja de lana: la literatura. Así lo planteó otra amiga y la imagen es justa. ¿Y la biblioteca? No es necesario repetir lo dicho unas páginas atrás sobre su naturaleza. Estas instituciones constituyen en muchos países una pieza fundamental en el engranaje comunitario. Pero en países como Colombia donde su existencia es precaria debido a los vaivenes de los gobernantes, es necesario que las bibliotecas encuentren arraigo en la comunidad. Las bibliotecas públicas del país no pueden estar a merced de las veleidades de los políticos: uno apoya construir más, el siguiente alega que ya hay bastantes; uno propone la capacitación y adiestramiento de sus funcionarios, el otro piensa que es un botín político; un ministro consigue recursos para construir bibliotecas y editar más libros, pero el siguiente no asegura los recursos y el programa se suspende. Frente a esta lamentable situación es necesario que las bibliotecas sean una pieza imprescindible para la vida de la comunidad. España atraviesa por una dura crisis que ha conducido a recortar presupuestos, lo que golpea de manera muy especial el sector de la cultura: cine, teatro, danza, música, museos y naturalmente la actividad editorial y las bibliotecas. Les voy a contar un caso para que comprendan mejor. A poco más de sesenta kilómetros de Madrid, casi en el extremo nororiental del área metropolitana de la capital, hay una ciudad, Guadalajara, de 85.000 habitantes, de los cuales 31.650 son usuarios de la biblioteca. En 2007 disponía de 150.000 euros para adquirir materiales que incluían las suscripciones a revistas y las novedades editoriales. En 2012 esa cifra se redujo a menos de la tercera parte y en 2013 quedó en cero. Entonces, los lectores decidieron que no estaban dispuestos a perder también el derecho a la cultura y la información. El año pasado pagaron las suscripciones a 62 publicaciones, que antes de la crisis eran más de 200, y fueron a las librerías para adquirir novedades editoriales que donaron a la biblioteca. Pero las acciones de los usuarios de la biblioteca de Guadalajara no son meros gestos esporádicos, socios de la institución desde que tienen memoria, se ofrecieron como voluntarios para formar clubes de lectura y profesores jubilados donaron los libros de sus bibliotecas. A todos ellos los anima el sentimiento de que devuelven algo de lo mucho que han recibido: “Por gratitud”, dice una madre desempleada desde hace más de dos años, al recordar la felicidad de su hija cada vez que acudía a un club de lectura en la biblioteca. Si la comunidad es consciente de que ésta le presta un servicio y contribuye a su bienestar y desarrollo, la comunidad está dispuesta a ayudar, a apoyarla y defenderla de las veleidades y los oportunismos, de las crisis y de los recortes presupuestales. En los últimos cuatro años se construyeron y dotaron en Colombia 101 nuevas bibliotecas. Hay que valorar este esfuerzo, pero no podemos darnos por satisfechos. Una red de 1.404 bibliotecas públicas quiere decir 2 bibliotecas por cada 100.000 habitantes. España tiene 14 y Finlandia 17. De modo que es necesario persistir en este empeño: construir más bibliotecas y producir más libros, para ponerlos al alcance de los lectores. No por la manida y falsa consigna de “cerrar la brecha”, sino para que esta, al menos, no sea más amplia y profunda. ¿Y los bibliotecarios o bibliotecólogos? A ellos hay que apoyarlos porque como concluye la periodista del artículo sobre la biblioteca de Guadalajara, son –como fueron los bibliotecarios sumerios hace cinco mil años– los ordenadores del universo. Pero los bibliotecarios colombianos soportan un sistema, como en el caso de los maestros, que los lleva a veces a decir y hacer tonterías. El otro día alguien tropezó con una reunión de ellos y uno de los participantes comentó que había pedido a la dirección general que no compraran más libros, porque no había donde ponerlos; otro declaró que él había devuelto las obras de Julio Cortázar y Edgard Allan Poe, porque esos escritores había pasado de moda; un tercero, a la pregunta de por qué los libros infantiles estaban en las estanterías más altas, dijo que los habían puesto allí para que los niños no los dañaran. La legislación colombiana establecía, hasta hace poco, que los libros de las bibliotecas públicas eran bienes no fungibles, es decir, que no se gastaban. Esto significaba que libro que se perdiera o dañara o se acabara, debía reponerlo el bibliotecario. De modo que ante semejante dislate, son comprensibles las medidas que toman algunos. Pero los niños que desde pequeños están familiarizados con los libros aprendieron, después de romper alguno, que hay que tratarlos con cuidado. Y los que por primera vez tienen la experiencia de coger un libro entre sus manos en una biblioteca pública, cuentan con la buena voluntad y el deseo de ayudar del responsable de la sala que debe enseñarles cómo tratarlo, de modo que comprendan que si lo dañan, ocurre como con los juguetes, se vuelven inservibles. En cuanto a los autores que ya pasaron de moda, es bueno tener presente que los únicos libros que pasan de moda son los libros prácticos. Los avances científicos y tecnológicos, los nuevos modelos organizacionales, las novísimas teorías sociales, etc., conducen a que muchos libros se encuentren en permanente renovación debido al tema que tratan. Pero la literatura no pasa de moda y menos aún los clásicos, porque recrean una experiencia humana memorable. Es deber de los bibliotecarios propiciar el acercamiento a esos libros que supuestamente "pasaron de moda", es su deber buscar la actualización constante de sus fondos bibliográficos, y también encontrar espacios para los nuevos títulos. Pero si no hay voluntad de enseñar a los pequeños a usarlos, de conducir su curiosidad hacia los libros que esperan ser abiertos, de preocuparse por obtener los nuevos títulos, de encontrar espacios para las nuevas adquisiciones, la biblioteca está condenada al fracaso. ¿Pero leen quienes promueven la lectura? Esta es una pregunta innecesaria, pensarán ustedes. No, no es así. Hace unos años en una universidad de Bogotá, les pidieron a los profesores de literatura que suministraran las bibliografías de sus cursos. El 70% de esas bibliografías terminaban en el año en que se graduaron. ¿Puede alguien que no monta a caballo, transmitirle a otra persona el placer de galopar, de ir al trote corto por un camino de tierra o al paso por un sendero mientras contempla el horizonte y el animal avanza con las orejas erguidas atento a cuanto lo rodea? No parece posible. Con la lectura ocurre lo mismo: alguien que no lee, o dejó de leer hace tiempo, no puede transmitir la afición por la lectura, el placer de abrir un libro. Si no hay fervor en el empeño porque alguien se aficione a la lectura, si no hay entusiasmo al mostrar cómo cada autor funda un lugar propio que vale la pena explorarlo, es muy difícil, casi imposible, conseguir un lector. "Es más fácil atrapar a un conejo, que atrapar a un lector", declaró García Márquez en una entrevista. En el texto ya citado de Juan José Millás, el escritor relata cómo llegó a la lectura: " …las novelas de Verne poseen muchos de los ingredientes de ese género que llamamos 'de iniciación'. Son en efecto, iniciáticas, tienen la capacidad de fundar un proyecto, de colocar las bases de una existencia. "Por mi parte, quiso el azar (esa forma, según Borges, de casualidad cuyas leyes ignoramos) que la primera novela que leyera en mi vida fuera Cinco semanas en globo. Aclarémonos: yo no era lector. Yo era un niño que pasaba muchas horas en la calle y que en invierno, para combatir el frío, se metía a ratos en una biblioteca pública de su barrio en la que había calefacción, pero donde era obligatorio permanecer callado y quieto: tal era el precio del calor. Un día, por puro aburrimiento, ese niño se levantó de la mesa, se acercó a una de las estanterías, extrajo de ella un par de libros que devolvió a su lugar después de examinar sus portadas. Su dedo índice continuó recorriendo los lomos de los volúmenes, como la aguja de la ruleta que recorre las casetas de los números, hasta que se detuvo en Cinco semanas en globo. La ilustración de cubierta mostraba un globo con la canasta medio desprendida y a cuyos restos se aferraban desesperadamente dos o tres personas. El niño regresó perezosamente con el libro a la mesa, lo abrió, leyó sus primeras líneas y se precipitó en el interior del relato como el que tropieza y cae por las escaleras que conducen al sótano. Un instante fundacional. Allí nació, sin duda, la idea del libro como sótano, como lugar simbólico en cuyo interior estás a salvo de todo, excepto de ti mismo. El libro como salvación, la lectura como venganza. "El niño no era socio de la biblioteca, por lo que no podía tomar el libro prestado para llevárselo a casa. Cuando llegó la hora de cerrar, se desprendió de él como si se desprendiera de un brazo o una pierna. Regresó al hogar incompleto. Los libros, desde ese instante, se habían convertido para él, no en una herramienta, sino en una prótesis, es decir, en algo que venía a sustituir una amputación misteriosa de la que hasta ese momento no había sido consciente. Ya no podría vivir sin ellos. Al día siguiente, media hora antes de que abrieran la biblioteca, el niño estaba ya a sus puertas para ser el primero en entrar, no fuera a ser que alguien cogiera antes que él la novela comenzada el día anterior. No habría podido soportarlo. Durante los siguientes días viajó en aquel globo junto al Doctor Fergusson, su criado Joe y su amigo Dick Kennedy. Partieron de Zanzíbar y observaron África desde el cielo. El niño todavía no se ha bajado de ese globo". Aquí, creo, hay una pepita de verdad. Para los lectores, el libro es una parte suya, y la vida es inconcebible sin ellos pues constituyen una prolongación de su corazón y su cerebro, de su imaginación y su memoria. Colofón: "Algunas veces he soñado, al menos, que cuando llegue el día del Juicio Final y los grandes conquistadores y juristas y hombres de Estado vayan a recibir sus recompensas –sus coronas, sus laures, sus nombres esculpidos indeleblemente en mármol imperecedero– el Todopoderoso se dirigirá a Pedro y le dirá, no sin cierta envidia cuando nos vea llegar con nuestros libros bajo el brazo: 'Mira, estos no necesitan recompensa. No tenemos nada que ofrecerles aquí. Han amado la lectura'". Virginia Woolf © Conrado Zuluaga, 2014