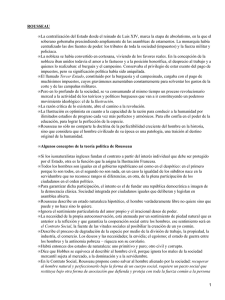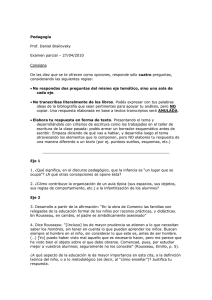JEAN JACQUES ROUSSEAU 1712-1778 Contexto histórico
Anuncio

JEAN JACQUES ROUSSEAU 1712-1778 Contexto histórico, sociocultural y filosófico Rousseau pertenece a la Ilustración, movimiento intelectual que alcanzó su máxima difusión en el XVIII y que culmina en 1789 con la Revolución Francesa. La Ilustración no fue solo un movimiento filosófico, pues también tuvo repercusiones en los terrenos de la política, la literatura, el arte o la religión. Su principal objetivo fue difundir las «luces» de la razón frente al dogmatismo, la superstición o el fanatismo. Por este motivo, el siglo XVIII recibe el nombre genérico de «Siglo de la razón». En el terreno social, la burguesía comenzó a perfilarse en esta época como la nueva clase dominante frente a la nobleza y el clero. Su ascenso estuvo favorecido por la aplicación de una serie de innovaciones técnicas (máquina de vapor, telares mecánicos, etc.) que marcan los inicios de la Revolución Industrial. Tales adelantos hicieron que la mayoría de los ilustrados confiasen en el progreso y en la creación de una sociedad justa e igualitaria. A pesar de esta nueva situación social, el sistema político vigente en la mayoría de las naciones europeas era el despotismo ilustrado, forma de gobierno en la que los monarcas aplicaban reformas sin contar con la participación popular. La confrontación entre la nobleza y la burguesía se proyectó también en el arte: mientras la nobleza veía reflejada su lujosa concepción de la vida en el estilo rococó, la burguesía plasmó sus ideales en el neoclasicismo, que promovía la vuelta al severo ideal griego de belleza. En religión, muchos ilustrados defendieron el deísmo: creían en la existencia de Dios, pero no aceptaban las instituciones religiosas, sosteniendo una religión natural. La ciencia y el conocimiento tienen un gran desarrollo que queda plasmado en la Enciclopedia, para que así pueda también difundirse y propagarse. En el ámbito de la filosofía y la doctrina política, Montesquieu propuso su teoría de la separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, al tiempo que por todo el continente se difundieron las concepciones contractualistas sobre el origen de la sociedad, formuladas por los británicos Hobbes y Locke. Biografía Nacido en 1712 y huérfano de madre desde temprana edad, Jean-Jacques Rousseau fue criado por su tía materna y por su padre, un modesto relojero. Sin apenas haber recibido educación, trabajó como aprendiz con un notario y con un grabador, quien lo sometió a un trato tan brutal que acabó por abandonar Ginebra en 1728. Fue entonces acogido bajo la protección de la baronesa de Warens, quien le convenció de que se convirtiese al catolicismo (su familia era calvinista). Ya como amante de la baronesa, Jean-Jacques Rousseau se instaló en la residencia de ésta en Chambéry e inició un período intenso de estudio autodidacta. En 1742 Rousseau puso fin a una etapa que más tarde evocó como la única feliz de su vida y partió hacia París, donde presentó a la Academia de la Ciencias un nuevo sistema de notación musical ideado por él, con el que esperaba alcanzar una fama que, sin embargo, tardó en llegar. Pasó un año (1743-1744) como secretario del embajador francés en Venecia, pero un enfrentamiento con éste determinó su regreso a París, donde inició una relación con una sirvienta inculta, Thérèse Levasseur, con quien acabó por casarse civilmente en 1768 tras haber tenido con ella cinco hijos. Rousseau trabó por entonces amistad con los ilustrados, y fue invitado a contribuir con artículos de música a la Enciclopedia de D’Alembert y Diderot; este último lo impulsó a presentarse en 1750 al concurso convocado por la Academia de Dijon, la cual otorgó el primer premio a su Discurso sobre las ciencias y las artes, que marcó el inicio de su fama. En 1754 visitó de nuevo Ginebra y retornó al protestantismo para readquirir sus derechos como ciudadano ginebrino, entendiendo que se trataba de un puro trámite legislativo. Apareció entonces su Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, escrito también para el concurso convocado en 1755 por la Academia de Dijon. Rousseau se enfrenta a la concepción ilustrada del progreso, considerando que los hombres en estado natural son por definición inocentes y felices, y que son la cultura y la civilización las que imponen la desigualdad entre ellos, en especial a partir del establecimiento de la propiedad, y con ello les acarrea la infelicidad. En 1756 se instaló en la residencia de su amiga Madame d’Épinay en Montmorency, donde redactó algunas de sus obras más importantes. Julia o la Nueva Eloísa (1761) es una novela sentimental inspirada en su pasión –no correspondida– por la cuñada de Madame d’Épinay, la cual fue motivo de disputa con esta última. En Del contrato social (1762), Rousseau intenta articular la integración de los individuos en la comunidad; las exigencias de libertad del ciudadano han de verse garantizadas a través de un contrato social ideal que estipule la entrega total de cada asociado a la comunidad, de forma que su extrema dependencia respecto de la ciudad lo libere de aquella que tiene respecto de otros ciudadanos y de su egoísmo particular. La voluntad general señala el acuerdo de las distintas voluntades particulares, por lo que en ella se expresa la racionalidad que les es común, de modo que aquella dependencia se convierte en la auténtica realización de la libertad del individuo, en cuanto ser racional. Finalmente, Emilio o De la educación (1762) es una novela pedagógica, cuya parte religiosa le valió la condena inmediata por parte de las autoridades parisinas. A partir de entonces Rousseau cambió sin cesar de residencia, acosado por una manía persecutoria que lo llevó finalmente de regreso a París en 1770, donde transcurrieron los últimos años de su vida, en los que redactó sus escritos autobiográficos. 1. Los males de la civilización Rousseau, a diferencia de muchos de sus colegas, mantendrá una visión un tanto pesimista sobre la sociedad moderna en la que vive el hombre de su tiempo. Para él, el hombre es bueno por naturaleza, pero el desarrollo de la civilización ha acarreado el mal y la desigualdad. En su Discurso sobre las ciencias, Rousseau atacará la sociedad llamada civilizada de su tiempo, a la que contempla como una sociedad corrompida. Para Rousseau el hombre de antes era más sincero y abierto, y permitía que se le viera tal como era, mientras que ahora predomina la artificialidad, la apariencia y la mentira, no nos atrevemos a aparecer como realmente somos sino que mentimos bajo perpetua constricción, han desaparecido la amistad sincera y la confianza real, una cortesía convencional disimula toda suerte de actitudes indignas, constantemente calumniamos, destruimos y criticamos a los demás. Lo peculiar es que Rousseau atribuye esa situación al crecimiento y desarrollo de las artes y las ciencias. Su postura era escandalosa porque consideraba que las letras, las artes y las ciencias a las que los enciclopedistas atribuían la causa del progreso, eran las responsables de los males sociales. Las artes y las ciencias nacen según Rousseau de los vicios de la arrogancia y la soberbia, y no han hecho progresar la felicidad humana en absoluto. Dice nuestro pensador: «la astronomía nació de la superstición; la elocuencia de la ambición, del odio, de la adulación y de la mentira; la geometría, de la avaricia; la física de la vana y perversa curiosidad; y la filosofía del orgullo.» Por tanto, nacen del mal y conducen a malas consecuencias. Producen lujo y debilidad. Y Rousseau se esfuerza por sostener su tesis con diferentes referencias históricas. Así, se ha llegado a suministrar una educación que lo enseña todo menos la integridad moral. Se premia la excelencia literaria, la artística y la científica, mientras dejan de premiarse las virtudes morales. Rousseau se oponía al principio de la mayoría de los ilustrados según el cual el avance de las artes y las ciencias representa el progreso humano en general. Sin embargo, no debemos entender aquí un rechazo total y completo de la sociedad civilizada, sino la expresión de su sentimiento hacia la sociedad parisina en la que se encontraba. La idea general es la de que el hombre ha sido corrompido por el crecimiento de una civilización excesivamente artificial y racionalista. Rousseau está en contra de los ilustrados, pero no en contra de la ilustración. Es un ilustrado, porque considera que la razón es el instrumento privilegiado para superar y vencer los males en los que el hombre se ha visto arrojado después de siglos de extravío. 2. El estado de naturaleza y el origen de la desigualdad Si admitimos que el hombre ha sido corrompido por una civilización artificial, ¿cuál es el estado de naturaleza del que ha sido alejado? Rousseau da aquí una explicación hipotética. Tal hombre en estado de naturaleza sería robusto, hábil, sin el menor temor a los animales, resistente a la enfermedad, y su preocupación principal sería la conservación de la vida por lo que tendría los sentidos muy afinados. La diferencia fundamental con respecto al animal sería su inteligencia, su capacidad de autoperfeccionamiento y, sobre todo, su libertad. Este hombre estaría gobernado por deseos inmediatos, el instinto y el sentimiento. Iría por los bosques, sin industria, sin lenguaje, y sin hogar, ajeno a la guerra, sin necesitar de sus semejantes ni desear dañarles. No hay todavía ningún atisbo de vida social o de reflexión. El sentimiento fundamental es el amor de sí, en el sentido del instinto de conservación, pero ello no implica por sí mismo ni maldad, ni egoísmo, ni violencia. En los comienzos el hombre se fijaba poco en su semejante; cuando se fijó en él, entró en acción el sentimiento natural o innato de compasión, anterior a todo tipo de reflexión. Así que el hombre en su primitivo estado de naturaleza es esencialmente bueno. Rousseau acentuó mucho el impulso natural y el sentimiento de donde brotará luego la moral, en clara reacción contra el árido racionalismo del siglo XVIII. Poco a poco, los hombres llegaron gradualmente a experimentar la ventaja de las empresas comunes para ir pasando del estado de naturaleza al estado de una sociedad organizada. Pero «El verdadero fundador de la sociedad civil fue el primer hombre que, tras cercar una porción de tierra, tuvo la ocurrencia de decir Esto es mío y dio con gente lo suficientemente simple para hacerle caso.» Así se introdujo la propiedad, desapareció la igualdad y crecieron la esclavitud y la miseria. El recién nacido estado de sociedad produjo un estado de guerra. La propiedad privada fue resultado del apartarse el hombre se su estado de sencillez primitiva, y acarreó males indecibles. Dados la inseguridad y otros males, el establecimiento de la sociedad política, del gobierno y de la ley era consecuencia inmediata. Así se establecieron por consentimiento común el gobierno y la ley mediante un pacto entre el pueblo y los jefes por él elegidos. Pero Rousseau no se entusiasma con ese desarrollo. Por el contrario, la sociedad política aplicó nuevas ataduras al pobre y fortaleció al rico, destruyó la libertad natural y dio ventaja a unos pocos individuos sobre los demás. Sin embargo, en opinión de Rousseau en un principio no se estableció un poder arbitrario, sino que éste es una depravación. De esa depravación es consecuencia la falta de libertad y la injusticia. Al final, nos encontramos con la antítesis entre la bondad y sencillez natural del hombre primitivo, y la corrupción del hombre civilizado y los males de la sociedad organizada. Por eso, Rousseau se preocupará por la transformación de la sociedad, abriendo así un punto de vista más optimista sobre la sociedad política. 3. La filosofía rousseauniana del sentimiento Tesis constante del pensamiento de Rousseau fue la idea de que el impulso fundamental del hombre es el amor de sí mismo. Pero esa pasión no se debe confundir con el egoísmo, pues éste nace solo en sociedad y mueve al hombre a preferirse a los demás. El amor de sí mismo es siempre bueno y en concordancia con el orden de la naturaleza. También describe Rousseau al hombre primitivo como movido por la piedad o compasión natural anterior a cualquier tipo de reflexión. Es un impulso natural. El hombre siente piedad y compasión porque se identifica con el que sufre. Toda la moralidad se funda en esos sentimientos morales. Por tanto, si toda nuestra vida moral depende de nuestras pasiones fundamentales, el desarrollo moral consiste realmente en la recta dirección y ampliación de la pasión básica del amor de sí, que es susceptible de desarrollo en amor a la humanidad entera y en la promoción de la felicidad general. Así las cosas, el vicio no es natural al hombre, sino que constituye la distorsión de su naturaleza. El desarrollo de la civilización ha multiplicado las necesidades y los deseos del hombre, lo que ha provocado el egoísmo y la rivalidad. Pero para Rousseau, por debajo de todas las pasiones pervertidas y de todas las ideas erróneas sobre nuestra naturaleza, existe una orientación universal y natural hacia el bien. Rousseau está en contra de un modelo de razón y de ciertos productos culturales porque en ellos ha desaparecido la profundidad y autenticidad del hombre. Él lucha por la razón, pero en vista a una reconstitución del hombre integral no en una dirección individualista, sino en dirección comunitaria. El mal nació con la sociedad, y mediante la sociedad –siempre que se la haya renovado adecuadamente– puede ser expulsado y vencido. 4. El contrato social El primer problema que ha de considerar en El contrato social se formula así: «El hombre nace libre, pero por todas partes se encuentra encadenado. Uno se cree dueño de los demás y sigue siendo más esclavo que ellos. ¿Cómo se produjo este cambio? No lo sé. ¿Qué puede legitimarlo? Creo que puedo dar respuesta a esta pregunta.» Tal es el propósito de Rousseau en esta obra: intentar justificar y legitimar el necesario orden social. Para ello recurre a la teoría contractual que entiende la sociedad como un contrato o pacto libre, y se resiste a basar el orden social en la fuerza, pues la fuerza no confiere derecho. Por lo tanto, para que el orden social sea legítimo y justificado tendrá que fundarse en el acuerdo o la convención. Rousseau propone la hipótesis de que los hombres han alcanzado el punto en el cual los obstáculos opuestos a su conservación en el estado de naturaleza resultan ya más poderosos que sus recursos para mantenerse en ese estado. Por lo tanto, tienen que unirse y formar una asociación. Sin embargo, el problema estriba en hallar una asociación que proteja a las personas y en la que cada miembro siga obedeciéndose a sí mismo, tan libre como antes. Este es el problema fundamental que pretende resolver. En lo esencial se puede expresar el contrato social del modo siguiente: «Cada uno de nosotros pone su persona y todo su poder en común bajo la dirección suprema de la voluntad general, y en nuestra condición asociada recibimos a cada miembro como una parte indivisible del todo.» Este acto de asociación, surgido a partir de la libertad de cada uno, crea directamente un cuerpo moral y colectivo. Un cuerpo político cuyos miembros se llaman colectivamente el pueblo, e individualmente ciudadanos. En la teoría de Rousseau, el contrato crea un soberano idéntico con las partes contratantes tomadas colectivamente. El gobierno es simplemente un poder ejecutivo dependiente del cuerpo político soberano. Rousseau, dada la importancia que concedió a la libertad, quiso mostrar que en la sociedad se adquiere una forma de libertad superior a aquella que se disfruta en el estado de naturaleza al realizarse cada miembro más plenamente. El Contrato social representa, por tanto, un notable cambio de actitud y de tono respecto de los dos anteriores discursos, ya que Rousseau da a entender que la verdadera naturaleza del hombre se consuma en el orden social. Pero no hay contradicción alguna entre las diferentes obras. En los anteriores discursos, Rousseau habla de los males de la sociedad civilizada tal y como ésta existe realmente, mientras que ahora habla de la sociedad política tal y como ésta debería ser. Es en ella donde el hombre puede desarrollar su vida intelectual y moral, donde la libertad natural se transforma en libertad civil y moral, lo que redunda en una serie de beneficios incalculables para el hombre. El soberano es el entero cuerpo del pueblo en cuanto legislador, en cuanto fuente de derecho, y la ley es la expresión de la voluntad. Por eso, la soberanía no es nada más que el ejercicio de la voluntad general. El deber social del individuo consiste en adecuar su voluntad particular a la voluntad general del soberano, del cual es miembro él mismo. 5. La voluntad general En este sentido, la idea clave es la de «voluntad general». Igual que cada uno de nosotros tiene un cuerpo gobernado por una voluntad, la sociedad es como un cuerpo más grande que ha de ser gobernado por una voluntad superior a la de cada uno de sus miembros, una voluntad general. Es una voluntad común orientada a los objetivos de ese grupo. Por tanto, se orienta al bien e interés común de los individuos y es siempre justa. El legislador debe hacer que las leyes sean conformes a esa voluntad general. Esta voluntad general orientada hacia el bien del hombre, representaría lo que cada miembro de la sociedad quiere realmente. No estaría en contradicción con nuestra libertad, sino que nos otorgaría los beneficios de una libertad más amplia gracias a la vida en sociedad, la libertad política. En realidad, la verdadera naturaleza del hombre se consumaría en el orden social. Al obedecer a la ley un hombre obedece así a su propia razón y a su propio juicio, y por tanto el ciudadano obediente a la voluntad general es el hombre verdaderamente libre. Rousseau habla de la sociedad política tal y como debería ser. El verdadero problema es discernir cuál es la voluntad general y llevarla a la práctica. No debemos confundir la voluntad general con la voluntad de la mayoría, ni siquiera con la voluntad de todos. La voluntad general es la voluntad de un sujeto universal, el pueblo soberano, y su objeto es el bien común. Para ello es aconsejable tener un sabio legislador y evitar, a ser posible, sociedades parciales dentro del estado para que el ciudadano, provisto de la adecuada información, piense y se manifieste de forma independiente. Si se evitan los abusos y manipulaciones, el resultado de los votos expresará más fielmente la voluntad general. Está claro que para Rousseau los gobiernos han de ser servidores, no amos de los pueblos. Y, evidentemente, no existe un gobierno ideal, además de que todas las formas de gobierno son susceptibles de abuso y degeneración. Sin embargo, se refiere con claridad hacia su predilección por las repúblicas reducidas, donde fueran posibles las reuniones periódicas de los ciudadanos para ejercer sus funciones legislativas. La ciudad-estado griega y la pequeña república suiza le suministran el ideal. 6. Religión Aunque su actitud religiosa pasó por varias alternativas, Rousseau siempre conservó viva su fe en la existencia de Dios, ser supremo y autor de la naturaleza, y en la inmortalidad del alma. Pero su religión se reduce a un deísmo sentimentalista, excluyendo toda clase de religión positiva, tanto el catolicismo como el protestantismo. Su fe nace sobre todo del sentimiento. Considera necesario que el Estado tenga una religión puramente civil. Sus principios favorecedores de la sociabilidad deben ser sencillos, pocos y precisos. Se reducen a afirmar la existencia de una divinidad poderosa, inteligente, bienhechora y providente; la vida futura, la felicidad de los justos, el castigo de los malvados y la bondad del contrato social y las leyes. Para Rousseau, en la naturaleza existe un orden, una unidad de plan y una tendencia de las cosas a sus fines, todo lo cual atestigua la existencia de un Dios personal. La materia es distinta del espíritu y no puede tener movimiento por sí misma. Por consiguiente, la causa primera del movimiento debe ser una voluntad personal. Defiende una Providencia que no impide el mal, porque para ello habría tenido que crear al hombre privado de libertad. No cree en Dios porque todo esté bien en este mundo, sino que encuentra algo buena en todas las cosas porque cree en Dios. A la manera de Platón, piensa que Dios sería un principio inmaterial ordenador de la materia preexistente. Hará una crítica de toda clase de revelación, rechazándola como inútil. Si Dios quisiera revelarse, debería hacerlo a cada uno en particular. Y lo mismo hace con todo aquello que excede la razón, como los milagros y las profecías, y que deberían de estar al alcance de todos. Rechaza todas las religiones positivas y solo acepta una religión natural. Esto no le impide reconocer la belleza moral del cristianismos y declarar el Evangelio como el más hermoso de los libros, pero negando su valor sobrenatural. De hecho, se considera cristiano pero «no como discípulo de los sacerdotes, sino como discípulo de Jesucristo». 7. Educación Su presupuesto fundamental es la bondad innata de la naturaleza humana, pero no hay que dejarla desarrollarse por sí misma, sino que Rousseau reclama la intervención de un educador. Según él, hay una triple educación: la primera viene de la misma naturaleza, la segunda de los hombres y la tercera de las cosas. En el hombre bien formado, estas tres se unen y armonizan según las etapas de desarrollo del hombre: i. Infancia. Hasta los doce años hay que formar el cuerpo, dejando el alma inactiva para que se vayan desarrollando las facultades por sí solas hasta que llegue la edad de la razón. Debe hacerse en el campo, lejos de la sociedad que podría corromper las cualidades naturales del niño. Hay que dejar sus miembros libres y dejarlo crecer sin prejuicios ni costumbres. Hay que educar el sentimiento antes que la razón. Esta etapa es sobre todo negativa, apartando los obstáculos que puedan impedir el libre desarrollo de la naturaleza. ii. Adolescencia. Debe comenzar la educación intelectual en las ciencias naturales, que durará hasta los quince años. Pero no por medio de libros ni lecciones orales, sino haciendo que él mismo se acostumbre a discurrir y se instruya por el contacto directo con la naturaleza y con las cosas. iii. Juventud. Hasta los veintidós hay que educar su sensibilidad y formarle en la vida moral. hay que despertar el sentimiento de piedad y justicia en contacto con la realidad y la miseria humanas. Habrá de conocer el mundo, la historia, el alma, Dios y la religión. Finalmente, se le prepararía para el matrimonio. DEFINICIONES Estado de naturaleza: es una hipótesis de trabajo que permite enjuiciar la evolución moral del hombre, permite comprender cómo es el hombre al margen de los artificios que en él introducen la sociedad y una falsa educación. El mal procede de la civilización, mientras que todo lo que se refiere a la naturaleza humana, considerada en sí misma, es armonioso y bueno. Contrato social: modelo de contrato social que protege la libertad de cada individuo, porque se basa en un pacto entre iguales, en el que cada miembro de la sociedad cede su derecho a la libertad a todos sus demás componentes, abandonando el estado de naturaleza y convirtiéndose en ciudadano. Voluntad general: es la voluntad cuyo sujeto es el pueblo soberano y que tiene por objeto el bien común. La voluntad general debe prevalecer sobre las voluntades particulares. Puede darse si el hombre cede voluntariamente su libertad individual, que tantas veces busca el propio bien de forma egoísta, para buscar el bien de la sociedad, la libertad civil. Es el resultado de un acuerdo mediante el que cada individuo se entrega a una voluntad general, a un interés universal, para garantizar la libertad de todos.