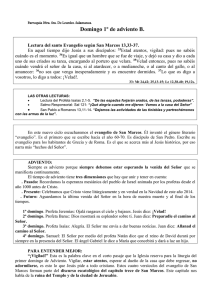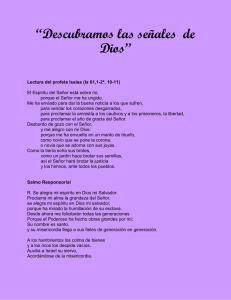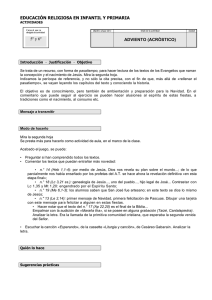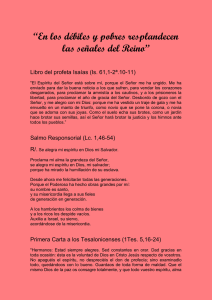¡Estén atentos y preparados!
Anuncio

¡Estén atentos y preparados! 30 de noviembre 2014 Comenzamos un nuevo año litúrgico, hoy primer domingo de Adviento, tiempo que nos hace mirar al futuro con ilusión y esperanza, para prepararnos a recibir a Jesús, en su Segunda Venida gloriosa, como también a celebrar su primera venida, “en la humildad de nuestra carne”, en la celebración de la Navidad. Y no hay mejor forma que comenzarlo con el texto de San Marcos (Mc 13), al que llamaremos “pequeño apocalipsis marcano”, por su estilo impresionante, cargado de símbolos e imágenes, que lejos de atemorizarnos, intentan alentar la esperanza, el optimismo y la serenidad, tanto de nosotros que esperamos al Señor con ilusión, como de aquellas comunidades, a las que escribía San Marcos, que también vivían esta tensión de la Venida (próxima, para ellas), de Cristo, el Señor Resucitado. El texto es un discurso de Jesús, que trata del fin de los tiempos. Entrando, pues, al capítulo 13 de San Marcos, nos encontramos con la sentencia de Jesús: “no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido” (Mc 13,1-2); sentencia motivada por el estupor de los discípulos ante los exvotos y las grandes piedras del templo de Jerusalén. En el diálogo que sigue, de Jesús con sus discípulos Pedro, Santiago, Juan y Andrés, ellos le preguntan: “¿cuándo sucederá eso y cuál es la señal de que todo eso está a punto de suceder?” (Mc 13,4). El Evangelio intenta responder a esto, pero no de forma directa, pues el acento está en la salvación que viene de Dios, “a congregar a sus elegidos desde el extremo de la tierra al extremo del cielo”, es decir, desde los cuatro puntos cardinales, de todas partes del mundo (ver Mc 13,27). En este discurso, que es más bien una instrucción, Jesús aborda varios aspectos, a saber, la necesidad del discernimiento sobre el desarrollo de la historia (Mc 13,5-23), luego la segunda venida del Hijo del Hombre (Mc 13,24-31), el día en que tendrá el fin del mundo (Mc 13,32), y lo que tenemos que hacer en el tiempo presente (Mc 13,33-37, el texto de hoy). Por eso, ante la pregunta por la señal que le hacen sus discípulos (ver Mc 13,4), Jesús se las da: su venida ocurrirá cuando ya no haya injusticias, ni dolor, ni sufrimientos o violencia que engendra más sufrimientos. El texto de hoy nos debe ilusionar, pues se genera en nosotros la esperanza de la victoria definitiva de la salvación, la presencia gloriosa de Cristo Resucitado (Hijo del Hombre), al final de los tiempos. En el versículo 32, se nos previene acerca de los cálculos que muchos han hecho, acerca de la fecha del fin del mundo: “en cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre...”. Con esto, Jesús no quiso satisfacer la curiosidad de los discípulos, ni tampoco la nuestra, a propósito del fin del mundo, del que tanto se ha especulado. Al contrario, quiso que ellos (y nosotros hoy), se comprometieran en hacer desaparecer un tipo de “mundo” marcado por la injusticia, que provoca la muerte de los seres humanos, como vemos hoy día y a cada momento. Evidentemente, el mundo tendrá su fin, pero es inútil que nos dediquemos a andar especulando sobre el cuándo sucederá. Lo importante es luchar por la justicia, para que desaparezca este “mundo” injusto y surja una nueva sociedad, plenamente fraternal e igualitaria. El resto del capítulo 13 de este “Apocalipsis de Marcos” (ver Mc 13,28-37), nos muestra lo que han de hacer los discípulos de Jesús y hoy nosotros, hasta que llegue el fin del mundo: ¡mantenernos vigilantes y practicar la justicia, ya que es el único camino posible! Ahora bien, hay gente que todavía sigue preguntándose, como los discípulos de Jesús: ¿cuándo será el fin del mundo? (Mt 13,32). No faltará quien ande buscando fechas, o grupos cristianos haciendo cálculos, o adivinos, charlatanes y personas que asustan a la gente, especulando en torno a ciertos meses, días y años (¿recuerdan ustedes, todo lo que se dijo sobre el fin del mundo, a finales del año 2000?). Pues sencillamente no lo sabemos, ni el mismo Jesús lo sabe. El Señor no responde a estas curiosidades y ocurrencias, quitando, además, cualquier seguridad sobre el día señalado, como si pudiéramos dejar para la víspera, lo que debemos hacer hoy. Al no saber, entonces, cuándo sucederá todo esto, Jesús nos invita a la vigilancia activa y serena, recurriendo a dos comparaciones: la de la higuera (Mc 13,28-29), y la del hombre que se va y ausenta (Mc 13,33-36), para terminar diciendo: “estén atentos y preparados” (v.37). En efecto, repitiendo el refrán: “estén prevenidos” (Mt 13,33.37), San Marcos nos propone hoy una parábola: la del dueño de la casa, que al alejarse (simboliza la “ausencia” de Cristo entre la primera y segunda venida), encarga a sus siervos (es decir, a toda la comunidad), y al portero (vale decir, a los apóstoles, que tienen el poder de las llaves), para que desempeñen su trabajo y respondan por él, cuando el dueño de casa regrese de pronto (recordemos que los primeros cristianos esperaban que la venida del Señor sucediera en breve). Mientras Cristo está físicamente ausente, su causa se nos confía a nosotros (Mt 25,13-15. 24. 42; Lc 19,12-13). El evangelio de este primer domingo de Adviento es, pues, una llamada a la vigilancia, ya que no podemos calcular el fin de los tiempos, con la correspondiente venida del Señor. Porque la vigilancia sería innecesaria, si todo lo tuviéramos “fríamente calculado”: una fecha, un acontecimiento, etc. Vigilancia en este tiempo de Adviento y en toda nuestra vida cristiana, significa que debemos asumir nuestras responsabilidades, como las obligaciones que el dueño de casa (símbolo de Cristo), les impone a los criados (es decir, a nosotros). Es una actitud de tensión y de esperanza firme, que prohíbe la planificación humana de la vida, como si tuviéramos aquí, ya en este mundo, nuestra morada definitiva. Es un esfuerzo para vivir expectantes, atentos, sin pereza o modorra, sin dejarnos vencer por el sueño, la oscuridad y las tinieblas... De allí que la preparación a la Navidad empieza hoy..., recordando a la vez que un día se producirá nuestro nacimiento a la vida eterna, en el momento en que venga “el Dueño de la casa”, es decir, Jesucristo resucitado y glorioso. Debemos estar preparados para cuando Él llegue. Esta es la invitación de la Iglesia, como espera activa, fiel y de servicio en la Iglesia, ante el Señor, que un día ha de venir en gloria, y al que también esperaremos en la próxima Navidad, fiesta de gozo y salvación. “Preparen los caminos del Señor” 7 de diciembre 2014 Hemos llegado al segundo domingo de Adviento y dos figuras muy importantes del tiempo del Adviento, encontramos en la Biblia: el profeta Isaías y Juan el Bautista, pues anuncian y preparan la venida del Señor. Recordemos que, en medio de crisis y desesperanzas, los profetas mantenían encendida la esperanza del pueblo de Israel. De allí que, en estos domingos de Adviento, los textos de la primera lectura de la misa dominical son anuncios mesiánicos, que han de ayudarnos a nosotros también a aguardar a Cristo. Pero, para entender bien la primera lectura de hoy, vamos a repasar un poco la historia bíblica. Han pasado casi 200 años desde la muerte del profeta Isaías. El reino de Judá (al sur de Palestina), había perdido poder y había sido desterrado en Babilonia (años 587- 539 a. C). Pero Babilonia y su imperio tenían sus días contados. Ciro, rey de los persas, venció a Astiages, rey de los medos, tomó Babilonia y se proclamó rey de reyes y señor de señores. En aquellos años (550-539 a. C.), otro profeta, quizá discípulo lejano del profeta Isaías de Jerusalén, al que llamamos “Segundo Isaías”, se dirige en nombre del Señor a los judíos que, como él, vivían desterrados en Babilonia. Sus palabras, recogidas en los 15 capítulos que van del 40 al 55 del libro de Isaías (Is 40-55), están cargadas de esperanza: “Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice tu Dios…” (Is 40,1). Es aquí donde tenemos que ubicar la primera lectura de hoy (Is 40,1-5.911). Pues bien, el Segundo Isaías se abre con este grito de consuelo a un pueblo que gime y sufre en el destierro. Y anuncia que ese exilio está a punto de terminar. Es el anuncio feliz de la visita de Dios, que pone en movimiento a los desterrados, como en un nuevo éxodo. El profeta ve al Señor caminando delante de su pueblo, en marcha hacia la patria definitiva. Siglos más tarde, Juan el Bautista repetirá a sus compatriotas estas palabras del Señor, para mover a los corazones del pueblo judío a la conversión, poco antes de llegar Cristo (Mc 1,1-8). Por eso, en el tiempo del Adviento, la Iglesia nos hace oír este vibrante mensaje, con el que comenzó el “Libro de la consolación de Israel”, como también es llamado el Segundo Isaías (Is 40-55). Destaquemos algunos elementos del texto: varias veces Dios invita a “consolar” a su pueblo, porque en el destierro, la gente se sentía desconsolada por su situación (ver Lam 1,9; Ez 37,11). Por eso, el Señor invita también a hablarle al corazón del pueblo (es decir, convencerlo), de que terminó su cautiverio, su castigo y su sufrimiento (vv.2-4). Luego, se oye una voz que grita: “Preparen en el desierto un camino para el Señor” (Is 40,3). La voz no sabemos de quién viene. Lo importante es que la Palabra de Dios se pone en movimiento hasta llegar a sus destinatarios. La frase del texto de Is 40,3, está ligeramente modificada en el texto de Marcos: “una voz grita en el desierto”, para presentar a Juan, el heraldo de la salvación (Mc 1,2-3). “La gloria de Dios” es la presencia del Señor, su grandeza y su salvación, que conduce a los desterrados en su camino hacia la liberación. La ciudad de Jerusalén, a la que se le anuncia el fin de sus sufrimientos (Sión, en el versículo 9), se convierte en el heraldo o mensajera de la buena nueva de la salvación, a todos los habitantes de Judá. Y grita que viene el Señor, presentado, por una parte, como un guerrero victorioso que rescata al pueblo de sus enemigos y, por otra, como un pastor bueno y cariñoso, en especial con los débiles y marginados. El Evangelio de San Marcos comienza con una especie de prólogo (Mc 1,1-13) o introducción, dentro del cual ubicamos el texto del Evangelio de hoy (Mc 1,1-8). En él, se nos presenta el anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo, Hijo de Dios, que es el tema central de su evangelio: presentar la persona y la obra de Cristo como Hijo de Dios (ver también Mc 15,39), su identidad que poco a poco se irá revelando a lo largo de este Evangelio (que lo escucharemos en todo el año 2015, del ciclo B de la liturgia), comenzando con la persona de Juan el Bautista, uno de los personajes claves de este tiempo de Adviento. En los versículos siguientes tenemos la misión de Juan el Bautista (Mc 1,1-3), su predicación (Mc 1,4), su éxito (Mc 1,5), y la forma como vive (Mc 1,6), para terminar con el anuncio de la llegada de Jesús. Juan aparece aquí como el profeta que viene a cumplir las esperanzas mesiánicas del pueblo de Israel y abrir así tiempos nuevos. En el texto evangélico de hoy, encontramos varias citas del Antiguo Testamento: Éx 23,20; Is 40,3 y Mal 3,1, que le sirven al evangelista San Marcos para presentar a Juan como precursor de Cristo. Su predicación se realiza en el desierto, el lugar de la prueba, del encuentro con Dios y de la peregrinación del pueblo de Israel, en los tiempos del éxodo. Desde allí, Juan lanza su mensaje de conversión y llamamiento a la purificación, dirigido a todo el pueblo judío, que gustoso lo escucha y acoge su apremiante llamada que es decisiva y determinante, porque es la última llamada de Dios. Esto lo reafirma su forma de vestir, que recuerda al profeta Elías (2 Rey 1,8), el gran profeta de Israel, que debía de hacerse presente en los comienzos de los tiempos mesiánicos (ver Mal 3,22-24; Mc 9,11-13), Juan es el profeta Elías de los tiempos definitivos, el heraldo anunciado por Isaías (Is 40,3), y el que anuncia a su vez, a Jesucristo, el Mesías esperado, que bautizará con toda la fuerza y el poder del Espíritu Santo, como era anunciado por los profetas del antiguo Israel (Mc 1,8; Is 9,6; 11,2; 42,1; 61,1). Los textos bíblicos de este domingo insisten en esa actitud de espera y preparación (ver también el domingo anterior). El Señor viene a nosotros, vino en su nacimiento hace más de dos mil años, vendrá al final de los tiempos y viene cada día, en nuestra vida cotidiana. Pero, para poder descubrir y experimentar su presencia, es necesario un terreno preparado. Que el mensaje y la predicación de San Juan Bautista, nos ayude a “allanar sus caminos”, como preparación a la celebración de la Navidad del Señor. Juan, el testigo de la luz 14 de diciembre 2014 En este tercer domingo de Adviento, la Iglesia nos presenta a Juan el Bautista como el testigo de la luz, que es Cristo, la Palabra encarnada del Padre, que ha venido al mundo como luz en las tinieblas (Jn 1,6-8.19-28). Ante su venida, hoy la Iglesia nos invita a alegrarnos y a prepararnos para su llegada en la celebración de Navidad El profeta al que llamamos “Tercer Isaías”, distinto del Segundo Isaías (ver texto anterior), y cuyos vaticinios los encontramos en Is 56-66, invita a la comunidad judía recién llegada del destierro de Babilonia, a vivir en la esperanza. Y no era para menos: los recién llegados veían con asombro las ruinas y los escombros de la ciudad santa de Jerusalén, sintiendo que las promesas de Dios difícilmente se podían cumplir, en especial, las promesas del Segundo Isaías, lo que leíamos en la 1ª lectura del domingo anterior (ver Is 40,1-5.9-11). Por eso, la ciudad en ruinas será transformada y convertida en un centro de peregrinaciones y a ella acudirán todos los pueblos de la tierra. Es una realidad muy dura con la que se enfrentan estos pobres judíos: pobreza, tristeza, desaliento… a causa del destierro. Por eso, el profeta se dirige al pueblo, en especial, a los marginados, para darles las buenas noticias, de que pese a su difícil situación, pueden, con la ayuda de Dios, salir adelante. Y les dice que el Señor no los abandona. Aunque las dificultades los desalienten, el Señor ha fortalecido a su pueblo, “lo ha revestido de ropas de salvación”, le ha hecho retornar a su tierra y así como está, hace germinar los frutos, pues quien hace germinar la justicia y la alabanza es el Señor. El texto en sus comienzos nos presenta la vocación del profeta, que es ungido y consagrado por el Espíritu Santo, para llevar la buena nueva a los pobres y para salvar al pueblo de todas sus esclavitudes y sufrimientos (Is 61,1-2.10-11) Sabemos que el texto se ha cumplido plenamente con Jesucristo que, en la sinagoga de Nazaret, anunció la llegada de los tiempos mesiánicos en su persona, su vida y sus signos a favor de los humildes de Nazareth (ver Lc 4,16-21). Que Él es el Mesías llamado por Dios a evangelizar a los pobres y que cumple a plenitud las promesas del Señor a favor de Israel (Lc 4,21). En la 2ª lectura de hoy domingo, vemos cómo el apóstol San Pablo invita a la comunidad de Tesalónica a la fidelidad (1 Tes 5,16-24). La vida de la comunidad presentaba algunas dificultades: problemas con los animadores de la comunidad, pleitos, desánimos, falta de fe y desórdenes sexuales. Es una comunidad que se ha convertido del paganismo a la fe cristiana (1 Tes 1,9), que ha dejado los ídolos, sus dioses, para seguir al Dios verdadero, pero que le cuesta desprenderse del todo de sus tradiciones antiguas, de su legado cultural. Al parecer, la exigencia de la comunidad, no era del todo satisfactoria para muchos que se sentían desilusionados. Es por eso que san Pablo les llama la atención. Reconoce que ha sido una comunidad que se ha esforzado por seguir a Jesús, que posee el Espíritu del Resucitado, pero que puede dar más… El Apóstol los invita a estar alegres, a orar constantemente, a no dejarse desanimar. No se trata de rechazar todo lo que viene de afuera y que les impide la vida de comunidad. Se trata de examinar todo y quedarse con lo bueno. Les llama a ser fieles y a continuar en el camino que han emprendido. No hay que dejarse desanimar por los problemas que siempre habrá; se trata de ser fieles al camino comenzado y vivirlo con alegría, pues estamos convencidos de que es el camino de la felicidad. El Evangelio de San Juan, nos presenta el testimonio de Juan el Bautista, el gran profeta del Adviento y precursor de Cristo (Jn 1,6-8.19-28). La lectura nos introduce diciendo que este es el testimonio de Juan y luego nos cuenta que de Jerusalén, los dirigentes judíos enviaron delegados para preguntarle si él era el Mesías. La respuesta de Juan es ambigua: si bien no se reconoce como Mesías, tampoco se reconoce como Elías que habría de venir. Sí se reconoce como aquel que clama en el desierto, para preparar la venida del Mesías. Su respuesta provoca una pregunta lógica en los emisarios judíos: “Si no eres… entonces ¿Por qué bautizas?” Y su respuesta es parecida a la primera. El bautismo de agua es un bautismo purificador, si se quiere externo, pero quien vendrá a Israel traerá un bautismo que purificará a todo el ser humano y ante el cual, el bautismo de Juan es sólo un anticipo. Es claro que la figura de Juan el Bautista tenía gran importancia para las primeras generaciones cristianas. Además de homologarlo con el profeta Elías, muchos de los seguidores de Juan pertenecieron a las primeras comunidades cristianas. Por otra parte, fue muy crítico ante el poder dominante de los romanos y de Herodes Antipas, lo que le llevó a la muerte. Fue un hombre que supo entregarse a su misión y que supo ver en aquel futuro que se avecinaba, los tiempos esperados como tiempos de salvación. Jesús es la luz verdadera, que viene a iluminarnos, capaz de alumbrar nuestras vidas, a veces tan oscuras. Su luz está a punto de llegar. Esta es la gran noticia del Adviento. Pero mucha gente, a lo mejor quienes más la necesitan, no se da ni cuenta, entre tantas luces y propaganda de la Navidad consumista y comercial, ya que se ponen a encender bombillos y luces por aquí y por allá, sin saber que Alguien, como Cristo, es la auténtica luz… (Jn 8,12) Preguntémonos este domingo: ¿Cómo podemos ser nosotros testigos de esta Luz? ¿Cómo dar a conocer la Buena Nueva de que está llegando? La Navidad, pese a sus contradicciones, es un tiempo que facilita a muchos alejados reencontrar algún punto de contacto con su fe medio olvidada y descuidada, y eso se debe aprovechar. Sabemos que no es fácil. El mismo Juan el Bautista se sentía interpelado por todas partes y él mismo reconocía: “Yo soy la voz que grita en el desierto”. Porque la luz no puede permanecer escondida… ¡Ha de ser manifestada a todos! (Mt 5,14-16). “He aquí la esclava del Señor” 21 de diciembre 2014 Ya casi vísperas de la celebración del misterio de la Navidad, la protagonista de la Palabra de Dios y de la liturgia de hoy, es María Santísima, que fue preparada por Dios y se preparó ella misma, para recibir a su Hijo amado Jesús. Por eso es una figura clave en este tiempo de Adviento. Y va muy bien que lo sea, porque precisamente ella es modelo y ejemplo de las actitudes cristianas propias de Adviento. Hace casi dos semanas, en la fiesta de su Inmaculada Concepción, también centrábamos nuestra atención en María y ese día escuchábamos y meditábamos el mismo Evangelio de hoy (Lc 1,26-38). Pero en este domingo el tono de la celebración es distinto: hoy veremos cómo María acoge la Palabra de Dios en su corazón. La 1ª lectura, tomada del Segundo libro de Samuel, nos cuenta que deseando el rey David construirle una casa al Señor, Dios le dirigió su palabra por medio del profeta Natán, para decirle que no sería él quien edificaría la casa de Yahvé, sino al contrario: Dios mismo le hará una casa a David (ver Sam 7,1-14). Como era común y corriente en aquellos tiempos, la palabra “casa” se entendía de varias maneras, como templo, morada, descendencia o dinastía. De forma que la profecía de Natán anuncia una descendencia para David, de parte de Dios. Es decir, la permanencia de su linaje sobre el trono de Israel. Esta es la primera promesa que hace el Señor a David y que la tradición posterior interpretará en relación con el Mesías, como hijo y descendiente de David. Estas palabras, la primitiva Iglesia las entendió en relación con Jesús, el verdadero Mesías. De allí que san Mateo y san Lucas se esfuerzan por presentar, en sus genealogías, a Jesús como descendiente de David (Mt 4,117; Lc 3,23-28), y varias veces a Jesucristo se le llama “hijo de David” (Mt 20,29-31; 21,9; 22,41-46). Jesús es el Mesías esperado, en Él se cumplen las promesas de Dios hechas a su pueblo (2 Sam 7,1-5.8-11.16). La 2ª lectura, tomada de la Carta de Pablo a los Romanos (Rom 16,25-27), nos presenta una oración de alabanza a Dios, una doxología, con la que concluye toda la carta. La oración está dirigida a Jesucristo, en el cual se revela el misterio de Dios, que había estado oculto por siglos, pero que ahora, gracias a la Escritura y a la predicación del mismo Jesucristo, fue dado a conocer a todos, en especial, a los paganos para la obediencia de la fe. El texto termina con una bendición tomada de las costumbres judías. Reconocemos que el misterio oculto por los siglos, es Jesús mismo que ahora nos revela el rostro del Padre y que se convierte en salvación, para todos los hombres y mujeres de este mundo. En el Evangelio de este domingo, escuchamos el texto tan conocido de la anunciación a María (Lc 1,26-38). El anuncio de su maternidad, por parte del ángel Gabriel, convierte a María es discípula y evangelizada, pues escucha la Palabra de Dios, es capaz de reconocer que la acción de Dios pasa por los más pequeños, los pobres y los humildes. María era una muchacha sencilla y pobre, de un pueblo perdido al norte de Israel, Nazaret, que, en la práctica, no contaba para nada, no era tenido en cuenta y estaba situado fuera del margen de las instituciones judías (ver Jn 1,46). Recibe el anuncio del ángel, que en un principio la sorprende, pero que sabe reconocer la acción y la presencia de Dios en este anuncio. Ella le dice “sí” a Dios. A diferencia de Zacarías, el esposo de Isabel, el signo que pide no nace de la incredulidad, sino de la necesidad de poner por obra las palabras del ángel (ver Lc 1,18.34). San Lucas pone de manera consecutiva el anuncio a Zacarías (Lc 1,8-20), y el anuncio a María (Lc 1,26-38), para poner de manifiesto que la acción de Dios se manifiesta fuera del templo, es decir, del lugar sagrado, en medio de los pobres, los marginados y los humildes, como lo era María, que estaba excluida en aquella sociedad, sencillamente por ser mujer (y no varón), por ser pobre y además, una jovencita. Precisamente en ese lugar de marginación y de exclusión como era Nazaret, una aldea sencilla y perdida en tierras de Galilea y en aquella situación de marginación y de pobreza de sus gentes, entre ellos la Virgen María, es donde el proyecto de Dios se hace posible para poder dar fruto, gracias al sí de María y de todos aquellos que se identifican con ella. El niño que ha de nacer es el Salvador, el Mesías, el Hijo o descendiente de David, anunciado a éste, su antepasado (ver 2 Sam 7,12-14). Siendo un hombre como él, los hombres y mujeres hemos de ser semejantes a Dios. Pero no lo hace en contra de la voluntad humana. María, con su generoso sí al proyecto del Padre, introduce a Jesús en la historia humana y en la historia de su pueblo, cuando Él se hace “carne” (Jn 1,14). Por medio de María, Dios realiza sus planes de salvación, cuando ella acepta el plan que el Señor le propone. La encarnación de Hijo de Dios es posible, porque halla en María un corazón bien dispuesto. En este sentido, la madre de Jesús es modelo y ejemplo de todos los cristianos, abiertos a la acción de la Palabra eficaz de Dios: “hágase en mí, según tu palabra”, le responde al ángel, en especial a Dios Padre. Ella es la mujer de la Palabra, la escucha, la hace suya, está atenta, la discierne y la acepta. Como enseña el Papa emérito Benedicto XVI, en su Carta sobre la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia (Verbum Domini 27): Ella (María), desde la Anunciación hasta Pentecostés, se nos presenta como mujer enteramente disponible a la voluntad de Dios. Es la Inmaculada Concepción, la “llena de gracia” por Dios (cf. Lc 1,28), incondicionalmente dócil a la Palabra divina (cf. Lc 1,38). Su fe obediente plasma cada instante de su existencia, según la iniciativa de Dios. Virgen a la escucha, vive en plena sintonía con la Palabra divina; conserva en su corazón los acontecimientos de su Hijo, componiéndolos como en un único mosaico (cf. Lc 2,19.51). Que, como ella, en estos días de Adviento y Navidad, sepamos acoger a la Palabra de Dios, escucharla, estar atentos y a discernir los planes de Dios en nuestras vidas. Acojámosla, como un día María recibió al Niño Jesús, en la noche de su nacimiento. Fiesta de la Sagrada Familia 28 de diciembre 2014 Dentro del ciclo de Adviento, Navidad y Epifanía, en especial, después de haber celebrado el misterio del nacimiento del Señor, el recién pasado 25 de diciembre, nuestra mirada se dirige, este domingo, al “portal en vivo” de la Sagrada Familia de Nazaret, en la cual vivió Jesús, desde niño. Y con él, a sus padres, a María y a José. Celebramos, pues, la fiesta de la Sagrada Familia, que nos recuerda cómo Jesús tuvo necesidad de nacer y desenvolverse en el seno de una familia, como las tenemos nosotros, por lo general. La Navidad es una celebración eminentemente familiar, donde, bajo su abrigo, podemos vivir las enseñanzas que se desprenden de la Palabra de Dios, en este domingo navideño. En la primera lectura de hoy (Gén 15,1-6; 21,1-3), el pasaje nos presenta una doble escena. En la primera, el patriarca Abrahán se encuentra en su tienda, siendo de noche y tiene una visión de Dios, quien se le presenta como escudo y recompensa, invitándolo a la confianza. Pero Abrahán se queja, ya que se siente estéril y otro será su heredero y no el hijo que Dios mismo le había prometido (ver Gén 11,30; 12,4). El Señor afianza su promesa, haciéndolo salir y mirar las estrellas, como signo de su fecundidad (Gén 22,17). Abrahán cree a la palabra del Señor, es decir, pone su confianza en Dios, ya que la fe se realiza creyendo en las promesas del Señor (ver Rom 4,3). Esa confianza en Dios es reconocida como garantía. Por eso, el texto salta al cumplimiento de la promesa, cuando el Señor hace posible su maternidad. Nace por fin Isaac, el hijo de la promesa y cuyo nombre significa “risa”, o también, en boca de Sara, que exclama: “¡Dios me ha hecho reír y todos los que lo oigan, reirán conmigo…!” (Gén 21,6). El pasaje de la segunda lectura de hoy, de Heb 11,8.11-12.17-19, el autor quiere poner de manifiesto la fe de Abrahán, ya presentada en el texto de Gén 15 que hemos visto, una fe que lo hace salir de su tierra, dejándolo todo, para ir a la tierra de sus descendientes. Sólo la fe y la esperanza hicieron que tanto a Abrahán como a su esposa, se pusieran en movimiento, pues ambos creyeron en el Dios de las promesas, pese a la esterilidad de Sarahy y a la vejez que, aparentemente, estaba contra ellos. Incluso hasta casi perder a Isaac, cuando estuvo a punto de ser sacrificado (ver Gén 22,1). La lectura de este bello texto de la Carta a los Hebreos, pone de manifiesto el caminar de la fe de los antepasados, que supieron fiarse del Señor, con la seguridad firme de que Dios tiene poder incluso para devolver la vida a los muertos. Seguidamente, para entender el hermoso texto de este domingo de la Sagrada Familia, destaquemos en el pasaje de la presentación del Señor las siguientes ideas: “Cuando llegaron los días de la purificación…” ¿De quién o de quiénes? El evangelista San Lucas no lo tiene claro. Es evidente que de María y no de José (ver Lev 12,4.6). De forma que, en este “despiste lucano”, el interés no se centra en la purificación de María, sino en la presentación de Jesús (Lc 2,22-23.27), que aparece como el verdaderamente “Santo” (v.23), es decir, el Consagrado a Dios, el verdadero “nazireo” o consagrado (ver Mt 2,23, Núm 6,10), por el que se ofrece al Señor el sacrificio de dos tórtolas o pichones (Lev 12,8; Lc 2,24). Un nazireo era un hombre o mujer israelita que se consagraban a Dios por un tiempo o de por vida, siguiendo una serie de prescripciones o ritos, según el libro de los Números (ver Núm 6,1-21). El texto, pues, habla de la “purificación”, no de María ni de José, sino del pueblo de Israel, en el sentido del texto de Jn 2,6: con Cristo, todo es renovado, purificado y transformado (ver Jn 2,13-22). Entrando en el templo para ser consagrado a Dios, Jesús “purifica” al pueblo judío, del que Jerusalén y su templo son símbolos. Allí, en el templo, en brazos del anciano Simeón, éste saluda en el niño Jesús, la salvación de Dios y la gloria de Israel (v.30-32). Como en su oportunidad en Belén, en la primera Nochebuena, el niño Jesús se manifiesta a los pobres y a los sencillos, representados por Simeón y por Ana, la profetisa dedicada por entero al servicio de Dios. El anciano bendice a los padres y anuncia a María la señal de contradicción que será su Hijo (cuando llegue a ser adulto), para el pueblo de Israel. Y, sabemos, esto fue una constante en la vida de Jesús: “quien no está conmigo, está contra mí y el que no recoge conmigo, desparrama” (Lc 11,23). Siempre encontró admiración, cariño, acogida y aprecio en el pueblo, como también oposición, rechazo y persecución, especialmente en los dirigentes judíos (Lc 19,47; Jn 12,44-50). María sufrirá por “la espada que atravesará su alma”. Es decir, la palabra de Dios (Is 49,2, Sab 18,15), la Palabra que es su Hijo y la palabra misma de Cristo, que es como espada de doble filo (Ap 2,12.16; 19,15.26; Heb 4,12). Ella, como creyente y discípula de su Hijo, se “enfrenta” y se deja penetrar por la palabra de Cristo, pues acoge y guarda los acontecimientos en torno a Él (Lc 2,19.51), aun cuando esto le podía acarrear sufrimientos (Lc 2,48-51). Gozo y dolor, aceptación y crecimiento (Lc 8,15), avanzando en la peregrinación de la fe, en medio de las pruebas y oscuridades, son como una espada que atraviesa el corazón de María. Concluye el Evangelio con la vuelta a Nazaret de esta familia tan singular y el desarrollo del niño Jesús en la oscuridad y sencillez de este pueblito, en el seno del hogar de sus padres, después de haber cumplido las normas de la ley mosaica, con la colaboración de sus padres y de sus cuidados paternales. Como vemos, el niño Jesús es introducido en la fe de Abrahán y formará parte de la gran familia de los creyentes. La familia que nace de la encarnación y nacimiento del Hijo de Dios, es una familia en la que Dios es nuestro Padre, y Cristo es el hermano que nos hermana a todos los demás. Por eso, la familia está convocada, en estos días tan familiares, en torno a la mesa para participar, como cada domingo, del banquete del Reino de Dios, del banquete de los hermanos, que es la Eucaristía, la celebración de la Iglesia doméstica, que es nuestra familia y de la Iglesia universal, local, parroquial, etc. Que todos los hogares sigan el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, María y José, en estos bellos días de Navidad, celebrados y disfrutados “en familia”. “Hemos visto su estrella” 4 de enero 2015 Celebramos en este primer domingo de enero, la solemnidad de la Epifanía, manifestación o revelación de Cristo, el Hijo de Dios nacido de María, el Mesías de los judíos y la Luz de los pueblos. El Señor se ha revelado y hoy queremos que el Evangelio de san Mateo de esta celebración (Mt 2,1-12), junto con las lecturas de la Palabra de Dios de la liturgia, ayude a todos ustedes a captar el mensaje de la Palabra. Para ello, les invitamos a buscar las lecturas en sus Biblias, o en los textos bíblicos de la misa de este día, para que vivamos sus enseñanzas. El texto de la 1ª lectura de este domingo, es de Is 60,1-6. Lo debemos ubicar dentro de los capítulos 60 al 62, y que constituyen el núcleo del mensaje del llamado “Tercer Isaías” (Is 55-66), un profeta anónimo que profetizó en Jerusalén, durante el tiempo de la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén (años 537- 500 a. C). En el pasaje citado, la ciudad santa aparece bellísima y radiante, el lugar de la manifestación del Señor a todos los pueblos no judíos y a los pobres, como los destinatarios de la salvación que ofrece el Señor. Además, aparece revestida de luz y, hacia ella caminan, como un río inmenso, todos los pueblos en peregrinación, a modo de romería. “A tu luz caminan los pueblos y los reyes al resplandor de tu aurora... todos se reúnen y vienen a ti, tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos”. La intuición del profeta es novedosa y de un valor teológico fundamental en la revelación bíblica. Enseña que el Dios de Israel es el Dios de todos los pueblos. Por su parte, el salmo responsorial de este día (Sal 71), proclamado en la liturgia de la Palabra, muestra el cumplimiento en Jesucristo, de las esperanzas de un Rey manifestado y adorado por los reyes (o los pueblos) paganos (ver Núm 24,17; Is 49,23), en especial, los versículos 10-15, que encajan muy bien con el misterio que hoy celebramos. Por eso, demos gracias a Jesús que hoy se nos manifiesta y exclamemos con la Iglesia en este domingo: “Se postrarán ante ti Señor, todos los pueblos de la tierra…” El profeta había anunciado el lugar del encuentro de todos los pueblos de la tierra con el Señor (1ª lectura de Is 60,1-6). Ahora, este encuentro se realiza en Jesucristo, nos enseña san Pablo en la 2ª lectura de hoy (Ef 3,2-6). En efecto, “desde ahora ha sido revelado por el Espíritu... que también los paganos son coherederos” (de las promesas recibidas por Israel), “miembros del mismo cuerpo” (el cuerpo de Cristo: la Iglesia como comunión de comuniones), “y partícipes de la misma promesa” (el reino, la plena y definitiva comunión con Dios, con los pobres y entre nosotros), “en Jesucristo” (lugar de comunión: unidad en la diversidad, muchos y unos a la vez), “por el Evangelio”. El autor presenta al Apóstol Pablo como un instrumento de la revelación de Dios, “del misterio que no había sido manifestado a los hombres” (Ef 3,2-3.5-6), que precisamente consiste en reunir a todos los pueblos de la tierra en un mismo lugar, la única asamblea de Cristo, su Iglesia. La asamblea eucarística se expresa (siendo muchos y diferentes), en un “solo Cuerpo” (el de Cristo Resucitado), y, a la vez, une, en un mismo lugar, el futuro y el presente con el origen. Por su parte, el texto del Evangelio de hoy, por lo demás bellísimo, es toda una página de teología, de fuerte sabor oriental y muy rica en símbolos (Mt 2,1-12). San Mateo nos ubica en el tiempo (cuando Herodes era rey de Judá) y en el lugar (Belén), donde nació Jesús. El texto del profeta Miqueas, del versículo 6 (ver Miq 5,1), en el centro de todo el relato y nos ofrece la clave cristológica: Belén es la ciudad en la que, según las profecías, debía nacer el Mesías. Jesús es presentado como el Rey Mesías, descendiente del rey David, oriundo de Belén. Sin embargo, la narración está presentada con base de la doble reacción, delante de la revelación de la dignidad mesiánica de Cristo: la búsqueda valiente y perseverante de los sabios de Oriente y el miedo o desconfianza del rey Herodes y de toda la ciudad de Jerusalén (v.3). El destino del Rey Mesías se presenta paradójico desde el principio, a través de las actitudes de los personajes y de los grupos: los sabios o magos, guiados por la estrella, llegan al lugar del nacimiento del Mesías (Belén), después de haber consultado las Escrituras. Herodes y los jefes de Jerusalén, pese al testimonio de la Escritura, no llegan a conocer el mesianismo de Jesús. La alarma de los judíos, la convocación de los maestros o escribas, el interrogatorio al que son sometidos los magos, nos hace pensar en el juicio inicuo que sufriría Jesús, años más tarde en presencia del Sanedrín (ver Mt 26,57-68). En el presente relato, Mateo resume el rechazo que sufre Jesús por parte de los suyos (tema fundamental de su Evangelio), y la aceptación, por otra, de los paganos al Evangelio y su mensaje, simbolizados en los magos. Por otra parte, el relato está construido con ricos elementos simbólicos de la Biblia y del ambiente judío, que acompañaban las narraciones de nacimientos de personajes famosos: la aparición de una estrella o luz reveladora, la reacción hostil de ciertas personas, la liberación del protagonista, etc. Los sabios o magos del relato, son personajes de pueblos lejanos, dedicados al estudio de la astrología. Los regalos que ellos ofrecen al Niño, son propios del “descendiente de David”. En este homenaje se expresa, de acuerdo a las antiguas profecías, el reconocimiento mesiánico de los pueblos llegados de lejos (1ª lectura). Los magos, que simbolizan a los pueblos no judíos o paganos, venidos del mundo de la cultura y de la sabiduría que busca a Dios con corazón sincero, experimentan “una inmensa alegría” (Mt 2,10). Es el gozo mesiánico que se difundía entre los paganos, cuando entraban a nformar parte de la Iglesia de Cristo, en los comienzos de la predicación evangélica (Hech 13,48). En resumen: la Epifanía o manifestación de Cristo, es la gran fiesta del universalismo de la salvación: Dios ha llamado a todos los seres humanos de todos los pueblos, a participar de la novedad mesiánica traída por Jesús. Que los textos de la Palabra de Dios y la celebración de la Eucaristía, nos hagan reflexionar sobre el misterio que hoy celebramos. “Tú eres mi hijo amado” 11 de enero 2015 Normalmente el domingo que sigue a la fiesta de la Epifanía del Señor, es dedicado en la Iglesia a celebrar el bautismo de Cristo y, a la vez, señala la culminación de todo el ciclo de la manifestación del Señor (Adviento, Navidad y Epifanía). Es también el domingo que da paso al tiempo durante el año, llamado también Tiempo Ordinario. Hoy celebramos ese momento importante de la vida de Jesús, cuando es bautizado por Juan Bautista, en las aguas del Jordán, cuando el Espíritu desciende sobre Él, ungiéndolo para su tarea mesiánica y cuando el Padre Celestial lo proclama como su hijo amado y predilecto (Mc 1,7-11). En la primera lectura, tomada del profeta Isaías (Is 42,1-7), escuchamos el llamado “Primer cántico del Siervo del Señor”, un poema en el cual se habla de un “siervo”, especialmente llamado y elegido por Dios, en el que podemos pensar en Ciro, rey de los persas que, en aquel momento histórico de la vuelta de los desterrados, permitió a los judíos el regreso a su tierra (ver Is 45,1, en el que Ciro es llamado “mesías” o “ungido del Señor”). Lo cierto es que este siervo puede significar un profeta o el mismo pueblo de Israel. Con el paso del tiempo, la figura del Siervo se interpretó en sentido mesiánico, como figura anticipada de Cristo. Por eso, en las palabras que Dios Padre pronuncia en el bautismo de su Hijo, resuenan las primeras palabras de este cántico (ver Is 42,1, Mc 1,11). Llama poderosamente la atención el carácter universalista de la misión de este siervo: será enviado al pueblo elegido, pero las naciones (llamadas aquí “las islas”), es decir, aquellos países desconocidos por Israel, también serán iluminadas por su luz y para ellas también establecerá el derecho y las leyes divinas, derecho y leyes que en nuestra lectura, están a favor de los pobres y de los oprimidos. Podemos darnos cuenta cómo estas profecías se han cumplido plenamente en Jesucristo, Ungido del Padre (ver Lc 4,1421). Con el salmo responsorial (Sal 28), este día la Iglesia alaba a Dios, que se manifiesta en el fragor de la tormenta. A su voz, que sacude con su ímpetu las fuerzas de la naturaleza, responde Israel y también la Iglesia, con su alabanza litúrgica en una sola palabra “¡Gloria!”, en este día en que Dios se manifestó, en la teofanía del bautismo de su Hijo. En la segunda lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles (Hech 10,34-38), se nos presenta un fragmento del discurso de Pedro en la casa del centurión Cornelio, un oficial del ejército romano destacado en Palestina, a quien Dios ha querido dar a conocer la Buena Nueva de Jesucristo. Así se cumplen las palabras del profeta Isaías: no sólo a los judíos sino también a los paganos, a todos los seres humanos sin distinción alguna, está destinada la salvación. Es Jesús de Nazaret quien la trae, como paz, salud y liberación, es decir, como redención. Ese Jesús, a quien Juan bautizó en el río Jordán y a quien Dios ungió, es decir, llenó completamente con la fuerza creadora y salvadora de su Espíritu Santo. Durante todo este año litúrgico, la Iglesia nos presentará al evangelista San Marcos en la lectura del Evangelio dominical. Este evangelista escribió su obra con la finalidad de revelar la auténtica identidad de Jesús. Ya lo vemos en la introducción de su Evangelio: “Comienzo de la Buena Noticia de Jesucristo, Hijo de Dios”. De hecho, el título “Hijo de Dios” aparece 6 veces en su Evangelio (Mc 1,1.11; 5,6; 9,7; 14,61; 15,38), en los mismos comienzos del ministerio de Jesús con su bautismo, como también en las tentaciones o pruebas que tuvo que pasar (Mc 1,9-13). En este domingo, nos detendremos en el acontecimiento del bautismo de Jesús, pues, cuando es bautizado, sólo Jesús oye la voz del Padre quien le dice: “Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco” (Mc 1,11). Como vimos en el segundo domingo de Adviento, Juan el Bautista anunciaba la llegada inminente del Mesías, que es Jesús, quien llega al río Jordán para ser bautizado. El texto de Mc 1,7-11 evoca una serie de textos del Antiguo Testamento, que hablan de un elegido de Dios, un profeta o siervo especial, ungido por el Señor. También de un hijo adoptivo de Dios en sentido mesiánico (ver Gén 22,2; Éx 2,11; Is 11,2; 42,1, 63,11.19, Sal 2,7). Ese siervo, hijo predilecto o profeta es Jesús, que cumple plenamente las esperanzas del Antiguo Testamento, cuando al sumergirse en las aguas del Jordán, los cielos se rasgan (ver la 1ª lectura del Primer Domingo de Adviento, de Is 63,16-17.19; 64,2-7), para poner de manifiesto que Dios se comunica con los seres humanos; que su palabra se oye resonar (en este caso para proclamar la filiación de su Hijo), y su profunda identidad: el Hijo amado, que es ungido por el Espíritu Santo. Jesús el Mesías acreditado por Dios, se hace solidario con la humanidad pecadora, siendo hombre tan “humano” como nosotros. El breve texto de San Marcos pone el acento en la revelación divina, de la cual solamente Jesús fue testigo. Encontramos en ella la clave para descifrar el Evangelio de Marcos: Jesús, el Hijo predilecto, es elegido para salvar al mundo, aceptando la misión del Siervo descrito por Isaías (ver 1ª lectura de hoy). Desde ese momento, al final de su vida oculta, Jesús se dedicará a revelar a Israel y al mundo su condición mesiánica, de Hijo amado del Padre y de Siervo. Fiel a Dios y en obediencia plena a Él, ofrecerá su vida como Hijo, para que nosotros, por la aceptación de fe y el bautismo, obtengamos esa misma condición de hijos adoptivos y amados del Padre Celestial. Por eso, con San Marcos, podemos exclamar este domingo: “Hoy el cielo ha roto su silencio, el Espíritu ha vuelto a moverse sobre las aguas, la voz de Dios se ha dejado oír de nuevo. Ha tenido lugar la revelación que la voz desde el cielo le ha dirigido a Jesús, presentándolo como el Hijo amado del Padre y el Espíritu lo ha invadido y penetrado en profundidad, en todo su ser. De forma que hoy Jesús ha descubierto su profunda relación filial con el Padre Celestial. Los únicos protagonistas son Él y Dios. Nadie más… Porque ese misterio es invisible e inaccesible a todos nosotros”.