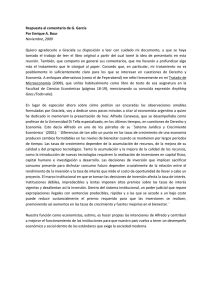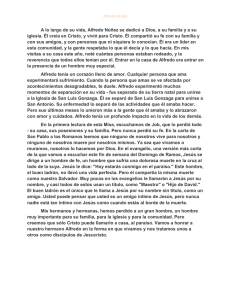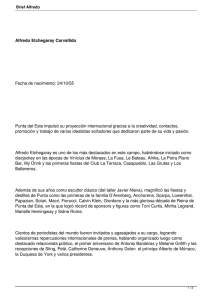José María Gatti - Digestión lenta, intestino perezoso
Anuncio

José María Gatti Digestión lenta, intestino perezoso De Víctimas inocentes, Tahiel Ediciones, Buenos Aires, 2012. “Uno es lo que come”. Lo escuchó decir mil veces. Lo leyó en los labios de todos los nutricionistas. A cada rato esa frase la visualizó en los paneles promocionales de los centros de autoayuda donde lo anotaba una y otra vez. “Él es lo que come”. Él es la milanesa de peceto a la napolitana de su madre. El budín de espinaca gratinado con queso parmesano de la Nona. Las papas fritas españolas a la provenzal de su abuela gallega. Los canelones de ricota y nuez de la tía Elisa. El asadito de pechito de cerdo del primo. Él todo lo resuelve sentado a la mesa, con la panza llena. Ningún acto importante de su vida fue decidido sin la presencia de un plato de comida. Lo conocí en la cena de fin de año de la empresa. Él pertenecía al área de ventas. Yo formaba parte del sector administrativo. Por semanas los compañeros de todas las secciones hablaron de los siete platos que Alfredo tragó sin eructar. Nadie fue capaz de decirle que aquella reunión fue una formalidad, un momento de encuentro, no un festival romano. A la semana me invitó a almorzar. Después de un preciso estudio de mercado marchamos hacia El Globo. Ordenó puchero mixto. Lo devoró. Su cara parecía una bola ardiendo. Su frente una burbuja de sudor en ebullición. Creí que no podría levantarse. Error. Al salir sugirió tomar un helado. Le dije que debíamos regresar, que ya era tarde. Se metió en la heladería y pidió un kilo de crema americana. Llegamos a la oficina 40 minutos después de lo habitual. Me dio un beso y sentenció: “estuvo bueno, volvamos a repetirlo”. Pasaron quince días. Me participó de su cumpleaños. Lo festejó en su casa. Vivía en Barracas, en un hogar donde todos tenían injerencia, donde todos hablaban con el estómago, donde todos jugaban con los triglicéridos, el colesterol, los lípidos y donde los protectores hepáticos saludaban a los invitados. Era un grupo gritón, una familia acostumbrada a hablar con la boca llena. Las conversaciones giraban en torno a Narda Lepes, Francis Mallmann, o al payasesco Donato. Todos sabían de salsas, aderezos, guarniciones, condimentos, hierbas aromáticas y sabores. Me sentía una extraña. No veía la hora de marcharme. Ese ambiente parecía una escena de “La cena” de Éttore Scola. Quería huir, salir corriendo. Alfredo me tomó del brazo y me llevó al fondo de la casa. Había un depósito bastante precario construido con material prefabricado. Era una súper despensa. El lugar donde se guardaban las reservas alimenticias. A simple vista había más de 300 frascos de todo tamaño. “Éste es mi tesoro, mi colección privada. Hay gente que junta cuadros o cajitas de fósforos, yo manduque”, me dijo con inquietante placer. “Elegí uno, te lo regalo”, afirmó. Tomé al azar un frasco mediano. Contenía corazones de alcaucil. “Tonta la nena…y eso que no sabe nada de comidas”, humilló. Regresamos. Nuevamente el vocerío de los ordinarios personajes. Con cierta discreción comencé a saludar. Busqué el pretexto del horario. El enfrentar la calle me pareció un milagro. Alfredo detuvo un taxi. Me besó la mejilla y acarició tiernamente mi cabeza. En el interior del auto tomé en mis manos el frasco y con disimulo lo dejé en el piso. Jamás había comido alcauciles y no quería pasar por esa inusitada experiencia. Nos casamos para la primavera. Lechón, ensalada rusa, pastas caseras, empanadas, lengua a la vinagreta, locro y festival de pizzas. Todo preparado artesanalmente por las manos mágicas de las mujeres cercanas a Alfredo. Madre, tías, abuelas, sobrinas, vecinas y admiradoras, conformaron un equipo de especialistas que no dejaron nada sin cumplir. Dos semanas antes de la ceremonia, las cocineras ya se peleaban por el protagonismo. Ninguna pensaba en los vestidos, zapatos, peinados o regalos. Lo único que importaba era que Alfredo comiera a gusto, a reventar. La reunión sirvió para conocer a una familia de atocinados y grasientos integrantes del club del sebo que, a partir de ahora, tendría que complacer y agradar por ser la esposa de Fito. Alquilamos un PH —ingreso en mitad de pasillo oscuro y húmedo—, en San Telmo. La cocina medía 25 metros cuadrados. El dormitorio 12. En el patio interno, Alfredo dispuso tres líneas de estanterías metálicas para ubicar los frascos de su colección. Se disgustó. Sólo pudo exhibir 185 de sus 344 envases. Una verdadera desgracia. Una situación difícil de soportar. Para calmar su angustia le regalé el libro de oro de Doña Petrona C. de Gandulfo. Lloró. Cuando era un niño la madre leía las recetas y el mayor placer de Fito consistía en ayudarla a prepararlas. Al mes de casados me sorprendió con la Pastalinda, ese instrumento atroz que dispara fideos, cintas, masa fina para preparar ravioles. “El domingo la probamos”, me dijo eufórico. “El domingo”… fueron todos los domingos. Poco a poco comencé a darme cuenta que Alfredo estaba enfermo. El menú pesaba más que el sexo. Una pata de cordero suplantaba a mis pechos. Un jamón serrano lucía más bello que mis glúteos. Todos los programas y salidas terminaban en una mesa desbordada de platos consumidos con gula. Mi casa parecía un restorán. Hasta en los roperos se escondían latas de conserva, cajas de arroz, paquetes de legumbres y sopas instantáneas Knorr. Alfredo no veía la hora de llegar para meterse en la cocina y jugar con las verduras y los fiambres. Una sola vez le dije: “¿No sería bueno dejar de comer un poco?”. Me clavó la mirada. Sentí muy cerca al miedo. En la mano tenía un cuchillo Tramontina. Estoy convencida que nunca debió abandonar su templo de Barracas. Tampoco casarse. Nuestro vínculo jamás fue profundo. Yo me dejé llevar por el instinto maternal, por mi idea de ayudar al más débil, por mi deseo de cuidar al desventurado. No me supe alejar a tiempo. No pude cortar por lo sano. Me engañé con el proyecto de hacerlo cambiar. Él no me necesitaba. Su amor, su fascinación, su algarabía, era una vitualla, una pitanza, una tabla de quesos, un salamín, un sándwich de chorizo, un cochinillo, una paella humeante, lista, espléndida, magnífica; esperando a su boca y desafiando a la balanza. “Si usted come basura, su cuerpo será un tacho de residuos. Somos lo que comemos. Si usted le carga al auto nafta trucha, el motor un día estalla. ¡Pum!...¡Fun-di-do! Comida trucha = digestión lenta = intestino perezoso. ¿Me entiende?”, le dijo el médico a Alfredo. Era la primera vez que volvíamos a encontrarnos después de la separación. Había transcurrido un mes. Treinta días en suspenso, sin el menú pegado en la puerta de la heladera, sin el olor a fritura en la almohada. Sin el aliento a ajo en la boca. Sin el sonido metálico de las cacerolas. Treinta días de ayuno. De agua mineral y té verde. 720 horas sin pisar la cocina. Sin encender hornallas. Sin oír el choque de los cubiertos contra los platos. “Si usted come un BigMac en MacDonald’s, le mete al cuerpo gasolina trucha de 560 calorías. Si en cambio, incorpora un Wooper, de Bunger King, la diferencia es notable: gasolina quemada al cuadrado, índice graso de 760 calorías. El hígado, Alfredo, no llama, no jode, es silencioso; hasta que un día da un grito pelado y ahí…¡agárrese!”, siguió el médico tratando de despertar la conciencia quebrada de Fito. Lo miramos. Parecía entregado a la misión de Gordos Anónimos, al sermón de Máximo Ravenna, al discurso de Alberto Cormillot. Dejamos el consultorio con la promesa de regresar en 45 días. Nada de medicamentos. Nada de régimen de la Luna. Nada de estimulantes. “¡¡Cierre la boca!!”, fue la despedida lacónica del médico. Paramos en el Café Tortoni. Dos aguas. Alfredo quería decirme: “¡Te odio, hija de puta!”. Fue cauto. Analizó meticulosamente cada palabra antes de hablar. “No voy a poder…Si hago algo es porque quiero que regreses. No lo hago por mí. Lo hago por vos”. Sonaba a culebrón venezolano ¿Por mí? Demasiado azúcar. Pegajoso como miel. “Me mudé. Alquilé un departamento en San Cristóbal. La colección volvió a Barracas”, me dijo resignado ¿Por qué tenía que creerle? Ése era su juego, su manejo, su coartada. ¡¡ Sos una estatua Hilda!! Piedra, granito, cemento. “Hagamos el intento…te prometo que voy a cambiar”. Silencio. El negocio no funciona. Vender comida parece fácil pero no siempre resulta. La gente es una mierda. No importa si el plato está bien elaborado. Lo único que interesa es la cantidad. Nadie ya come por los ojos. Todos piensan en el bolsillo. Un nuevo fracaso. Los ahorros perdidos. La voluntad por el piso. Tontamente renuncié a la empresa para meterme en este lío. Alfredo no cambió. Nadie cambia de un día para otro. Nadie modifica las reglas con una promesa. Por eso me siento estafada, pero no tengo que echarle la culpa a nadie. Yo solita me metí en el hormiguero ¿Cómo salir? Hace unos días me da vuelta la idea de escaparme, de dejar todo ¿Chivilcoy? ¿La tía Paulina? No está mal. Vida de campo, silencio, nada de conocidos. Fito me va a buscar por Villa Urquiza. Le va a preguntar a mi hermano Roberto. Al cabo de un tiempo se dará cuenta que se fue la sirvienta, la Juanita de Doña Petrona, la que pelaba las papas, la boluda ayudante de cocina ¿Y si fracaso en una ciudad donde todo se sabe, donde voy a ser la extranjera, donde el tiempo juega como un estilete de hielo clavado en la espalda? Tal vez sería bueno decirle la verdad. Esta noche, después de la cena, cuando se recuesta en la reposera, antes de que empiece a roncar. No, mejor mañana, en el desayuno, en mitad de los números, poco antes de hacer el pedido. Lo miro, le apunto y… La casa de Tía Paulina está cerrada ¿Qué raro? “Disculpe, Doña Paulina está viviendo en el asilo con las monjitas… ¿la puedo ayudar?”. Gracias…estaba de paso. “¿Su nombre?”. No importa…no importa. Hilda Marone vive en Chivilcoy. Es la dueña de la cadena de locales de comidas rápidas “Trágame Tierra”. Formó pareja con el contador Carlos Rapella y tiene un hijo de 6 meses. Alfredo Tagnolli alquila un puesto de panchos y hamburguesas ubicado en Azopardo y Belgrano. Sus mejores clientes son los estudiantes secundarios y los empleados de la Aduana. Regresó a su casa de Barracas. Desde hace 3 meses está esperando la autorización de su obra social para que le practiquen un bypass gástrico.