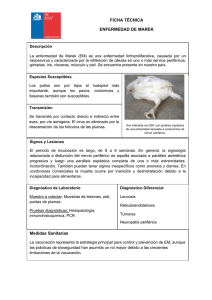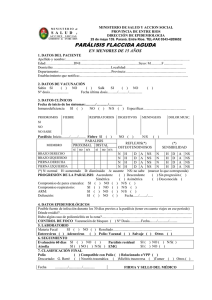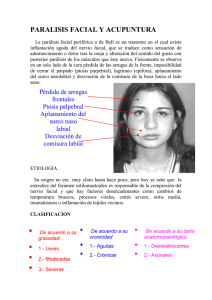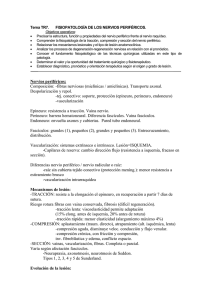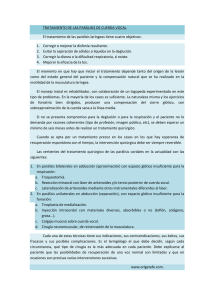Parálisis oculomotoras
Anuncio

Revisión T. Alonso Alonso, A. Galán, C. Maciá, S. Martín Nalda Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 Parálisis oculomotoras T. Alonso Alonso A. Galán C. Maciá S. Martín Nalda Hospital Vall d'Hebrón Barcelona Resumen La parálisis oculomotora incluye todos aquellos procesos susceptibles de producir un déficit de movimiento del globo ocular. La lesión puede estar en cualquier parte del sistema oculomotor que incluye la corteza cerebral, el tronco cerebral, nervios oculomotores, placa neuromuscular y el músculo en sí mismo. En este artículo se comentan las características particulares de las parálisis oculomotoras producidas por afectación de los nervios craneales III, IV y VI, así como la sistemática de la exploración objetiva y subjetiva de las parálisis en general. Resum La paràlisi oculomotora inclou tots aquells processos susceptibles de produir un dèficit de moviment del globus ocular. La lesió pot estar a qualsevol part del sistema oculomotor que inclou l'escorça cerebral, el tronc cerebral, nervis oculomotors, placa neuromuscular y el múscul per ell mateix. En aquest article es comenten les característiques particulars de les paràlisis oculomotores produïdes per afectació dels nervis cranials III, IV i VI, així com la sistemàtica de l'exploració objectiva i subjectiva de les paràlisis en general. Summary Oculomotor palsy includes all those processes susceptible to producing a deficiency in the movement of the eyeball. The lesion can be in any part of the oculomotor system which includes the cerebral cortex, the cerebral trunk, oculomotor nerves, neuromuscular plate and the muscle itself. We comment in this article on the particular characteristics of oculomotor palsy produced by the affectation of the III, IV and V cranial nerves, and the system of objective and subjective exploration of the paralysis in general. Introducción Desde un punto de vista amplio el término parálisis define a la disminución de fuerza de un músculo, lo que produce un déficit del movimiento. La parálisis de un músculo oculomotor produce una disminución del movimiento del globo ocular en la dirección en la que actúa el músculo paralizado. En ocasiones se utiliza el término parálisis cuando la pérdida de fuerza muscular es total y el término paresia cuando es parcial; en este artículo se utilizará el término parálisis para ambos casos. Correspondencia: T. Alonso Alonso Hospital Vall d'Hebrón Passeig de la Vall d’Hebrón, 119-129 08035 Barcelona 202 Para entender la patogenia de la parálisis se debe recordar como se produce el movimiento oculomotor, así en la organización del movimiento oculomotor se suelen separar las zonas de origen del impulso, los sistemas de organización y de transmisión del mismo y los órganos efectores del movimiento. Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 Origen: – Corteza frontal: origina movimientos rápidos hacia el lado opuesto. – Corteza parietooccipital: origina movimientos lentos de seguimiento hacia el mismo lado. – Sistema vestibular del oído interno: origina movimientos oculares reflejos que tienden a compensar los movimientos de aceleración o de cambios de posición de la cabeza. Organización: Estos impulsos llegan a los centros de mirada que son los que distribuyen los impulsos hacia los núcleos oculomotores de ambos lados para realizar el movimiento coordinado de ambos ojos – Centro de la mirada horizontal: situado en la protuberancia, junto al núcleo del VI nervio organiza los movimientos horizontales mandando Parálisis oculomotoras los impulsos al VI nervio homolateral y al subnúcleo del recto medio perteneciente al núcleo del III nervio contralateral. Figura 1. Al estar el ojo izquierdo desviado hacia adentro la imagen de la estrella que se mira cae en el ojo derecho en la fóvea y en el ojo izquierdo en un punto de la retina nasal que localiza en el espacio temporal por lo que el individuo ve dos estrellas una centrada y otra desplazada – Centro de la mirada vertical: situado en el mesencéfalo junto al núcleo del III nervio Transmisión: – Desde los centros de la mirada hasta los núcleos oculomotores la información se transmite básicamente por dos “autopistas” - Fascículo longitudinal medial: conexión longitudinal de arriba- abajo - Comisura blanca posterior: conexión transversal para la mirada vertical hacia arriba – Nervios oculomotores: desde los núcleos oculomotores en el tronco cerebral los nervios III, IV y VI se dirigen hacia la órbita para alcanzar los músculos oculomotores – Placa neuromuscular: es la unión entre el nervio y el músculo realizándose la transmisión a través de la descarga de acetilcolina Ejecución: Mediante los 6 músculos oculomotores de cada globo ocular Por todo ello cuando existe un déficit de movimiento la causa puede estar en cualquiera de los pasos anteriores desde la corteza occipital hasta el mismo músculo. En este artículo se tratarán exclusivamente las parálisis producidas por afectación de los nervios oculomotores, dejando para artículos posteriores las lesiones supranucleares, de la unión neuromuscular y del propio músculo. Clínica general de las parálisis Existen unos signos y síntomas que son comunes para todas las parálisis Diplopía El síntoma más común de las parálisis oculomotoras es la Diplopía. La diplopía se produce porque la posición anómala del globo ocular afecto de la parálisis hace que la imagen del objeto que se mira no caiga en el mismo punto retiniano en ambas retinas, por lo que cada una localiza el objeto en un punto diferente del espacio y por tanto el objeto se ve dos veces (Figura 1). 1 La diplopía es mayor (mayor separación entre las dos imágenes) cuanto mayor es el desequilibrio entre ambos ojos y éste por su parte es mayor en la posición en la que más tenga que contraerse el músculo paralizado. Así por ejemplo en una parálisis del recto lateral derecho la diplopía es mayor cuando los ojos miran hacia la derecha, ya que es entonces cuando debe contraerse el recto lateral derecho y es cuando se nota el déficit, sin embargo en la mirada hacia la izquierda no existe diplopía al no existir desequilibrio ya que en esa mirada el recto lateral derecho debe estar inhibido (Figura 2). Tortícolis El tortícolis es la posición anómala de la cabeza que el individuo adopta para anular la diplopía. Para evitar la diplopía los ojos se sitúan en una versión determinada en la que no debe actuar el músculo Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 203 T. Alonso Alonso, A. Galán, C. Maciá, S. Martín Nalda Figura 2. Parálisis de recto lateral derecho. En la version hacia la derecha la diplopia es mayor ya que es ahí cuando debe actuar el músculo paralizado y por tanto se manifiesta su déficit mientras que en la versión hacia la izquierda no hay diplopia al no haber desviación 2 paralítico. En el ejemplo de parálisis del recto lateral derecho sería en la versión hacia la izquierda. Para que esa versión hacia la izquierda coincida con la mirada hacia adelante la cabeza debe girar hacia la derecha. El tortícolis por parálisis oculomotora desvía la cabeza hacia el campo de acción del músculo paralizado para así mantener los ojos en la versión opuesta en que no tiene que actuar. Cada parálisis presenta una posición de tortícolis característica. Desviación ocular Al existir un músculo con disminución de su fuerza, el tono normal del músculo antagonista produce una desviación ocular ya en posición primaria de mirada. En la parálisis del VI nervio la desviación del ojo es hacia adentro, en la del IV hacia arriba y en la del III hacia fuera y abajo. Esta desviación aumentará a medida que los ojos se dirijan hacia la dirección de mirada en la que tiene su acción el músculo paralizado. A esto se le llama desviación incomitante que la diferencia de la desviación concomitante (misma desviación en todas las direcciones de mirada) del estrabismo esencial. Exploración general de las parálisis Exploración objetiva 1. Determinar si existe desviación en posición primaria de mirada mediante el cover-test 2. Estudio de las versiones para descubrir si existe un retraso en el movimiento de un ojo con respecto al otro. 3. Comparar el retraso del movimiento del ojo paralítico en las versiones frente a las ducciones 204 Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 (cuando el ojo paralítico es el fijador). Si el movimiento de la ducción es mayor que la versión es probable que la causa sea una disminución de la fuerza del músculo, pero si el movimiento es similar es probable que se trate de un cuadro restrictivo. 4. Test de ducción forzada. Mediante una pinza se empuja desde el limbo en la dirección del movimiento anómalo. Si con la pinza existe movimiento se trata de una parálisis por disminución de fuerza, si con la pinza se nota dificultad de movimiento se tratará de un cuadro restrictivo. 5. Si existe desviación vertical se debe realizar el test de Bielschowski que consiste en inclinar la cabeza sobre un hombro y observar si la desviación vertical aumenta o disminuye. El test de Bielschowski se basa en que al inclinar la cabeza sobre un hombro, desde el oído interno se inicia un reflejo que produce un movimiento de rotación de los ojos opuesto al de la cabeza. Este movimiento ocular se hace mediante los músculos ciclorotadores de manera que los inciclorotadores de un ojo son el oblicuo superior y el recto superior y los exciclorotadores son el oblicuo inferior y el recto inferior. Estas parejas de músculos son sinergistas en su poder rotador pero antagonistas en cuanto al movimiento vertical ya que uno es elevador y el otro depresor, por ello al contraerse realizan la rotación pero sin movimiento vertical efectivo. Sin embargo si uno de ellos está paralizado, cuando deben de actuar aparece el movimiento vertical realizado por su antagonista que no está neutralizado por el músculo paralizado. Por ello en la parálisis del IV aparece o aumenta la hipertropia al inclinar la cabeza sobre el hombro del lado de la parálisis, debido a la acción del recto superior no neutralizada por el oblicuo superior paralizado (Figuras 3 y 4). Parálisis oculomotoras Exploración subjetiva posiciones de mirada y se elabora una gráfica (Figura 5). Carta de diplopía Se pone un cristal rojo delante de uno de los ojos del paciente y se le pide que refiera la cantidad de diplopía y si es horizontal, vertical o mixta en las 9 Neutralización de la diplopía con primas Mientras el paciente mira una luz se le van colocando prismas de potencia creciente hasta que las dos Figura 3. Test de Bielschowski Al inclinar la cabeza sobre el hombro derecho se contraen en el ojo derecho los inciclorotadores Oblicuo superior y el Recto superior y en el ojo izquierdo los exciclorotadores Oblicuo inferior y Recto inferior. Suman sus acciones torsoras pero las acciones verticales quedan anuladas 5 3 Figura 4. Test de Bielschowski en parálisis de Oblicuo superior derecho. Al inclinar la cabeza sobre el hombro derecho la acción vertical del recto superior no queda anulada porque el oblicuo superior está paralizado por lo que aparece la hipertropia. Al inclinar la cabeza sobre el hombro izquierdo no ocurre nada porque en esa posición el oblicuo superior derecho no tiene que actuar 4 Figura 5. Carta de diplopía correspondiente a una parálisis del recto lateral derecho cuando se le pone el cristal rojo en el ojo derecho. La imagen más periférica corresponde al ojo que realiza menos movimiento 6 Figura 6. Medición de la desviación poniendo un cristal de madox en el ojo derecho y los prismas en el ojo izquierdo Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 205 T. Alonso Alonso, A. Galán, C. Maciá, S. Martín Nalda imágenes diplópicas se conviertan en una sola. Es más sencillo para el paciente si se diferencian las dos imágenes poniendo un cristal rojo delante de uno de los ojos o mejor aún un cristal de madox que convierte un punto de luz en una raya de luz (Figura 6). Test de Hess Lancaster Es el test más utilizado para valorar la evolución de las parálisis. Es más útil cuando el ángulo de desviación es pequeño (Figura 7). En el test de Hess Lancaster se proyectan sobre una pantalla una luz roja y una verde, el paciente y el explorador respectivamente, el paciente lleva unas gafas con un cristal rojo en un ojo y verde en el otro, al ser colores complementarios con el ojo donde lleva el cristal rojo solo ve la luz roja y no ve la verde y lo mismo sucede con el otro. El paciente debe colocar su luz junto a la del explorador y las verá juntas cuando su proyección en la retina caiga en las dos fóveas, por ello la distancia entre las dos franjas de luz proyectadas es directamente proporcional a la desviación existente entre ambos ojos. El explorador proyectará su luz en diferentes posiciones y se elabora una gráfica en la que queda señalado donde coloca el paciente su linterna (Figura 8). Parálisis del III nervio craneal Anatomía del III nervio craneal Núcleos oculomotores El nervio oculomotor tiene dos núcleos motores: el núcleo motor principal y el núcleo parasimpático accesorio. Figura 7. Fundamentos del Test de Hess Lancaster. El paciente percibe las dos luces juntas cuando se proyecten sobre sus fóveas, por lo que la distancia en el espacio real entre las dos luces está determinada por la desviación existente entre los dos ojos 7 206 Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 Parálisis oculomotoras Figura 8. Gráfica de Hess Lancaster correspondiente a la parálisis de oblicuo superior de ojo izquierdo 8 El núcleo motor principal se encuentra en la parte anterior de la sustancia gris que rodea al acueducto cerebral del mesencéfalo. Se ubica a nivel del tubérculo cuadrigémino superior. El núcleo consiste en grupos de células nerviosas que inervan a todos los músculos extrínsecos del ojo, excepto los músculos oblicuo mayor (oblicuo superior) inervado por el nervio IV y el recto externo inervado por el VI nervio. Las fibras nerviosas eferentes se dirigen hacia delante a través del núcleo rojo y salen en la superficie anterior del mesencéfalo en la fosa interpeduncular. El núcleo motor principal recibe fibras corticonucleares desde ambos hemisferios cerebrales. Recibe fibras tectobulbares desde el tubérculo cuadrigémino superior y a través de esta vía recibe información desde la corteza visual. También recibe fibras desde el fascículo longitudinal medial, por medio del cual está conectado con los núcleos del cuarto, sexto y octavo nervios craneales. El núcleo parasimpático accesorio (núcleo de EdingerWestphal) se ubica por detrás del núcleo motor principal. Los axones de las células nerviosas, que son preganglionares, acompañan a las otras fibras del nervio oculomotor hacia la órbita. Aquí hacen sinapsis en el ganglio ciliar y las fibras posganglionares pasan a través de los nervios ciliares cortos hacia el esfínter de la pupila en el iris y músculo ciliar. El núcleo parasimpático accesorio recibe fibras corticonucleares para el reflejo de la acomodación y fibras desde el núcleo pretectal para los reflejos directo y consensual a la luz. El núcleo de Edinger-Westphal así como los subnúcleos del recto medio, del recto inferior y del oblicuo inferior sirven al ojo ipsilateral1. Espacio subaracnoideo El nervio oculomotor emerge en la superficie anterior del mesencéfalo. Transcurre hacia delante entre las arteria cerebral posterior y cerebelar superior. Luego continúa por la fosa craneal media en la pared lateral del seno cavernoso. Seno cavernoso El III nervio pasa lateral a los procesos clinoides posteriores y penetra en la dura cavernosa cerca del nervio óptico. En el seno cavernoso, el III nervio se extiende protegido en la pared lateral, aunque es susceptible a los mismos procesos del seno cavernoso que el IV y el VI nervios y la división oftalmológica del V nervio. Componente infraorbitario Aún en el seno cavernoso el III nervio craneal se divide en una rama superior y una inferior, que entran en la cavidad orbitaria por la fisura orbitaria Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 207 T. Alonso Alonso, A. Galán, C. Maciá, S. Martín Nalda superior. La división superior inerva el músculo recto superior y el elevador, y la ramificación inferior se ocupa del resto de músculos extrínsecos del ojo: el recto inferior, el recto interno y el oblicuo menor. Por medio de su rama al ganglio oftálmico y de los nervios ciliares cortos proporciona las fibras nerviosas parasimpáticas de los siguientes músculos intrínsecos: el esfínter de la pupila y músculo ciliar. En consecuencia, el nervio oculomotor es totalmente motor y es responsable de elevar el párpado superior, rotar el globo ocular hacia arriba, abajo y al centro, de la constricción de la pupila y de la acomodación del ojo1. Correlación clínico anatómica A nivel mesencefálico las lesiones que afectan el complejo nuclear del III nervio son poco frecuentes e incluyen infarto, desmielinización, inflamación (sarcoidosis) y tumor (glioma o metastático). Una lesión del cerebro medio que afecta a los fascículos mesencefálicos del nervio provoca una parálisis aislada del III nervio clínicamente indiferenciable de la periférica, aunque es rara la lesión aislada a éste nivel, siendo más frecuente que las lesiones afecten también al núcleo rojo o a los pedúnculos cerebrales1. Los aneurismas que se producen en la unión de la arteria comunicante posterior y de las arterias cerebrales medias pueden causar daños al nervio por compresión y ocasionar una hemorragia intraneural. Los aneurismas en esta zona pueden aumentar repentinamente y provocar una paresia aguda y dolorosa del III nervio, cuando éstos sangran pueden acompañarse de una hemorragia subaracnoidea, provocando signos de irritación meníngea como cefalea y rigidez de nuca y una disfunción neurológica aguda. La hipertensión intracraneal producida por una masa expansiva supratentorial por un hematoma sub o epidural puede producir herniación del uncus comprimiendo el tercer par contra el borde tentorial. En este caso generalmente se afectan en primer lugar las fibras pupilares localizadas en la periferia causando midriasis (pupila de Hutchinson). La gran mayoría de parálisis del III nervio periféricas son consecuencia de un infarto a nivel microvascular en el espacio subaracnoideo del seno cavernoso2. A este mismo nivel neuroanatómico y de forma menos frecuente el nervio es susceptible a los mismos procesos que los nervios IV, VI y la división oftalmológica del V nervio: compresión (aneurisma o tumor), inflamación (sarcoidosis, vasculitis, síndrome de Tolosa 208 Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 Hunt), infección (meningitis), infiltración (carcinomatosis meníngea o linfoma) y trauma1. Los traumatismos y los síndromes del ápex orbitario pueden afectar el nervio en la órbita. La división inferior del nervio puede estar implicada en las fracturas por estallido del suelo orbitario, resultando una pupila con midriasis arreactiva que puede confundirse con afectación central1. Clínica La lesión del tercer nervio puede ser total o parcial. El paciente con parálisis total se presenta con ptosis palpebral, por afectación del elevador del párpado y el ojo en divergencia por parálisis del recto medio. Es frecuente que no aqueje diplopía por la protección que aporta la caída del párpado. Por este motivo, también es frecuente que el paciente no presente tortícolis. La diplopía hay que buscarla levantando pasivamente el párpado, comprobando que es cruzada y horizontal. El estudio de las ducciones demuestra la imposibilidad funcional de realizar aducción, elevación y depresión. En la parálisis completa del tercer nervio podemos apreciar midriasis con arreflexia pupilar y parálisis de la acomodación. La lesión del III nervio puede ser parcial, afectándose sólo algunos de los músculos inervados por él3. Etiología Las causas más frecuentes de parálisis del tercer par craneal en adultos son las causas vasculares, ya sea por aneurismas de las arterias del polígono de Willis o debidas a infarto de la microvasculatura neural en pacientes con hipertensión, arteriosclerosis y diabetes mellitus, en todas las series publicadas cada una de ellas resulta el 20% del total. Tumores y traumatismos son la causa en un 10 a 15% de los casos. Las causas tumorales incluyen tumores pituitarios con extensión lateral, masas paraselares, meningiomas del seno cavernosos y lesiones metastásicas. Está descrito que las masas paraselares pueden causar una historia de parálisis del III par después de un traumatismo mínimo4,5. También han sido descritas otras causas más raras de parálisis del III par craneal, entre ellas encontramos: sinusitis, enfermedad de Hodgkin, herpes zoster, arteritis de Horton (hasta el 12% de pacientes con arteritis de células gigantes se pueden presentar con una parálisis oculomotora ya sea el tercer o sexto par craneal), meningitis, encefalitis, enfermedades del colágeno, enfermedad de Paget, complicaciones postoperatorias de procedimientos neuroquirúrgicos...5. Parálisis oculomotoras La etiología de la parálisis del tercer nervio en niños se divide en dos grupos: congénita y adquirida. Las formas congénitas son consecuencia de trauma durante el parto o van acompañadas de otras anomalías neurológicas. La mitad de parálisis de los nervios oculomotores en niños son del tercer par. Entre la parálisis adquiridas del tercer nervio craneal las etiologías más frecuentes en niños son traumática, tumoral y migraña6. Diagnóstico diferencial Ante un cuadro completo con ptosis unilateral, limitación de la movilidad del recto inferior, recto medio, recto superior y oblicuo inferior que se acompaña de afectación pupilar el diagnóstico de parálisis del tercer nervio craneal es claro. Al igual que con las parálisis de otros nervios oculomotores la miastenia gravis ocular puede imitar todos los componentes de una parálisis del III par, exceptuando la implicación pupilar. La enfermedad de Graves puede afectar múltiples músculos extraoculares, pero el test de ducción forzada sería útil en estos casos y en la enfermedad de Graves es mucho más probable que los ojos estén en esotropia que en exotropia7. Evolución La evolución puede ser a la recuperación completa o parcial, la regeneración aberrante o el aumento de desviación por contractura del antagonista. La recuperación espontánea total es más frecuente en las parálisis de etiología diabética y en algunos traumatismos contusos e inflamaciones. El período de recuperación suele ser de 1-2 meses8. Después de una lesión, el tercer nervio craneal es capaz de regenerarse; sin embargo, después de un traumatismo o compresión, los axones regenerados pueden ser mal dirigidos e inervar al músculo o a los músculos equivocados. Este hecho que se traduce clínicamente en la mayoría de las situaciones con la elevación del párpado al intentar la aducción o la depresión se conoce como regeneración aberrante9. Es frecuente después de una lesión aneurismática o tumor pero nunca después de una lesión isquémica (Figuras 9, 10, 11 y 12). Tratamiento El tratamiento lo debemos dividir en aquel cuyo objetivo es aliviar la clínica en la fase aguda, y aquel indicado después de los 6 meses- 1 año de evolución cuando la parálisis es estable. El tratamiento conservador está indicado en la fase aguda, durante los primeros 6 meses, en los cuales el tratamiento quirúrgico está contraindicado. Se han descrito evoluciones favorables de una parálisis traumática hasta 1 año después del daño. En los casos de diplopía puede ser necesaria la oclusión. En algunos casos donde la ptosis tapa el eje pupilar o la exotropia es tan importante que las imágenes están muy alejadas no hay clínica de diplopía. Es difícil corregir una parálisis del tercer nervio con prismas porque están afectados tanto el eje horizontal como el vertical. En algunos casos hay también componente torsional por hiperacción del oblicuo superior y aún corrigiendo los dos ejes perpendiculares puede persistir la diplopía. El objetivo del tratamiento mediante prismas es unificar la imagen en posición primaria de la visión cercana. Habitualmente la diplopía persiste en las versiones. En la fase aguda de la parálisis del tercer par donde predomina la parálisis del recto medio puede estar indicada la inyección de toxina botulínica en el recto lateral para evitar la contractura de éste y ayudar a la recuperación. Raramente se indica la toxina para la disfunción vertical: si se inyecta la toxina en el recto superior invariablemente ocurre ptosis, en algunas ocasiones se puede inyectar en el recto inferior. El manejo quirúrgico de la parálisis del tercer par es muy complejo debido a que hay implicación de 4 músculos oculomotores: recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. Es importante previo a la cirugía un control evolutivo de mínimo 6 meses sin cambios a la exploración motora. El objetivo de la cirugía es la ortotropia en posición primaria de la mirada. Si hay función residual del recto medial la indicación quirúrgica es resección del recto medial en combinación con retroceso del músculo antagonista (recto lateral). En casos de parálisis total, se puede optar por retroceso de recto lateral y resección del recto medio, con cifras muy superiores a las habituales para conseguir, por un lado, disminuir el efecto de la contractura del recto lateral y, por otro, que el recto medio actúe como cuerda de sujeción inelástica. Hay autores que publican buenos resultados con la transposición del tendón del oblicuo superior a nivel de la inserción del recto medio, así como mediante la fijación de colgajo de periostio al recto medial y desinserción del recto lateral7,10. Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 209 T. Alonso Alonso, A. Galán, C. Maciá, S. Martín Nalda La ptosis es un problema importante, en caso de indicar cirugía hay un alto riesgo de queratopatía por exposición en aquellos casos en que el fenómeno de Bell es inexistente por lo que se debe indicar una hipocorrección. La parálisis de la acomodación se debe tratar con corrección óptica para la visión próxima. Esto es importante en el tratamiento de las parálisis del III nervio en niños, en los que no sirve de nada realizar oclusión antiambliopía si no se prescriben cristales bifocales. Hay que recordar que no deben ser cristales progresivos, puesto que no pueden bajar el globo por la parálisis del recto inferior y, por lo tanto, el segmento bifocal debe situarse a nivel del borde inferior de la pupila8 (Figuras 13 y 14). Figura 9. Paciente diabética con parálisis del tercer nervio izquierdo que se presentó a la consulta con ptosis media y limitación a la adducción, depresión y elevación sin afectación pupilar. En PPM presenta una exotropia de 20º con mínima hipotropia de 3º Figura 10. La parálisis se recuperó totalmente 9 10 210 Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 Parálisis oculomotoras Parálisis del IV nervio craneal Etiopatogenia La parálisis del músculo oblicuo superior es la parálisis oculomotora más frecuente, a pesar de que algunos autores consideran que es la del VI nervio porque no incluyen los casos congénitos, en los que es más común la parálisis del IV nervio. La etiología de la parálisis del oblicuo superior se divide en dos grupos: congénita y adquirida. La frecuencia de ambos grupos varía mucho en las distintas series publicadas. Por ejemplo, Souza-Dias encuentra 46,8% de congénitas, Indiana 72%, Richards, et al. 12%. Estas variaciones dependen Figura 11. Parálisis del III nervio derecho con importante contactura del recto lateral que impide que el O.D. llegue a la línea media Figura 12. Parálisis del III nervio izquierdo con regeneración aberrante. Se abre el párpado en aducción y en depresión. La función del recto medio se ha recuperado pero persiste el defecto en elevación y depresión 11 12 Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 211 T. Alonso Alonso, A. Galán, C. Maciá, S. Martín Nalda Figura 13. Parálisis total del III nervio izquierdo Figura 14. Resultado quirúrgico del paciente de la Figura 14 en la que se observa una corrección estética aceptable en PPM pero persistiendo el déficit en las ducciones 13 14 212 Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 Parálisis oculomotoras de etiquetar o no las parálisis de larga evolución de causa desconocida como congénitas, y de que muchos casos congénitos no se presentan clínicamente hasta la edad adulta, cuando el reflejo de fusión ya no es capaz de controlar la hiperforia11,12,13. La etiopatogenia de la parálisis congénita todavía no es bien conocida. Se puede dividir en dos grupos: anomalías neurológicas y anomalías anatómicas. Dentro de las causas anatómicas, se ha descrito frecuentemente una laxitud y longitud anormal del tendón del oblicuo superior14,15. La parálisis adquirida de etiología conocida más frecuente es la traumática según la mayoría de las series (Syndor, et al. Rucker, Souza-Dias, Indiana, Kushner). Como causas poco frecuentes: yatrogenia, microvascuar vascular, aneurisma, tumor, encefalitis… Manifestaciones clínicas El oblicuo superior es un músculo depresor, intorsor y abductor. Por tanto, su paresia puede causar una combinación de hipertropia, exciclotropia y endotropia. Figura 15. Parálisis de oblicuo superior derecho. Se observa la hipertropia en PPM, el déficit de oblicuo superior en la levoinfraversión y la hiperacción de oblicuo inferior en la levoinfraversión 15 Figura 16. El test de Bielschowski en el paciente de la Figura 16 demuestra la hipertropia del ojo derecho al inclinar la cabeza sobre el hombro derecho y su desaparición cuando se inclina la cabeza sobre el hombro izquierdo 16 Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 213 T. Alonso Alonso, A. Galán, C. Maciá, S. Martín Nalda Los pacientes suelen quejarse de diplopía que puede ser vertical, diagonal o torsional, que empeora en depresión y en lateroversión hacia el lado sano. Como signos clínicos podemos encontrar: – Tortícolis, con o sin asimetría facial en casos congénitos. En la práctica el componente más constante es la inclinación de cabeza sobre el hombro opuesto al ojo parético, con el fin de evitar la hipertropia. – Hipertropia del ojo parético en posición primaria de la mirada o hipotropia del ojo sano según cual sea el ojo fijador, que aumenta en aducción y depresión del ojo parético. – En las versiones, el hallazgo más frecuente es la hiperfunción del oblicuo inferior ipsilateral. El hallazgo de hipofunción del oblicuo superior es menos frecuente, sobre todo si ha pasado tiempo, por lo que no es necesario para el diagnóstico. – Prueba de Bielschowsky positiva. La hipertropia aumenta con la inclinación de la cabeza sobre el hombro del lado de la parálisis. – Patrón en “V”. – Exciclotorsión (Figuras 15 y 16). Diagnóstico Cuántos signos y cuáles son necesarios para establecer el diagnóstico de parálisis del oblicuo superior varía de unos autores a otros. Además, con el tiempo existe tendencia a la comitancia, con hipertropia que no varía en las distintas versiones, dificultando el diagnóstico. La parálisis del oblicuo oblicuo superior bilateral es más difícil de diagnosticar. Debemos sospecharla ante un signo de Bielschowsky positivo sobre ambos hombros, endotropia marcada en mirada inferior conformando un patrón en V y exciclotorsión subjetiva mayor de 10º. Evolución En adultos puede ocurrir una resolución espontánea en algunos casos relacionados con una etiología isquémica. Lo habitual es que evolucione con afectación progresiva de otros músculos secundariamente, como la hiperacción del recto inferior contralateral y el déficit del recto superior contralateral. 214 Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 Tratamiento El tratamiento es fundamentalmente quirúrgico. Los prismas en la mayoría de los casos son poco útiles debido a la incomitancia y a que no corrigen la ciclotropia, aunque sí pueden ser útiles en casos con desviaciones muy pequeñas. El plan quirúrgico debe adaptarse a cada caso según una completa exploración motora y la experiencia de cada cirujano. Las alternativas quirúrgicas son las siguientes: – Debilitar el oblicuo inferior ipsilateral. – Debilitar el recto inferior contralateral. – Debilitar el recto superior ipsilateral. – Acortar el tendón del OS afectado. – Actuar sobre más de un músculo de acción vertical. Aunque existan muchas controversias en cuanto al plan quirúrgico entre diferentes autores, sí hay unos principios generales aceptados por la mayoría de ellos. El tipo de cirugía dependerá del grado de hipertropia en PPM, de los déficits e hiperacciones hallados en las versiones y del grado de exciclotorsión16,17. Si existe hiperacción del oblicuo inferior se tiende al debilitamiento de éste, y si la desviación es mayor de 15 dioptrías prismáticas se suele asociar cirugía de otro músculo de acción vertical. Si existe importante hipoacción del oblicuo superior y la desviación es grande, se asocia al debilitamiento del oblicuo inferior el pliegue del oblicuo superior. Si no existe hiperacción del oblicuo inferior o la hipertropia no varía en las versiones horizontales, se tiende a operar uno o dos rectos, según el grado de desviación (Figuras 17 y 18). Parálisis del VI nervio El VI nervio craneal inerva al músculo recto lateral siendo responsable de la abducción del globo ocular. Su parálisis es la más frecuente dentro del las parálisis oculomotoras. Clínicamente cursa con los siguientes signos y síntomas: 1. Diplopía binocular horizontal aumentando en la mirada hacia el lado de la parálisis (pudiendo desaparecer en visión próxima por el fenómeno de acomodación-miosis-convergencia). Parálisis oculomotoras Figura 17. Parálisis del OS derecho. Observamos la hipertropia en PPM, el déficit del OS y la hiperacción del OI. Presenta además el Test de Bielschowsky positivo sobre el hombro derecho Figura 18. Paciente de la Figura 18 resultado postoperatorio tras realizarse pliegue del OS y debilitamiento del OI en el ojo derecho, se corrige la hipertropia, en las versiones y en el Test de Bielschowsky 17 18 Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 215 T. Alonso Alonso, A. Galán, C. Maciá, S. Martín Nalda 2. Tortícolis con la cara hacia el lado paralizado. 3. Endotropia en posición primaria de la mirada (PPM) (Figura 19). El déficit de abducción del recto lateral se puede clasificar en: – 1 = conserva 75% de abducción completa – 2 = conserva 50% de abducción completa – 3 = globo llega a línea media sin sobrepasarla – 4 = globo no llega a línea media Consideraciones anatómicas Los tipos de alteraciones que afectan al sexto nervio craneal y los signos y síntomas asociados son consecuencia directa de la anatomía local. Los núcleos apareados del VI nervio craneal se localizan en tronco del encéfalo, en la protuberancia, y muy cerca del IV ventrículo. Cada núcleo contiene dos tipos de neuronas: motoras (formando el fascículo) e internucleares (envían sus axones al fascículo longitudinal medial contralateral para realizar sinapsis en el subnúcleo recto medio contralateral coordinando la mirada horizontal). El núcleo del VI nervio se relaciona estrechamente con el fascículo del VII nervio, IV ventrículo y cerebelo. El VI nervio sale del tronco encéfalo por la unión pontomedular y entra en el espacio subaracnoideo. Asciende por el clivus y entra en el canal de Dorello pasando por debajo del ligamento petroclinoide y por encima del ápex petroso para dirigirse al seno cavernoso (en este espacio está en relación directa con el seno petroso inferior afectándose por tanto con su ingurgitación venosa en las fístulas carótidocavernosas). Clásicamente se describe el Síndrome de Gradenigo consistente en una afectación del VI nervio craneal por otitis media grave con osteítis a nivel del ápex petroso, además de pérdida de audición. A continuación, el VI nervio craneal atraviesa seno cavernoso (a diferencia del III y IV nervio craneal que lo recorren a lo largo de su pared) siendo, por esta localización, el nervio oculomotor más vulnerable. Durante este recorrido en seno cavernoso se acompaña de fibras simpáticas provenientes del plexo carotídeo con lo que la afectación del nervio a este nivel podría acompañarse de una páralisis oculosimpática. Figura 19. Parálisis de VI nervio derecho con tortícolis hacia la derecha 19 216 Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 Parálisis oculomotoras Por último, el VI nervio craneal entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior (en el interior del anillo de Zinn) para inervar al músculo recto lateral. Etiología Las causas de esta parálisis son muy variadas: – Isquémica – Traumática – Neoplasica – Hipertensión intracraneal Diagnóstico diferencial El diagnóstico diferencial lo tendremos que realizar fundamentalmente con: – Patología orbitaria (aunque tendremos otros signos como exoftalmos, hiperemia conjuntival y además test de ducción forzada positivo). – Miastenia gravis (caracterizada por variabilidad del cuadro clínico y fatigabilidad). – Síndrome de Duane. – Inflamatoria Tratamiento – Infecciosa Tratamiento no quirúrgico La frecuencia de las diferentes etiologías varía según la edad. En adultos, la causa más frecuente es la isquémica (relacionado sobre todo con DM18,19) y en niños la neoplásica, con o sin hipertensión intracraneal. Evolución Si la etiología es isquémica, vírica o idiopática suele producirse recuperación espontánea en la mayoría de pacientes al cabo de unas semanas o meses, aunque puede persistir cierto déficit de abducción en algunos de ellos (Figuras 20 y 21). En el caso de una parálisis del VI nervio craneal bilateral la recuperación espontánea es mucho menos frecuente ya que son cuadros más graves (neoplasia, enfermedad desmielinizante, traumatismo...) con gran frecuencia de contractura del recto medio, aumentando así la desviación. – Oclusión (para evitar la diplopía) – Prismas (sólo útil en desviaciones pequeñas)20-25. – Toxina botulínica: - Se inyecta en el músculo recto medio para ocasionar una parálisis flácida del mismo y con ello acelerar la recuperación del músculo recto lateral (Figura 22). - La toxina se ha mostrado especialmente útil en las parálisis totales (grado -4) en las que la contractura del recto medio es extraordinariamente frecuente y ocasionaría la desviación permanente25. También es utilizada como coadyuvante al tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico Se debe esperar la estabilidad del cuadro (6 meses al menos) y comprobar que no existen signos de recuperación. Figura 20. Parálisis de VI nervio derecho de etiología diabética 20 Figura 21. Recuperación total del caso de la Figura 20 21 Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 217 T. Alonso Alonso, A. Galán, C. Maciá, S. Martín Nalda Figura 22. Tratamiento mediante toxina botulínica de la parálisis de VI nervio derecho Figura 23. Parálisis de VI nervio izquierdo tratada mediante transposición de los rectos verticales sobre el recto lateral izquierdo e inyección de toxina botulínica en recto medio izquierdo. Imágenes superiores del preoperatorio e imágenes inferiores del postoperatorio 22 23 – Parálisis parcial. Se debe realizar retroceso del recto medio y resección del recto lateral – Parálisis total. Se debe efectuar una transposición de los rectos verticales sobre el recto lateral, acompañada de un debilitamiento del recto medio. Para evitar el riesgo de isquemia del segmento anterior producido por la sección de 3 músculos, dicho debilitamiento puede realizarse mediante la inyección de toxina botulínica en recto medio (Figura 23). 218 Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 Bibliografía 1. Liesegang, T, Deutsch,T, Grand Gilbert. Basic and clinical science course. Neuro-ophthalmology. Pediatric ophthalmology and Strabismus. American Academy of Ophthalmology 2002-2003. 2. Sanders. Scott MD, Kawasaki, Aki MD, et al. Patterns of extraocular muscle weadness in vasculopathic pupilsparing, incomplete third nerve palsy. Journal of neuroophthalmology 2001;21:4-6. Parálisis oculomotoras 3. Perea J. Estrabismos. Artes gráficas Toledo. 2006-0614R. 15. Plager DA. Tendon laxity in superior oblique palsy. Opthalmology 1992;99:1032. 4. Rucker CW. The causes of paralysis of the third, fourth and sixth cranial nerves. AM J ophthalmol 1958;46: 787. 16. Helveston EM, Mora JS, Lipsky SN, et al. Surgical treatment of superior oblique palsy. Trans Am Ophthalmol Soc 1996;94:315. 5. Bradley W, Richards MD, et al. Causes and prognosis in 4278 cases of paralysis of the oculomotor, trochlear and abducens cranial nerves. American journal of ophthalmology 1992;113:489-96. 17. Sousa-Dias. The surgical treatment of unilateral superior oblique palsy. Am Orthopt J 1992;42:16. Patel SV, Mutyala S, Leske DA, et al. Incidence, associations and evaluation of sixth nerve palsy using a population based method. Ophthalmology 2004;111:369-75. 6. Oculomotor nerve palsies in children. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1992;29:331-6. 7. Rosenbaum A, Santiago A P. Clinical strabismus management. Principles and surgical techniques. W.B. Saunders Company, USA 1999. Ing EB, Sullivan TJ. 18. Patel SV, Holmes JM, Hodge DO, Burke JP. Diabetes and hypertension in isolated sixth nerve palsy: a population-based study. Ophthalmology 2005:112 (5):760-3. 8. Galán Terraza A, Visa Nasarre J. Diplopía. Manual práctico con videos demostrativos. Editorial Glosa, 2005. 19. Scott AB, Kraft SP. Botulinum toxin injection in the management of lateral rectus paresis. Ophthalmology 1985;92:676. 9. Schatz NJ, Savino PJ, Corbertt JJ. Primary aberrant oculomotor regeneration. A sign of intracavernous meningioma. Arch Neurol 1977;34:29-32. 20. Elston JS, Lee JP. Paralytic strabismus: the role of botulinum toxin. British Journal of Ophthalmology 1985; 69: 891-896. 10. A. Goldberg MD, Arthur, et al. Use of apically based periosteal flaps as globe tethers in sever paretic strabismus. Arch Ophthalmol 2000;118:431-7. 21. Biglan AW, Burnstine RA, Rogers GL, Saunders RA. Management of strabismus with botulinum A toxin. Ophthalmology 1989;96(7):935-43. 11. Bielschowsky A. Lectures on Motor Anomalies. Hannover: Dartmouth Col.lege Public, 1943;73-86. 22. Ly Kao, AN Chao. Subtenon injection of botulinum toxin for treatment of traumatic sixth nerve palsy. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2003;40(1):27-30. 12. Richards BW, Jones FR, Younge BR. Causes and prognosis in 4.278 cases of paralysis of the oculomotor, trochlear, and abducens cranial nerves. Am J Ophthalmol 1992;113:489. 23. Hung HL, Kao LY, Sun MH. Botulinum toxin treatment for acute traumatic complete sixth nerve palsy. Eye 2005;19(3):337-41 13. von Noorden GK, Murray E, Wong SY. Superior oblique paralysis: A review of 270 cases. Arch Ophthalmol 1986;104:1771. 24. Natalie C, Kerr MD, Maryellen Beck Hoehn MD. Botulinum toxin for sixth nerve palsies in children with brain tumors. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2001;5(1):21-5. 14. Helveston EM, Krach D, Plager DA, et al. A new classification of superior oblique palsy based on congenital variations in the tendon. Opthalmology 1992; 99:1609. 25. Lee J, Harris S, Cohen J, Cooper K, MacEwen C, Jones S. Results of a prospective randomized trial of botulinum toxin therapy in acute unilateral sixth nerve palsy. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1995;32(3):142. Annals d’Oftalmologia 2006;14(4):202-219 219