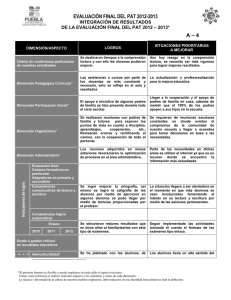No hay lugar seguro
Anuncio

En una fantasmagórica finca a las afueras de Dublín aparecen los cadáveres de un padre y sus dos hijos. La esposa y madre está malherida y es trasladada a urgencias. La zona está repleta de casas a medio construir porque, como Pat Spain, el hombre hallado muerto junto a sus hijos, ha sucumbido a la crisis económica. El inspector Mick Kennedy, un perro viejo del departamento, se hará cargo del caso con la ayuda del novato Richie Curran. En un primer momento, Kennedy cree que no será complicado de resolver. Pero no tarda de cambiar de opinión: detalles que no cuadran, pistas que parecen conducir a dos lugares al mismo tiempo, presencias inexplicables... Y la propia vida personal de Mick Kennedy se entremezcla con su investigación. En cuanto la noticia salta a la prensa, reaparece su hermana Dina, y con ella los secretos y las sombras del pasado, que quizá tengan algo que ver con el caso del que ahora se está ocupando... Tana French No hay lugar seguro Garda - 4 ePub r1.0 Ledo 30.04.14 Título original: Broken Harbour Tana French, 2012 Traducción: Gemma Deza Guil Editor digital: Ledo ePub base r1.1 Para Darley, mago y caballero Capítulo 1 Antes que nada, aclaremos algo: yo era el hombre idóneo para este caso. Les sorprendería saber cuántos de los muchachos habrían puesto pies en polvorosa de haber tenido la posibilidad de hacerlo, y yo la tenía, al menos al principio. Un par de ellos me dijeron a la cara: «Prefiero que pringues tú, colega». Pero a mí no me preocupó lo más mínimo. De hecho, los compadecía. A algunos detectives no les gustan mucho los casos notorios e importantes; demasiada mierda de los medios de comunicación, dicen, y si no los resuelves te metes en una buena. Pero esa actitud negativa no va conmigo. Si inviertes tu energía en pensar en lo doloroso que será el batacazo, ya estás a medio caer. Yo prefiero concentrarme en los aspectos positivos, y los hay a patadas: aunque uno puede fingir que está por encima de eso, todo el mundo sabe que son los grandes casos los que acarrean grandes promociones. Dadme los casos con titulares y quedaos con los apuñalamientos entre camellos. Si no sois capaces de comeros el marrón, seguid vistiendo el uniforme. Hay muchachos que no soportan los casos en los que hay niños involucrados, lo cual me parece comprensible, pero si no soportas un asesinato desagradable —y perdón por expresarlo así—, ¿qué coño haces en el Departamento de Homicidios? Apuesto a que en el Departamento de Derechos de la Propiedad Intelectual les encantaría contar con ellos. Yo he llevado casos de bebés, de ahogamientos, de asesinatos con violación y el de un tipo al que decapitaron con una escopeta y cuyos sesos quedaron esparcidos por las paredes y, siempre que el caso se haya resuelto, nada de ello me ha quitado el sueño. Alguien tiene que hacerlo. Y si ese alguien soy yo, al menos sé que se hará bien. Porque, ya que estamos, dejemos otra cosa clara: soy condenadamente bueno en mi trabajo. Lo creo de verdad. Llevo diez años en el Departamento de Homicidios y desde hace siete, cuando me habitué al puesto, ostento la tasa de casos resueltos más alta de la comisaría. Este año voy a quedar segundo, pero es que al tipo que me ha superado le tocó una ristra de casos domésticos que eran pan comido, casos en los que el sospechoso prácticamente se ponía las esposas solo y se entregaba en bandeja servido con puré de manzana. A mí, en cambio, me cayeron los más difíciles, expedientes soporíferos de yonquis en los que nadie nunca ha visto nada, y aun así conseguí resolverlos. Si nuestro comisario hubiera tenido alguna duda sobre mí, habría podido apartarme de los casos en cualquier momento. Pero no lo hizo. Lo que intento decirles es que este caso debería haber ido como la seda. Debería haber acabado figurando en los manuales como paradigma del trabajo bien hecho. Desde todos los puntos de vista, debería haber sido el caso soñado. En cuanto aterrizó en comisaría, supe que se trataba de algo gordo. Todos lo supimos. Los homicidios básicos van directos a la sala de la brigada y se asignan a quien esté de turno o, si no está presente, a quien ande por ahí; sólo los grandes casos, los casos delicados que necesitan caer en las manos adecuadas, se entregan al comisario para que sea él quien elija al hombre indicado. De manera que cuando el comisario O’Kelly asomó la cabeza por la puerta de la sala de la brigada, me señaló con el dedo, dijo: «Kennedy, a mi despacho» y desapareció, lo supimos. Agarré mi chaqueta del respaldo de la silla y me la puse. El corazón me latía con fuerza. Había pasado mucho tiempo, demasiado, desde que el último de aquellos casos se cruzó en mi camino. —No te muevas de aquí —le dije a Richie, mi compañero. —¡Ooooh! —soltó Quigley con horror fingido desde su mesa, agitando su regordeta mano—. ¡Scorcher vuelve al infierno! Nunca pensé que llegara este día. —Regálate la vista, socio — repliqué, al tiempo que comprobaba si llevaba la corbata recta. Quigley se comportaba como un capullo porque él era el siguiente en la lista. De no haber sido por el espacio que ocupaba, tal vez O’Kelly le habría asignado el caso. —¿Qué has hecho esta vez? —Me he tirado a tu hermana. Y me llevé mis propias bolsas de papel. Los muchachos soltaron una risita; Quigley frunció los labios como una viejecita. —No tiene gracia. —La verdad ofende. Richie estaba boquiabierto y a punto de saltar de la silla movido por la curiosidad. Me saqué el peine del bolsillo y me atusé rápidamente el pelo. —¿Estoy guapo? —Lameculos… —farfulló Quigley, enfurruñado. Le hice caso omiso. —Sí —respondió Richie—. Estás fantástico. ¿Qué…? —No te muevas de aquí —le repetí, y fui en busca de O’Kelly. Segunda pista: O’Kelly estaba de pie detrás de su mesa, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, balanceándose adelante y atrás sobre los talones. Aquel caso le había disparado la adrenalina lo bastante como para no caber siquiera en su asiento. —Veo que te has tomado tu tiempo… —Lo siento, señor. Permaneció donde estaba, chasqueando la lengua mientras releía la hoja de ruta que había sobre su escritorio. —¿Qué tal va el caso Mullen? Me había pasado las últimas semanas organizando un expediente para el fiscal general sobre un lío peliagudo con un narcotraficante, pues quería asegurarme de que a aquel mierdecilla no le quedara ni una sola grieta por la que colarse. Algunos detectives creen que su trabajo concluye en el preciso instante en que se presentan los cargos, pero, cuando una de mis presas se retuerce en el anzuelo para soltarse, cosa que rara vez ocurre, yo me lo tomo muy en serio. —Listo para entregar, más o menos. —¿Podría finiquitarlo otra persona? —Desde luego. Asintió y continuó leyendo. A O’Kelly le gusta que le pregunten, para dejar claro quién es el jefe, y como de hecho es mi jefe, no tengo mayor inconveniente en ponerme panza arriba como un buen cachorrillo si eso sirve para que la situación fluya. —¿Ha entrado algún caso, señor? —¿Conoces Brianstown? —Jamás he oído ese nombre. —Yo tampoco lo había oído nunca. Es una de esas zonas de nueva construcción; está en la costa norte, pasado Balbriggan. Antes se llamaba Broken Bay o algo por el estilo. —Broken Harbour —lo corregí—. Sí. Conozco Broken Harbour. —Pues ahora se llama Brianstown. Y esta noche todo el país habrá oído hablar de ese lugar. —Malas noticias —aposté. O’Kelly dejó caer pesadamente una mano sobre la hoja de ruta, como si quisiera sujetarla para que no volara. —Marido, mujer y dos críos apuñalados en su propia casa. La mujer va de camino al hospital; no saben si sobrevivirá. Los demás están muertos. Guardamos silencio un momento, sintiendo cómo temblaba el aire tras aquella noticia. —¿Cómo se ha descubierto? —Por la hermana de la mujer. Hablan por teléfono cada mañana y, al ver que hoy nadie lo cogía, se ha puesto nerviosa, se ha metido en el coche y ha puesto rumbo a Brianstown. El vehículo del matrimonio estaba en el camino de acceso a la casa, con las luces encendidas en pleno día, y nadie respondía al timbre, así que ha llamado a la policía. Los agentes han echado la puerta abajo y… ¡sorpresa! —¿Quién está ahora en la escena del crimen? —Sólo los uniformados. Han echado un vistazo, han visto que el asunto les quedaba demasiado grande y nos han telefoneado. —Bien —dije yo. Hay un montón de imbéciles sueltos que se habrían pasado horas jugando a ser detectives y revolviendo el caso hasta destrozarlo antes de admitir una derrota y llamar a quien corresponde. Al parecer, habíamos sido afortunados al dar con un par de policías con un cerebro que funcionaba. —Quiero que te ocupes de este caso. ¿Lo aceptas? —Será un honor. —Si hay algo que no puedas delegar, dímelo ahora y se lo asigno a Flaherty. Esto tiene máxima prioridad. Flaherty es el tipo que se ha anotado los casos chupados y ha conseguido la mayor tasa de expedientes resueltos. —No será necesario, señor. Puedo asumirlo —le aseguré. —Bien —replicó O’Kelly. Sin embargo, no me entregó la hoja de ruta. La inclinó hacia la luz y la inspeccionó mientras se frotaba la mandíbula con el pulgar. —¿Y Curran? —preguntó—. ¿Está libre para ayudarte? El joven Richie sólo llevaba dos semanas en la brigada. A la mayoría de los muchachos no les gusta formar a los novatos, así que yo me encargo de hacerlo. Si conoces bien tu trabajo, es tu responsabilidad transmitir ese conocimiento a los recién incorporados. —Lo estará —le aseguré. —Puedo enchufarlo en cualquier otro sitio y facilitarte a alguien que sepa lo que se hace. —Si Curran no es capaz de apechugar con un caso así, será mejor que lo descubramos cuanto antes. No me interesaba que me asignaran a nadie que supiera lo que se hacía. El lado bueno de formar a los cachorros es que te ahorra muchos problemas: todos los que llevamos tiempo trabajando en el departamento tenemos nuestra propia manera de hacer las cosas y, en ese sentido, dos son multitud. Si sabes manejarlo, un novato te hace perder mucho menos tiempo que un viejo zorro. Y yo no podía permitirme perder tiempo jugando al «después de ti; no, tú primero», no en este caso. —En cualquier caso, tú dirigirías la investigación. —Confíe en mí, señor. Estoy seguro de que Curran estará a la altura. —Es un riesgo. Los novatos se pasan el primer año en período de prueba. No es oficial, pero eso no lo hace menos serio. Si Richie cometía un error recién salido de la escuela y con un caso como este, ya podía empezar a recoger los trastos de su mesa. —Lo hará bien. Me aseguraré de que así sea —respondí. —No me refiero sólo a Curran — añadió O’Kelly—. ¿Cuánto hace que no te ocupas de un caso importante? Me escudriñaba con ojos entrecerrados y penetrantes. Mi último caso relevante había salido mal. No había sido culpa mía: alguien a quien creía un amigo me tendió una trampa y me dejó tirado, pero, aun así, la gente no olvida. —Casi dos años —aclaré. —Así es. Resuelve este caso y volverás a estar en el ajo. No mencionó la otra posibilidad, que se posó como un objeto denso y pesado sobre el escritorio que nos separaba. —Lo resolveré. O’Kelly asintió con la cabeza. —Eso es lo que imaginaba. Mantenme informado. Se inclinó hacia delante, por encima de la mesa, y me entregó la hoja de ruta. —Gracias, señor. No le defraudaré. —Cooper y la Policía Científica están de camino. —Cooper es el forense —. Necesitarás refuerzos; haré que la Unidad General te envíe un puñado de eventuales. ¿Con seis te bastará? —Seis suena bien. Si necesito más, le telefonearé. Ya me iba cuando O’Kelly añadió: —Y por lo que más quieras, haz algo con la ropa de Curran. —Ya hablé con él sobre eso la semana pasada. —Pues hazlo de nuevo. ¿Qué era lo que llevaba ayer? ¿Una capucha? —He conseguido que deje de llevar zapatillas deportivas. Pasito a pasito. —Si quiere seguir en este caso, será mejor que dé un paso de gigante antes de que lleguéis a la escena del crimen. Los medios se van a abalanzar sobre el lugar como moscas sobre la mierda. Al menos, oblígalo a que se ponga el abrigo y se tape el chándal o lo que sea con lo que ha decidido honrarnos hoy. —Tengo una corbata de repuesto en mi mesa. Lo adecentaré. O’Kelly murmuró algo acerca de un cerdo vestido de esmoquin. De regreso a la sala de la brigada, leí por encima la hoja de ruta: justo lo que O’Kelly acababa de contarme. Las víctimas eran Patrick Spain, su esposa Jennifer y sus dos hijos, Emma y Jack. La hermana que había dado el aviso se llamaba Fiona Rafferty. Bajo su nombre, en mayúsculas y a modo de advertencia, el remitente había añadido: «NOTA: El oficial avisa de que la mujer que llama está histérica». Richie estaba de pie, dando saltitos de un pie a otro como si tuviera muelles en las rodillas. —¿Qué…? —Coge tus cosas. Vamos a salir. —Te lo dije —le dijo Quigley a Richie. Richie lo miró con cara de inocentón. —¿De verdad? Lo siento, tío, no te estaba prestando atención. Tenía otras cosas en la cabeza, ¿sabes? —Estoy intentando hacerte un favor, Curran. Puedes tomarlo o dejarlo — replicó Quigley, aún con cara de estar dolido. Me puse el abrigo y comprobé el contenido de mi maletín. —Vaya, parece que habéis mantenido una conversación fascinante. ¿De qué iba? —De nada —se apresuró a decir Richie—. Andábamos dándole a la sinhueso. —Le decía al joven Richie —me aclaró Quigley en tono de superioridad moral— que no es buena señal que el comisario te llame aparte y te dé la información a espaldas de tu compañero. ¿Qué implica eso con relación al puesto que ocupa el muchacho en la brigada? He creído conveniente que reflexionara un poco sobre ello. A Quigley le encanta jugar a confundir a los novatos, tanto como le gusta apretar a los sospechosos un poco más de la cuenta; todos lo hemos hecho alguna vez, pero él disfruta haciéndolo más que la mayoría. No obstante, por lo general es lo suficientemente listo como para no meterse con mis muchachos. Richie lo habría molestado con algo. —Va a tener mucho sobre lo que reflexionar en un futuro inmediato — repliqué—. No puede permitirse perder el tiempo en tonterías. Detective Curran, ¿listos para marcharnos? —Vale —contestó Quigley, remetiendo los carrillos hacia dentro—. No me hagáis caso. —Nunca lo hago, socio. Saqué la corbata de mi cajón y me la guardé en el bolsillo del abrigo parapetándome tras la mesa: no había necesidad de darle munición a Quigley. —¿Listo, detective Curran? En marcha. —Nos vemos —se despidió Quigley de Richie, no muy cordialmente, cuando nos dirigíamos hacia la puerta. Richie le lanzó un beso en el aire, pero se suponía que yo no debía verlo, así que no lo hice. Corría el mes de octubre, una mañana de martes gris, fría y densa, nublada y desapacible como un día de marzo. Saqué mi Beemer plateado favorito del garaje (oficialmente, se supone que el primero que llega es el primero que escoge coche, pero, en la práctica, a ningún chaval del Departamento de Violencia Doméstica se le ocurre acercarse al mejor vehículo de Homicidios, con lo que los asientos están siempre como me gustan y no hay envoltorios de hamburguesas por el suelo). Habría apostado lo que fuese a que aún era capaz de llegar hasta Broken Harbour con los ojos cerrados, pero no era día para descubrir si estaba en lo cierto, de manera que activé el GPS. Resultó que aquel aparato no sabía dónde estaba Broken Harbour. Sólo sabía llegar a Brianstown. Richie se había pasado las dos primeras semanas en la brigada ayudándome a componer el informe sobre el caso Mullen y a volver a interrogar a algún que otro testigo; este iba a ser el primer caso de homicidios real que vería y literalmente se moría de impaciencia por la emoción. Logró contenerla hasta que nos pusimos en marcha. —¿Tenemos un caso? —me soltó de pronto. —Así es. —¿Qué tipo de caso? —Un caso de asesinato. Me detuve en un semáforo en rojo, saqué la corbata del bolsillo y se la pasé. Estábamos de suerte: vestía una camisa, aunque fuera una baratija blanca tan fina que, de haberlo tenido, se le habría transparentado el pelo en el pecho, y unos pantalones grises que habrían estado bien de no haberle quedado una talla grandes. —Ponte esto. Miró la corbata como si no hubiera visto ninguna en su vida. —¿En serio? —En serio. Por un momento pensé que tendría que echar el freno y ponérsela yo mismo; probablemente, la última vez que se había puesto una había sido para la confirmación, pero al final consiguió anudársela, más o menos. Inclinó el espejo de la visera para comprobar cómo le quedaba. —Estoy elegante, ¿eh? —Mejor, sí —confirmé. O’Kelly tenía razón: la corbata servía de bien poco. Era una corbata bonita, de seda granate con una sutil raya ondulada, pero hay gente que sabe vestir y gente que no. Richie mide un metro setenta y cinco, eso en un día bueno, todo él codos, piernas canijas y hombros estrechos. Nadie le echaría más de catorce años, pese a que en su expediente figura que tiene treinta y uno. Y seguramente tenga mis prejuicios, pero con sólo echarle un vistazo habría podido decir exactamente de qué barrio procede. Lo lleva escrito: el pelo demasiado corto y de color indefinido, los rasgos afilados y esa manera de andar saltarina e inquieta, como si tuviera un ojo puesto en buscar problemas y el otro en detectar cualquier puerta que no esté bien cerrada. Al llevarla él, la corbata parecía robada. La frotó con un dedo, como si quisiera experimentar su tacto. —Es bonita. Te la devolveré. —Quédatela. Y cómprate unas cuantas cuando tengas un momento. Me miró y, por un instante, pensé que iba a decir algo, pero se contuvo. —Gracias —replicó en cambio. Habíamos llegado a los muelles y nos dirigíamos hacia la autopista MI. El viento marino soplaba con fuerza por el río Liffey, obligando a los viandantes a agachar la cabeza. En un momento de atasco (un inútil en un 4 x 4 no se había dado cuenta de que no conseguiría atravesar la intersección o le había importado un bledo no hacerlo), saqué la BlackBerry y le envié un mensaje a mi hermana Geraldine: «Geri, favor URGENTE. ¿Puedes recoger a Dina en el trabajo lo antes posible? Si se resiste alegando que va a perder sus horas, dile que yo le pagaré los gastos. No te preocupes, está bien, al menos por lo que yo sé, pero será mejor que se quede contigo un par de días. Te llamo después. Gracias». El comisario tenía razón: contaba aproximadamente con un par de horas antes de que los medios de comunicación inundaran Broken Harbour, y viceversa. Dina es la pequeña; Geri y yo seguimos cuidando de ella. Cuando escuchara la noticia, necesitaría estar en un lugar seguro. Richie no hizo comentario alguno sobre mi mensaje, lo cual estaba bien. En su lugar, se dedicó a observar el GPS. —Vamos fuera de la ciudad, ¿no? — preguntó. —A Brianstown. ¿Te suena? Negó con la cabeza. —Por el nombre, debe de ser una de esas urbanizaciones nuevas. —Así es. Está en la costa norte. Antes era un pueblecito llamado Broken Harbour, pero al parecer lo han urbanizado desde entonces. El capullo del todoterreno había logrado quitarse de en medio y el tráfico volvía a avanzar. Una de las cosas buenas de la crisis: ahora que por las carreteras ya no circulan ni la mitad de los coches, quienes todavía tenemos que ir a algún sitio conseguimos llegar. —Dime algo. ¿Qué es lo peor que has visto en este trabajo? Richie se encogió de hombros. —Trabajé en tráfico mucho tiempo, antes de incorporarme a Vehículos Motorizados. Vi algunas cosas duras. Accidentes. Todos lo creen. Estoy seguro de que yo también lo pensé alguna vez. —Chaval, aún no has visto nada. Eso me demuestra lo inocente que eres todavía. Sé que no hace ninguna gracia ver a un crío con la cabeza partida en dos porque un gilipollas ha tomado una curva a demasiada velocidad, pero eso no es nada comparado con ver a un niño con la cabeza abierta porque un cabronazo lo ha machacado contra la pared hasta que ha dejado de respirar. Hasta ahora, sólo has visto lo que la mala suerte puede hacerle a la gente. Estás a punto de echar un vistazo a lo que las personas pueden hacerse entre sí. Y créeme: no es lo mismo. —¿Es un niño lo que vamos a ver? —preguntó Richie. —Una familia. El padre, la madre y los dos hijos. La mujer quizá sobreviva. Los demás han muerto. Las manos se le habían quedado inmóviles sobre las rodillas. Era la primera vez que lo veía completamente quieto. —Dios. ¿Qué edad tenían los críos? —Todavía no lo sabemos. —¿Qué les ha sucedido? —Al parecer, los han apuñalado. En su propia casa, probablemente durante la noche pasada. —El mundo está podrido. Podrido del todo. Richie hizo una mueca. —Sí —confirmé—, lo está. Y para cuando lleguemos a la escena del crimen, necesito que lo hayas asimilado. Regla número uno, y será mejor que la anotes bien: nada de mostrar emociones en la escena del crimen. Cuenta hasta diez, reza el rosario, explica chistes verdes, haz lo que tengas que hacer. Si necesitas algún consejo sobre cómo afrontarlo, pídemelo ahora. —Estoy bien. —Será mejor que así sea. La hermana de la mujer está allí y no tiene ningún interés en verte afectado. Lo único que quiere saber es que tenemos la situación controlada. —Tengo la situación controlada. —Bien. Lee esto. Le pasé la hoja de ruta y le di treinta segundos para que la leyera por encima. Le cambiaba el rostro cuando se concentraba; parecía mayor y más inteligente. —Cuando lleguemos allí —le dije una vez se le había acabado el tiempo —, ¿cuál será la primera pregunta que querrás hacerles a los uniformados? —El arma. ¿La han encontrado en la escena del crimen? —¿Y por qué no: «Hay indicios de que hayan forzado la puerta»? —Porque alguien podría haberlos falseado. —No te andes con rodeos —lo reprendí—. Por «alguien» te refieres a Patrick o a Jennifer Spain. El estremecimiento fue tan débil que, de no haber estado esperando que se produjera, se me podría haber pasado por alto. —Cualquiera que tuviera acceso. Un pariente o un amigo. Cualquiera a quien le hubieran abierto la puerta. —Pero eso no es lo que tenías en mente, ¿no es cierto? Tú pensabas en los Spain. —Sí. Supongo que sí. —Suele pasar, hijo. No tiene sentido fingir que no es así. El hecho de que Jennifer Spain haya sobrevivido la convierte en la principal sospechosa. Por otra parte, en estos casos, el culpable suele ser el padre: una mujer lo máximo que hace es matar a los niños y luego suicidarse, pero el hombre arremete contra toda la familia. No obstante, en cualquier caso no suelen preocuparse de fingir que alguien ha forzado la puerta. Hace mucho que han dejado de preocuparse por nimiedades como esa. —De acuerdo, pero supongo que ya tendremos tiempo de llegar a una conclusión una vez la Científica haga acto de presencia; no vamos a fiarnos de lo que nos digan los agentes de uniforme. En cambio, con respecto al arma, yo querría saber si la han localizado desde el principio. —Buen chico. Esa es la máxima prioridad para los uniformados, estoy contigo. ¿Y qué es lo primero que le preguntarás a la hermana? —Si alguien tenía algo contra Jennifer Spain. O contra Patrick Spain. —Desde luego, pero eso se lo preguntaremos a todos a los que interroguemos. ¿Qué querrías preguntarle a Fiona Rafferty en concreto? Negó con la cabeza. —¿Nada? Personalmente, a mí me interesa mucho saber qué hace en la casa —opiné. —Aquí dice… —Richie sostuvo en alto la hoja de ruta— que las dos hermanas hablaban todos los días. Y hoy no ha conseguido contactar con ella. —¿Y? Piensa en la hora, Richie. Pongamos que normalmente hablan ¿qué? ¿En torno a las nueve? ¿Después de que los maridos se hayan largado al trabajo y los críos se hayan ido a la escuela? —O cuando ellas mismas llegan al trabajo. Puede que ambas trabajaran. —Jennifer Spain no trabajaba. De lo contrario, la hermana habría informado de que no ha ido a trabajar, y no de que no ha conseguido hablar con ella. Así pues, tenemos que Fiona telefonea a Jennifer en torno a las nueve, a las ocho y media como muy temprano; hasta entonces, todo el mundo ha estado atareado poniéndose en marcha. Y a las diez y treinta y seis —le di unos toquecitos a la hoja de ruta— está ya en Brianstown avisando a la policía. No sé dónde vive Fiona Rafferty ni dónde trabaja, pero lo que sí sé es que Brianstown está a una hora larga de distancia de cualquier otro sitio. En otras palabras, cuando Jennifer se retrasa una hora en su charla matutina (y estamos hablando de una hora como máximo, podría ser mucho menos), Fiona se pone lo bastante nerviosa como para dejarlo todo y poner rumbo al último rincón del mundo. A mí eso me suena a una reacción desmedida. No sé tú, jovencito, pero a mí me gustaría saber por qué se ha puesto las bragas tan aprisa. —Es posible que no viva a una hora de distancia. Quizá viva en la puerta contigua y simplemente se haya acercado a ver qué sucedía. —Entonces ¿por qué tendría que conducir? Si está demasiado lejos como para ir a pie, entonces también lo está como para que resulte raro que se acercara a comprobar qué sucedía. Y ahora te daré la regla número dos: cuando alguien se comporta de un modo extraño, te está haciendo un pequeño regalo, y no debes desprenderte de él hasta que lo hayas abierto. Ya no estás en Vehículos Motorizados, Richie. En una situación como esta nunca se descarta nada con un «Bah, probablemente no tenga importancia. Es que ese día estaba un poco rara. Olvidémoslo». Nunca. Se produjo la clase de silencio que significa que la conversación no ha concluido. Finalmente, Richie dijo: —Soy un buen detective. —Estoy seguro de que algún día serás un detective magnífico. Pero por el momento, te queda casi todo por aprender. —Tanto si llevo corbata como si no. —No tienes quince años, colega — le repliqué—. Vestir como un atracador no te convierte en una amenaza para el sistema; sólo te convierte en un imbécil. Richie toqueteó el fino tejido de la pechera de su camisa y escogió sus palabras con cuidado antes de decir: —Sé que los detectives de Homicidios no suelen venir de donde yo vengo. Pero eso no nos convierte a todos los demás en paletos. Ni a ellos en unos maestros. No soy lo que esperabais. Eso ya lo he entendido. Por el retrovisor pude ver sus ojos verdes y serenos. —No importa de dónde vengas — objeté—. No hay nada que puedas hacer para remediarlo, de manera que no malgastes tu energía pensando en ello. Lo que importa es adónde vas. Y eso, amigo, sí puedes decidirlo. —Ya lo sé. Por eso estoy aquí. —Y es mi trabajo ayudarte a llegar aún más lejos. Una manera de controlar hacia dónde te diriges consiste en actuar como si ya estuvieras allí. ¿Me entiendes? Parecía perplejo. —Digámoslo de otro modo: ¿por qué crees que vamos al volante de un Beemer? Richie se encogió de hombros. —He supuesto que te gustaba este coche. Solté una mano del volante para apuntarle con el dedo. —Has supuesto que a mi ego le gustaba este coche, quieres decir. No te equivoques: no es tan sencillo. No andamos detrás de ladronzuelos de tiendas, Richie. Los asesinos son los peces gordos en este estanque. Lo que hacen, lo hacen a lo grande. Si apareciéramos en la escena del crimen con un Toyota del 95 destartalado, pareceríamos irrespetuosos, como si las víctimas no se merecieran lo mejor que podemos darles. Y eso irrita a las personas. ¿Es así como te gustaría empezar? —No. —Pues claro que no. Y además de eso, un Toyota viejo y destartalado nos haría parecer un par de perdedores. Y eso importa, amigo mío. No es sólo cuestión de ego. Si los malos ven a un par de perdedores, creerán que tienen más pelotas que nosotros y entonces resulta más difícil conseguir que se vengan abajo. Y si los buenos de la historia ven a un par de perdedores, pensarán que jamás resolveremos este caso, de manera que ¿para qué molestarse en ayudarnos? Y si nosotros vemos a un par de perdedores cada vez que nos miramos al espejo, ¿qué crees que sucede con nuestras posibilidades de resolver el caso? —Que se reducen, supongo. —¡Bingo! Si quieres anotarte un éxito, Richie, no puedes ir por ahí oliendo a fracaso. ¿Entiendes lo que intento decirte? Se tocó el nudo de la corbata nueva. —Que vista mejor, básicamente. —Salvo porque no es tan básico, chaval. No hay nada básico en vestir mejor. Las reglas existen por un motivo. Antes de romperlas, hay que meditar bien sobre cuál es ese motivo. Me incorporé a la MI y pisé el acelerador, dejando que el Beemer demostrara de lo que es capaz. Richie miró de reojo el velocímetro, pero yo sabía sin necesidad de mirar que avanzaba justo a la velocidad límite, ni un solo kilómetro por encima, y mantuvo el pico cerrado. Probablemente pensara que yo no era más que un capullo aburrido. Mucha gente lo piensa. La mayoría son adolescentes, si no física, al menos mentalmente. Sólo los adolescentes piensan que el aburrimiento es malo. Los adultos, los hombres y mujeres maduros que las han visto ya de todos los colores, saben que el aburrimiento es un regalo divino. La vida esconde demasiadas emociones bajo la manga, lista para golpearte cuando menos te lo esperas, sin necesidad de que le añadas más drama. Si Richie aún no lo había descubierto, estaba a punto de hacerlo. Soy un firme defensor del desarrollo urbanístico; culpen ustedes a los constructores y a los banqueros y a los políticos acomodaticios de esta crisis, si quieren, pero el hecho es que, si ellos no hubieran pensado a lo grande, jamás habríamos salido de la anterior. Prefiero ver un bloque de viviendas rebosante de gente que sale a trabajar cada mañana y mantiene el país activo y luego regresa al acogedor hogar que se han ganado con el sudor de su frente, que un campo que no sirve a nadie, salvo a un par de vacas. Los lugares son como las personas o los tiburones: si dejan de moverse, mueren. Y sin embargo, todo el mundo tiene un lugar que anhela que no cambie jamás. En el pasado, cuando era un chaval flacucho con el pelo cortado en casa y los tejanos remendados, me conocía Broken Harbour como la palma de la mano. Los críos de hoy en día han crecido disfrutando de vacaciones al sol durante el boom económico: dos semanas en la Costa del Sol como mínimo. Pero yo tengo cuarenta y dos años, y nuestra generación tenía pocas expectativas. Unos cuantos días a orillas del mar de Irlanda en una caravana alquilada te convertían en alguien especial. En aquel entonces, Broken Harbour se encontraba en medio de la nada. Una docena de casas diseminadas ocupadas por familias apellidadas Whelan o Lynch que llevaban en aquel lugar desde la prehistoria, un comercio llamado Lynch’s, un pub llamado Whelan’s y un puñado de parcelas para caravanas, a sólo una carrera descalzos por resbaladizas dunas de arena y entre matas de barrones de la vastedad color crema de la playa. Íbamos allí dos semanas cada mes de junio y nos alojábamos en una roulotte con cuatro literas oxidadas que mi padre reservaba con un año de antelación. Geri y yo ocupábamos las literas superiores y Dina dormía en la inferior, enfrente de mis padres. Geri era la primera en elegir, dada su condición de mayor, pero le gustaba más dormir en la parte que daba a tierra, porque así podía ver los ponis en el prado que se extendía detrás de la caravana. Así, cada mañana, mis ojos se encontraban con blancas líneas de espuma marina y aves zancudas correteando por la arena, todo ello bajo la resplandeciente luz del amanecer. Los tres nos despertábamos y salíamos afuera al alba, con una rebanada de pan con azúcar en cada mano. Nos pasábamos el día jugando a los piratas con los niños de las otras caravanas, nos salían pecas y nos pelábamos a causa de la sal y el viento y de alguna que otra hora esporádica de sol. Para la cena, mi madre freía huevos y salchichas en el hornillo de camping y después mi padre nos enviaba a Lynch’s a comprar helados. Al regresar, encontrábamos a mi madre sentada en el regazo de mi padre, con la cabeza apoyada en la curva de su cuello y sonriendo con ojos soñadores de cara al mar; él ovillaba la larga cabellera de ella alrededor de su mano libre para evitar que la brisa marina se la metiera en el helado. Yo esperaba todo el año para contemplarlos así. Una vez hube sacado el Beemer de las carreteras principales empecé a recordar el camino, como había sabido que haría, como un recuerdo descolorido en mi memoria: dejar atrás esta arboleda (los árboles estaban más altos ahora) y doblar a la izquierda en esa curva en el muro de piedra. Justo entonces el agua debería haber aparecido ante nuestros ojos por encima de un cerro verde, pero la urbanización pareció surgir de la nada y nos impidió el paso como una barricada: hileras de tejados de pizarra y gabletes encalados se extendían por lo que parecían varios kilómetros en todas las direcciones, tras un alto muro paravientos. Un panel en la entrada indicaba, con unas vistosas letras enroscadas del tamaño de mi cabeza: «BIENVENIDOS A OCEAN VIEW, BRIANSTOWN, UNA NUEVA FORMA DE CONFORT. CASAS DE LUJO EN EXPOSICIÓN». Alguien había pintado con spray rojo un gran pene con testículos encima del cartel. A primera vista, Ocean View parecía bastante selecto: grandes casas no adosadas que daban la impresión de valer su precio, elegantes parcelas de césped, pintorescas señales que conducían a la GUARDERÍA JOYITAS y al POLIDEPORTIVO DIAMANTE EN BRUTO. Pero a segunda vista, el césped necesitaba que lo segaran con urgencia y los caminos para peatones estaban llenos de baches. Y, a tercera vista, había algo que simplemente no encajaba. Las casas eran demasiado parecidas. Incluso aquellas que lucían un triunfal cartel en rojo y azul que anunciaba a gritos «VENDIDA». Nadie había pintado la puerta de color mierda, ni había colocado macetas en los alféizares y tampoco había juguetes de plástico esparcidos por los jardines. Sí que había algunos coches aparcados diseminados, pero la mayoría de los caminos de acceso a las casas estaban vacíos, y aquel vacío no insinuaba que alguien estuviera fuera estimulando la economía. Se podían atravesar con la mirada tres de cada cuatro casas y divisar fragmentos de cielo gris a través de las desnudas ventanas. Una muchacha corpulenta con un anorak rojo empujaba un cochecito por uno de los senderos peatonales, con el viento enzarzándose en su melena. Ella y su bebé de cara de luna bien podrían haber sido las únicas personas en kilómetros a la redonda. —¡Caray! —exclamó Richie, y en medio de aquel silencio su voz sonó lo bastante alta como para sobresaltarnos a ambos—. Parece el pueblo de los malditos. Según la hoja de ruta, la casa ocupaba el número 9 de Ocean View Rise[1], lo cual habría tenido mucho más sentido si el mar de Irlanda hubiera sido un océano o, al menos, si hubiera resultado visible, pero supongo que cada uno saca el máximo partido de lo que tiene. El GPS pareció hundirse en las profundidades: nos condujo por Ocean View Drive hasta una calle sin salida llamada Ocean View Grove[2] (nombre que remataba el trío, pues no había árboles a la vista en ningún sitio) y nos informó de que: «Ha llegado a su destino. Hasta pronto». Di media vuelta y decidí guiarme por la vista. A medida que nos adentrábamos en aquella urbanización, las casas se iban volviendo más esquemáticas. Era como ver una película al revés. Al cabo de poco, apenas eran combinaciones aleatorias de muros y andamios, con alguna que otra abertura para una ventana; en las viviendas sin fachada, las estancias aparecían llenas de escaleras de mano rotas, tuberías enrolladas y sacos de cemento a punto de pudrirse. Cada vez que doblábamos una esquina, esperaba encontrarme con un enjambre de albañiles al tajo, pero lo más cerca que estuvimos de eso fue cuando vimos una excavadora amarilla averiada en una parcela vacía, escorada de lado en un barrizal, y montones de escombros y basura por todas partes. Allí no vivía nadie. Intenté retomar las indicaciones generales de la entrada, pero la urbanización estaba construida como uno de esos antiguos laberintos vegetales, toda ella calles sin salida y curvas pronunciadas, y nos perdimos casi de inmediato. Sentí una pequeña punzada de pánico. Nunca me ha gustado desorientarme. Frené en una intersección (por acto reflejo: tampoco es que nadie fuera a salir disparado delante de mí) y, en el silencio que siguió al ruido del motor, escuchamos el rugido del mar. Entonces Richie alzó la cabeza y preguntó: —¿Qué ha sido eso? Era un grito breve, descarnado y desgarrador que se repetía una y otra vez, con tal regularidad que parecía mecánico. Se extendía a través del barro y del hormigón y rebotaba en las paredes por terminar, por lo que podía proceder de cualquier sitio, o de todos. Aquel y el del mar debían de ser los únicos sonidos en la urbanización. —Apuesto a que es la hermana — dije. Me miró como insinuándome que pensaba que le estaba tomando el pelo. —Debe de ser un zorro o algo así. Quizá lo hayan atropellado. —Vaya, y yo que creía que eras Don Curtido en la Calle que sabía perfectamente la tragedia a la que nos enfrentábamos. Prepárate bien, Richie. ¡Ahora viene lo bueno! Bajé una ventanilla y me guie por el sonido. Los ecos me desviaron del camino unas cuantas veces, pero no nos cupo ninguna duda cuando llegamos a nuestro destino. Una cara de Ocean View Rise estaba formada por prístinas casas adosadas con ventanas panorámicas, alineadas por pares, pulidas como fichas de un dominó; la otra eran todo andamiajes y escombros. Entre las piezas del dominó, por encima del muro de la urbanización, se balanceaban unas esquirlas de mar gris. Delante de un par de casas había aparcados un vehículo o dos, pero frente a otra había tres: un Volvo de cinco puertas blanco en el que se veía la palabra «familiar», un Fiat Seiscientos amarillo que había conocido días mejores y un coche patrulla. La cinta azul y blanca que indicaba la escena del crimen recorría la tapia de baja altura que rodeaba el jardín. Hablaba en serio cuando le dije a Richie que, en este trabajo, todo importa, hasta el modo en que abres la puerta del coche. Mucho antes de pronunciar la primera palabra ante un testigo o un sospechoso, este debe saber que Mick Kennedy ha llegado y que tiene el caso bien agarrado por las pelotas. En este sentido, soy afortunado en algunos aspectos: soy alto, conservo todo mi pelo, que sigue siendo castaño oscuro en un noventa y nueve por ciento, tengo un aspecto decente (y no peco de modestia) y la suma de todo ello ayuda, pero además he acumulado práctica y experiencia en otros aspectos. Mantuve la velocidad hasta el último segundo, frené en seco, salí del coche con un solo movimiento ágil, maletín en mano, y me dirigí a la casa con paso rápido y eficiente. Richie ya se espabilaría. Uno de los agentes de uniforme estaba acuclillado torpemente junto a su coche, consolando a alguien que se sentaba en el asiento trasero y que, sin lugar a dudas, era la fuente de aquellos gritos. El otro caminaba de un lado a otro delante de la verja, demasiado rápido, con las manos enlazadas a su espalda. El aire era fresco, dulce y salado, y olía a mar y a campo. Hacía más frío que en Dublín. El viento silbaba con poco entusiasmo a través de los andamios y las vigas de obra vista. El tipo que caminaba rondaba mi edad, pero tenía barriga y parecía un saco de arena: sin duda, en los veinte años que debía de llevar en el cuerpo jamás había visto nada parecido, y le habría gustado no verlo durante otros veinte más. —Soy el garda[3] Wall —se presentó —. Y el que está junto al coche es el garda Mallon. Richie le tendió la mano. Era como tener un cachorro. Antes de darle tiempo a hacer amigos, dije: —Yo soy el detective Kennedy, sargento, y este es el detective Curran, garda. ¿Han estado en la casa? —Sólo cuando llegamos. Salimos tan pronto como pudimos y les telefoneamos. —Buen trabajo. Explíqueme exactamente qué han hecho, desde que han entrado hasta que han salido. Los ojos del policía uniformado se posaron sobre la casa, como si le costara creer que fuera el mismo lugar al que había llegado apenas un par de horas antes. —Nos llamaron para comprobar que todo iba bien —nos explicó—. La hermana de la inquilina estaba preocupada. Llegamos al domicilio justo después de las once e intentamos establecer contacto con los residentes llamando al timbre y por teléfono, pero no obtuvimos respuesta. No detectamos indicios de que se hubiera forzado la puerta, pero a través de la ventana delantera vimos que las luces de la planta baja estaban encendidas y que parecía haber cierto desorden en el salón. Las paredes… —Veremos el desorden con nuestros propios ojos dentro de un minuto. Continúe. Nunca hay que dejar que nadie te describa los detalles antes de llegar a la escena del crimen, pues, de lo contrario, ves lo que otros han visto. —De acuerdo. —El uniformado parpadeó y retomó el hilo—. Intentamos dirigirnos a la parte trasera de la casa, pero, como comprobarán ustedes mismos, por ahí no pasa ni un niño. Tenía razón: entre las casas únicamente quedaba un hueco para la pared medianera. —Consideramos que el desorden y lo preocupada que estaba la hermana bastaban para forzar la puerta delantera. Y encontramos… Alternaba el peso entre sus pies, intentando encauzar la conversación de tal manera que pudiera ver la casa, como si fuera un animal acorralado que pudiera saltar en cualquier momento. —Entramos en el salón y no encontramos nada, por decirlo de algún modo: estaba desordenado, pero nada más… Luego procedimos a revisar la cocina, donde encontramos a un hombre y a una mujer en el suelo. Ambos apuñalados, o al menos eso parecía. Tanto yo como el garda Mallon vimos claramente una de las heridas, en el rostro de la mujer. Parecía una herida de cuchillo… —Eso lo determinarán los médicos. ¿Qué hicieron a continuación? —Pensábamos que ambos estaban muertos. Estábamos seguros de ello. Hay un montón de sangre, muchísima… Hizo un gesto vago hacia su propio cuerpo, un movimiento sin forma con la mano. Hay un motivo por el que algunos hombres jamás abandonan el uniforme. —El garda Mallon les tomó el pulso de todos modos, por si acaso. La mujer estaba de cara al hombre, como enroscada frente a él. Tenía la cabeza… tenía la cabeza apoyada en el brazo de él, como si estuviera dormida… El garda Mallon descubrió que aún tenía pulso. Se llevó un susto de muerte. Jamás lo habría sospechado… No daba crédito, no hasta que agachó la cabeza y la oyó respirar. Entonces llamamos a la ambulancia. —¿Y mientras esperaban? —El garda Mallon permaneció junto a la mujer, nublándole. Estaba inconsciente, pero… Le decía que todo saldría bien, que éramos policías, que había una ambulancia en camino y que aguantara… Yo subí al piso de arriba. En los dormitorios de la parte de atrás… Hay dos críos pequeños, detective. Un niño y una niña, en sus camas. Intenté reanimarlos. Están… estaban fríos, tiesos, pero lo intenté de todos modos. Después de lo que había ocurrido con la madre, pensé que nunca se sabe, que quizá aún… Se frotó las manos en la chaqueta, de manera inconsciente, como si intentara liberarse de aquella sensación. No lo regañé por echar a perder pruebas; se había limitado a hacer lo que le había indicado el instinto. —No hubo manera. Una vez estuve seguro de que así era, me reuní con el garda Mallon en la cocina y los telefoneamos a ustedes y al resto. —¿La mujer recuperó la conciencia? —pregunté—. ¿Dijo algo? Él negó con la cabeza. —No se movió. Pensábamos que se nos moriría allí mismo. Tuvimos que comprobar varias veces que seguía con vida… —Volvió a limpiarse las manos. —¿Hay alguien con ella en el hospital? —Llamamos a la comisaría para dar parte y que enviaran a alguien. Quizá uno de nosotros debería haberla acompañado, pero había que garantizar que nadie entrara en la escena del crimen, y la hermana, la hermana… Bueno, ya la oyen. —Se lo han explicado —dije. Siempre que puedo, soy yo quien da la noticia. La primera reacción es muy reveladora. —Le indicamos que esperara fuera antes de entrar —aclaró el uniformado a la defensiva—, pero no teníamos a nadie para que se quedara con ella. Aguardó un buen rato, pero luego entró en la casa. Estábamos con la víctima, esperándolos; la hermana se dejó caer en el suelo de la cocina antes de que advirtiéramos siquiera su presencia. Empezó a gritar. Yo la acompañé fuera de nuevo, pero no dejaba de revolverse… Tuve que explicárselo, detective. Era el único modo de conseguir que dejara de intentar entrar en la casa, aparte de esposarla, claro está. —De acuerdo. Lo hecho, hecho está. ¿Qué pasó luego? —Yo me quedé fuera con la hermana. El garda Mallon esperó junto a la víctima hasta que llegó la ambulancia. Luego salió de la casa. —¿Sin hacer un registro? —Yo volví a entrar una vez él hubo salido para ocuparse de la hermana. El garda Mallon, señor, tiene aversión a la sangre; no quería registrar la casa. Yo realicé un registro de seguridad básico, sólo para confirmar que no había nadie en el domicilio. Nadie vivo, quiero decir. Dejamos el registro en profundidad para ustedes y la Policía Científica. —Así me gusta. Arqueé una ceja mirando a Richie. El muchacho estaba prestando atención. —¿Han encontrado el arma? —se apresuró a preguntar. El agente negó con la cabeza. —Pero podría estar ahí dentro. Bajo el cuerpo del hombre o… en cualquier otro sitio. Tal como les he dicho, hemos intentado no alterar la escena del crimen más de lo imprescindible. —¿Alguna nota? Otra negativa con la cabeza. Hice un gesto en dirección al coche patrulla. —¿Cómo se encuentra la hermana? —Hemos conseguido que se tranquilice un poco, a ratos, pero cada vez… —El policía miró abrumado por encima del hombro, en dirección al coche—. Los enfermeros querían darle un sedante, pero se ha negado. Podemos solicitar que regresen si… —Sigan intentando calmarla. No quiero que esté sedada si podemos evitarlo, al menos hasta que haya hablado con ella. Vamos a echar un vistazo a la escena del crimen. El resto del equipo está de camino: si llega el forense, hágalo esperar aquí, pero asegúrese de que los tipos de la morgue y la Policía Científica mantengan las distancias hasta que hayamos interrogado a la hermana. Si los ve, enloquecerá de verdad. Aparte de eso, manténgala donde la tienen, mantengan a los vecinos alejados y, si por casualidad alguien intenta acercarse, no se lo permitan. ¿Ha quedado claro? —Completamente —respondió el policía de uniforme. Habría sido capaz de bailarme «Los Pajaritos» si se lo hubiera pedido, del alivio que sentía al ver que alguien le quitaba aquel asunto de las manos. Lo imaginé deseando ir al bar del barrio a beberse un whisky doble de un solo trago. Yo, en cambio, sólo deseaba poder entrar en aquella casa. —Guantes —le dije a Richie—. Protectores de zapatos. Yo ya estaba sacándome los míos del bolsillo. Él rebuscó los suyos y echamos a andar por el camino de acceso a la casa. El largo y siseante rugido del mar se aceleró y nos recibió de frente, a modo de bienvenida… o de desafío. A nuestra espalda, aquellos chillidos seguían resonando como martillazos. Capítulo 2 La escena del crimen no nos pertenece. De hecho, es una zona vedada, incluso para nosotros, hasta que los de la Policía Científica dan el visto bueno. Hasta ese momento siempre hay otros asuntos de los que ocuparse, como interrogar a los testigos o informar de los posibles supervivientes; y eso es lo que hacemos, comprobando el reloj cada treinta segundos y obligándonos a hacer caso omiso de ese canto de sirena que nos atrae desde el otro lado de la cinta que delimita la escena del crimen. Pero este caso era distinto. Los agentes de uniforme y los paramédicos ya habían pisoteado hasta el último centímetro de la vivienda de los Spain, así que las cosas no empeorarían porque Richie y yo echáramos un vistazo. Era lo más práctico, puesto que, si Richie se mostraba incapaz de tolerar tal atrocidad, sería mejor averiguarlo sin público. Pero, además, había otros motivos: cuando se te presenta la oportunidad de ver la escena del crimen tal cual, la aprovechas. Lo que te espera al otro lado es el crimen en sí, cada segundo ensordecedor, atrapado y conservado en ámbar para ti. No importa si alguien ha limpiado, ocultado pruebas o intentado fingir un suicidio: el ámbar también lo conserva. En cambio, una vez empieza el procedimiento, todo eso desaparece para siempre; lo único que queda es tu propia gente pululando por la escena y desmantelándola huella a huella, fibra a fibra. Aquella oportunidad se me antojaba un regalo, precisamente en este caso, cuando más lo necesitaba; era un buen presagio. Silencié mi teléfono. Dentro de poco muchas personas querrían ponerse en contacto conmigo. Y todas ellas podían esperar a que yo hubiera recorrido el escenario de mi caso. La puerta de la casa estaba entreabierta unos pocos centímetros y se mecía levemente por efecto de la brisa. Antes de que los agentes la astillaran para desbloquear la cerradura debía de haber parecido de roble macizo, pero ahora se apreciaba el conglomerado barato del interior. Probablemente la habían roto de un solo hachazo. A través de la grieta se veía una alfombra con un estampado geométrico en blanco y negro, un artículo de moda a juego con un precio elevado. —Esto es sólo una misión de reconocimiento preliminar —le expliqué a Richie—. Haremos un registro en profundidad cuando los de la Científica hayan revisado la escena. Por el momento no podemos tocar nada, y debemos intentar no pisar nada ni respirar encima de nada. Sólo vamos a entrar para hacernos una idea de a qué nos enfrentamos y después saldremos. ¿Estás preparado? Asintió. Empujé el borde astillado con la yema de un dedo y abrí la puerta. Lo primero que pensé fue que, si el garda Comosellame llamaba «desorden» a aquello, padecía un grave trastorno obsesivo-compulsivo. El pasillo estaba poco iluminado y en perfecto estado: había un espejo resplandeciente, un perchero para abrigos bien organizado y olía a ambientador de limón. Las paredes estaban limpias. En una de ellas había una acuarela, algo verde y pacífico con vacas. Lo segundo que pensé fue que los Spain tenían un sistema de alarma. Estaba dotado de un panel moderno, discretamente oculto tras la puerta. La luz de apagado permanecía fija e iluminada en amarillo. Luego vi el agujero en la pared. Alguien había intentado disimularlo con la mesita del teléfono, pero era lo bastante grande como para que aún sobresaliera en forma de media luna irregular. Y entonces lo noté: esa vibración fina como una aguja que se iniciaba en las sienes y me descendía por los huesos hasta llegar a los tímpanos. Algunos detectives la perciben en la nuca y a otros se les eriza el vello de los brazos. Conozco incluso a un pobre infeliz a quien se le hincha la vejiga, lo cual puede resultar bastante molesto. Pero todos los buenos detectives notan algo. Yo lo percibo en los huesos del cráneo. Llámenlo como quieran: extravío social, trastorno psicológico, el animal que todos llevamos dentro o el mismísimo diablo, si creen en él… pero es aquello que pasamos la vida entera persiguiendo. Ni siquiera toda la formación del mundo te proporciona esa voz de alerta cuando trabajas sobre el terreno. Simplemente, la percibes o no. Miré de reojo a Richie: hacía muecas y se lamía los labios como un animal que ha probado algo putrefacto. Él la notaba en la boca (cosa que debería aprender a ocultar), pero al menos la notaba. A nuestra izquierda había una puerta entreabierta: el salón. Justo delante estaban las escaleras y la cocina. Alguien había dedicado una considerable cantidad de tiempo a decorar el salón: había sofás de piel marrón, una elegante mesita de café de vidrio y acero cromado y una pared pintada de color amarillo mantequilla por una de esas razones que sólo las mujeres y los diseñadores de interiores entienden. Para conseguir esa apariencia de casa habitada, había un buen televisor de pantalla grande, una consola Wii, un puñado de chismes brillantes, una pequeña estantería para libros y otra para DVD y juegos, además de velas y bonitas fotos que adornaban la repisa de la chimenea de gas. Debería haber sido un salón acogedor, pero la humedad había combado el revestimiento del suelo y manchado una pared, y el bajo techo y las proporciones desacertadas de la estancia en general resultaban desconcertantes. Tenían más peso que todo el amor y los cuidados invertidos y convertían aquel en un salón estrecho y poco iluminado, un lugar donde nadie podía sentirse cómodo durante mucho tiempo. Las cortinas estaban prácticamente corridas, salvo por el resquicio a través del cual se habían asomado los agentes de uniforme. Las lámparas de pie estaban encendidas. Lo que fuera que había sucedido había sucedido de noche, o eso era lo que alguien quería que yo pensara. Encima de la chimenea había otro agujero en la pared, este del tamaño de un plato. Era más grande que el que había junto al sofá. En su oscuro interior se entreveían las tuberías y un amasijo de cables. Junto a mí, Richie intentaba mantenerse lo más quieto posible, pero aun así noté que movía una rodilla con gesto nervioso. Quería acabar de una vez con el mal trago. —La cocina —le señalé. Costaba creer que la misma persona que había diseñado el salón hubiera ideado algo semejante. Era una cocina- salón-sala de juegos que recorría la parte trasera de la casa en toda su longitud y estaba acristalada prácticamente por completo. En el exterior, el día seguía gris; sin embargo, la luz penetraba a raudales en aquella estancia y deslumbraba lo suficiente como para obligarte a pestañear, iluminándola con un ímpetu y una claridad que revelaban la cercanía del mar. Jamás he logrado entender la supuesta ventaja de que todos tus vecinos sepan qué desayunas (en mi caso prefiero la privacidad de un buen visillo, esté o no de moda), pero con aquella luz estuve a punto de comprenderlo. Tras el adecentado jardincito había dos hileras más de casas a medio construir, alzándose inhóspitas y feas contra el cielo, y una larga pancarta de plástico que se agitaba con fuerza colgada de una viga desnuda. Tras las casas se erguía el muro que delimitaba la urbanización, y tras él, allí donde el terreno descendía, a través de los toscos ángulos de la madera y el hormigón, lo vi: aquello que mis ojos llevaban esperando todo el día, desde que oí pronunciar de nuevo las palabras «Broken Harbour». La curva redondeada de la bahía, clara como una medialuna; las suaves colinas que resguardaban los extremos; la arena de color gris pálido; los barrones que se combaban para protegerse de la brisa, y los pajarillos diseminados por la orilla. Y el mar, aquel día con marea alta, elevándose ante mí verde y vigoroso. El peso de lo que había en la cocina con nosotros inclinó el mundo e hizo que las olas cobraran fuerza, como si fueran a romper a través de aquellos ventanales resplandecientes. El mismo esmero que se había puesto en decorar el salón a la moda se había invertido en convertir la cocina en un espacio alegre y hogareño. Una larga mesa de madera clara, sillas de color amarillo girasol, un ordenador sobre un escritorio de madera pintado a conjunto, juguetes de colores vivos, pufs y una pizarra. Había dibujos a lápiz enmarcados y colgados en las paredes. La cocina estaba recogida, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de un lugar donde jugaban los niños. Alguien la había ordenado mientras los cuatro miembros de la familia avanzaban hacia el lejano final de su último día. No habían conseguido llegar más allá. Aquella estancia era el sueño de cualquier agente de la propiedad inmobiliaria, salvo por el hecho de que, una vez más, era imposible imaginar a nadie viviendo en ella. En el fragor de la batalla alguien había lanzado la mesa por los aires, uno de los cantos había impactado en una ventana y había resquebrajado el cristal formando una gran estrella. En las paredes, más agujeros: uno encima de la mesa y otro, grande, detrás de un castillo de Lego puesto del revés. Uno de los pufs había reventado y había diminutas bolitas blancas desperdigadas aquí y allá; en el suelo, un montón de libros esparcidos en abanico y esquirlas de cristal que resplandecían en el punto donde el marco de un cuadro se había hecho añicos. Había sangre por todas partes: salpicaduras en las paredes, estelas salvajes de gotas y huellas entrecruzadas en las baldosas del suelo, grandes manchas en las ventanas, densos coágulos que empapaban la tapicería amarilla de las sillas… A unos centímetros de mis pies había una tabla para medir la altura de los niños medio arrancada y un dibujo infantil en el que un personaje trepaba por un enorme tallo de judías. «Emma 17/06/09» se leía, si bien la firma había quedado casi borrada bajo la sangre coagulada. Patrick Spain se encontraba en el extremo opuesto de la estancia, en lo que había sido la zona de juegos de los niños, entre pufs, lapiceros y cuadernos para colorear. Llevaba puesto el pijama: una camisa azul marino y unos pantalones a rayas azules y blancas salpicados de costras oscuras. Estaba tendido boca abajo, con un brazo doblado bajo el cuerpo y el otro extendido por encima de la cabeza, como si lo hubiera mantenido en alto hasta el último segundo, intentando avanzar a rastras. Tenía la cabeza vuelta hacia nosotros; quizá había intentado llegar hasta sus hijos, por la razón que se les ocurra. Era un tipo rubio y alto, ancho de hombros; su constitución revelaba que tal vez hubiera jugado al rugby en el pasado. Había que ser muy fuerte, estar muy enfadado o bien muy loco para enfrentarse a él. La sangre del charco que se extendía bajo su pecho había adquirido una consistencia pegajosa y oscura. Estaba esparcida por todas partes, en una espantosa maraña de golpes, huellas de manos y marcas de arrastre; de aquella babel surgían unas huellas de pies borrosas que avanzaban en nuestra dirección y se desvanecían en la nada en mitad de las baldosas, como si los caminantes ensangrentados se hubieran evaporado. A la izquierda del cadáver, el charco de sangre se extendía y se hacía más denso y brillante. Tendríamos que verificarlo con los agentes de uniforme, pero casi tenía la absoluta certeza de que era allí donde habían encontrado a Jennifer Spain. La mujer debía de haberse arrastrado para morir acurrucada contra el cuerpo de su marido, él se había quedado cerca después de acabar con ella o bien alguien les había permitido hacer aquella última cosa juntos. Permanecí en el umbral más tiempo del necesario. La primera vez, se tarda un rato en procesar una escena como aquella. Tu mundo interior se escinde del exterior por mera protección: los ojos se te abren como platos, pero lo único que alcanza tu cerebro son manchas de rojo y un mensaje de error. Nadie nos observaba; Richie podía disponer de todo el tiempo que necesitara. Mantuve la mirada apartada de él. Una ráfaga de viento se estrelló contra la fachada trasera de la casa, penetró a través de alguna grieta e inundó nuestro alrededor como el agua fría. —¡Jesús! —exclamó Richie. El viento hizo que se sobresaltara. Mostraba un tono más pálido del habitual, pero su voz seguía siendo firme. Hasta el momento, parecía llevarlo bien. —¿Has notado eso? ¿De qué está hecha esta choza? ¿De papel? —¡No te quejes! Cuanto más delgadas sean las paredes, más probabilidades tenemos de que los vecinos oyeran algo. —Eso será si los hay. —Crucemos los dedos. ¿Listo para continuar? Asintió con la cabeza. Dejamos a Patrick Spain en su luminosa cocina, con la corriente de aire revoloteando a su alrededor, y subimos las escaleras. La planta de arriba estaba a oscuras. Abrí mi maletín y saqué la linterna. Probablemente los uniformados hubieran dejado marcas de sus zarpas grasientas por todas partes, pero, aun así, nunca hay que tocar los interruptores: a alguien podría haberle interesado que una luz en concreto estuviera encendida o apagada. Encendí la linterna y abrí la puerta más cercana dándole un empujoncito con la punta del pie. El mensaje se había tergiversado en algún momento, porque Jack Spain no había muerto apuñalado. Tras el desbarajuste rojo y viscoso del piso inferior, el dormitorio parecía casi apacible. No había sangre en ningún sitio, ni se había roto ni arrancado nada. Jack Spain tenía la nariz respingona y el pelo rubio y rizado. Estaba tumbado boca arriba, con los brazos por encima de la cabeza y los ojos hacia el techo, como si hubiera caído dormido tras un largo día de fútbol. Habría podido creerse que se le oía respirar, salvo por algo extraño y revelador en su rostro. Tenía la calma secreta que sólo tienen los niños muertos, los párpados finos como el papel cerrados con fuerza, como los bebés nonatos, como si cuando el mundo se convierte en un asesino fueran capaces de viajar hacia el interior de sí mismos y retroceder en el tiempo, hasta ese primer lugar seguro. Richie emitió un leve quejido, como un gato atragantado con una bola de pelo. Recorrí la habitación con la linterna para darle tiempo de asimilarlo. Había un par de grietas en las paredes, pero no agujeros, a menos que estuvieran ocultos tras los pósteres (Jack era fan del Manchester United). —¿Tienes hijos? —le pregunté. —No. Todavía no. Hablaba en voz baja, como si aún pensara que podía despertar a Jack Spain o provocarle una pesadilla. —Yo tampoco. Con los tiempos que corren, creo que es lo mejor —repliqué —. Los niños te ablandan. Tienes a un detective duro como una piedra, capaz de asistir a una autopsia y después comerse un bistec poco hecho para almorzar y, de repente, su mujer pare un crío y lo siguiente que averiguas es que el tipo se desquicia si la víctima es un menor de edad. Lo he visto docenas de veces. Y en todas ellas he dado gracias al Señor por que existan los anticonceptivos. Apunté de nuevo hacia la cama con la linterna. Mi hermana Geri tiene hijos y he pasado el suficiente tiempo con ellos como para aventurarme a calcular la edad de Jack Spain: unos cuatro años, quizá tres si era un niño alto. El agente uniformado había apartado el edredón para intentar reanimarlo, sin éxito. Tenía el jerseicito del pijama remangado, dejando al descubierto la delicada caja torácica. Casi podía ver la hendidura donde el intento de reanimación (o al menos eso esperaba que fuera) le había aplastado una o dos costillas. Tenía los labios amoratados. —¿Lo han asfixiado? —preguntó Richie, esforzándose por mantener la voz bajo control. —Tendremos que esperar a que lo determine la autopsia —respondí—, pero es posible. En ese caso, los sospechosos serían los padres. En muchas ocasiones se inclinan por un método suave, si es que puede describirse así. Seguía sin mirar a Richie, pero noté que se tensaba para reprimir un estremecimiento. —Vayamos a ver a la hija — propuse. Tampoco allí había agujeros en las paredes, ni señales de lucha. Tras desistir de su intento por devolverla a la vida, el agente había cubierto a Emma Spain con el edredón rosa para salvaguardar su decencia, porque era una niña. Tenía la misma nariz respingona que su hermano, pero los rizos eran de un rubio cobrizo y tenía la cara llena de pecas, que resaltaban contra el fondo azul blanquecino. Era la mayor, de unos seis o siete años: tenía los labios entreabiertos y pude ver que se le había caído una de las paletas. La habitación era de color rosa princesa, llena de florituras y volantes; sobre la cama había un montón de almohadas bordadas y gatitos y perritos de ojos inmensos que nos miraban fijamente. En medio de la oscuridad tan sólo interrumpida por la luz de la linterna y junto a aquel pequeño rostro vacío, parecían carroñeros. No volví la vista hacia Richie hasta que regresamos al descansillo. —¿Has notado algo raro en los dos dormitorios? —le pregunté al cabo de un rato. Incluso bajo aquella luz parecía padecer los efectos de una intoxicación alimentaria. Tuvo que tragar saliva dos veces antes de responder. —No había sangre —dijo. —Bingo. Abrí suavemente la puerta del baño con mi linterna. Toallas de colores combinados, juguetes de plástico para la bañera, los habituales champús y geles de ducha y sanitarios de un blanco inmaculado. Si alguien se había lavado en aquel cuarto de baño, lo había hecho con sumo cuidado. —Pediremos a los agentes de la Científica que analicen este suelo con luminol en busca de huellas, pero, a menos que se nos escape algo, o bien había más de un asesino o primero fue a por los niños. Nadie que saliera de ese berenjenal —dije, señalando con la cabeza hacia la cocina, en la planta inferior— tocó nada aquí arriba. —Parece que se trate de un caso de violencia doméstica, ¿no crees? — aventuró Richie. —¿Por qué lo dices? —Si yo fuera un psicópata que quisiera eliminar a toda una familia, no empezaría por los niños. ¿Qué pasaría si uno de los padres oyera algo, subiera a comprobar si están bien y me pillara con las manos en la masa? La madre y el padre se abalanzarían sobre mí sin pensarlo dos veces. No. Yo esperaría a que todo el mundo estuviera bien dormido y luego empezaría por eliminar a las mayores amenazas. Lo único que me llevaría a comenzar por aquí — aunque le temblaban los labios, continuó — sería saber que nadie va a interrumpirme. Y eso señala a uno de los padres. —Cierto. No es definitivo, pero, a primera vista, es lo que parece — confirmé—. ¿Has detectado el otro elemento que señala en esa misma dirección? Richie negó con la cabeza. —La puerta principal —aclaré—. Tiene dos cerraduras, una Chubb y una Yale, y antes de que los de uniforme la forzaran, ambas estaban echadas. La puerta no se cerró de golpe después de que alguien dejara la casa; estaba cerrada con llave. Y no he visto ninguna ventana abierta ni rota. De manera que, tanto si ese alguien entró desde fuera como si los Spain le abrieron la puerta, ¿cómo consiguió salir? Una vez más, no es un dato definitivo: una de las ventanas podría no estar cerrada con pestillo, el asesino podría haberse llevado las llaves o un amigo o conocido tal vez tuviera una copia. Tendremos que comprobar todas las posibilidades. Pero es indicativo. Por otro lado… —señalé otro boquete con la linterna, más o menos del tamaño de un libro, situado unos centímetros por encima del rodapié del rellano— ¿cómo es posible que las paredes hayan acabado así de agujereadas? —Una pelea. Después de… — Richie se frotó de nuevo los labios—. Después de los niños; si no, se hubieran despertado. A mí me parece que alguien ha luchado con saña. —Probablemente, pero eso no es lo que ha destrozado las paredes. Despeja tu mente y vuelve a mirar. Estos desperfectos no son de anoche. ¿Me explicas por qué? Lentamente, la mirada de inexperto cedió terreno a la concentración que había visto en el coche. Al cabo de un momento, Richie respondió: —No hay sangre alrededor de los agujeros ni pedazos de yeso en el suelo. Ni siquiera hay polvo. Alguien ha limpiado. —Ahí lo tienes. Es posible que el asesino o los asesinos se quedaran a pasar el aspirador por la casa, por motivos que sólo ellos conocen; pero, a menos que hallemos algún indicio que nos revele qué sucedió, la explicación más plausible es que esos agujeros se realizaron hace un par de días, quizá mucho antes. ¿Se te ocurre a qué pueden deberse? Ahora que estaba trabajando, Richie tenía mejor aspecto. —¿A problemas estructurales? — planteó—. Humedades, asentamiento o quizá estuvieran revisando la instalación eléctrica… Hay manchas de humedad en el salón. Has visto el revestimiento del suelo, ¿verdad? ¿Y la mancha en la pared? Además, hay grietas por todas partes; no me sorprendería que la instalación eléctrica también fuera deficiente. La urbanización al completo es un desastre. —Quizá. Haremos venir a un perito para que eche un vistazo. Pero, francamente, habría que ser un electricista muy chapucero para dejar la casa en este estado. ¿Se te ocurre alguna otra explicación? Richie se pasó la lengua por los dientes y miró el agujero con aire pensativo. —Si dejo volar la imaginación, diría que alguien buscaba algo —aventuró. —Igual que yo. Y ese algo podrían ser armas u objetos de valor, aunque normalmente acostumbra a ser lo de siempre: drogas o dinero en efectivo. Pediremos a la Policía Científica que compruebe si hay trazas de drogas. —Pero… —me cortó Richie, señalando con la barbilla hacia la puerta de la habitación de Emma— ¿y los niños? ¿Guardaban los padres algo que pudiera costarles la vida? ¿Con los críos en casa? —Pensaba que los Spain encabezaban tu lista de sospechosos. —Eso es distinto. La gente se trastoca, comete locuras. Puede ocurrirle a cualquiera. Pero esconder un kilo de heroína detrás del papel pintado, donde tus hijos pueden encontrarla, es algo sencillamente impensable. De repente, oímos un crujido bajo nuestros pies y ambos dimos media vuelta, aunque no era más que la puerta de entrada meciéndose por efecto del viento. —¡Vamos, muchacho! Lo he visto centenares de veces. Y apuesto a que tú también. —No con gente como esta. —No te tenía por un esnob —repuse enarcando las cejas. —No, no me refiero a su estatus. Me refiero a que esta gente lo intentaba. Echa un vistazo a este lugar: todo es perfecto, ¿entiendes lo que quiero decir? Todo está impoluto, incluso detrás del inodoro. Todo combina. Ni siquiera las especias de la estantería de la cocina, al menos en las que he podido ver la fecha, están caducadas. Esta familia se esforzaba por que todo mostrara el mejor aspecto posible. No se habrían mezclado en negocios turbios… No creo que fuera su estilo. —Por lo que sabemos hasta el momento, no —corroboré—. Pero recuerda que, por ahora, no sabemos un carajo de esta gente. Tenían la casa impecable, al menos de vez en cuando, y los han asesinado. Y te aseguro que lo segundo es mucho más revelador que lo primero. Cualquiera puede pasar el aspirador, pero no a todo el mundo lo asesinan. Richie, bendito sea su ingenuo corazón, me miró con el más puro de los escepticismos y una pizca de indignación. —Muchas víctimas de asesinato jamás hicieron nada peligroso en sus vidas. —Algunas no, es cierto. Pero ¿muchas? Te voy a contar un pequeño secreto sobre tu nuevo oficio, amigo mío. Es la parte que nunca sale en las entrevistas ni en los documentales, porque nos la reservamos. La mayoría de las víctimas andaban buscando exactamente lo que han encontrado. Richie empezó a abrir la boca. —Obviamente, los niños no. Aquí no estamos hablando de los niños. Pero los adultos… Si intentas vender heroína en el territorio de otro cabronazo, continúas adelante con tus planes de boda con el Príncipe Azul después de que te haya enviado cuatro veces a la UCI o apuñalas a un tipo porque su hermano apuñaló a tu amigo por apuñalar a su primo, entonces, perdóname si te parece políticamente incorrecto, estás suplicando justo lo que al final vas a encontrar. Sé que no es lo que nos enseñan en la academia de detectives, amigo mío, pero ahí fuera, en el mundo real, te sorprendería ver las pocas veces que el asesinato se abre camino a la fuerza en la vida de las personas. En el noventa y nueve por ciento de las ocasiones, entra porque le abren la puerta y lo invitan a pasar. Richie movió los pies; una bocanada de viento subió por las escaleras, se arremolinó alrededor de nuestros tobillos e hizo vibrar el tirador de la puerta de Emma. —No consigo entender cómo alguien podría buscar un final como este —dijo él. —Ni yo tampoco, al menos por el momento. Pero si los Spain eran una familia ideal, entonces ¿quién destrozó sus paredes a golpes? ¿Y por qué no se ocuparon de que alguien viniera a reparar los desperfectos a menos que no quisieran que nadie descubriera en qué estaban involucrados? O, como mínimo, en lo que uno de ellos estaba involucrado. Richie se encogió de hombros. —Tienes razón, este podría ser ese caso entre cien —dije—. Consideraremos todas las opciones. Y, si en verdad lo es, será un motivo más para que no la pifiemos. El dormitorio de Patrick y Jennifer Spain era de postal, como el resto de la casa. Lo habían decorado en tonos rosa pastel, crema y dorado, con un estilo clásico. Tampoco allí había sangre ni señales de lucha, ni una mota de polvo en ningún sitio. Sí se distinguía, en cambio, un pequeño agujero, donde la pared y el techo confluían sobre la cama. Dos cosas llamaban la atención: en primer lugar, el edredón y las sábanas estaban arrugados y retirados, como si alguien hubiera salido de la cama de un salto. La pulcritud del resto de la casa indicaba que la cama no solía dejarse sin hacer. Al menos uno de ellos había estado arropado cuando todo había comenzado. Y en segundo lugar, las mesillas de noche. En cada una de ellas había una lamparita con una pantalla de borlas color crema; ambas estaban apagadas. En la mesilla más alejada había un par de tarros con productos de belleza, crema para el cutis o algo por el estilo, un teléfono móvil rosa y un libro con la portada también rosa e impresa en una tipografía estrambótica. La mesilla más cercana estaba abarrotada de aparatos: algo que parecían dos walkie-talkies blancos y dos móviles plateados, todos conectados a sus respectivos cargadores, y tres cargadores más vacíos, también plateados. Desconocía qué pintaban allí los walkie-talkies, pero sé que las únicas personas que tienen cinco móviles son los brókeres de altos vuelos y los traficantes de drogas, y aquello a mí no me parecía la casa de un corredor de Bolsa. Por un segundo, pensé que las piezas empezaban a encajar. Entonces, Richie arqueó las cejas y exclamó: —¡Joder! Eran un poco exagerados, ¿no? —¿A qué te refieres? —A los intercomunicadores de los críos —dijo señalando la mesilla de noche de Patrick con la cabeza. —¿Es lo que son? —Sí. Mi hermana tiene hijos. Los blancos sólo sirven para escuchar. Y los que parecen teléfonos emiten imágenes. Son para vigilar a los críos mientras duermen. —Como en Gran hermano. Deslicé el haz de luz de la linterna por encima de los dispositivos: los blancos estaban encendidos, con las pantallas ligeramente retroiluminadas; los plateados, apagados. —¿Cuántos suele tener la gente? ¿Uno por niño? —Los demás no lo sé, pero mi hermana tiene tres hijos y un solo aparato. Está en la habitación del bebé, para vigilarlo mientras duerme. Cuando las niñas eran pequeñas sólo tenía el de audio, uno como esos —los walkietalkies—, pero el pequeño nació prematuramente, de manera que compró uno con cámara para poder vigilarlo mejor. —Así que los Spain eran unos padres sobreprotectores. Un intercomunicador en cada habitación. Debería haberlos visto. Que Richie se distrajera y pasara por alto ciertos detalles era hasta cierto punto comprensible, pero yo no era ningún novato. Richie sacudió la cabeza. —Pero ¿por qué? Eran lo bastante mayores para ir a buscar a su madre si la necesitaban. Además, esto no es ninguna mansión: si se hacían daño, se los oiría gritar. —¿Sabrías cómo es la otra pareja de estos trastos si la vieras? —le pregunté. —Probablemente. —De acuerdo. Pues vamos a buscarlas. Sobre la cajonera rosa de Emma había un objeto blanco y redondo parecido a un radio-despertador que, según Richie, era un intercomunicador de audio. —Es un poco mayor para esto, pero quizá sus padres tenían el sueño profundo y querían asegurarse de que la oirían si los llamaba… El otro intercomunicador estaba sobre la cajonera de Jack. No había ni rastro de las cámaras de vídeo; no hasta que regresamos de nuevo al rellano. —Haré que la Policía Científica examine el desván, por si acaso alguien buscaba… Enfoqué la linterna hacia el techo y me quedé mudo. La trampilla del desván se abría a la negrura. La luz de la linterna iluminó la tapa, apoyada contra algo, y dejó entrever momentáneamente, en lo alto, una de las vigas del techo. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, alguien había cubierto la abertura con malla de alambre, desde abajo, sin preocuparse demasiado por la estética, dejando bordes irregulares de alambre y grandes clavos que sobresalían en ángulos violentos. En el rincón opuesto del descansillo, en la parte alta de la pared, había algo plateado y mal montado. No necesité que Richie me dijera que era una cámara, y apuntaba directamente hacia la trampilla. —¿Qué demonios…? —¿Ratas? Los agujeros… —¡No colocas un dispositivo de vigilancia para las ratas! Lo que haces es cerrar la trampilla y llamar a un exterminador. —Entonces ¿qué? —No lo sé. Una trampa, quizá, por si quien había agujereado las paredes regresaba para un segundo asalto. La Científica va a tener que esmerarse de lo lindo aquí. Seguí apuntando hacia el techo con la linterna y la moví en círculo, intentando atisbar qué había en el desván: cajas de cartón, una maleta negra polvorienta… —Veamos si el resto de las cámaras nos brinda alguna pista más. La segunda cámara estaba en el salón, sobre una mesa esquinera de vidrio y acero cromado que había junto al sofá. La habían orientado hacia el agujero situado por encima de la chimenea y una lucecilla roja indicaba que estaba encendida. La tercera había rodado hasta un rincón de la cocina, donde había quedado rodeada por bolitas del puf y apuntando hacia el suelo, pero seguía conectada. Había un visor medio escondido bajo los fogones: yo lo había divisado la primera vez que pisamos la cocina, pero lo había confundido con un teléfono. Y había otro bajo la mesa. Sin embargo, no había ni rastro del último ni de las dos cámaras restantes. —Pondremos al corriente a los agentes de la Policía Científica y les diremos que mantengan los ojos bien abiertos. ¿Te gustaría echar un segundo vistazo a algo antes de que los haga pasar? Richie parecía inseguro. —No es ninguna pregunta trampa, muchacho. —Ah. De acuerdo. Entonces no. Todo en orden. —Por mi parte, también. Venga, salgamos. Otra bocanada de aire se apoderó de la casa y, en esta ocasión, ambos nos sobresaltamos. Es lo último que me habría gustado que Richie viera, pero aquel lugar empezaba a ponerme los pelos de punta. No eran los niños ni la sangre. Tal como ya he dicho, soy capaz de manejar ambas cosas sin problemas. Quizá fueran los agujeros en las paredes o la imperturbabilidad de las cámaras… o todo ese vidrio, todos esos esqueletos de casas contemplándonos como animales famélicos alrededor del calor de una hoguera. Tuve que recordarme que había lidiado con escenas del crimen mucho peores y jamás había sudado ni una gota, pero aquel escalofrío que me recorría los huesos del cráneo me decía: «Esto es distinto». Capítulo 3 Les contaré un secretito nada romántico: la mitad del trabajo de un detective de homicidios consiste en desplegar sus habilidades directivas. Los aprendices imaginan al lobo solitario adentrándose en la selva guiado por un oscuro presentimiento, pero, en la práctica, quienes no saben relacionarse con los demás acaban en las filas de la Policía Secreta. Incluso en una investigación pequeña, y esta no iba a serlo, intervienen refuerzos, oficiales de enlace con los medios de comunicación, Policía Científica, el forense y ciento y la madre, y es preciso asegurarse de que todos ellos están en todo momento ayudándote a avanzar con la mayor celeridad posible, de que nadie está entorpeciendo el camino de nadie y de que todos colaboran en un gran plan general, porque, en última instancia, la responsabilidad es tuya. El silencio inmóvil que reinaba dentro del ámbar había concluido: en el mismísimo instante en que pusimos un pie fuera de la casa, incluso antes de que dejáramos de caminar con paso tranquilo, tuve que empezar a discutir con la gente. Cooper, el forense, estaba al otro lado de la verja, tamborileando con los dedos en el expediente y con cara de pocos amigos. De hecho, es la cara que echa siempre: en un buen día, Cooper es un cabronazo negativo y, cuando yo ando involucrado, nunca es un buen día para él. No le he hecho nada, pero, por algún motivo que desconozco, no le gusto; y cuando no le gustas a un capullo arrogante como Cooper, te lo hace saber. Una errata en un formulario de solicitud y me lo devuelve para que lo redacte de nuevo. Por no mentar que jamás podré meterle prisas con nada: mis casos aguardan su turno, sean urgentes o no. —Detective Kennedy —me saludó, resoplando como si yo apestara—. ¿Le importa decirme si tengo pinta de ser alguien a quien le guste esperar? —En absoluto, doctor Cooper. Le presento al detective Curran, mi compañero. Cooper ignoró a Richie. —Me alegra saberlo. En ese caso, ¿por qué estoy esperando? Seguramente se había pasado todo aquel tiempo maquinando tan ingenioso comentario. —Discúlpeme —dije—. Debe de haberse producido algún malentendido. Obviamente, yo jamás le haría desperdiciar su valioso tiempo. Adelante, la escena del crimen es toda suya. Cooper me lanzó una mirada fulminante con la que dejó claro que no me creía. —Lo único que espero —añadió— es que no hayan contaminado demasiado la escena —y pasó junto a mí como un rayo en dirección a la casa, mientras se ajustaba los guantes. Por el momento, no había ni rastro de los refuerzos. Uno de los agentes uniformados continuaba rondando el coche patrulla y ocupándose de la hermana. El otro estaba en la parte alta de la calle, hablando con un puñado de gente entre dos furgonetas blancas: los tipos de la Policía Científica y la morgue. —¿Qué hacemos ahora? —le pregunté a Richie. En cuanto salimos de la casa había empezado a inquietarse de nuevo: volvía la cabeza de uno a otro lado para inspeccionar la calle, el cielo o el resto de las casas y no dejaba de repicarse con dos dedos en el muslo. Mi pregunta lo frenó en seco. —¿Dejamos que la Policía Científica entre en la casa? —Desde luego, pero ¿qué tienes previsto hacer tú mientras ellos trabajan? Si nos quedamos por aquí preguntándoles una y otra vez si han encontrado algo, lo único que conseguiremos será hacerles perder el tiempo a ellos y perderlo también nosotros. Richie asintió. —Si de mí dependiera, hablaría con la hermana. —¿No quieres comprobar antes si Jenny Spain puede explicarnos algo? —He dado por supuesto que transcurrirá un tiempo antes de que pueda hablar con nosotros. Siempre que… —Siempre que sobreviva. Probablemente tengas razón, pero no podemos darlo por descontado. Debemos anticiparnos. Yo ya tenía el teléfono en la mano y estaba marcando. A juzgar por la pésima cobertura, cualquiera habría jurado que estábamos en Mongolia Exterior (tuvimos que dirigirnos hasta el final de la calle, más allá de las casas, para recibir señal) y fueron necesarias un puñado de complicadas llamadas de ida y vuelta antes de que pudiera hablar con el médico que había firmado el ingreso de Jennifer Spain y convencerlo de que no era ningún periodista. Sonaba joven y muy cansado. —Sigue con vida, pero no puedo prometerle nada. Ahora mismo está en quirófano. Si logra sobrevivir, podremos hacernos una mejor idea de la situación. Activé el altavoz para que Richie escuchara la conversación. —¿Puede facilitarme una descripción de sus heridas? —Sólo la he examinado brevemente. No estoy seguro… La brisa marina se llevó el rastro de su voz; Richie y yo tuvimos que inclinarnos sobre el teléfono para poder escucharlo. —En realidad, me interesaría disponer de un informe preliminar. Nuestro propio médico la examinará más tarde, de un modo u otro. Por ahora, lo único que necesito es poder hacerme una idea general de si le dispararon, la estrangularon, la asfixiaron… Dígamelo usted. Un suspiro. —Entienda que el diagnóstico es provisional. Podría equivocarme. —Entendido. —Bien. Básicamente, ha tenido suerte de llegar hasta aquí. Presenta cuatro lesiones abdominales que, en mi opinión, podrían haber sido ocasionadas por un cuchillo, pero será su médico quien lo determine. Dos de ellas son profundas, pero no parece que hayan alcanzado los órganos ni las arterias principales, pues, de lo contrario, se habría desangrado antes de llegar al hospital. Presenta otra herida en la mejilla derecha; también parece una cuchillada, y le atraviesa la boca. Si consigue salir de esta, necesitará someterse a diversas operaciones de cirugía plástica. Además, tiene un traumatismo contuso en la nuca. Las radiografías mostraban una fractura craneal y un hematoma subdural, pero, a juzgar por sus reflejos, existe una firme posibilidad de que haya salido de esta sin lesiones cerebrales. Como digo, ha sido muy afortunada. Probablemente, aquella sería la última vez en que alguien utilizaría ese adjetivo para describir la situación de Jennifer Spain. —¿Algo más? Lo escuché remover algo, un café al vez, y ahogar un bostezo. —Lo siento. Podría haber lesiones menores, pero no me he preocupado de buscarlas. Mi prioridad era que entrara en quirófano lo antes posible, ya que la sangre podría haber camuflado algunos cortes y contusiones. Sin embargo, no se aprecian otras heridas relevantes. —¿Algún indicio de agresión sexual? —Tal como ya le he dicho, comprobarlo no era de máxima prioridad. Sí le diré, no obstante, que no he visto nada que pudiera apuntar en esa dirección. —¿Cómo iba vestida? Se produjo un instante de silencio, mientras se preguntaba si me había entendido mal o si yo era algún tipo de pervertido. —Un pijama amarillo. Nada más. —Debería haber un agente en el hospital. Me gustaría que metiera el pijama en una bolsa de papel y se lo entregara. Anote todas las personas que hayan podido tocarlo, si puede. Ya tenía dos evidencias más que me indicaban que Jennifer Spain era una víctima. Las mujeres no se desfiguran la cara y bajo ningún concepto salen a la calle en pijama. Se ponen su mejor vestido, se toman su tiempo para maquillarse y seleccionan el método que consideran (la mayoría de las veces erróneamente) que les aportará un aspecto tranquilo y bello, borrando el dolor de su rostro y dejando nada más que una paz fría y pálida. En algún rincón de sus mentes en pleno desmoronamiento, piensan que no les gustaría que las encontraran con un aspecto peor de como son. La mayoría de los suicidas no creen que la muerte sea el final del camino. Quizá ninguno de nosotros lo haga. —Ya le hemos entregado el pijama. Le confeccionaré la lista tan pronto como pueda. —¿Ha recuperado la conciencia en algún momento? —No. Tal como ya le he dicho, la posibilidad de que lo haga es mínima. Pero lo sabremos mejor después de la intervención. —Si la recupera, ¿cree que podríamos hablar con ella? Un suspiro. —Sé lo mismo que usted. En las lesiones craneales, no hay nada predecible. —Gracias, doctor. ¿Podría ponerse en contacto conmigo si se produce algún cambio? —Haré lo que esté en mi mano. Y ahora, si me disculpa, tengo que… Y acto seguido colgó. Le hice una llama rápida a Bernadette, la administrativa de la brigada, para hacerle saber que necesitaba que alguien empezara a revisar las cuentas bancadas y los registros telefónicos de los Spain a la mayor brevedad posible. Acababa de colgar cuando el teléfono vibró: tres nuevos mensajes de voz, de llamadas que me habían pillado fuera de cobertura. O’Kelly me hacía saber que me había asignado un par más de refuerzos, un contacto periodista me suplicaba una primicia que esta vez no iba a conseguir. Y Geri. La voz se oía entrecortada: «… no puedo, Mick… vomitando cada cinco minutos… no puedo salir de casa, ni siquiera para… ¿Va todo bien? Llámame cuando…». —¡Joder! —exclamé sin poder contenerme. Dina trabaja en la ciudad, en una tienda de delicatessen. Intenté calcular cuántas horas tardaría en llegar a algún punto próximo a la ciudad y cuánto tiempo pasaría antes de que alguien encendiera una radio cerca de Dina. Richie me hizo un gesto interrogativo con la cabeza. —Nada —respondí. No tenía sentido llamar a Dina (odia los teléfonos) y no había nadie más con quien contactar. Tomé aire e intenté desterrar aquel pensamiento de mi mente. —Vamos. Ya hemos hecho esperar suficiente a los técnicos de la Policía Científica. Richie asintió. Guardé el teléfono y me dirigí hacia la parte alta de la calle para hablar con los hombres de blanco. El comisario me había hecho un favor: había conseguido que la Científica enviara a Larry Boyle con un fotógrafo, un reconstructor de escenas del crimen y un par de técnicos más. Boyle es un tipo raro con cara de bollo que transmite la impresión de tener en su casa una habitación llena de revistas inquietantes y perfectamente apiladas por orden alfabético, pero maneja las escenas del crimen de un modo impecable y además es nuestro mejor técnico en cuestión de salpicaduras de sangre. Y en este caso, yo iba a necesitar ambas cosas. —Vaya, ya era hora… —me dijo. Se había puesto ya el mono con capucha blanco y sostenía los guantes y los protectores para los zapatos en una mano, a punto para colocárselos. —¿A quién tenemos aquí? —Mi nuevo compañero, Richie Curran. Richie, este es Larry Boyle, de la Policía Científica. Sé amable con él. Es amigo nuestro. —Deja de hacerme la pelota hasta que comprobemos si te soy de ayuda — me atajó Larry, haciéndome un gesto con la mano—. ¿De qué se trata? —Un padre y dos hijos muertos. La madre está en el hospital. Los niños están en la planta de arriba y al parecer han muerto asfixiados; los adultos estaban en la planta baja, probablemente han sido apuñalados. Hay salpicaduras de sangre suficientes para mantenerte contento durante semanas. —¡Caramba, genial! —No digas que nunca hago nada por ti. Aparte de lo habitual, me interesa todo lo que podáis averiguar sobre el desarrollo de los acontecimientos: a quién atacaron primero, dónde, qué movimientos hicieron después, cómo intentaron defenderse. Por lo que hemos podido ver, no hay sangre en la planta de arriba, lo cual podría ser significativo. ¿Puedes comprobarlo, por favor? —Ningún problema. ¿Alguna petición especial más? —En esa casa pasaba algo raro, y me refiero a mucho antes de anoche — continué—. Hay un montón de agujeros en las paredes y no tenemos ninguna pista acerca de quién los hizo ni por qué. Si descubres algo, huellas, lo que sea, te estaríamos sumamente agradecidos. También hay un montón de intercomunicadores de bebés, al menos dos de audio y cinco de vídeo, cargándose sobre la mesilla de noche, pero podría haber más. Todavía no sabemos para qué los usaban y sólo hemos logrado localizar tres de las cámaras: en el rellano de la planta de arriba, en la mesilla esquinera del salón y en el suelo de la cocina. Me gustaría contar con fotografías in situ de todos ellos. Y necesitamos encontrar las otras dos cámaras, o cuantas haya. Lo mismo para las pantallas: hay dos cargándose y dos en el suelo de la cocina, así que, como mínimo, nos falta una. —¡Vaya, vaya! —comentó Larry entusiasmado—. Muy interesante. Gracias por existir, Scorcher. Una tarde más en mi apartamento y me habría muerto de aburrimiento. —En realidad, pienso que podría tratarse de un caso de drogas. No es nada definitivo, pero me gustaría saber si hay o ha habido drogas en esa casa. —No, por favor, drogas otra vez no. Limpiaremos todo lo que parezca prometedor, pero me encantaría que esta vez obtuviéramos un resultado negativo. —Necesito sus teléfonos móviles y toda la documentación económica que encontréis. Y hay un ordenador en la cocina que convendría revisar. Además, te agradecería que inspeccionaras el desván a conciencia, ¿de acuerdo? No hemos subido, pero el misterio al que nos enfrentamos está vinculado de alguna manera con ese desván. Ya comprobarás a qué me refiero. —Eso ya me gusta más —comentó Larry alegremente—. Me encantan esas pequeñas rarezas. ¿Podemos empezar? —La que está en el coche patrulla es la hermana de la mujer herida — expliqué—. Ahora vamos a hablar con ella. ¿Os importa esperar un minuto más, hasta que la apartemos de la vista? No quiero que os vea entrar en la casa, por si enloquece. —Causo ese efecto en las mujeres… Ningún problema; esperaremos aquí hasta que nos avises. Divertíos, muchachos. Se despidió de nosotros agitando la mano en la que sostenía los protectores de los zapatos. Mientras descendíamos de nuevo por la calle en dirección a la hermana, Richie comentó en tono grave: —No estará tan contento cuando entre en la casa. —Claro que sí, muchacho. Lo estará, y mucho. No siento lástima por nadie a quien conozco por medio de mi trabajo. La compasión tiene su gracia, te permite vanagloriarte de lo maravilloso que eres y todas esas cosas, pero no hace ningún bien a las personas a quienes compadeces. En el preciso instante en que empiezas a ponerte sentimentaloide con la terrible situación que deben de estar atravesando, pierdes de vista el balón. Te vuelves débil. Y al momento siguiente descubres que no puedes levantarte de la cama por las mañanas porque eres incapaz de afrontar ir al trabajo, y a mí me cuesta entender en qué sentido eso puede hacerle ningún bien a nadie. Yo invierto mi tiempo y energía en obtener respuestas, no abrazos ni una taza de chocolate. Pero si siento lástima por alguien, es por los familiares de las víctimas. Tal como le había explicado a Richie, el noventa y nueve por ciento de las víctimas no tienen nada de qué quejarse: han encontrado justo lo que andaban buscando. Las familias, aproximadamente en el mismo porcentaje de veces, jamás habían pedido tener que pasar por ese infierno. No me trago que mamá tenga la culpa de que el pequeño Jimmy trafique con heroína y sea tan tonto como para intentar timar a su proveedor. Quizá su madre no lo haya exactamente ayudado a aprovechar todo su potencial, pero yo también tuve problemas durante mi infancia y no he acabado con dos tiros en la nuca descerrajados por un capo de la droga cabreado. Pasé un par de años yendo al psicólogo para asegurarme de que esos problemas no me impidieran avanzar y, entretanto, me las apañé como pude, porque soy un hombre adulto y eso implica que soy yo quien lleva las riendas de mi vida. Si una mañana aparezco con la cara reventada por una bala, la culpa será toda mía. Y la metralla no debe alcanzar a mi familia bajo ningún concepto. Cuando trato con los familiares de las víctimas me protejo tras una coraza, pues nada puede confundirte más que la compasión. Cuando aquella mañana Fiona Rafferty salió de su casa, probablemente fuera una muchacha guapa (a mí me gustan más altas y mucho más arregladas, pero intuía que aquellos tejanos descoloridos ocultaban unas bonitas piernas y tenía una cabellera lustrosa, aunque no se hubiera tomado la molestia de alisársela ni teñírsela de algún color más vistoso que aquel vulgar marrón rata). Ahora, no obstante, estaba hecha un cuadro. Tenía la cara enrojecida, abotargada y cubierta de mocos y churretes de rímel. Los ojos se le habían hinchado de tanto llorar y se había estado enjugando las lágrimas en las mangas de su abrigo rojo de lana gruesa. Como mínimo, había dejado de gritar, al menos por el momento. El agente uniformado también empezaba a estar un poco crispado. —Necesitamos hablar con la señorita Rafferty, agente —anuncié—. ¿Por qué no regresa a la comisaría y solicita que nos envíen a alguien para que la acompañe al hospital cuando hayamos concluido? Asintió con la cabeza y retrocedió. Pude oír su suspiro de alivio. Richie se arrodilló junto al coche. —¿Señorita Rafferty? —preguntó con amabilidad. El muchacho tenía maña tratando a las personas. Quizá incluso se excediera: había apoyado una rodilla en un surco de fango e iba a pasarse el día con aspecto de haberse caído, pero no pareció darse cuenta. Fiona Rafferty levantó la cabeza despacio, titubeante y con una mirada vacía. —La acompaño en el sentimiento. Al cabo de un momento, Fiona Rafferty bajó la barbilla en un leve gesto de asentimiento. —¿Quiere que le traigamos algo? ¿Agua quizá? —Tengo que telefonear a mi madre. ¿Cómo voy a…? Dios mío, los niños, no puedo decirle que… —Un agente la acompañará al hospital —la informé—, le comunicará a su madre que puede reunirse allí con usted y la ayudará a explicárselo. No me escuchó; su mente había vuelto a estremecerse con aquel pensamiento y se había perdido en algún otro derrotero. —¿Cómo está Jenny? ¿Se pondrá bien? —Esperamos que así sea. Se lo comunicaremos tan pronto sepamos algo. —Los de la ambulancia no me han dejado que la acompañara. Necesito estar con ella, ¿qué pasa si…? Necesito estar… —Ya lo sé —la reconfortó Richie—, pero los médicos cuidarán de ella. Está en buenas manos. Lo único que usted haría ahora sería entorpecer su trabajo, y dudo que sea eso lo que quiere. Movió la cabeza de uno a otro lado: no. —No. Además, de todos modos, primero debe ayudarnos a nosotros. Tenemos que hacerle algunas preguntas. ¿Cree que está preparada para responderlas? Fiona Rafferty abrió la boca y tomó aire. —¡No! ¿Preguntas? Ahora no puedo… No. Lo único que quiero es ir a casa. Quiero estar con mi madre. Oh, Dios, quiero… Estaba a punto de desmoronarse de nuevo. Vi como Richie empezaba a retroceder y alzaba las manos con gesto tranquilizador. Antes de que la dejara ir, me anticipé. —Señorita Rafferty, si necesita marcharse a casa un rato y regresar luego para hablar con nosotros, no tenemos inconveniente. Depende de usted. Pero, por cada cinco minutos que perdamos, nuestras posibilidades de atrapar a la persona que ha hecho esto irán mermando. Las pruebas se destruyen, la memoria de los testigos se nubla y el asesino puede alejarse. Considero que debe usted saberlo antes de tomar una decisión. La mirada de Fiona empezó a enfocarse. —Si yo… ¿podrían perderlo? Si me pongo en contacto con ustedes más tarde, ¿podría haber escapado ya? Aparté a Richie de su campo de visión agarrándolo con fuerza por el hombro y me incliné sobre la puerta del coche. —Así es. Como le he explicado, usted decide, pero, personalmente, no quisiera vivir con ese cargo de conciencia. Se le crispó el rostro y, por un instante, pensé que la habíamos perdido; sin embargo, se mordió con fuerza los carrillos y logró recomponerse. —De acuerdo. Está bien. Puedo… Está bien. Yo sólo… ¿Podrían darme dos minutos para que me fume un cigarrillo? Luego responderé a sus preguntas. —Creo que ha tomado usted la decisión correcta. Tómese su tiempo, señorita Rafferty. La esperaremos aquí. Salió del coche torpemente, como alguien que se pone en pie por primera vez tras una intervención quirúrgica, y avanzó tambaleándose por la calle, entre los esqueletos de la casas. No aparté la vista de ella. Encontró una pared a medio construir en la que sentarse y logró encenderse el cigarrillo. Nos daba más o menos la espalda, y le hice a Larry un gesto de aprobación con los pulgares. Me saludó jovialmente con la mano y avanzó con pesadez hacia la casa mientras se ponía los guantes, seguido por el resto de los técnicos. La cochambrosa chaqueta de Richie no estaba hecha para el clima de la campiña; el muchacho no dejaba de moverse arriba y abajo, con las manos remetidas bajo las axilas, esforzándose por disimular que se estaba helando. —Estabas a punto de decirle que se marchara a casa, ¿no es cierto? —le pregunté en voz baja. Volvió la cabeza hacia mí rápidamente, desconcertado y receloso. —Sí. Pensé que… —Pues no pienses. No sobre algo como esto. Soy yo quien decide si dejamos marchar a un testigo, no tú. ¿Entendido? —Parecía estar a punto de desmoronarse. —¿Y qué? Eso no es motivo para dejar que se vaya, detective Curran. Eso es un motivo para que intente recomponerse. Has estado a punto de desperdiciar la oportunidad de llevar a cabo un interrogatorio que no podemos permitirnos el lujo de perder. —Precisamente intentaba no desperdiciarlo. Pensaba que sería mejor interrogarla dentro de unas horas en lugar de disgustarla tanto que no pudiera ponerse en contacto con nosotros hasta mañana. —Pues no es así como funciona esto. Si necesitas que una testigo hable, te las ingenias para que lo haga. Fin de la historia. No la envías a su casita para que se tome una taza de té con galletas y le pides que regrese cuando le convenga. —Pensaba que debía darle la opción de hacerlo. Acaba de perder… —¿Me has visto acaso poniéndole las esposas? Le he ofrecido todas las opciones posibles. Lo único que tienes que hacer es asegurarte de que va a escoger la que a ti te conviene. Regla número tres, cuatro, cinco y media docena más: en este trabajo no te dejas llevar por la corriente; haces que la corriente vaya por donde tú quieres. ¿Ha quedado claro? Tras una breve pausa, Richie respondió: —Sí. Lo siento, detective. Señor. Probablemente en aquel momento me odiara con todas sus fuerzas, pero puedo vivir con eso. Me importa un bledo que los novatos cuelguen fotos de mí en sus casas y se dediquen a tirarles dardos, siempre que, cuando el polvo se asiente, no hayan perjudicado el caso ni sus carreras. —No volverá a suceder. ¿No es cierto? —No. Quiero decir, sí, así es, no volverá a suceder. —Bien. Entonces vayamos a hablar con ella. Richie ocultó la barbilla en el cuello de su chaqueta y miró a Fiona Rafferty con ojos dubitativos. Estaba encorvada junto a la pared, con la cabeza casi en las rodillas y el cigarrillo colgando de una mano, olvidado. Desde aquella distancia parecía un desecho, un trapo granate arrugado y arrojado entre los escombros. —¿Crees que lo soportará? —No tengo la menor idea. Pero no es problema nuestro, siempre que la crisis nerviosa se desate en el momento oportuno. Adelante, vamos. Crucé la calle sin volver la vista atrás para comprobar si Richie me seguía. Al cabo de unos instantes, oí tras de mí el crujido apresurado de sus zapatos en la grava. Fiona parecía haber recuperado un poco la entereza: si bien aún seguía sacudiéndola algún escalofrío esporádico, las manos habían dejado de temblarle y se había limpiado las manchas de rímel de la cara, aunque lo hubiera hecho con la pechera de su camisa. La conduje hasta una de las casas a medio construir, a refugio del fuerte viento y lejos de la vista de lo que Larry y sus muchachos pudieran hacer, le encontré una agradable pila de bloques de cemento sobre los cuales sentarse y le ofrecí otro cigarrillo. Yo no fumo, nunca lo he hecho, pero siempre llevo una cajetilla en mi maletín. Los fumadores son como cualquier otro adicto: la mejor manera de ponerlos de tu parte consiste en emplear sus mismas armas. Me senté junto a ella en los bloques de cemento; Richie encontró un alféizar a la altura de mi hombro desde el que podía observar, aprender y tomar apuntes sin que se notara demasiado. No era la situación ideal para un interrogatorio, pero había tenido que lidiar con cosas peores. —Bien —le dije mientras le encendía el cigarrillo—. ¿Necesita que le traigamos algo más? ¿Un jersey? ¿Un vaso de agua? Fiona tenía la mirada clavada en el cigarrillo, el cual sacudía entre los dedos y se fumaba a caladas cortas y rápidas. Tenía todos los músculos del cuerpo en tensión; cuando el día acabara, iba a sentirse como si hubiera corrido un maratón. —Estoy bien. ¿Podríamos acabar con esto de una vez? ¿Por favor? —Desde luego, señorita Rafferty. Es comprensible. ¿Por qué no empieza por contarme cómo es Jennifer? —Jenny. No le gusta que la llamen Jennifer; le suena cursi… Siempre la hemos llamado Jenny, desde que éramos pequeñas. —¿Quién es la mayor? —Ella. Yo tengo veintisiete años y ella veintinueve. Le había supuesto a Fiona menos edad de la que tenía, en parte por su físico (era bajita, con la cara puntiaguda y rasgos pequeños e irregulares bajo el desastre que era hoy su rostro) y en parte también por su ropa, por ese desaliño estudiantil. Cuando yo era joven, las chicas solían vestir así incluso después de terminar los estudios universitarios, pero hoy en día se arreglan mucho más. A juzgar por la casa, habría apostado a que Jenny se esforzaba mucho más por tener un buen aspecto. —¿A qué se dedica? —pregunté. —Es relaciones públicas. Bueno, lo era hasta que nació Jack. Desde entonces, se ocupaba de la casa y de los niños. —Bien jugado. ¿Echa de menos su trabajo? Por respuesta, hizo un gesto que podría haber sido una negación con la cabeza, salvo por el hecho de que Fiona estaba tan rígida que más bien pareció un espasmo. —No creo. Le gustaba su trabajo, pero no es una persona superambiciosa ni nada por el estilo. Sabía que, si tenían otro hijo, no podría reincorporarse; si contrataban a alguien para cuidar de los dos críos, no le habrían quedado más de veinte euros de sueldo a la semana. Aun así, decidieron ir en busca de Jack. —¿Tenía problemas en el trabajo? ¿Alguien en particular con quien no se llevara bien? —No. A mí las otras mujeres de la empresa me parecían todas unas zorras, siempre incordiando con comentarios insidiosos si una de ellas no lucía su mejor bronceado artificial durante unos días… Cuando Jenny estaba embarazada, la llamaban Titanic, le decían que debería ponerse a dieta, por el amor de Dios… Pero Jenny no le daba demasiada importancia. Ella… A Jenny no le gusta imponerse, ¿sabe? Prefiere dejar que las cosas fluyan. Siempre piensa… Un silbido entre los dientes, como si hubiera sentido una punzada de dolor. —Siempre piensa que al final todo saldrá bien. —¿Y qué hay de Patrick? ¿Se lleva bien con la gente? Hay que mantenerlos siempre en constante alerta, saltar de un tema a otro, no darles tiempo para bajar la vista. Si caen, es posible que no vuelvan a ponerse en pie. Me miró, con aquellos ojos azul grisáceo hinchados y abiertos como platos. —Pat es… ¡Dios Santo! ¡No pensarán ustedes que él ha hecho esto! Pat nunca, nunca… —Lo sé. Pero dígame… —¿Y cómo demonios lo sabe usted? —Señorita Rafferty —insistí, en un tono algo más duro—. ¿Quiere ayudarnos o no? —Por supuesto que sí… —Bien. Entonces concéntrese en las preguntas que le estamos formulando. Cuanto antes obtengamos nosotros algunas respuestas, antes las obtendrá también usted. ¿Entendido? Fiona miró a su alrededor como enloquecida, como si la estancia fuera a desvanecerse en cualquier momento y ella fuera a despertar de una pesadilla. Aquel espacio era un despropósito de hormigón y mortero, con un par de vigas de madera apoyadas contra una pared que parecían sostener. Había una pila de barandales de roble sintético recubierto de una densa capa de mugre, tazas de espuma de poliestireno aplastadas en el suelo y una sudadera azul cubierta de barro en un rincón, como un yacimiento arqueológico estancado en el momento en que sus habitantes lo habían abandonado huyendo de una catástrofe natural o de una horda invasora. Aunque Fiona no veía aquel lugar, le iba a quedar grabado en la mente para el resto de su vida. Es uno de los pequeños extras que el asesinato arroja en la vida de los familiares: mucho después de que olvides el rostro de la víctima o las últimas palabras que te dijo, continúas recordando hasta el último detalle del limbo de pesadilla en el que esa cosa le dio un zarpazo a tu vida. —Señorita Rafferty —dije—. No podemos perder tiempo. —Sí. Estoy bien. Aplastó la colilla contra los bloques de cemento y se la quedó mirando fijamente, como si acabara de materializarse en su mano desde la nada. Richie se inclinó hacia delante, le tendió un vaso de plástico y se lo ofreció en voz baja. —Aquí tiene. Fiona asintió, arrojó la colilla al vaso y lo sostuvo, agarrándolo con ambas manos. —¿Cómo es Patrick? —insistí. —Es encantador. Un destello desafiante en sus ojos enrojecidos. Bajo aquellas ruinas había una mujer testaruda. —Lo conocemos desde siempre. Todos somos originarios de Monkstown y siempre hemos salido con la misma pandilla, desde que éramos niñas. Jenny y él llevan juntos desde los dieciséis años. —¿Qué tipo de relación mantenían? —Estaban locos el uno por el otro. El resto de la pandilla pensábamos que salir con alguien más de unas cuantas semanas suponía ya un gran logro, pero Pat y Jenny eran… Fiona respiró hondo, echó la cabeza hacia atrás y clavó la mirada en el hueco vacío de la escalera y las caprichosas vigas recortadas sobre el cielo gris. —Ellos supieron desde el primer momento que habían encontrado al amor de su vida. Y eso hacía que parecieran mayores, más adultos. El resto de nosotros no éramos más que unos críos pasando el rato, sólo jugábamos, ¿entiende? Pero Pat y Jenny iban en serio. Era amor verdadero. El amor verdadero puede matar más que ninguna otra cosa que se me ocurra. —¿Cuándo se comprometieron? —A los diecinueve años. El Día de los Enamorados. —Vaya, muy jóvenes para los tiempos que corren. ¿Qué pensaron sus padres? —¡Estaban encantados! Adoran a Pat. Sólo les pidieron que esperaran hasta terminar sus estudios universitarios y Pat y Jenny no tuvieron inconveniente en hacerlo. Se casaron a los veintidós años. Jenny dijo que no tenía sentido seguir posponiéndolo, puesto que no iban a cambiar de opinión. —¿Y qué tal les fue el matrimonio? —¡Genial! Pat trata tan bien a Jenny… Debería verlo: aún sigue iluminándosele la cara cuando descubre que ella quiere algo y no ve el momento de comprárselo. De adolescente, yo siempre soñaba con conocer a alguien que me quisiera como Pat quiere a Jenny. ¿Entiende? Se tarda un tiempo en dejar de hablar en presente. Mi madre falleció hace mucho, durante mi adolescencia, pero de vez en cuando Dina aún habla de qué perfume lleva mamá o de cuál es su helado favorito. A Geri la enerva. Sin intentar sonar demasiado escéptico, le pregunté: —¿No ha habido discusiones? ¿En trece años? —Yo no he dicho eso. Todo el mundo se discute. Pero sus discusiones no tienen mayor trascendencia. —¿Sobre qué discuten? Fiona me miraba; una fina capa de recelo empezaba a solidificarse sobre todo lo demás. —Sobre lo mismo que cualquier otra pareja. Cuando éramos más jóvenes, Pat se enfadaba si algún otro chico se interesaba por Jenny. También recuerdo que, cuando estaban ahorrando para comprar la casa, Pat quería ir de vacaciones y Jenny creía que no debían emplear el dinero en eso. Siempre acababan resolviendo sus diferencias. Como le he dicho, nada importante. Dinero: la única cosa que mata a más personas que el amor. —¿A qué se dedica Patrick? —Trabaja en una empresa de recursos humanos… trabajaba. Nolan and Roberts, una agencia que selecciona personal para compañías de servicios financieros. Lo despidieron en febrero. —¿Por algún motivo concreto? A Fiona volvieron a tensársele los hombros. —No fue por nada que hiciera. Despidieron a varios empleados, no sólo a él. Tal y como están las cosas, las empresas de servicios financieros no necesitan contratar más personal, ¿no cree? La recesión… —¿Tenía algún problema en el trabajo? ¿Algún resentimiento tras el despido? —¡No! Intenta que parezca que… que Pat y Jenny tienen enemigos por todas partes y que se discuten todo el tiempo. Y no es verdad. Se había apartado un poco más de mí y tenía el vaso aferrado entre las manos, formando un escudo con los brazos. —Es el tipo de información que necesito —le expliqué con voz sosegada —. Yo no conozco a Pat ni a Jenny; sólo intento hacerme una idea. —Son encantadores. Caen bien a todo el mundo. Se adoran. Y quieren mucho a los niños. ¿De acuerdo? ¿Le sirve eso para hacerse una idea? En realidad no me servía para un carajo, pero estaba claro que no iba a conseguir nada mejor. —Desde luego —contesté—. Se lo agradezco mucho. ¿Sigue viviendo la familia de Patrick en Monkstown? —Sus padres fallecieron. Su padre murió cuando éramos niños y su madre hace unos años. Tiene un hermano menor, Ian; vive en Chicago. ¿Por qué no llama a Ian y le pregunta cómo eran Pat y Jenny? Le explicará exactamente lo mismo que yo. —Estoy seguro de que así será. ¿Guardaban Pat y Jenny objetos de valor en la casa? ¿Dinero en efectivo, joyas o algo por el estilo? Los hombros de Fiona se destensaron un poco mientras pensaba la respuesta. —El anillo de compromiso de Jenny, por el que Pat pagó un par de miles de euros, y un anillo de esmeraldas que nuestra abuela le dejó en herencia a Emma. Y Pat tiene un ordenador; es bastante nuevo, se lo compró con el dinero del finiquito y quizá aún valga algo… ¿Todo eso sigue aún en la casa o lo han robado? —Lo comprobaremos. ¿Ningún objeto de valor más? —No tienen objetos de valor. Compraron un todoterreno, pero tuvieron que devolverlo al no poder pagar las letras. Y supongo que también la ropa de Jenny; solía gastar mucho dinero en ropa hasta que Pat perdió su empleo. Pero ¿quién haría algo semejante por un puñado de ropa de segunda mano? Hay personas que lo harían por mucho menos, pero no consideré oportuno comentarlo. —¿Cuándo fue la última vez que los vio? Tuvo que pensárselo. —Quedé con Jenny en Dublín para tomar un café el pasado verano, hará unos tres o cuatro meses. Hacía mucho que no veía a Pat, desde abril, creo. No sé cómo ha podido pasar tanto tiempo… —¿Y qué hay de los niños? —Desde abril, igual que a Pat. Vine para celebrar el sexto cumpleaños de Emma. —¿Notó algo fuera de lo normal? —¿Como qué? La cabeza levantada, la barbilla saliente en actitud defensiva. —Cualquier cosa —le dije—. Algún invitado fuera de lugar, quizá. Una conversación extraña. —No. No vi nada raro. Había un puñado de críos de la clase de Emma, y Jenny encargó instalar un castillo hinchable. Dios mío… Emma y Jack… Los dos… ¿está seguro de que los dos…? ¿No estará alguno de ellos sólo herido, sólo, sólo…? —Señorita Rafferty —la interrumpí con mi tono más amable, a la par que firme—, estoy seguro de que ninguno de los dos está sólo herido. Le comunicaremos inmediatamente cualquier cambio que se produzca, pero por el momento necesito que siga aquí hablando conmigo. Cada segundo cuenta, ¿recuerda? Fiona se llevó una mano a la boca y tragó saliva con fuerza. —Sí. —Bien hecho. Le ofrecí otro cigarrillo y encendí el mechero. —¿Cuándo fue la última vez que habló usted con Jenny? —Ayer por la mañana —respondió sin dudar—. La telefoneo cada mañana a las ocho y media, cuando llego al trabajo. Nos tomamos el café mientras charlamos, sólo unos minutos. Para empezar el día, ¿entiende? —Suena bien. ¿Qué tal estaba Jenny ayer? —¡Normal! ¡Completamente normal! No noté nada extraño, se lo juro por lo que más quiera, he revisado la conversación en mi cabeza un montón de veces y no me dijo nada raro… —Estoy seguro de que así fue — intenté tranquilizarla—. ¿De qué hablaron? —De trivialidades, no recuerdo bien. Una de mis compañeras de piso toca el bajo en una banda y dentro de poco dan un concierto. Se lo expliqué a Jenny. Ella me contó que había estado buscando un estegosaurio de juguete en internet, porque el pasado viernes Jack había traído a casa a un amiguito del parvulario y habían estado cazando estegosaurios en el jardín… Sonaba bien. Absolutamente bien. —¿Cree que, de haber ido algo mal, se lo habría explicado? —Sí, creo que sí. Lo habría hecho. Estoy segura. Lo cual no sonaba en absoluto a certeza. —¿Están ustedes muy unidas? — quise saber. —Es mi única hermana —contestó Fiona, pero, al escucharse, se dio cuenta de que aquello no era una respuesta y se corrigió—: Sí. Estamos unidas. Lo estábamos más cuando éramos más jóvenes, adolescentes. Luego cada una tomó su propio camino. Y, además, ahora que Jenny vive aquí no resulta tan fácil. —¿Desde cuándo viven aquí? —Compraron la casa hace unos tres años. En 2006: el momento álgido de la burbuja inmobiliaria. Desconocía cuánto habían pagado, pero hoy en día esa casa no valía ni la mitad. —Pero entonces no había nada — añadió—, todo eran campos. La compraron sobre plano. Pensé que se habían vuelto locos, pero Jenny no cabía en sí de alegría. Estaba tan emocionada… Una casa de propiedad. Fiona torció el gesto, pero logró recomponerse. —Se mudaron hace un año, más o menos. En cuanto terminaron las obras. —¿Y qué hay de usted? ¿Dónde vive? —inquirí. —En Dublín. En Ranelagh. —¿Ha dicho usted que comparte piso? —Sí, con otras dos chicas. —¿A qué se dedica? —Soy fotógrafa. Estoy intentando montar una exposición, pero, mientras tanto, trabajo en Studio Pierre, el Pierre del programa en televisión sobre bodas irlandesas de alcurnia, no sé si lo conoce. Yo me encargo principalmente de fotografiar bebés o, si Keith (Pierre) consigue dos bodas el mismo día, cubro una de ellas. —¿Estaba fotografiando bebés esta mañana? Tuvo que esforzarse por recordar, le quedaba muy lejos. —No. Estaba revisando unas fotos de la semana pasada. La madre tiene que venir hoy a recoger el álbum. —¿A qué hora se ha marchado del trabajo? —A las nueve y cuarto, aproximadamente. Uno de mis compañeros me dijo que acabaría de montar el álbum por mí. —¿Dónde está Studio Pierre? —Junto a Phoenix Park. A una hora de Broken Harbour, como mínimo, con el tráfico matinal y esa birria de coche. —¿Estaba preocupada por Jenny? Esa sacudida de cabeza, como si hubiera sufrido un cortocircuito. —¿Está segura? Es mucha molestia sólo porque alguien no responda al teléfono. Un tenso encogimiento de hombros. Fiona dejó el vaso de plástico en equilibrio junto a ella y sacudió la ceniza con cuidado. —Quería asegurarme de que estaba bien. —¿Por qué no iba a estarlo? —Porque no. Siempre hablamos. Todos los días. Desde hace años. Y, además, yo tenía razón, ¿no es cierto? No estaba bien. Le temblaba la barbilla. Me incliné hacia ella para ofrecerle un pañuelo de papel y no retrocedió. —Señorita Rafferty. Ambos sabemos que hay algo más. Nadie se escapa del trabajo, a riesgo de disgustar a un cliente, y conduce una hora sólo porque su hermana no contesta al teléfono durante cuarenta y cinco minutos. Podría haber supuesto usted que se había acostado porque tenía migraña, que había perdido el teléfono o que los niños habían contraído la gripe, hay infinidad de excusas, todas ellas mucho más probables que lo que ha ocurrido. Pero, en lugar de ello, usted llegó inmediatamente a la conclusión de que algo iba mal. Tiene que explicarme por qué. Fiona se mordió el labio inferior. El aire apestaba a humo de cigarrillo y lana chamuscada (supuse que le habría caído ceniza sobre el abrigo) y su aliento despedía un olor frío, húmedo y acre que se filtraba por todos los poros de su cuerpo. Un dato interesante de primera línea: el dolor más puro huele a hojas rasgadas y ramas astilladas, un alarido verde y quebrado. —No era nada —contestó finalmente —. Pasó hace un montón de tiempo… meses. Lo tenía prácticamente olvidado, hasta que… Esperé. —Era sólo que… Una noche Jenny me llamó. Dijo que alguien había entrado en la casa. Noté cómo Richie se ponía en alerta a mi espalda, como un terrier listo para salir corriendo en busca del palo. —¿Lo denunció Jenny a la policía? —quise saber. Fiona apagó el cigarrillo y tiró la colilla en el vaso. —En realidad no pasó nada. No había nada que denunciar. No rompieron ninguna ventana ni forzaron la cerradura ni nada por el estilo. Y tampoco les robaron nada. —Entonces ¿qué la hizo sospechar que alguien había entrado en la casa? Ese encogimiento de hombros de nuevo, esta vez más tenso. Agachó la cabeza. —Sólo tuvo esa impresión. No lo sé. —Esto podría ser importante, señorita Rafferty —insistí, dejando que la firmeza de mi voz desbancara a la amabilidad—. ¿Qué le dijo su hermana exactamente? Fiona respiró profundamente, temblorosa, y se remetió el cabello por detrás de la oreja. —Está bien —dijo al fin—. De acuerdo. Está bien. Jenny me llamó por teléfono y me preguntó: «¿Has hecho un duplicado de nuestro juego de llaves?». Sólo las tuve por muy poco tiempo, durante el invierno pasado, cuando Jenny y Pat se llevaron a los niños a pasar una semana en las Islas Canarias y querían que alguien pudiera entrar en la casa si había un incendio o cualquier otro problema. Le respondí que no, que por supuesto que no… —¿Y lo había hecho? —intervino Richie—. ¿Mandó hacer una copia? Se las ingenió para que sonara a mero interés, sin rastro de acusación, lo cual estaba bien: significaba que no tendría que abroncarlo, o al menos no con demasiada severidad, por intervenir cuando no era su turno. —¡No! ¿Por qué iba hacerlo? — repuso enderezándose bruscamente. Richie se encogió de hombros, le sonrió con desaprobación y dijo: —Sólo quería asegurarme. Tenía que preguntárselo, entiéndalo. Fiona volvió a desplomarse. —Sí, supongo que sí. —¿Hay alguien que pudiera haber hecho una copia durante esa semana? ¿Dejó las llaves en algún lugar donde sus compañeras de piso o alguien del trabajo pudieran cogerlas? ¿Nada de eso? Tal como le he dicho, debemos asegurarnos. —Las llevaba en mi llavero. No las guardé en ninguna caja fuerte ni nada por el estilo. Cuando estoy en el trabajo, las llaves están en mi bolso y, cuando estoy en casa, las cuelgo de un gancho en la cocina. Pero nadie habría sabido de dónde eran, si es que a alguien le hubiera importado. No recuerdo siquiera haberle dicho a nadie que las tenía… En cualquier caso, íbamos a mantener una charla en profundidad con sus compañeras de piso y sus colegas; además, comprobaríamos sus antecedentes. —Regresemos a la conversación telefónica —propuse—. Usted le dijo a Jenny que no había hecho un duplicado de las llaves… —Sí. Y Jenny me dijo: «Pues hay alguien que las tiene y tú eres la única persona que ha podido dárselas». Tardé casi media hora en convencerla de que no entendía a qué se refería y le pedí que me explicara qué sucedía. Finalmente me explicó que había salido con los niños aquella tarde, de compras o a algún otro sitio, y que, al regresar a casa, descubrió que alguien la había registrado. Fiona había comenzado a hacer trizas el pañuelo de papel; las briznas blancas que se desprendían contrastaban con la tela roja de su abrigo. Tenía las manos pequeñas, los dedos delgados y se mordía las uñas. —Le pregunté cómo podía estar tan segura y, aunque al principio se negaba a decírmelo, conseguí sonsacárselo: las cortinas no estaban bien colocadas y le habían desaparecido medio paquete de jamón y el bolígrafo que siempre tiene junto a la nevera para anotar la lista de la compra. Le contesté que tenía que estar de broma, y a punto estuvo de colgarme el teléfono. La tranquilicé y, una vez dejamos de discutir, me pareció que sonaba realmente asustada, ¿entiende? Tenía miedo, y sé que Jenny no es ninguna cobardica. Este era uno de los motivos por los que había regañado tan severamente a Richie tras su intento de posponer aquel interrogatorio. Si consigues que alguien hable justo después de que su mundo se acabe, existe una firme posibilidad de que sea incapaz de detenerse. En cambio, si esperas al día siguiente, habrá comenzado a reconstruir sus maltrechas defensas (cuando las apuestas son altas, la gente trabaja con rapidez). Si lo arrinconas justo después de que el hongo nuclear eclosione, te lo contará todo, desde sus gustos pornográficos hasta el apodo secreto con el que se refiere a su jefe. —Es natural —alegué—. Debe de ser bastante inquietante. —¡Pero si sólo eran unas cuantas lonchas de jamón y un bolígrafo! Si le hubieran robado las joyas o la mitad de su ropa interior o lo que sea, sí, claro, entiendo que perder la cabeza sería lo normal. Pero esa chorrada… Le dije: «Está bien. Imaginemos que alguien ha entrado en tu casa por alguna razón concreta. No era precisamente Hannibal Lecter, ¿no te parece?». —¿Y cómo reaccionó Jenny? — pregunté antes de que asimilara lo que acababa de decir. —Volvió a ponerse hecha un basilisco conmigo. Me dijo que lo importante no era lo que había hecho, sino todo lo que ella no podía saber: si había estado en las habitaciones de los niños, si había registrado sus cosas. Jenny llegó a decir que, si pudieran permitírselo, tiraría todo lo que tenían los niños y lo compraría de nuevo, sólo por si acaso. No sabía qué podía haber tocado y me dijo que, de repente, todo parecía un poco fuera de lugar, unos centímetros, como si lo hubieran desplazado. ¿Cómo había entrado? ¿Y por qué había entrado? Eso era lo que de verdad la inquietaba. No dejaba de repetir: «¿Por qué nosotros? ¿Qué quería de nosotros? ¿Tenemos pinta de ser gente con dinero? ¿Qué?». Fiona se estremeció, y un escalofrío repentino casi consigue que su cuerpo se doblegara. —Es una buena pregunta —opiné—. Disponen de un sistema de alarma; ¿sabe si lo tenían activado aquel día? Negó con la cabeza. —Se lo pregunté. Y Jenny dijo que no. No solía utilizarlo, al menos no durante el día… Creo que sí lo conectaban por la noche, antes de irse a dormir, pero lo hacían porque los chicos de los alrededores suelen celebrar fiestas en las casas vacías y a veces pierden el control. Jenny decía que la urbanización estaba prácticamente muerta durante el día, como ustedes mismos pueden comprobar, de manera que no se preocupaba de activar la alarma. Sin embargo, dijo que empezaría a hacerlo a partir de entonces. «Si tienes esas llaves, será mejor que no las utilices», me advirtió. «Voy a cambiar el código de la alarma ahora mismo y, después de esto, va a estar conectada día y noche, fin de la historia». Como ya les he dicho, parecía muy asustada. Sin embargo, cuando los agentes uniformados forzaron la puerta y después de que los cuatro anduviéramos pisoteando la preciosa casa de Jenny, yo había observado que la alarma estaba desactivada. La explicación obvia era que los Spain le habían abierto la puerta a quienquiera que hubiera venido desde fuera y que Jenny, por muy asustada que estuviera, no sentía miedo de esa persona. —¿Cambió la cerradura? —También se lo pregunté… Tenía previsto hacerlo. Parecía indecisa, y al final me dijo que no, que probablemente no lo haría, porque iba a costarle unos doscientos euros y no podía permitirse aquel gasto. La alarma bastaría. Me dijo: «La verdad es que no me importa que intente entrar de nuevo. De hecho, casi me gustaría que lo hiciera. Así al menos averiguaríamos quién es». Como ya les he explicado, de cobarde no tiene un pelo. —¿Dónde estaba Pat ese día? ¿Sucedió antes de que perdiera su empleo? —No, después. Había ido a Athlone para una entrevista de trabajo; fue cuando Jenny y él aún tenían los dos coches. —¿Y qué opinaba él del posible allanamiento de morada? —No lo sé. Jenny no me lo dijo. Pensé… Para ser sincera, pensé que no se lo había contado. Recuerdo oírla susurrar al teléfono. Quizá fuera sólo porque los críos estaban durmiendo, pero ¿en una casa tan grande? Y, además, hablaba en primera persona: «Voy a cambiar el código de la alarma… No puedo permitirme el gasto… Si encuentro a ese tipo se va a enterar…». No usó el plural en ningún momento. Y ahí estaba de nuevo: ese elemento fuera de lugar, el regalo que había anunciado a Richie que debía aguardar con atención. —¿Por qué no habría de decírselo a Pat? ¿No debería ser lo primero que hiciera si pensaba que un intruso había asaltado su hogar? Nuevo encogimiento de hombros. Fiona tenía la barbilla clavada en el pecho. —Porque no quería preocuparlo, supongo. Ya tenía bastantes cosas de las que preocuparse. Por eso pensé que tampoco iba a cambiar la cerradura. No podía hacerlo sin contárselo a Pat. —¿Ya usted no le pareció un poco raro? ¿Arriesgado, incluso? Si alguien había entrado en su casa, ¿no tenía Pat derecho a saberlo? —Quizá, no lo sé, pero yo no creí que hubiera entrado nadie; es decir, ¿cuál es la explicación más lógica? ¿Que Pat se llevó el bolígrafo y se comió el puñetero jamón y que uno de los niños había estado toqueteando las cortinas, o que un ladrón fantasma había atravesado la pared porque le apetecía prepararse un bocadillo? Había tensión en su voz; empezaba a ponerse a la defensiva. —¿Le dijo eso mismo a Jenny? — inquirí. —Sí, más o menos. Pero sólo sirvió para que se enfureciera aún más. Me dijo que era el bolígrafo del hotel donde habían pasado la luna de miel y que era especial y que Pat no lo cambiaría de sitio, y que además ella sabía cuánto jamón quedaba en el paquete… —¿Es de la clase de personas que sabría esas cosas? Al cabo de un momento, Fiona contestó, algo herida: —Sí, supongo que sí. A Jenny… le gusta hacer las cosas bien, de manera que, cuando dejó de trabajar, se tomó muy en serio su papel de madre y ama de casa, ¿sabe? La casa estaba impoluta, alimentaba a los niños con comida orgánica que ella misma preparaba, compró un DVD de ejercicios para recuperar la figura y los practicaba todos los días… Así que es posible que supiera exactamente qué tenía en el frigorífico, sí. —¿De qué hotel era el bolígrafo? ¿Lo sabe? —preguntó Richie. —Del Golden Bay Resort, en las Maldivas… Levantó un poco la cabeza y lo miró fijamente. —¿De verdad cree…? ¿De verdad creen que alguien se lo llevó? ¿Creen que es la persona que… que…? ¿Cree que regresó y…? Su voz se sumía en una espiral peligrosa. Antes de darle tiempo a que perdiera pie, le pregunté: —¿Cuándo ocurrió ese incidente, señorita Rafferty? Me miró con los ojos desmesuradamente abiertos, apretó con fuerza el pañuelo hecho trizas y se recompuso. —Hará unos tres meses. —¿En julio? —O podría haber sido antes, quizá. Durante el verano, en cualquier caso. Tomé nota mentalmente de revisar las llamadas nocturnas a Fiona en el registro telefónico de Jenny y comprobar las fechas de los informes acerca de cualquier posible merodeador en la zona de Ocean View. —Y desde entonces, ¿no habían vuelto a tener ningún problema de ese tipo? Fiona tomó una bocanada de aire y noté el dolor de su garganta al tragar. —Podría haber vuelto a suceder. Pero yo no lo sabría. Jenny no me lo habría contado, no después de la primera vez. Empezó a temblarle la voz. —Le dije que se controlase, que dejara de decir chorradas. Pensé… Sonaba como un cachorrillo al que han propinado una patada. Se tapó la boca con las manos y rompió a llorar desconsoladamente. —Pensé que estaba loca. Fe costaba respirar. —Pensé que había perdido la cabeza. Que Dios me perdone, pensé que se había vuelto loca. Capítulo 4 Yeso era todo lo que íbamos a obtener de Fiona aquel día. Tranquilizarla habría tomado mucho más tiempo del que podíamos dedicarle. El uniformado de relevo había llegado; le pedí que consiguiera los nombres y los números de teléfono de amigos, familiares, lugares y compañeros de trabajo remontándose hasta el tiempo en que Fiona, Jenny y Pat eran unos mocosos, que trasladara a Fiona al hospital y que se asegurara de que no contara nada a los medios de comunicación. Después la dejé a su cargo. La mujer seguía llorando. Saqué el móvil y empecé a marcar cuando apenas habíamos dado media vuelta (comunicarse por radio habría sido mucho más sencillo, pero hoy en día hay demasiados periodistas y tipos raros con interceptores de ondas). Agarré a Richie por un codo y lo arrastré carretera abajo. El viento procedente del mar seguía soplando, generoso y fresco, y había peinado el pelo de Richie en mechones; noté el sabor de la sal en mi boca. En vez de aceras, había estrechos senderos polvorientos que recorrían la hierba sin segar. Bernadette me puso con el agente que se encontraba con Jenny Spain en el hospital. Parecía tener la edad mental de un niño de doce años, proceder de una granja remota y ser un tipo sumiso, justo lo que yo necesitaba. Le di las órdenes pertinentes: si Jennifer Spain salía del quirófano con vida, debía hacer que la instalaran en una habitación privada y vigilar la puerta como un rottweiler. Nadie podía entrar en la habitación sin mostrar un identificativo, nadie debía entrar sin compañía y sus familiares no podían visitarla bajo ningún concepto. —La hermana de la víctima se presentará en el hospital dentro de un minuto y su madre aparecerá también antes o después. No pueden entrar en la habitación. Richie estaba inmóvil, mordiéndose la uña del pulgar, con la cabeza inclinada sobre el teléfono, pero mis palabras hicieron que la alzara para mirarme. —Si quieren una explicación, y sin duda se la pedirán, no les diga que obedece órdenes mías. Discúlpese y explíqueles que es el procedimiento habitual y que no está autorizado a infringirlo, y repita la cantinela una y otra vez hasta que se den por vencidas. Y búsquese una silla cómoda, muchacho. Va a quedarse ahí un buen rato —le aconsejé y colgué. Richie entrecerró los ojos para mirarme a contraluz. —¿Crees que exagero? —le pregunté. Se encogió de hombros. —Si lo que contaba la hermana sobre el allanamiento de morada es cierto, resulta cuando menos espeluznante —respondió él. —¿Crees que esa es la razón por la que activo el protocolo de máxima seguridad? ¿Porque la historia de la hermana es espeluznante? Retrocedió unos pasos, con las manos en alto, y caí en la cuenta de que le había alzado la voz. —Quería decir que… —intentó defenderse. —Por lo que a mí respecta, la palabra «espeluznante» no existe. Las cosas espeluznantes sólo pasan en Halloween y son para niños. Lo que yo estoy haciendo es asegurarme de tener todos los frentes cubiertos. ¿No crees que quedaríamos como unos pardillos si alguien se colara a hurtadillas en ese hospital y finiquitara el trabajo? ¿Querrías explicárselo tú a los medios de comunicación? O ya que nos ponemos, ¿te gustaría explicárselo al comisario si en las portadas de los diarios de mañana apareciera un primer plano de las heridas de Jenny Spain? —No. —No. Pues a mí tampoco. Y si es necesario exagerar un poco para evitarlo, que así sea. Ahora, entremos en la casa antes de que este viento malo y grandote acabe por congelar esas pelotitas tuyas, ¿te parece? Richie mantuvo la boca cerrada hasta que nos encontramos en el camino de acceso a la casa de los Spain. —Los familiares —señaló entonces con cautela. —¿Qué pasa con ellos? —¿Por qué no quieres que la vean? —¿Cómo que por qué? ¿Has detectado la información clave en lo que Fiona nos ha contado, entre todo eso que a ti te parece tan espeluznante? —Tenía las llaves —contestó él a regañadientes. —Efectivamente —coincidí—. Tenía las llaves. —Está destrozada. Quizá sea un ingenuo, pero a mí me ha parecido sincera. —Quizá lo sea y quizá no. Pero lo único que sé es que tenía las llaves. —«Son fantásticos, se quieren mucho, adoran a los niños…». Seguía hablando como si todavía estuvieran vivos. —¿Y? Si es capaz de mentir con lo otro, también puede mentir en eso. Y su relación con su hermana no era tan cordial como pretende hacernos creer. Vamos a pasarnos mucho más tiempo con Fiona Rafferty. —De acuerdo —dijo Richie. Sin embargo, cuando abrí la puerta de un empujón se quedó atrás, en el umbral, inquieto y frotándose la nuca. —¿Qué sucede? —le pregunté, asegurándome de borrar el tono incisivo de mi voz. —También ha mencionado otra cosa. —¿A qué te refieres? —Los castillos hinchables no son baratos. Mi hermana quería alquilar uno para la comunión de mi sobrina. Cuestan unos doscientos euros. —¿Adónde quieres llegar? —Su situación financiera. En febrero despiden a Patrick, ¿no es cierto? Y en abril aún disfrutan de una economía lo bastante boyante como para alquilar un castillo hinchable en la fiesta de cumpleaños de Emma. Sin embargo, en algún momento de julio están demasiado apurados para cambiar las cerraduras, pese a que Jenny cree que alguien ha entrado en la casa. —¿Qué hay de raro en eso? Se les estaría acabando el dinero del finiquito de Patrick. —Sí, probablemente. A eso me refiero. Se les estaba acabando antes de lo que debería. Muchos de mis amigos han perdido sus empleos. La mayoría de los que habían trabajado en la misma empresa durante años obtuvieron un finiquito suficiente como para mantenerse durante bastante tiempo, si lo gestionaban con criterio. —¿En qué piensas? ¿Ludopatía? ¿Drogas? ¿Chantaje? En la liga de malos hábitos de este país, la bebida bate todos los récords, pero no despluma tu cuenta bancaria en unos pocos meses. Richie se encogió de hombros. —Quizá, sí. O quizá continuaron gastando como si siguieran cobrando una nómina. También tengo un par de amigos que lo han hecho. —Eso es lo que les pasa a los de tu generación —alegué—. A la generación de Pat y Jenny. Jamás habéis estado sin blanca, nunca habéis visto este país arruinado, de manera que ni os lo imaginabais, ni siquiera cuando empezó a derrumbarse ante vuestras narices. Es una buena forma de ser, mucho mejor que la de mi generación: la mitad de nosotros podríamos estar revoleándonos en dinero y seguir paranoicos por tener dos pares de zapatos, por si acaso nos quedamos tirados en la cuneta. Eso no quita, no obstante, que vuestra actitud también tenga un lado negativo. En el interior de la casa, los técnicos desempeñaban su trabajo. Alguien gritó algo que acababa en un «¿Tienes de sobras?» y Larry contestó alegremente: «Por supuesto, mira en mi…». Richie asintió. —Pat Spain no contaba con quedarse en la ruina —continuó—; de lo contrario, no habría despilfarrado la pasta en un castillo hinchable. O bien estaba convencido de que iba a encontrar un nuevo empleo cuando terminara el verano, o bien creía poder obtener dinero por otra vía. Si en algún momento pensó que no iba a ser así y el dinero empezó a acabarse… —Alargó la mano para tocar el borde astillado de la puerta con un dedo, pero la apartó a tiempo—. Para un hombre, saber que no puede mantener a su familia es mucha presión. —De manera que tú sigues apostando por Patrick —aventuré yo. —No apostaré nada hasta saber qué opina el doctor Cooper —aclaró él con precaución—. Sólo lo menciono. —Bien. Patrick es nuestro favorito, de acuerdo, pero todavía tenemos un montón de obstáculos por salvar; aún no podemos descartar la posibilidad de que haya sido obra de un extraño. De manera que lo siguiente será ver si podemos conseguir que alguien nos acote el terreno. Sugiero que empecemos por intercambiar unas pocas palabras con Cooper antes de que se largue y luego vayamos a ver si los vecinos pueden contarnos algo. Para cuando hayamos terminado, Larry y sus hombres deberían estar en disposición de aclararnos algunos puntos y tener la planta de arriba lo bastante despejada para que podamos hurgar por ahí e intentar obtener alguna pista sobre cómo pudieron despilfarrar el dinero. ¿Te parece bien? Asintió. —Bien visto eso del castillo hinchable —lo felicité, al tiempo que le daba una palmadita en el hombro—. Ahora vayamos a ver qué nos cuenta Cooper. La casa era un lugar distinto: aquel profundo silencio se había desvanecido, evaporado como la niebla, y el aire estaba iluminado y zumbaba con el trabajo eficaz y confiado. Dos de los muchachos de Larry examinaban metódicamente las salpicaduras de sangre; uno de ellos metía hisopos empapados en los tubos de ensayo mientras el otro se ocupaba de sacar fotos Polaroid para identificar a qué mancha correspondía cada muestra. Una joven flacucha y nariguda pululaba por la casa con una videocámara. El tipo encargado de las huellas dactilares andaba arrancando una tira adhesiva del tirador de una ventana, y el dibujante de la escena del crimen silbaba entre dientes mientras trazaba sus esbozos. Todo el mundo avanzaba a un ritmo constante que indicaba que aún seguirían allí durante un buen rato. Larry estaba en la cocina, acuclillado sobre un puñado de marcadores de pruebas de color amarillo. —Menudo follón —exclamó con deleite cuando nos vio—. Vamos a pasarnos aquí toda la eternidad. ¿Habíais entrado en esta cocina antes? —Nos detuvimos en la puerta — respondí—. Pero los agentes de uniforme sí que entraron. —Por supuesto. No dejéis que se marchen sin facilitarnos antes las huellas de sus zapatos, para descartarlas. Se puso en pie y se llevó una mano a los riñones. —Maldita sea, me estoy haciendo demasiado viejo para este trabajo. Cooper está arriba, con los niños, si lo buscáis. —No queremos interrumpirlo. ¿Algún indicio del arma? Larry negó con la cabeza. —Nada[4]. —¿Alguna nota? —¿Te sirve: «Huevos, té y gel de ducha»? Porque, si no es así, tampoco. Si piensas que lo hizo este tipo —señaló con la cabeza a Patrick—, sabes tan bien como yo que muchos hombres no dejan notas. Son duros y silenciosos hasta el final. Alguien había tumbado a Patrick boca arriba. Había perdido el color y tenía la boca entreabierta, pero podías hacerte una idea de cuál había sido su aspecto: un tipo guapo, con el mentón cuadrado y las cejas rectas, el tipo de hombre que gusta a las chicas. —Aún no sé qué pensar —aclaré—. ¿Habéis encontrado algo abierto? ¿La puerta de atrás, una ventana? —Por el momento, no. Además, las medidas de seguridad de la casa no estaban mal. Había cierres resistentes en las ventanas, doble acristalamiento y una cerradura como es debido en la puerta trasera, no de esas que pueden abrirse con una tarjeta de crédito. No querría inmiscuirme en tu trabajo, no me malinterpretes. Lo que digo es que no me parece que fuera fácil colarse en esta casa, sobre todo sin dejar rastro. Larry también apostaba por Patrick. —Hablando de llaves —dije yo—, dime si encuentras alguna. Al menos deberíamos tener tres juegos de llaves de la casa. Y estate al tanto por si encuentras un bolígrafo en el que pone «Golden Bay Resort». Espera… Cooper avanzaba por el pasillo como si estuviera sucio, con el termómetro en una mano y su maletín en la otra. —Detective Kennedy —dijo a regañadientes, como si hubiera albergado la esperanza insólita de que yo me esfumara del caso—. Detective Curran. —Doctor Cooper —saludé—. Espero no interrumpir. —Acabo de finalizar el examen preliminar. Ya pueden retirar los cadáveres. —¿Podría proporcionarnos algún dato nuevo? Una de las cosas que más me molesta de Cooper es que, cuando está cerca, acabo hablando como él. Cooper levantó su maletín y arqueó las cejas con gesto interrogante mirando a Larry, quien le respondió alegremente: —Puedes dejarlo junto a la puerta de la cocina, no hay nada de interés ahí. Cooper colocó el maletín en el suelo, con cuidado, y se agachó para guardar su termómetro. —Ambos niños parecen haber sido asfixiados —explicó. Noté que, a mi espalda, Richie se agitaba. —Es imposible dar un diagnóstico definitivo, pero la ausencia de cualquier otra lesión o síntoma de envenenamiento evidente me inclina a considerar la privación de oxígeno como causa de la muerte. No muestran síntomas de estrangulamiento, no hay marcas de cuerdas y tampoco la congestión y la hemorragia conjuntival que suele asociarse con la estrangulación manual. El laboratorio deberá examinar las almohadas en busca de saliva o mucosidades que indiquen si se presionaron contra las caras de las víctimas. Cooper miró a Larry, que le respondió levantando los pulgares. —Aunque, dado que las almohadas en cuestión están sobre las camas de las víctimas, la presencia de fluidos corporales no sería una prueba irrefutable, desde luego. En el examen forense, que empezará mañana por la mañana a las seis en punto, intentaré acotar al máximo la causa de la muerte. —¿Hay indicios de agresión sexual? —pregunté. Richie se sacudió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Por encima de mi hombro, los ojos de Cooper se deslizaron hacia él durante un segundo, divertidos y desdeñosos. —En la exploración preliminar — continuó— no se aprecian indicios de abusos sexuales, ni recientes ni crónicos. Por supuesto, exploraré esa posibilidad con más detalle durante la autopsia. —Por supuesto —dije—. ¿Y esta víctima? ¿Puede darnos alguna información? Cooper sacó una hoja de papel de su maletín y la inspeccionó con detenimiento, hasta que Richie y yo nos acercamos a él. El papel tenía impresas dos siluetas de un cuerpo masculino, de frente y de espaldas. La primera estaba moteada de puntos y rayas rojos, como un código Morse terrible y preciso. —El hombre recibió cuatro heridas en el pecho con lo que parece ser una cuchilla de una sola hoja —explicó Cooper—. Una de ellas —señaló dando unos golpecitos en una línea horizontal roja que cruzaba el lado izquierdo del pecho del primer dibujo— es relativamente poco profunda: la hoja topó con una costilla cerca de la línea media y se desplazó unos doce centímetros hacia fuera sobre el hueso, pero no parece que haya penetrado más. Si bien podría haber ocasionado una hemorragia considerable, no habría resultado letal, ni siquiera sin tratamiento médico. Cooper movió el dedo hacia arriba, hasta las tres manchas con forma de hoja que describían un arco tosco desde la clavícula izquierda del dibujo hasta el centro del pecho. —Las otras heridas importantes son punciones, también realizadas con una cuchilla de una sola hoja. Esta penetró entre las costillas del cuadrante izquierdo superior, esta impactó en el esternón y esta rasgó el tejido blando del borde esternal. Una vez hayamos concluido la autopsia podré determinar con exactitud la profundidad y trayectoria de las heridas y describir las lesiones que ocasionaron, pero, a menos que el asaltante fuera excepcionalmente fuerte, es probable que la cuchillada directa en el esternón no hubiera hecho más que astillar el hueso. Creo que podemos postular sin temor a equivocarnos que fue la primera o bien la tercera de estas heridas la que le causó la muerte. El flash del fotógrafo emitió un destello que dejó una estela residual flotando en el aire delante de mis ojos: garabatos de sangre en las paredes, brillantes y tortuosos. Por un instante, casi tuve la certeza de poder oler la sangre. —¿Hay lesiones de autodefensa? — pregunté yo. Cooper señaló con el dedo las manchas de rojo en los brazos del dibujo. —Hay una cuchillada superficial de unos siete centímetros de longitud en la palma de la mano derecha, y una más profunda que alcanzó la musculatura del antebrazo izquierdo. Yo apostaría por que esa herida es el origen de buena parte de la sangre que hay en la escena del crimen, pues debió de sangrar con profusión. La víctima también muestra distintas lesiones menores: leves rasguños, excoriaciones y contusiones en ambos antebrazos congruentes con un enfrentamiento. Patrick podría haber estado en cualquiera de los dos bandos de ese enfrentamiento, y el corte en la palma cabía interpretarse también de dos maneras: como una herida de autodefensa o bien como el resultado de haber deslizado su mano por la hoja de la cuchilla durante el ataque. —¿Podría haberse autoinfligido esas heridas con un cuchillo? Cooper enarcó las cejas, como si yo fuera un niño tonto que por casualidad ha conseguido decir algo interesante. —Así es, detective Kennedy: cabe contemplar esa posibilidad. Se precisaría una fuerza de voluntad considerable, por supuesto, pero, en efecto, es una posibilidad. El corte superficial podría constituir un intento preliminar de prueba, antes de perpetrar los siguientes, más profundos y certeros. Se trata de un patrón bastante común entre los suicidas que se cortan las venas de las muñecas; no veo ningún motivo por el que no pudiera darse también en otros métodos. Si asumimos que la víctima era diestra, lo cual deberíamos verificar antes de aventurarnos siquiera a teorizar, la localización de las heridas en el lado izquierdo del cuerpo concordaría con la pauta de las lesiones autoinfligidas. Poco a poco, el siniestro intruso de Fiona y Richie se iba alejando del panorama, desvaneciéndose a lo lejos en el horizonte. Aún no se había largado del todo, pero Patrick Spain empezaba a avanzar posiciones y se perfilaba como principal sospechoso. De hecho, es lo que yo había imaginado desde el principio, pero sentí una leve punzada de decepción. Los detectives de Homicidios somos cazadores; deseamos atrapar a ese león blanco al que hemos seguido la pista por la oscura y sibilante jungla, no a un gatito doméstico que ha sufrido un ataque de rabia. Y bajo todo eso, una vena sentimental me había llevado a sentir por Pat Spain algo parecido a la compasión. Como Richie había observado, aquel tipo lo había intentado. —¿Podría establecer una hora aproximada de la muerte? Cooper se encogió de hombros. —Como siempre, no es más que una estimación; además, el retraso con que se han examinado los cadáveres no ayuda a mejorar la precisión. No obstante, el hecho de que el termostato esté activado para mantener la temperatura de la casa a veintiún grados resulta de utilidad. Diría sin temor a equivocarme demasiado que las tres víctimas fallecieron entre las tres y las cinco de la madrugada, con el signo de la balanza de la probabilidad inclinada hacia la hora más temprana. —¿Algún indicio de quién falleció primero? Cooper respondió despacio, como si estuviera hablando con un idiota. —Fallecieron entre las tres y las cinco de la madrugada. Si las pruebas hubieran aportado más detalles, se lo habría comunicado. En todos y cada uno de los casos, sólo por placer, Cooper encuentra alguna excusa para denostarme delante de la gente con la que tengo que trabajar. Antes o después averiguaré qué tipo de queja debo presentar para mantenerlo a raya, pero por ahora, y él lo sabe, he pospuesto ese cometido: en los momentos que escoge para hacerlo tengo la mente ocupada en asuntos más importantes. —Estoy seguro de que lo habría hecho —repliqué—. ¿Puede proporcionarnos alguna información sobre el arma? ¿Qué puede decirnos al respecto? —Una cuchilla de una sola hoja, tal como ya he dicho. Cooper estaba inclinado de nuevo sobre su maletín, guardando la hoja de papel; ni siquiera se molestó en fulminarme con la mirada. —Y aquí es donde entramos nosotros —intervino Larry—. Si no le importa, por supuesto, doctor Cooper. Cooper le hizo un gesto amistoso con la mano; no sé cómo, pero Larry y él se llevan bien. —Ven aquí, Scorcher. Mira lo que ha encontrado mi amiguita Maureen, sólo para ti. O lo que no ha encontrado, para ser más precisos. La chica nariguda de la videocámara se apartó de los cajones de la cocina y señaló en su interior. Estaban dotados de unos complicados dispositivos a prueba de niños y entendí por qué: en el primer cajón había un bonito estuche con las palabras «Cuisine Bleu» impresas en el interior de la tapa en una elegante tipografía. Había espacio para guardar cinco cuchillos. Cuatro de ellos estaban en su sitio, desde un largo cuchillo de trinchar hasta una cosa insignificante más corta que mi mano: resplandecientes, afiladísimos y pulidos, perversos. Faltaba el segundo cuchillo de mayor tamaño. —El cajón estaba abierto —explicó Larry—. Por eso los hemos localizado tan pronto. —¿Y no hay rastro del quinto cuchillo? —pregunté. Negaron con la cabeza. Cooper se quitaba los guantes con delicadeza, dedo a dedo. —Doctor Cooper, ¿podría echar un vistazo y decirnos si el cuchillo que falta podría encajar con las heridas de la víctima? Ni siquiera se volvió. —Para emitir una opinión informada se precisaría un examen completo de las heridas, tanto a nivel superficial como transversal, preferiblemente contando con el cuchillo en cuestión para proceder a compararlas. ¿Tiene usted la impresión de que he realizado un examen de tales características? De niño habría perdido los estribos con Cooper a cada momento, pero ahora sé controlarme y jamás le daría tal satisfacción. —Si pudiera excluir este cuchillo, quizá por el tamaño de la hoja o por la forma de la empuñadura, necesitaríamos saberlo ahora mismo, antes de que envíe a una docena de refuerzos a perder el tiempo. Cooper suspiró y echó un segundo vistazo a la caja. —No veo motivo para excluirlo de mis consideraciones. —Perfecto. Larry, ¿podemos llevarnos uno de los cuchillos para mostrárselo al equipo de búsqueda e informarles de qué estamos buscando? —Por favor. ¿Qué te parece este? A juzgar por los moldes de la caja, es básicamente igual que el que estáis buscando, pero un poco más pequeño. Larry agarró el cuchillo mediano, lo dejó caer con destreza en una bolsa transparente para pruebas y me lo entregó. —Devolvédmelo cuando hayáis acabado. —Desde luego. Doctor Cooper, ¿puede darme una idea de qué distancia habría podido recorrer la víctima después de que se infligieran las heridas? ¿Cuánto tiempo pudo sostenerse en pie? Cooper volvió a mirarme con ojos de pez. —Menos de un minuto —respondió — o posiblemente varias horas. Menos de dos metros, o tal vez ochocientos. Escoja la opción que más le convenga, detective Kennedy. Me temo que soy incapaz de proporcionarle la respuesta que busca. Hay demasiadas variables en juego para estimar un cálculo inteligente y, al margen de lo que usted haría de estar en mi lugar, me niego a hacer uno que no lo sea. —Si lo que quieres saber es si la víctima pudo deshacerse del arma, Scorcher —apuntó Larry para suavizar la situación—, puedo decirte que no llegó hasta la puerta. No hay ni una sola gota de sangre en el pasillo ni en la entrada principal. Tiene las suelas de los zapatos y las manos empapadas, y eso es indicativo de que tuvo que agarrarse para sostenerse en pie a medida que se iba debilitando, ¿no es cierto? Cooper se encogió de hombros. —Yo creo que sí —continuó Larry —. Además, mirad a vuestro alrededor: el pobre tipo debía de parecer un aspersor. Nos ha dejado manchas por todas partes, por no mencionar el encantador caminito de huellas, como en Hansel y Gretel. No: una vez empezó todo este drama, este tipo no cruzó la puerta de la casa ni subió al primer piso. —De acuerdo —dije—. Si aparece el cuchillo, quiero saberlo de inmediato. Hasta entonces, nos quitaremos de en medio. Gracias, muchachos. El flash volvió a destellar. Esta vez inmortalizó la silueta de Patrick Spain ante mis ojos: blanca como la nieve, con los brazos extendidos como si estuviera a punto de realizar un placaje, o como si estuviera cayendo. —Así que, al final, no ha sido alguien de la familia —comentó Richie mientras avanzábamos por el camino de acceso a la casa. —No es tan sencillo, muchacho. Patrick Spain podría haber salido al jardín trasero, quizá incluso haber saltado por encima de la tapia, o sencillamente podría haber abierto una ventana y haber arrojado el cuchillo lo más lejos posible. Y recuerda: Patrick no es el único sospechoso. No te olvides de Jenny Spain. Cooper aún no la ha examinado y, por lo que sabemos, cabe la posibilidad de que hubiera salido de la casa, escondiera el cuchillo, regresara y luego se acurrucara junto a su esposo. Podría haber sido un suicidio pactado o podría haber estado protegiendo a Patrick; parece el tipo de mujer que invertiría los últimos minutos de su vida en salvaguardar la reputación de su familia. O quizá esta fiesta fue toda obra suya, de principio a fin. El Fiat amarillo había desaparecido: Fiona se dirigía al hospital para intentar ver a Jenny. Deseé que condujera el uniformado, con el fin de evitar que se estrellara contra un árbol durante un ataque de llanto. El lugar del Fiat estaba ocupado ahora por una fila de vehículos que se extendía hasta el final de la calle, donde había aparcado la furgoneta de la morgue. Podría haberse tratado de periodistas o bien de residentes a quienes los agentes de uniforme mantenían alejados de la escena, pero la intuición me decía que eran mis refuerzos. Me encaminé hacia ellos. —Y piensa en lo siguiente —añadí —: Un intruso no entraría en la casa sin un arma y con la esperanza de revolver los cajones de la cocina y encontrar algo interesante. Llevaría una. —Quizá lo hiciera, pero luego vio aquellos cuchillos y pensó que sería mejor utilizar algo que no lo delatara. O quizá no tenía previsto matar a nadie. O quizá ese cuchillo no sea el arma, para empezar: tal vez lo robara para confundirnos. —Tal vez, y precisamente por eso necesitamos localizarlo lo antes posible: para asegurarnos de que no nos conduce por la senda equivocada. ¿Quieres darme otro argumento? —Antes de que se deshaga de él — contestó Richie. —Exacto. Pongamos que se trata de un intruso: si era lo bastante inteligente, nuestro hombre (o mujer) probablemente arrojara el arma al agua anoche; pero si, por un casual, es demasiado lerdo como para que no se le haya ocurrido por sí mismo, toda esta actividad acabará por darle una pista de que quizá le convendría deshacerse de un cuchillo ensangrentado. Si lo abandonó en algún lugar de la finca, nos interesa sorprenderlo cuando regrese en su busca; si se lo llevó a su casa, tenemos que estar alerta para sorprenderlo cuando se desprenda de él. Todo eso suponiendo que se encuentre en esta zona, claro está. Dos gaviotas alzaron el vuelo repentinamente de entre un montón de escombros, chillando, y Richie volvió la cabeza sorprendido. —No dio con los Spain por azar — comentó—. Este no es el tipo de lugar por el que alguien pasa por casualidad y da con un grupo de víctimas que pone en marcha sus mecanismos de actuación. —No —coincidí—. Desde luego, no es uno de esos lugares. Si no está muerto ni es un lugareño, entonces vino aquí buscando precisamente esto. Los refuerzos eran siete hombres y una mujer, todos ellos rozaban el final de la veintena y aguardaban alrededor de sus coches con pinta de personas astutas y eficientes, listas para cualquier cosa. Cuando vieron que nos acercábamos irguieron la espalda, se colocaron bien la chaqueta y el tipo más corpulento apagó su cigarrillo. Señalé la colilla y pregunté: —¿Qué plan tienes? Se quedó en blanco. —Pensabas dejarla ahí, ¿no es cierto? En el suelo, para que los de la Policía Científica la encuentren, la clasifiquen y la envíen al laboratorio para analizar el ADN. ¿Qué esperas? ¿Encabezar la lista de sospechosos o la de los capullos que nos hacen perder el tiempo? Recogió la colilla y la guardó en su paquete. Así de simple: ahora, los ocho refuerzos estaban sobre aviso. Si formas parte de mi investigación, no dejas que se te escape el balón. El Hombre Marlboro enrojeció como la grana pero, por el bien del equipo, alguien tenía que llevarse una buena reprimenda. —Mucho mejor. Soy el detective Kennedy —me presenté— y este es el detective Curran. No les pregunté sus nombres; no había tiempo para apretones de manos ni para chácharas y, de todos modos, se me habrían olvidado. No me apunto cuál es el bocadillo favorito de mis refuerzos ni me sé de memoria la fecha de los cumpleaños de sus críos. Lo que sí tengo en mente es la misión que cada uno tiene asignada y si la desempeña bien o no. —Más adelante os explicaremos el caso en detalle, pero, por el momento, esto es todo lo que debéis saber: buscamos un cuchillo de unos quince centímetros con hoja curva y empuñadura de plástico negra de la marca Cuisine Bleu; forma parte de un juego de cuchillería y es muy parecido a este, sólo que algo más grande. — Sostuve en alto la bolsa de pruebas—. ¿Tenéis todos un teléfono móvil con cámara? Sacad una fotografía para tener un recordatorio de qué andamos buscando exactamente. Y borrad la foto antes de abandonar la escena del crimen esta noche. No lo olvidéis. Sacaron sus móviles y fueron pasándose la bolsa con el cuchillo de mano en mano, manejándola como si estuviera hecha de burbujas de jabón. —El cuchillo que acabo de describiros probablemente sea el arma del crimen, pero en este juego no hay nada garantizado, de manera que, si encontráis otro cuchillo entre la maleza, os ruego por lo que más queráis que no lo ignoréis sólo porque no encaja con la descripción. También debemos estar alerta por si encontramos ropa con manchas de sangre, huellas, llaves o cualquier otra cosa que parezca fuera de lugar, aunque sea remotamente. Si encontráis algo que tiene potencial, ¿qué debéis hacer? Le hice un gesto con la cabeza al Hombre Marlboro (si le bajas los humos a alguien, luego tienes que darle la oportunidad de resarcirse). —No tocarlo. Pero tampoco dejarlo desatendido. Llamar a la Policía Científica para que lo fotografíe y lo guarde en una bolsa. —Exactamente. Y llamarme a mí, también. Quiero ver cualquier cosa que encontréis. El detective Curran y yo estaremos interrogando a los vecinos, así que necesitaréis nuestros números de móvil y viceversa; por ahora no nos comunicaremos por radio. La cobertura en este lugar es nefasta, así que, si no conseguís hablar con nosotros, escribid un mensaje de texto. No dejéis mensajes en el buzón de voz. ¿Lo ha entendido todo el mundo? En el extremo opuesto de la carretera, nuestra primera periodista se había colocado frente a un pintoresco andamiaje y hablaba a la cámara, intentando que el viento no le levantara los faldones del abrigo. Dentro de una hora o dos habría docenas como ella pululando por allí. Muchos de ellos no tendrían reparo alguno en escuchar ilegalmente el buzón de voz de un detective. Intercambiamos los números de teléfono. —Dentro de poco llegarán los rastreadores —continué—. Cuando lo hagan, os reemplazarán y os asignaré otra misión, pero por ahora debemos empezar a movernos. Comenzad por la parte de atrás de la casa. Partid de la tapia del jardín y avanzad hacia fuera. Aseguraos de no dejar ningún hueco entre vuestras correspondientes zonas de búsqueda, ya conocéis el protocolo. En marcha. La casa adosada a la vivienda de los Spain estaba vacía (permanentemente vacía, no había nada en el salón, salvo una bola de papel de diario y una telaraña casi arquitectónica), lo cual era un verdadero fastidio. Las señales de vida humana más próximas se encontraban dos puertas más abajo, en la acera de enfrente, en el número 5: el césped estaba marchito, pero había visillos en las ventanas y una bicicleta de niño tirada a un lado del camino de acceso. Mientras avanzábamos por el sendero, hubo un movimiento detrás de los visillos. Alguien nos estaba observando. Nos abrió la puerta una mujer recia, con un rostro plano y receloso y la cabellera oscura recogida en una delgada cola de caballo. Llevaba un jersey con capucha rosa varias tallas grande, unas mallas grises varias tallas pequeñas que le sentaban como un tiro y un exagerado bronceado artificial que, misteriosamente, no conseguía que dejara de parecer pálida. —¿Sí? —Policía —anuncié, al tiempo que le mostraba mi placa—. ¿Nos permite entrar para hacerle unas preguntas? Contempló mi placa como si mi foto no estuviera a la altura de sus expectativas. —Hace un rato he salido y les he preguntado a los gardas qué sucedía. Me han dicho que me metiera en casa. Tengo derecho a estar en mi propia calle, y los suyos no pueden prohibírmelo. Esto iba a ser pan comido. —Lo comprendo —le dije—. Si desea abandonar su casa en algún momento, no se lo impedirán. —Será mejor que no. No tenía intención de hacerlo, de todos modos. Lo único que quería era saber qué ocurría. —Se ha cometido un crimen. Nos gustaría intercambiar unas palabras con usted. Sus ojos se movieron por encima de mi hombro y el de Richie para concentrarse en la acción. La curiosidad puede a la cautela, suele hacerlo. Finalmente, se apartó de la puerta. La casa había comenzado siendo exactamente igual que la de los Spain, pero no había continuado del mismo modo. El vestíbulo parecía más estrecho debido a los montones de trastos que había por el suelo (a Richie se le enganchó el tobillo en la rueda de un cochecito de niño y soltó un improperio poco profesional), y en el salón, decorado con un abigarrado papel pintado, hacía demasiado calor, reinaba el desorden y olía a sopa y a ropa húmeda. Un crío regordete de unos diez años estaba encorvado en el suelo, con la boca abierta, jugando a algún juego de PlayStation sin duda recomendado para mayores de dieciocho años. —No ha ido a la escuela porque está enfermo —nos informó la mujer, cruzando los brazos en actitud defensiva. —Mejor para nosotros —respondí a la vez que saludaba con la cabeza al chaval, que hizo como si no nos viera y continuó pulsando botones—. Quizá nos sea de ayuda. Soy el detective Kennedy y este es el detective Curran. ¿Y usted es…? —Sinéad Gogan. La señora Sinéad Gogan. Jayden, apaga ese trasto. Por su acento, supuse que era originaria de alguna barriada periférica de Dublín. —Señora Gogan —dije al tiempo que tomaba asiento en el sofá floreado y sacaba mi cuaderno de notas—, ¿conoce usted bien a sus vecinos? Hizo un gesto con la cabeza señalando hacia la casa de los Spain. —¿A ellos? —preguntó—. Los Spain, sí. Richie me había seguido hasta el sofá. Los ojos pequeños y afilados de Sinéad Gogan se movieron en nuestra dirección, pero, transcurrido un instante, se encogió de hombros y se apoltronó en un sillón. —Nos saludábamos, pero no éramos amigos. —Dijiste que era una bruja esnob — intervino Jayden, sin perder cuerda matando zombis. Su madre le lanzó una mirada que él no vio. —Tú cierra el pico. —¿O? —O te vas a enterar. —¿Es una bruja esnob? —inquirí yo. —Yo nunca he dicho eso. Antes he visto una ambulancia ahí fuera. ¿Qué ha pasado? —Se ha cometido un crimen. ¿Qué puede contarnos acerca de los Spain? —¿Han disparado a alguien? — quiso saber Jayden. El crío era multitarea. —No. ¿Qué tenían de esnob los Spain? Sinéad se encogió de hombros. —Nada. Son geniales. Richie se rascó una aleta de la nariz con el bolígrafo. —¿En serio? —preguntó tímidamente—. Porque… no sé, yo no tengo ni idea, no los conocía, pero su casa me ha parecido un poco remilgada. Se nota cuando alguien se las da de rico. —Pues deberían haberlos visto antes. Con aquel todoterreno aparcado fuera y él lavándolo y encerándolo cada fin de semana, el muy presumido… Pero déjenme que les diga que les duró bien poco. Sinéad seguía desplomada en el sillón, con los brazos cruzados y sus gruesas piernas separadas, pero la satisfacción vencía por momentos la altanería de su voz. Normalmente no habría dejado que un novato realizara el interrogatorio en su primer día, pero Richie había tomado la senda correcta y su enfoque nos estaba llevando mucho más lejos de lo que nos conduciría el mío, así que lo dejé en sus manos. —Así que ahora ya no tienen mucho de lo que presumir —convino él. —Pero eso no les frena. Aún siguen creyéndose superiores. Jayden le dijo algo a la cría… —La llamé zorra estúpida —aclaró Jayden. —… y la mujer vino a vernos muy preocupada, diciéndome que los niños no se llevaban bien y que había que encontrar un modo de que se entendieran. Me pareció tan falsa, ¿saben a qué me refiero? Se hacía la dulce. Le dije que los críos son críos y que ya se encargarían ellos de resolver sus asuntos. No le gustó; de modo que ahora no deja que su princesita se nos acerque. Como si no fuéramos lo bastante buenos para ellos. Lo que tiene son celos. —¿De qué? —quise saber yo. Sinéad me miró con cara avinagrada. —De nosotros. De mí. A mí no se me ocurría ni una sola razón por la que Jenny Spain pudiera sentir celos de aquella gente, pero, al parecer, eso era lo de menos. Probablemente nuestra Sinéad pensara que no la habían invitado a la despedida de soltera de Beyoncé porque Beyoncé estaba celosa. —Ah —respondí—. ¿Cuándo sucedió eso exactamente? —En primavera. En el mes de abril, más o menos. ¿Por qué? ¿Ha dicho ella que Jayden les haya hecho algo? Porque él nunca… Estaba a punto de saltar de la silla, en actitud hostil y amenazadora. —No, no, no —dije para apaciguarla—. ¿Cuándo fue la última vez que vio a los Spain? Transcurrido un momento decidió creerme y volvió a repantigarse en el sillón. —No hemos vuelto a hablar. Desde entonces los veo de vez en cuando, pero no tengo nada que decirles, no después de aquello. La vi entrar en la casa con los críos ayer por la tarde. —¿A qué hora? —Hacia las cinco menos cuarto, más o menos. Diría que había ido a recoger al pequeño a la escuela y había estado de compras. Llevaba un par de bolsas. Se creía una gran señora. Al crío le dio un berrinche porque quería patatas fritas. Esos niños son unos consentidos. —¿Estaban usted y su marido en casa anoche? —pregunté. —Sí. ¿Dónde íbamos a estar si no? Aquí no hay nada. El bar más cercano está en el pueblo, a veinte kilómetros. Los locales de Whelan’s y Lynch’s probablemente se hallaran bajo hormigón y andamios en aquellos momentos, arrasados para dejar paso a versiones más nuevas y resplandecientes que aún no se habían materializado. Por un instante recordé el aroma de la comida de los domingos en Whelan’s: pollo frito y patatas fritas congeladas, olor a cigarrillo y sidra. —Y además, ¿para qué? Después de recorrer un camino tan largo, resulta que luego no puedes beber porque has de coger el coche para regresar a casa, y los autobuses no llegan hasta aquí. —¿Oyeron algo fuera de lo normal? Otra mirada, esta más agresiva, como si la estuviera acusando de algo y estuviera sopesando la posibilidad de romperme una botella en la cabeza. —¿Qué habríamos tenido que oír? Jayden soltó de repente una risita. —¿Tú escuchaste algo, Jayden? —¿Como qué? ¿Como gritos? — preguntó Jayden, quien incluso se había vuelto para mirarnos. —¿Oíste gritos? —¡Qué va! —respondió con una mueca de fastidio. Tarde o temprano, otro detective tropezaría con Jayden en un contexto muy distinto. —Entonces ¿qué escuchaste? Cualquier cosa podría sernos de ayuda. Sinéad seguía con aquella mirada en el rostro, una mezcla de antipatía y recelo. —No oímos nada. Teníamos la tele encendida —aclaró. —Sí —añadió Jayden—. Nada. Algo en la pantalla hizo explosión. —¡Mierda! —exclamó antes de volver a enfrascarse en la partida. —¿Y qué hay de su esposo, señora Gogan? —inquirí. —Tampoco oyó nada. —¿Podríamos confirmarlo con él? —Ha salido. —¿A qué hora regresará? —Cuando le dé la gana —respondió con un encogimiento de hombros. —¿Puede decirnos si ha visto entrar o salir a alguien de la casa de los Spain recientemente? —le pregunté. Sinéad frunció los labios. —Yo no me dedico a espiar a los vecinos —espetó, lo cual significaba que era justo lo que hacía, como si me cupiera alguna duda de ello. —Estoy seguro de que no —repliqué —. Pero esto no tiene nada que ver con espiar. Usted no es ciega ni sorda; no puede evitar ver si alguien entra o sale, u oír sus coches. ¿Cuántas de las casas de esta calle están habitadas? —Cuatro. Nosotros y ellos, y dos en el otro extremo. ¿Por? —Porque si ve a alguien por aquí, no puede más que deducir que ha venido a ver a los Spain. Así que, dígame, ¿han tenido visita últimamente? Puso los ojos en blanco. —Si la han tenido, yo no he visto nada. ¿De acuerdo? —Así que no son tan populares como se creen —intervino Richie con una sonrisita de complicidad. Sinéad le sonrió. —Exacto. Richie se inclinó hacia delante y, en tono confidencial, le dijo: —¿Hay alguien que se moleste en venir a verlos? —Ahora ya no. Cuando se mudaron aquí, solían tener invitados todos los domingos: gente como ellos, conducían grandes todoterrenos e iban por ahí pavoneándose con sus botellas de vino. Se ve que las latas de cerveza no son lo bastante buenas para ellos. Solían dar barbacoas. Para presumir. —¿Y ahora ya no? La sonrisa se amplió. —No, desde que él se quedó sin trabajo ya no. Celebraron el cumpleaños de uno de los críos, en primavera, pero fue la última vez que vi a alguien por aquí. Aunque, como ya he dicho, yo no ando husmeando. Pero a veces es imposible no mirar, ¿no es cierto? —Desde luego. Díganos algo, ¿han tenido problemas de ratones, ratas o algo por el estilo? Aquello captó la atención de Jayden. Incluso accionó el botón de pausa. —¡Madre mía! ¿Se los han comido las ratas? —No —contesté yo. —¡Ahhh! —exclamó decepcionado, aunque continuó mirándonos. Aquel crío me ponía nervioso. Tenía los ojos planos y de un color indefinido, como un calamar. —Nunca ha habido ratas —aclaró su madre—. Aunque, por cómo está el alcantarillado de esta zona, no me sorprendería. Al menos, aún no. —No hay mucho que hacer ahí fuera, ¿no es cierto? —comentó Richie. —Es un basurero —dijo Jayden. —¿Sí? ¿Por qué? Se encogió de hombros. —¿Han echado un vistazo? — preguntó Sinéad. —A mí me parece que está bien — comentó Richie sorprendido—. Casas bonitas, espacios amplios… Y ustedes han conseguido crear un hogar acogedor. —Sí, eso es lo que creíamos nosotros. Sobre plano parecía genial. Espere… Se levantó con esfuerzo del sillón, gruñendo, y se inclinó hacia delante (hubiera podido vivir sin tener que ver esa imagen) para escarbar con sus zarpas entre el revoltijo que había sobre una mesita rinconera: revistas del corazón, azúcar esparcido, un monitor de bebés y medio rollito de salchicha en un plato grasiento. —Tenga —dijo, entregándole un folleto a Richie—. Esto es lo que pensábamos que estábamos comprando. En la portada del folleto se leían las palabras «OCEAN VIEW» en la misma tipografía con florituras del cartel colgado en la entrada de la urbanización; bajo el título, la foto de una risueña pareja que abrazaba a sus dos hijos de catálogo frente a una casa blanca como la nieve y un mar azul como el Mediterráneo. En las páginas interiores se detallaban los distintos tipos de residencia: viviendas de cuatro dormitorios, de cinco, independientes, dúplex, lo que se te antojara, todas ellas tan prístinas que casi resplandecían y tan bien retocadas con Photoshop que apenas podía apreciarse que sólo eran maquetas a escala. Todas las casas tenían un nombre: «Diamante» era una vivienda independiente de cinco dormitorios con garaje; «Topacio», un dúplex de dos dormitorios, y «Esmeralda», «Perla» y el resto, algo intermedio. Diría que nos encontrábamos en una «Zafiro». Más letras con florituras alababan las beldades de la playa, la guardería, el polideportivo, el supermercado y el parque infantil, en «un paraíso independiente con instalaciones de lujo junto a la puerta de su casa». Debería haber parecido una perspectiva sumamente atractiva: como ya he dicho antes, mucha gente se manifiesta en contra de la construcción de nuevas urbanizaciones, y no me parece mal su postura, pero a mí me encantan; lo encuentro algo positivo, una gran apuesta de futuro. No obstante, quizá porque ya había visto lo que había fuera, aquel folleto se me antojó, citando las palabras de Richie, «espeluznante». Sinéad señaló el folleto con uno de sus regordetes dedos. —Esto es lo que nos prometieron. Todo esto. Hasta lo pone en el contrato. —¿Y no es lo que han obtenido? — preguntó Richie. Sinéad soltó una carcajada. —¿A usted qué le parece? Richie se encogió de hombros. —Aún no está acabado. Quizá sea genial cuando lo terminen. —¡Pero es que los muy capullos no piensan terminarlo! Con la crisis y todo eso, la gente ha dejado de comprar. De manera que los promotores han dejado de construir. Una mañana de hace algunos meses, salimos a la calle y vimos que se habían largado. Se lo habían llevado todo, incluso las excavadoras. Y no han vuelto. —Joder —lamentó Richie, sacudiendo la cabeza. —Eso digo yo. Tenemos el aseo de la planta baja hecho un desastre, pero el albañil que lo instaló no quiere venir a arreglarlo porque no le pagaron. Todo el mundo nos dice que deberíamos denunciarlos a los tribunales y obtener una compensación, pero ¿a quién vamos a denunciar? —¿A la constructora? —sugerí. Me volvió a mirar con aquella cara de pez, como si estuviera sopesando propinarme un puñetazo por ser idiota. —Sí, claro, eso ya lo pensamos. Pero no los encontramos. Empezaron por colgarnos el teléfono, y han acabado por cambiar de número. Cuando acudimos a la policía, nos despacharon con la excusa de que nuestro aseo no era un asunto policial. Richie levantó el folleto para volver a captar la atención de Sinéad. —¿Y qué hay de la guardería y todo lo demás? —Ah, eso —dijo Sinéad, y torció la boca en un gesto de asco. Así parecía incluso más fea—. El folleto será el único sitio en el que la veamos. Nos quejamos un millón de veces por lo de la guardería… Ese fue uno de los motivos por los que compramos la casa y luego, nada de nada. Al final, la inauguraron. Pero la cerraron al cabo de un mes porque sólo asistían cinco niños. Y lo que se suponía que debía ser el parque infantil parece Bagdad: los críos arriesgan su vida cada vez que juegan en ese sitio. El polideportivo ni siquiera llegó a construirse. De eso también nos quejamos. Pero se limitaron a poner una bicicleta estática en una de las casas vacías y nos dijeron que nos diéramos con un canto en los dientes. Y luego robaron la bici. —¿Y qué hay del supermercado? Una risotada irónica. —Sí, también. Para comprar leche tengo que ir hasta la gasolinera que hay en la autopista, a ocho kilómetros. Y ni siquiera nos han puesto farolas. Me da miedo salir sola a la calle cuando anochece, podría haber violadores o delincuentes… Hay un montón de extranjeros metidos en las casas en Ocean View Cióse. Y, si algo me ocurriera, ¿vendrían ustedes? Mi marido los telefoneó hace unos meses porque había una panda de maleantes dando una fiesta en una de las casas al otro lado de la calle. Pero ustedes no se presentaron hasta la mañana siguiente. Por la policía, como si nos matan. En otras palabras, obtener algo de Sinéad siempre iba a ser así de divertido. —¿Sabe si los Spain tenían los mismos problemas con la constructora, con los que montaban fiestas al otro lado de la calle, con cualquiera? Encogimiento de hombros. —No lo sé. Tal como ya le he dicho, no éramos amigos, ¿sabe a qué me refiero? Pero ¿qué les ha pasado? ¿Están muertos o qué? Los de la morgue iban a sacar los cadáveres en breve. —Quizá Jayden debería esperar en otra habitación. Sinéad lo miró. —No serviría de nada. Escucharía detrás de la puerta. Jayden asintió. —Ha habido un ataque con violencia. No estamos autorizados a darle detalles, pero el delito en cuestión es un asesinato. —¡Madre mía! —exclamó Sinéad echándose hacia delante. Se quedó con la boca abierta, húmeda y ávida. —¿A quién han matado? —No podemos facilitarle esa información. —La ha matado él, ¿verdad? Jayden se había olvidado del juego. En la pantalla había un zombi congelado a media caída, con trozos de su cabeza salpicados por todas partes. —¿Tiene algún motivo para creer que él querría matarla? —pregunté. Un parpadeo precavido. Se desplomó en el sillón y cruzó los brazos de nuevo. —Sólo preguntaba. —Si lo tiene, señora Gogan, es su deber decírnoslo. —Ni lo sé ni me importa. ¡Y un carajo! Pero ya conozco la tozudez de los tontos: cuanto más los fuerzas, más tercos se vuelven. —De acuerdo —le dije—. En estos últimos meses, ¿ha visto a alguien en la urbanización a quien no reconozca? Jayden soltó una risilla aguda y afilada. —La verdad es que casi nunca vemos a nadie —contestó Sinéad—. Y, de todos modos, ni siquiera reconocería a los vecinos. Aquí no somos amigos. Yo tengo mi propio grupo de amigos. No necesito mezclarme con los vecinos. Traducido: los vecinos no se relacionarían con los Gogan ni por todo el oro del mundo. Aunque lo más probable era que todos los vecinos tuvieran celos de ellos. —Entonces ¿ha visto a alguien que pareciera fuera de lugar? ¿Alguien que le haya inquietado por el motivo que sea? —Sólo a los extranjeros de Ocean View Cióse. En esa parte viven docenas de ellos, y apostaría a que muchos son inmigrantes ilegales. Pero seguramente ustedes no vayan a comprobarlo, ¿verdad? —Lo comunicaremos al departamento pertinente. ¿Ha llamado alguien a su puerta? ¿Alegando que venía a comprobar las cañerías o la instalación eléctrica? ¿Algún vendedor, quizá? —¡Vamos! ¡Como si a alguien le importara nuestra instalación eléctrica! ¡Lo que hay que oír! —Sinéad se tensó de repente—. ¡No irá a contarme que un psicópata se coló en esa casa! Como en ese programa de la tele… ¿Un asesino en serie? Pareció cobrar vida de súbito. El miedo había desterrado la perplejidad de su rostro. —No puedo facilitarle los detalles de… —Porque de ser así, será mejor que me lo digan ahora mismo. No pienso quedarme aquí esperando a que un tarado entre y nos torture mientras ustedes se quedan ahí mirándolo sin hacer absolutamente nada… Era la primera emoción real que nos mostraba. Los fantasmas azulados de los niños de la puerta de al lado no eran más que pasto de cotilleo, tan poco reales como un programa de televisión, hasta que el peligro se materializaba. —Señora, le prometo que no nos quedaremos plantados mirando. —¡No sea insolente! Voy a llamar a la radio, se lo advierto, telefonearé al programa de Joe Duffy[5]… Y nos pasaríamos el resto de la investigación abriéndonos camino en mitad del ciclón de los medios de comunicación y los comentarios histéricos sobre cómo la policía no se preocupa del ciudadano de a pie. Ya he pasado por eso. Es como si alguien utilizara una máquina de pelotas de tenis para dispararte cachorros de dogo hambrientos. Antes de que se me ocurriera nada tranquilizador, Richie se inclinó hacia delante y le dijo con seriedad: —Señora Gogan, tiene usted todo el derecho del mundo a estar preocupada. Al fin y al cabo, es usted madre. —Exacto. Tengo que velar por mis hijos. No voy a… —¿Era un pedófilo? —quiso saber Jayden—. ¿Qué les ha hecho? Empezaba a entender por qué Sinéad no le hacía ningún caso. —Usted sabe que hay muchos datos que no podemos revelarle —continuó Richie—, pero no puedo dejar que una madre se preocupe, así que voy a confiar en que no se lo contará a nadie. ¿Puedo hacerlo? Estuve a punto de atajar la conversación en ese mismo momento, pero Richie había manejado aquel interrogatorio tan bien hasta entonces que lo dejé proseguir. Además, Sinéad empezaba a sosegarse; la avidez de su mirada volvía a ocultarse bajo el miedo. —Claro. De acuerdo. —Se lo diré en pocas palabras — prosiguió Richie, y se inclinó hacia delante—: No tiene nada de qué preocuparse. Si hay alguien peligroso ahí fuera, y fíjese en que digo «si», estamos haciendo lo que hay que hacer para ocuparnos de él. Hizo una pausa para causar mayor efecto y movió las cejas en un gesto de complicidad. —¿Ha quedado claro, verdad? Silencio de confusión. —Sí —contestó finalmente Sinéad —. Desde luego. —Así me gusta. Y ahora recuerde: ni una palabra. —No lo haré —replicó ella con remilgo. Evidentemente, iba a contarles a todos sus conocidos que sabía algo, pero en realidad no había nada que contar: tendría que poner cara de suficiencia y dar pistas vagas sobre una información secreta que no podía revelar. El truco de Richie estuvo bien. Acababa de ascender un peldaño en mi lista. —Y ya no estará preocupada, ¿verdad? Ahora que ya lo sabe… —No, claro. Estoy perfectamente. El intercomunicador de bebés emitió un chillido furioso. —¡Joder! —exclamó Jayden, al tiempo que reanudaba la partida y subía el volumen de los zombis. —El pequeño se ha despertado — dijo Sinéad, sin moverse—. Tengo que ir a atenderlo. —¿Hay algo más que pueda decirnos sobre los Spain? —intervine—. Lo que sea… Nuevo encogimiento de hombros. No cambió la cara de pez, pero algo resplandeció en sus ojos. Estaba seguro de que volveríamos a ver a los Gogan. Mientras caminábamos por el sendero de acceso a la casa, le dije a Richie: —¿Quieres que hablemos de algo espeluznante? Pues basta con mirar a ese crío. —Sí —dijo Richie. Se tocó la oreja y miró la casa de los Gogan por encima de su hombro. —Ese crío nos oculta algo. —¿Él? La madre, seguro. ¿Pero el niño? —Segurísimo. —De acuerdo. Cuando les hagamos otra visita, es todo tuyo. —¿En serio? —Has estado genial ahí dentro. Piensa en cómo lo abordarás. —Me guardé el cuaderno de notas en el bolsillo y añadí—: Entretanto, ¿a quién más quieres interrogar acerca de los Spain? Richie se volvió para mirarme a la cara. —¿Quieres que te confiese algo? — me preguntó—. No tengo ni la menor idea. Normalmente apostaría por hablar con la familia, con los vecinos, con los amigos de las víctimas, con sus colegas del trabajo, con los amigos del bar al que él suele ir y con las últimas personas que los vieron con vida. Pero los dos estaban en el paro. Él no frecuenta ningún bar, sencillamente porque no hay ninguno cerca. Nadie viene a visitarlos, ni siquiera su familia, porque esto está en el quinto pino. Podrían haber transcurrido semanas desde que alguien los vio por última vez, salvo, quizá, en la puerta de la escuela. Y eso de ahí son los vecinos. Señaló con la cabeza hacia atrás. Jayden tenía la nariz pegada a la ventana del salón, el mando en una mano y la boca aún abierta. Me vio mirándonos, pero ni siquiera pestañeó. —Pobres diablos —dijo Richie en voz baja—. No son nadie. Capítulo 5 Los dos vecinos del extremo opuesto de la calle estaban en el trabajo o en algún otro lugar. Cooper se había largado, supuse que hacia el hospital, a echar un vistazo a lo que quedaba de Jenny Spain. La furgoneta de la morgue también se había marchado: los cadáveres estarían de camino hacia el mismo hospital a la espera de que Cooper se ocupara de ellos, una planta o dos más abajo que Jenny, si es que esta había logrado sobrevivir. El equipo de la Científica seguía trabajando con denuedo. Desde la cocina, Larry me hizo una señal con una mano para que me acercara. —Ven aquí, jovencito. Mira esto. «Esto» eran los visores de los monitores de bebés, cinco, cuidadosamente dispuestos en bolsas transparentes sobre la encimera, todos ellos cubiertos del polvo negro para detección de huellas. —Hemos encontrado el quinto en ese rincón de allí, bajo una pila de libros infantiles —explicó Larry triunfante—. Su Señoría pide las videocámaras y nosotros le damos las videocámaras. Y, créeme, son bastante buenas. No soy ningún experto en este tipo de cachivaches, pero diría que son de gama alta. Tienen opción de panorámica y de zoom; durante el día captan la imagen en color, y cuando anochece se activa automáticamente un infrarrojo que graba en blanco y negro. Es probable que también te preparen unos huevos pasados por agua para el desayuno… Recorrió la fila de monitores con dos dedos, chasqueando alegremente la lengua para sí mismo. Asió uno de ellos y, a través del plástico, pulsó el botón de encendido. —Adivina qué es esto. Adelante, adivínalo. La pantalla se iluminó en blanco y negro para mostrar una serie de cilindros y rectángulos grises que se agolpaban a los lados, motas de polvo blanco que flotaban en el aire y una mancha informe y oscura que se cernía en el medio. —¿La Masa? —aventuré, recordando aquella vieja película de terror de los años cincuenta. —Es lo mismo que he pensado yo al principio. Pero entonces Declan, ese de allí… Declan, saluda a estos señores tan amables… entonces Declan se ha percatado de que este armario estaba entreabierto apenas una rendija, ha mirado en su interior y adivina qué ha encontrado. Larry abrió de par en par la puerta del armario con un gesto ostentoso y agregó: —Míralo tú mismo. Un anillo de sombrías luces rojas nos devolvió la mirada desde el otro lado; al cabo de un momento, se atenuaron y se apagaron. La cámara estaba sujeta a la parte interior de la puerta del armario con lo que parecía un rollo completo de cinta aislante. Habían apartado las cajas de cereales y las latas de legumbres a los lados de los estantes. Tras ellas, alguien había excavado un agujero del tamaño de un plato en la pared. —¿Qué diablos es eso? —pregunté. —Para el carro… Antes de decir nada, echa un vistazo a esto. Otro monitor. Los mismos tonos borrosos y monocromos: vigas inclinadas, latas de pintura y una maraña mecánica con púas que no atiné a desentrañar. —¿Es el desván? —pregunté. —Justamente. ¿Y ves esa cosa que hay en el suelo? Es una trampa. Una trampa para animales. Pero no una de esas para ratoncitos. No soy ningún experto en naturaleza y no sé decirte con certeza para qué sirve, pero puedo asegurarte que esa trampa podría inmovilizar a un puma. —¿Tiene cebo? —preguntó Richie. —Me gusta —dijo Larry dirigiéndose a mí—. Un chico listo, va directo al grano. Llegará lejos. No, detective Curran, por desgracia no hay cebo, así que no hay modo de saber qué pretendían atrapar. Hay un agujero bajo los aleros por el que podría haber entrado algo, pero no te emociones, Scorcher, no estamos hablando de una persona. Quizá podría haberse colado un zorro a dieta, pero nada que requiriera semejante trampa para osos. Hemos peinado el desván en busca de huellas o excrementos de animales para comprobar si obteníamos alguna pista en ese sentido, pero lo más grande que hemos visto es una cagadita de araña. Si vuestras víctimas tenían alimañas, eran unas alimañas muy, muy discretas. —¿Habéis encontrado huellas? —Oh, sí. Hay huellas a patadas. Huellas dactilares en las cámaras, en la trampa y en la malla de alambre que cubre la trampilla del desván. No obstante, y aunque no busca afán de protagonismo, el joven Gerry afirma que el examen preliminar invita a pensar que no hay razón para que no coincidan con las de tu víctima (me refiero a este tipo de aquí, evidentemente, no a los críos); de todos modos, tendrá que confirmarlo en el laboratorio. Y lo mismo con respecto a las huellas de zapatos del desván: corresponden a un hombre adulto y el número coincide con el de este tipo. —¿Y qué hay de los agujeros en las paredes? ¿Habéis encontrado algo en ellos? —De nuevo, montones de huellas. No bromeabas al decir que estaríamos ocupados, ¿eh? Hay infinidad de ellas y, a juzgar por su tamaño, corresponden a los críos, que debían de andar explorando. Con respecto al resto de las huellas, Gerry afirma lo mismo: no hay razón para creer que la mayoría no encajen con tu víctima, pero necesitará examinarlas en el laboratorio para confirmarlo. A bote pronto, yo diría que las víctimas fueron quienes hicieron esos agujeros y que estos no tienen nada que ver con lo sucedido anoche. —Fíjate en este lugar, Larry. Yo soy un tío ordenado, pero mi casa no ha estado así de pulcra desde el día en que me mudé. Esta gente dejaba en evidencia a la persona más hacendosa del mundo. Incluso alineaban los envases de champú… Me juego cincuenta euros a que no eres capaz de encontrarme una mota de polvo. ¿Por qué iban a molestarse en tener la casa impoluta si luego iban a llenar las paredes de agujeros? Y si tuvieron que agujerearlas por algún motivo, ¿por qué no las repararon luego? ¿O por qué no taparon los agujeros? —La gente está chiflada —se limitó a contestar Larry. Estaba perdiendo interés; lo único que a Larry le importa es lo que ha ocurrido, no el porqué. —El mundo se ha vuelto loco. Y tú deberías saberlo, Scorch. Lo único que digo es que, si un intruso cavó todos esos agujeros, hay dos opciones: o bien limpió después las paredes, o bien llevaba guantes. —¿Algo más alrededor de los orificios? ¿Sangre, residuos de drogas? Lo que sea… Larry negó con la cabeza. —No hay sangre, ni dentro ni alrededor de esos agujeros, salvo la que ha salpicado por culpa de todo este follón. Tampoco hemos encontrado residuos de drogas, pero, si crees que se nos podría haber escapado algo relacionado con el asunto, haré que traigan un perro adiestrado. —De momento no hace falta, a menos que algún indicio apunte en ese sentido. ¿Y qué hay de esta estancia? ¿Has encontrado algo en la sangre? ¿Alguna huella que no corresponda a nuestras víctimas? —Pero ¿tú has visto este sitio? ¿Cuánto rato crees que llevamos aquí? Tendrás que volver a preguntármelo dentro de una semana. Aquí hay más huellas de pisadas que en un desfile de una banda musical de Drácula, pero apuesto a que la mayoría de ellas corresponden a los uniformados, a los paramédicos y a sus enormes y torpes pies. Nuestra única esperanza es que algunas de las huellas del crimen se hubieran secado lo suficiente como para conservar la forma incluso después de que esos inútiles las pisotearan una y otra vez. Y lo mismo te digo con respecto a las huellas dactilares: hay muchísimas, pero nadie sabe si nos servirán de algo. Estaba en su elemento: a Larry le encantan las complicaciones y poder quejarse de todo. —Si alguien puede salvarlas, Lar, ese eres tú. ¿Algún rastro de los móviles de las víctimas? —Tus deseos son órdenes para mí. El móvil de la mujer estaba sobre su mesilla de noche y el del hombre sobre el taquillón del recibidor; hemos guardado el teléfono fijo en una bolsa, sólo por pura diversión. También tenemos el ordenador. —Magnífico —repliqué—. Envíalo todo a Delitos Informáticos. ¿Qué hay de las llaves? —Había un juego completo en el bolso de la mujer, sobre el taquillón; las dos llaves de la puerta principal, una de la puerta trasera y la llave del coche. Y otro juego completo en el bolsillo del abrigo de él. Además, había un juego extra de la casa en el cajón del taquillón. Por el momento no hemos encontrado ningún bolígrafo del Golden Bay Resort, pero, si damos con él, lo sabrás enseguida. —Gracias, Larry. Vamos a echar un vistazo en el piso de arriba, si te parece bien. —Y yo que pensaba que iba a encontrarme con otra aburrida sobredosis… —comentó Tarry en un tono jovial, mientras nos marchábamos —. Gracias, Scorcher. Te debo una. El dormitorio de los Spain desprendía un brillo borroso y acogedor. Las cortinas permanecían cerradas para impedir que los vecinos, que salivaban de curiosidad, se asomaran, y evitar que los periodistas desplegasen sus teleobjetivos y captasen el interior; sin embargo, tras tomar las huellas de los interruptores, los muchachos de Larry nos habían dejado las luces encendidas. El aire tenía ese olor íntimo e indefinible propio de los lugares habitados: un leve toque de champú, loción para después del afeitado y piel. Había un armario empotrado que ocupaba una de las paredes y dos cajoneras de color crema en las esquinas, de esas con las patas torneadas que alguien ha lijado para conferirles una atractiva pátina de antigüedad. Sobre la cajonera que había en el lado de Jenny descansaban tres fotografías enmarcadas de veinticinco por veinte centímetros. Dos correspondían a bebés rojos y regordetes; la imagen del medio era una fotografía de bodas tomada en las escaleras de un coqueto hotel rural. Patrick vestía un esmoquin con corbata rosa y llevaba una rosa en el ojal; Jenny lucía un vestido ajustado con una cola que se abría sobre los escalones, a sus pies, y sostenía un ramo de rosas en las manos; la madera era de un tono oscuro y los rayos de sol penetraban cual lanzas a través de la ornamentada ventana del descansillo. Jenny era guapa, o lo había sido. De estatura media y esbelta figura, llevaba el pelo largo, liso, teñido de rubio y peinado en un trabajado recogido. En aquel entonces Patrick estaba en mejor forma, con el pecho ancho y abdominales planos. Rodeaba a Jenny con un brazo y ambos sonreían de oreja a oreja. —Empecemos por las cajoneras — propuse, y me dirigí hacia la de Jenny. Si alguno de los dos guardaba un secreto, tenía que ser ella. Si las mujeres fueran capaces de tirar alguna vez las cosas, el mundo sería un lugar distinto, mucho más complicado para nosotros y de una feliz ignorancia para los maridos. El primer cajón contenía sobre todo cosméticos, más un blíster de píldoras anticonceptivas (faltaba la del lunes, las había tomado hasta el último momento) y un joyero azul de terciopelo. A Jenny le gustaba la joyería: tenía de todo, desde ostentosa bisutería barata hasta algunas piezas de buen gusto que a mí se me antojaron bastante caras (a mi exesposa le gustaban los pedruscos, así que sé calcular más o menos bien los quilates). El anillo de esmeraldas que Fiona había mencionado seguía allí, en una cajita negra bastante maltrecha, a la espera de que Emma se hiciera mayor. —Mira esto —dije. Richie miró en mi dirección. Se hallaba revisando el cajón de la ropa interior de Patrick, y procedía con rapidez y eficacia: daba a cada par de calzoncillos una sacudida y después los colocaba en una pila en el suelo. —De manera que no fue un ladrón —comentó. —Probablemente no. En todo caso, no un profesional. Si fue obra de un ladronzuelo aficionado y la cosa se torció, quizá se asustara y se largara por piernas, pero un profesional o alguien dispuesto a saldar una deuda no se marcharía de aquí sin llevarse lo que andaba buscando. —Un aficionado no encaja. Como ya hemos comentado antes, esto no ha sido aleatorio. —Es cierto. ¿Puedes proponer una teoría que resuma lo que tenemos hasta ahora? Richie fue desenrollando pares de calcetines y arrojándolos en un montoncito mientras ordenaba sus ideas. —El intruso del que habló Jenny — dijo al cabo de un momento—. Pongamos que encuentra un modo de volver a entrar en la casa, más de una vez, quizá. La propia Fiona nos ha dicho que Jenny no se lo habría contado. No había condones clandestinos en el fondo del joyero ni ningún «amiguito de mamá» oculto entre los pinceles de maquillaje. —Sin embargo, Jenny sí le contó a Fiona que pensaba empezar a utilizar la alarma. ¿Cómo logró el tipo salvar ese obstáculo? —La primera vez consiguió forzar la cerradura. Todo apunta a que Patrick pensaba que entraba por el desván. Y es posible que estuviera en lo cierto y se colara a través del tejado de la casa contigua, quizá. —Si Larry y su equipo hubieran encontrado un punto de acceso en el desván, nos lo habrían dicho. Y ya los has oído: lo han buscado. Richie empezó a plegar ordenadamente los calcetines y los calzoncillos y a meterlos de nuevo en el cajón. Por lo general, no nos preocupamos por dejar las cosas en perfecto estado; yo no sabía si lo hacía porque imaginaba que Jenny tenía que regresar a aquella casa, su hogar, lo cual, a juzgar por las escasas perspectivas de que alguien la comprara, era una posibilidad real, o para evitar que Fiona tuviera que limpiarla y ordenarla. En cualquier caso, la empatía era algo que tendría que aprender a dominar. —Está bien —continuó—. Quizá nuestro hombre logró desactivar el sistema de alarma. Quizá se dedique a instalarlos. Y puede que así fuera como escogió a los Spain: les instaló el sistema, se obsesionó con ellos… —Según el folleto, el sistema venía instalado de origen. Estaba aquí antes que ellos. Así que frena el carro, muchacho, que no estamos en Un loco a domicilio[6]. El cajón de la ropa interior de Jenny estaba dividido claramente entre prendas sexis para ocasiones especiales, ropa interior deportiva de color blanco y lo que supuse que serían sus braguitas y sujetadores de diario, en rosa, blanco y con volantes; no había nada morboso ni juguetes sexuales. Al parecer, los Spain eran gente chapada a la antigua. —Sin embargo —continué—, supongamos por un momento que nuestro hombre encontró un modo de entrar en la casa. ¿Qué pasó entonces? —Quizá su presencia empezara a hacerse más visible, quizá comenzara a hacer esos agujeros en las paredes. Ya no habría habido manera de ocultárselo a Patrick. Tal vez Patrick pensara como Jenny: quizá quisiera descubrir qué sucedía, y puede que prefiriera pillar al tipo en lugar de impedir que entrara o asustarlo para que no volviera. De manera que decidió instalar las cámaras de vigilancia donde sabía o creía que había estado el intruso. —¿Crees entonces que lo que hay en el desván es una trampa para personas? ¿Para atrapar al tipo in fraganti y retenerlo hasta que ellos llegaran? —O hasta que Patrick hubiera acabado con él —aventuró Richie—. Depende. Arqueé las cejas. —Tienes una mente muy retorcida, muchacho. Y eso es bueno. Pero no dejes que te pierda. —Si alguien asustara a tu querida esposa y amenazara a tus hijos… Richie sacudió unos pantalones de color caqui; en comparación con su escuálido trasero parecían inmensos, como si hubieran pertenecido a un superhéroe. —… quizá estarías dispuesto a infligirle un poco de dolor —remató. —Encaja. No es ningún disparate. Tiene sentido. —Cerré el cajón de la ropa interior de Jenny—. Salvo por una cosa: el porqué. —¿Te refieres a por qué iba a ir nadie a por los Spain? —¿Por qué iba alguien a hacer algo así? Estamos hablando de meses de acoso, rematados con una masacre. ¿Por qué escoger a esta familia? ¿Por qué colarse en su casa y no hacer nada peor que comerse unas lonchas de jamón? ¿Por qué volver a entrar y destrozar las paredes? ¿Por qué continuar escalando hasta llegar al asesinato? ¿Por qué asumir el riesgo de comenzar por los críos? ¿Por qué asfixiarlos a ellos y apuñalar a los adultos? ¿Por qué todo esto? Richie pescó una moneda de cincuenta céntimos del bolsillo trasero de los pantalones caqui y se encogió de hombros como un niño, subiéndolos hasta las orejas. —Quizá ese tipo esté loco — respondió. Dejé lo que estaba haciendo. —¿Es eso lo que tienes previsto redactar en el expediente para el fiscal? ¿«No sé, quizá esté rematadamente loco»? Richie se puso como la grana, pero no se retractó. —No sé cómo lo denominan los médicos, pero ya sabes a qué me refiero. —Si te soy sincero, muchacho, no lo sé. Estar «loco» no es un motivo. Hay locos de todos los colores, la mayoría no son violentos y todos y cada uno de ellos actúan según una cierta lógica, pese a que para ti o para mí carezca de sentido. Nadie masacra a una familia porque ese día se ha vuelto loco. —Me has pedido una teoría que resuma lo que tenemos hasta ahora. Eso es lo mejor que se me ocurre. —Una hipótesis edificada sobre un «porque está loco» no es ninguna teoría. Es sólo una manera de escurrir el bulto. Y señal de un pensamiento vago. Espero algo mejor de ti, detective. Le di la espalda y volví a enfrascarme en los cajones, pero lo noté tras de mí, inmóvil. —Vamos, suéltalo de una vez —lo alenté. —Le dije a la señora Gogan que no tenía de qué preocuparse, que no había ningún psicópata. Sólo quería impedir que se pusiera en contacto con los medios, pero el hecho es que tiene todo el derecho del mundo a estar asustada. No sé qué palabra quieres que utilice, pero, si este tipo es un loco, entonces nadie andaba buscando problemas. Él los trajo consigo. Cerré el cajón, apoyé la espalda en la cómoda y me metí las manos en los bolsillos. —Hubo un filósofo hace unos cuantos siglos que afirmó que la mejor solución es siempre la más simple — expliqué yo—. Pero no se refería a la respuesta más fácil. Se refería a la solución que implica añadir los menos elementos adicionales posibles a lo que ya tienes entre manos. Cuantos menos «sis» y «quizás», menos tipos anónimos tendremos que hayan podido verse implicados en esto por casualidad. ¿Entiendes adónde quiero llegar? —Tú no crees que fuera ningún intruso —contestó Richie. —Te equivocas. Lo que yo creo es que lo que tenemos entre manos implica a Patrick y a Jennifer Spain, y cualquier solución que los involucre necesita menos extras que cualquier otra que no lo haga. Lo que ha sucedido aquí vino de uno de estos dos lugares: de dentro o de fuera de la casa. No digo que no hubiera un intruso. Lo que afirmo es que, aunque el asesino viniera de fuera, la solución más simple es que la razón procedía de dentro. —Espera un segundo —intervino Richie—. Tú dijiste que aún quedaba espacio para pensar en un intruso. Y además, está la trampilla del desván: dijiste que quizá el objetivo fuera atrapar al tipo que excavó los agujeros. ¿Qué…? —Richie —suspiré—. Al decir «intruso», me refería al tipo que le dejó a Patrick Spain dinero para jugar, al tipo a quien Jenny se follaba a escondidas, a Fiona Rafferty. No hablaba del maldito Freddy Krueger. ¿Captas la diferencia? —Sí —contestó Richie. Hablaba con voz tranquila, pero la tensión de su mandíbula indicaba que empezaba a molestarse. —Lo entiendo. —Sé que este caso parece… ¿qué palabras has utilizado antes?… «espeluznante». Sé que es el tipo de caso que invita a dejar volar la imaginación. Pero eso es un motivo de más para mantener los pies en el suelo. La solución más probable sigue siendo la que barajábamos cuando veníamos hacia aquí: el típico homicidio con suicidio, común y corriente. —Eso —dijo Richie señalando el agujero que había sobre la cama—, eso no es común ni corriente. Eso para empezar. —¿Cómo lo sabes? Quizá disponer de tanto tiempo libre estaba consumiendo los nervios de Patrick Spain y había decidido hacer algunas mejoras en la casa, o quizá había algún problema con la instalación eléctrica, tal y como tú mismo has sugerido antes, e intentó repararlo por su cuenta en lugar de pagar a un electricista. Eso podría explicar también por qué la alarma estaba desactivada. O quizá hubiera una rata, consiguieron atraparla y decidieron dejar la trampa en el desván por si algún otro roedor asomaba la nariz. Quizá los agujeros se agrandan debido a las vibraciones cada vez que un coche pasa por la calle y querían grabar un vídeo para reproducirlo ante los tribunales cuando denunciaran a la constructora. Por lo que sabemos, todas las rarezas de esta casa se reducen a los desperfectos causados por una construcción chapucera. —¿Eso es lo que crees? ¿En serio? —Lo que creo, amigo Richie, es que la imaginación es un arma muy peligrosa. Regla número seis o la que sea que toque: quédate con la solución más fácil y aburrida, la que requiera menos imaginación, e irás bien encaminado. Y me dispuse a escarbar entre las camisetas de Jenny Spain. Reconocí algunas de las etiquetas: tenía los mismos gustos que mi ex. Al cabo de un minuto, Richie sacudió la cabeza, lanzó la moneda de cincuenta céntimos sobre la cajonera y empezó a doblar los pantalones color caqui de Patrick. Nos dejamos tranquilos el uno al otro durante un rato. El secreto que yo había estado esperando me aguardaba en el fondo del último cajón de Jenny y era un bulto escondido en la manga de un jersey de cachemira rosa. Cuando sacudí la manga, algo salió volando y aterrizó sobre la gruesa alfombra, algo pequeño y duro, bien guardadito en un pañuelo de papel. —Richie —dije, pero él ya había dejado el suéter que lo tenía ocupado y se había acercado a echar un vistazo. Era una chapa redonda y barata, de esas que se compran en los puestos callejeros si sientes el impulso irrefrenable de llevar una hoja de marihuana o el nombre de una marca prendidos de la ropa. La pintura estaba en parte descolorida, pero en un principio había sido azul cielo; a un lado había un sol amarillo y sonriente, y al otro algo blanco que podría haber sido un globo aerostático o quizá una cometa. En el centro, con alegres letras amarillas, se leía: YO VOY A JOJO’S —¿Qué opinas de esto? —pregunté. —A mí me parece una chapa normal y corriente —replicó Richie con mirada severa. —A mí también, pero el lugar donde la he encontrado no lo es. Así, a bote pronto, ¿podrías darme una explicación simple y corriente? —Quizá uno de los críos la escondiera ahí. A los niños les gusta esconder las cosas. —Quizá. Puse la chapa sobre la palma de mi mano y le di la vuelta. En el alfiler había dos rayas de óxido, lo cual indicaba que había pasado un largo tiempo prendida de la misma pieza de ropa. —De todos modos, me gustaría saber qué es. ¿Te dice algo el nombre de JoJo’s? Negó con la cabeza. —¿Una coctelería? ¿Un restaurante? ¿Un jardín de infancia? —Podría ser. Jamás lo he oído mencionar, pero tal vez haga tiempo que no existe; esta chapa no parece nueva. Podría estar en las Maldivas o en algún otro sitio al que fueran de vacaciones. Pero no veo por qué Jenny Spain tendría que ocultar algo así. Si fuera un objeto valioso, podría pensar que es el regalo de un amante, pero ¿esto? —Si recobra la conciencia… —Le preguntaremos qué es. Sin embargo, eso no significa que vaya a decírnoslo. Volví a guardar la chapa en el pañuelo de papel y busqué una bolsa para pruebas. Desde la cajonera, Jenny me sonreía acurrucada en la curva del brazo de Patrick. Bajo su caprichoso peinado y todas las capas de maquillaje, era sólo una chica que se había casado a un edad ridículamente temprana. El sencillo y resplandeciente triunfo que se reflejaba en su rostro me dijo que a partir de aquel día su vida no había sido para ella más que una nube borrosa y dorada: «Vivieron felices y comieron perdices». Cooper estaba de mejor humor, probablemente porque el caso que nos ocupaba superaba con creces el peor de los casos macabros que hubiera visto. Una vez hubo echado un vistazo a Jenny Spain, me telefoneó desde el hospital. Para entonces, Richie y yo habíamos empezado a revisar ya el armario ropero de los Spain, en el que habíamos encontrado más de lo mismo: prendas de marcas en su mayoría asequibles, aunque a la moda, y en una gran cantidad (Jenny tenía tres pares de botas Ugg). No había drogas ni dinero en efectivo, y no parecían tener un lado oscuro. En una vieja lata de galletas guardada en el estante superior de Patrick había un puñado de cañas secas, un trozo de madera pintada de verde desconchada y gastada por el mar, un puñado de guijarros y conchas descoloridas: regalos de los niños, recogidos durante los paseos por la playa para dar la bienvenida a papá cuando regresara a casa. —Detective Kennedy —dijo Cooper —. Le complacerá saber que la víctima sigue con nosotros. —Doctor Cooper —lo saludé. Activé el altavoz y sostuve la BlackBerry entre mi oreja y Richie, quien dejó un puñado de corbatas (muchas de ellas de Hugo Boss) para escuchar—. Gracias por ponerse en contacto con nosotros. ¿Cómo se encuentra? —Su estado es crítico, pero el médico que la atiende cree que tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Le solté un «¡Sí!» mudo a Richie, quien me respondió con una mueca de reticencia: que Jenny Spain sobreviviera sería fantástico para nosotros, pero no tanto para ella. —Y debo decirle que estoy de acuerdo con el diagnóstico, pese a que los pacientes vivos no son mi especialidad. —¿Puede revelarnos algún dato acerca de sus heridas? Se produjo una pausa mientras Cooper consideraba si me hacía esperar a que redactara el informe oficial, pero el buen humor le pudo. —Sufrió varias heridas, algunas de ellas de consideración. Tiene un corte que va desde el pómulo derecho hasta la comisura derecha de los labios, otro que parte del esternón y se extiende hacia el pecho derecho, una herida de arma blanca justo debajo del omóplato derecho y una última en el abdomen, a la derecha del ombligo. Presenta, además, varios cortes menores en la cara, el cuello, el pecho y los brazos; los detallaré en mi informe, e incluiré un diagrama. El arma fue un cuchillo, o puede que varios, de un solo filo y coincide con la utilizada para apuñalar a Patrick Spain. Cuando alguien le desfigura la cara a una mujer, sobre todo a una mujer guapa y joven, suele haber un motivo personal para hacerlo. Miré de reojo aquella sonrisa y aquel ramo de rosas y les di la espalda. —Presenta también una contusión en la nuca, justo en la parte izquierda de la línea media. La golpearon con un objeto contundente cuya superficie de impacto se corresponde, aproximadamente, con la forma y el tamaño de una pelota de golf. Tiene moretones recientes en las muñecas y los antebrazos; su forma y ubicación indican que alguien la sujetó con las manos durante un forcejeo. No hay indicios de agresión sexual y no ha mantenido relaciones sexuales recientemente. Alguien se había ensañado de lo lindo con Jenny Spain. —¿El agresor o los agresores eran personas fuertes? —A juzgar por los contornos de las heridas, el arma debía de estar muy afilada, lo cual indica que no se requería una fuerza excepcional para infligir las puñaladas y los cortes. La contusión de la nuca dependería de la naturaleza del arma que se empleó: si el atacante la golpeó con una pelota de golf en la mano, por ejemplo, sí habría requerido una fuerza considerable, pero si la pelota hubiera estado metida en un calcetín, por poner un ejemplo, el impulso habría compensado la falta de fuerza, lo cual implica que hasta un crío podría haberlo hecho. Sin embargo, los moretones de las muñecas indican que no fue un niño: los dedos del agresor resbalaron durante el forcejeo y eso me impide medir el tamaño de las manos que retuvieron a la señora Spain, pero puedo asegurarle que no se corresponden con las de un niño pequeño. —¿Existe alguna posibilidad de que ella misma se infligiera esas heridas? Hay que comprobar dos veces todos los datos, incluso las cuestiones en apariencia más obvias, o el abogado de la defensa lo hará por ti. —Se requeriría a un suicida con un talento extraordinario para apuñalarse a sí mismo debajo del omóplato, golpearse en la nuca y luego, en una milésima de segundo antes de quedar inconsciente, ocultar ambas armas con tal esmero que pasaran inadvertidas durante al menos unas pocas horas — opinó Cooper, usando su tono de hombre-que-susurraba-a-los-imbéciles una vez más—. En ausencia de pruebas de que la señora Spain sea una experta contorsionista o una maga, creo que podemos excluir la posibilidad de que ella misma se infligiera esas heridas. —¿Probable o definitivamente? —Si duda de mí, detective Kennedy —alegó Cooper con dulzura—, lo invito a que pruebe usted a perpetrar tal hazaña —y colgó. Richie se rascaba detrás de la oreja como un perro, concentrado. —Eso elimina a Jenny de la ecuación —sentenció. Me guardé de nuevo el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. —Pero no a Fiona. Y si iba a por Jenny, por la razón que fuera, es muy probable que pretendiera desfigurarle la cara. Ser la normalita de las dos podría haberla ido minando a lo largo de los años. Adiós a la hermana mayor, nada de mostrar el ataúd abierto, se acabó ser la niña bonita de la familia. Richie contempló la fotografía de la boda. —En realidad, Jenny no es más guapa que ella. Sólo iba mejor peinada. —El resultado es el mismo. Si las dos salían de discotecas juntas, me apuesto lo que quieras quién captaba la atención de los hombres y quién era el premio de consolación. —No hay que olvidar que esa fotografía corresponde a la boda de Jenny. A diario quizá no se arreglara tanto. —Te apuesto lo que sea a que sí. Hay más maquillaje en ese cajón del que Fiona ha utilizado en toda su vida, y cada prenda de ropa vale más que todo su vestuario… y ella lo sabía. ¿Recuerdas su comentario sobre lo cara que era la ropa de Jenny? Jenny es una mujer atractiva y Fiona, no; tan sencillo como eso. Y ya que hablamos de captar la atención de los hombres, piensa en esto: Fiona se mostró muy, muy protectora con Patrick. Contó que su amistad se remontaba a mucho tiempo atrás; me gustaría conocer un poco más en detalle su historia. He visto muchos triángulos amorosos extraños a lo largo de mi vida. Richie asintió sin dejar de examinar la foto. —Pero Fiona es demasiado menuda. ¿Crees que podría haber derribado a un tipo corpulento como Patrick? —¿Contando con un cuchillo afilado y el factor sorpresa? Sí, creo que podría haberlo hecho. No digo que sea la sospechosa número uno, pero aún no podemos descartarla. Fiona escaló uno o dos peldaños más en la lista cuando retomamos la búsqueda. Escondido en el fondo del armario de Patrick, tras el estante zapatero, se hallaba el premio gordo: un grueso archivador de color gris. Fuera de la vista (puesto que no encajaba con la decoración), pero no por ello menos importante: los Spain habían conservado tres años de datos contables perfectamente ordenados. Estuve a punto de besar aquella caja. Si me dan a escoger una perspectiva desde la cual contemplar la vida de una víctima, me quedo de largo con la económica. La gente envuelve sus correos electrónicos, amistades e incluso sus diarios en múltiples capas de invenciones, pero los extractos de sus tarjetas de crédito nunca mienten. Si bien todo aquello iría con nosotros a la comisaría para que pudiéramos familiarizarnos con los datos, decidí echar un primer vistazo de inmediato. Nos sentamos en la cama (Richie dudó por un segundo, quizá por temor a contaminarla, o viceversa) y abrimos el archivador. Primero estaban los documentos más importantes: las cuatro partidas de nacimiento, los cuatro pasaportes y el certificado de matrimonio. Tenían un seguro de vida contratado y vigente que liquidaba la hipoteca en caso de que se produjera el fallecimiento de uno de los dos. También había habido otra póliza, con doscientos mil euros para Patrick y cien mil para Jenny, pero había vencido durante el verano. En su testamento se lo dejaban todo el uno al otro y, en el caso de que ambos fallecieran, todo, incluida la custodia de los niños, quedaba en manos de Fiona. Hay mucha gente por ahí a quien le encantaría hacerse con unos cientos de miles de euros y una casa nueva, y les gustaría incluso más si no viniera con un par de críos incluidos en el lote. Pero luego, al llegar a los extractos bancarios, Fiona Rafferty cayó tan abajo en la lista que apenas la divisaba. Los Spain habían optado por la vía más simple: todos los ingresos y retiradas se efectuaban a través de una única cuenta conjunta, lo cual nos iba de fábula. Y, tal como habíamos supuesto, estaban en la ruina. El antiguo empleo de Patrick le había procurado un finiquito nada desdeñable, pero, desde entonces, sus únicos ingresos habían sido el subsidio por desempleo y la prestación por los niños. Y habían continuado derrochando. En febrero, marzo y abril, el dinero había continuado fluyendo al mismo ritmo que siempre. En mayo habían empezado a recortar gastos. Y en agosto la familia vivía con menos de lo que lo hago yo solo. Demasiado poco, demasiado tarde. Llevaban tres meses de retraso en el pago de la hipoteca y habían recibido dos cartas de la entidad crediticia (una empresa con un nombre que sonaba a pueblo del Lejano Oeste llamada HomeTime), la segunda mucho más desagradable que la primera. En junio, los Spain habían transferido sus móviles de contrato a tarjeta y ambos habían dejado prácticamente de realizar llamadas: los recibos de las recargas de los últimos cuatro meses que habían guardado sujetos con un clip sumaban una cantidad que no bastaría para cubrir el gasto semanal de móvil de una adolescente. En el mes de julio, el todoterreno había regresado por donde había venido e iban con una letra de retraso en el pago del Volvo, con cuatro meses de demora en la tarjeta de crédito y debían además cincuenta euros de la factura de la luz. Según el último extracto bancario, en su cuenta corriente había trescientos catorce euros y cincuenta y siete céntimos. Si los Spain se habían dedicado a alguna actividad sospechosa, o bien habían sido pésimos haciéndola o bien les había ido a las mil maravillas. Sin embargo, y a pesar de haberse vuelto más cuidadosos con sus gastos, habían seguido manteniendo la conexión inalámbrica a internet. Necesitaba ponerme en contacto con Delitos Informáticos para que etiquetaran el ordenador como prioridad máxima. Patrick y Jenny quizá hubieran dejado de verse con sus conocidos, pero disponían de toda la red para hablar, y algunas personas revelan en el ciberespacio cosas que no explicarían ni siquiera a sus mejores amigos. En cierto sentido, podría decirse que se habían arruinado incluso antes de que Patrick perdiera su empleo. Entonces cobraba un buen sueldo, pero el límite de su tarjeta de crédito era de seis mil euros y lo habían superado con frecuencia (había un montón de cargos de tres cifras a nombre de los grandes almacenes Brown Thomas y Debenhams, y de unas cuantas páginas web dirigidas al público femenino que me eran vagamente familiares), además de los préstamos de los coches y la hipoteca. No obstante, sólo los inocentes creen que la ruina se mide por cuánto cobras y cuánto debes. Pregúntenle a cualquier economista: la ruina se mide por cómo te sientes. La crisis crediticia no ocurrió porque la gente se despertara un día y fuera más pobre que al acostarse; sucedió porque la gente se despertó asustada. En enero, después de que Jenny se hubiera gastado doscientos setenta euros en una página web llamada Shoe 2 You, los Spain habían continuado como si nada. Pero en julio, cuando la sola idea de cambiar las cerraduras para protegerse del intruso la había asustado, ya estaban sumidos en la miseria. Cuando las alcanza un tsunami, algunas personas clavan las uñas en la tierra y resisten contra viento y marea; se concentran en los aspectos positivos y continúan visualizando el camino hasta que se abre de nuevo ante ellas. Pero otras pierden la cordura. La ruina puede llevar a las personas a lugares que jamás habrían imaginado. Es capaz de empujar a un ciudadano que cumple con la ley por ese borroso precipicio donde una docena de delitos distintos parecen estar al alcance de la mano. Puede echar por tierra una vida decente y pacífica hasta que lo único que queda son los dientes afilados, las garras y el terror. Casi pude oler el hedor del miedo, húmedo y frío como algas en descomposición, emanando de aquel oscuro lugar en el fondo del armario donde los Spain habían ocultado sus monstruos. —Parece que al final no vamos a tener que perseguir a la hermana — comenté. Richie volvió a pasar el pulgar sobre los extractos bancarios y se detuvo en aquella patética última hoja. —Caray —dijo, sacudiendo la cabeza. —Un tipo honrado, con esposa e hijos y un buen empleo, consigue la casa y la vida que quería y, de repente, todo empieza a desmoronarse delante de sus narices. Pierde el trabajo, se queda sin coche y su casa está en peligro… Y ¿quién sabe? Quizá Jenny planeara abandonarlo, ahora que ya no aportaba nada, y llevarse a los niños. Tal vez eso fuera la gota que colmara el vaso de Patrick. —Y todo en menos de un año — concluyó Richie. Depositó los extractos bancarios sobre la cama junto a las cartas de HomeTime, sosteniéndolos con la punta de los dedos como si fueran elementos radiactivos. —Sí. Bien podría ser, desde luego. —Aún tenemos un montón de «sis» sobre la mesa. Pero si los muchachos de Larry no encuentran ninguna prueba de la presencia de un extraño, si el arma aparece en algún lugar accesible y si Jenny Spain no recobra la conciencia y nos explica una historia plausible en la que el perpetrador de este desbarajuste haya sido otra persona y no su marido… este caso podría cerrarse mucho antes de lo que esperábamos. Entonces volvió a sonarme el teléfono. —Y ahí lo tienes —anuncié, mientras lo sacaba del bolsillo—. ¿Qué te apuestas a que es uno de los refuerzos informando de que han encontrado el arma en un lugar cercano y conveniente? Era el Hombre Marlboro y estaba emocionado. —Señor —dijo con la voz quebrada como un adolescente—. Señor, tienen que venir a ver esto. Estaba en Ocean View Walk, la doble hilera de casas (no se la podía calificar propiamente de «calle») entre Ocean View Rise y el mar. Las cabezas de los refuerzos emergían de agujeros en las paredes a nuestro paso, como si fueran animales curiosos. El Hombre Marlboro nos hizo una señal con la mano desde una ventana de la primera planta. La casa había llegado a la fase de tener paredes y tejado, bloques grises densamente tapizados de enredaderas verdes. El jardín delantero estaba invadido por hierbajos y aulagas que llegaban a la altura del pecho, se agolpaban en el sendero de entrada y penetraban a través del hueco de la puerta principal. Tuvimos que escalar por el andamio oxidado, sacudiéndonos las enredaderas de los pies, y entrar a través de la abertura de una ventana. —No estaba seguro de si… —dijo el Hombre Marlboro—. Me refiero a que sé que está usted ocupado, señor, pero como dijo que lo llamáramos si encontrábamos algo interesante. Y esto… Con sumo cuidado y empleando una cantidad considerable de tiempo, alguien había convertido la planta superior de la casa en su guarida particular. Había un saco de dormir de calidad, como los que se usan en las expediciones, con una piedra tosca de hormigón encima para que el viento no se lo llevara. Las aberturas de las ventanas estaban cubiertas con plásticos gruesos clavados a las paredes para guarecerse del frío y había tres botellas de agua de dos litros alineadas limpiamente contra una pared, además de una caja de plástico transparente con espacio suficiente para que cupieran una barra de desodorante Right Guard, una pastilla de jabón, detergente para la ropa, un cepillo de dientes y un tubo de dentífrico. En un rincón limpio había una escoba y un recogedor: aquel espacio estaba libre de telarañas. Una bolsa de supermercado sujeta bajo otro pedazo de hormigón, un par de botellas vacías de bebida energética Lucozade, unos cuantos envoltorios de chocolatinas y la corteza del pan de un bocadillo que sobresalía de un papel de aluminio arrugado. Colgado de un clavo en una viga había también uno de esos impermeables de plástico para la lluvia que suelen llevar las mujeres mayores. Y, sobre el saco de dormir, un par de prismáticos negros junto a su caja, ahora maltrecha. No parecían de una marca especialmente buena y, de todos modos, no era necesario que lo fueran: las aberturas de las ventanas traseras daban directamente a la acogedora cocina acristalada de Patrick y Jenny Spain, situada a unos escasos diez metros de distancia. Larry y su equipo conversaban acerca de algo relacionado con uno de los pufs. —Caray, caray —dijo Richie en voz baja. Yo no dije ni media palabra. Estaba tan enfadado que lo único que habría podido proferir habría sido un rugido. Todo lo que sabía de aquel caso se había elevado en el aire, se había vuelto del revés y me había caído encima como una losa. Aquel no era el puesto de vigilancia de ningún sicario contratado para recuperar dinero o drogas; un profesional habría limpiado antes de hacer el trabajo, y jamás habríamos detectado su presencia en aquella casa. Allí estaba el loco de Richie, cargado con toda su artillería de problemas. Patrick Spain era ese uno entre un centenar, a fin de cuentas. Lo había hecho todo bien. Se había casado con su amor de juventud, habían engendrado dos niños sanos, había comprado una bonita casa y se había dejado la piel trabajando para pagarla, acondicionarla y dotarla de todo lo necesario para convertirla en un hogar perfecto y resplandeciente. Había hecho todo lo que se suponía que debía hacer, absolutamente todo. Y luego aquel pedazo de mierda se le había acercado con sus prismáticos baratos, había reducido su mundo a cenizas y se lo había arrebatado todo, dejando a Patrick sólo con la culpa. El Hombre Marlboro me miraba nervioso, preocupado por haberla fastidiado de nuevo. —Bien, bien, bien —dije con frialdad—. Al parecer esto libra a Patrick de parte de la culpa. —Parece el nido de un francotirador —observó Richie. —Es exactamente como el nido de un francotirador. Está bien: todo el mundo fuera. Detective, llame a sus colegas y dígales que se retiren de la escena del crimen. Dígales que lo hagan con naturalidad, como si no hubiera ocurrido nada importante, pero que lo hagan ahora mismo. Richie arqueó las cejas; el Hombre Marlboro abrió la boca, pero algo en mi rostro hizo que la cerrara de nuevo. —Ese tipo podría estar observándonos en este preciso instante —aclaré—. Y, por ahora, lo único que sabemos de él es que le gusta mirar, ¿no es cierto? Les garantizo que ha estado observándonos toda la mañana, esperando a ver si nos gustaba su obra. Hileras de casas a medio construir a la derecha, a la izquierda y delante, agolpándose para contemplarnos boquiabiertas. La playa a nuestra espalda, toda dunas de arena y grandes matas de hierbas sibilantes; los cerros en ambos extremos, con líneas irregulares de rocas a sus pies. Podría haberse ocultado en cualquier sitio. Allá donde mirara, tenía la sensación de que alguien estaba apuntándome a la frente con un arma. —Toda esta actividad podría haberlo asustado e incitado a retirarse durante un tiempo —continué—. Si estamos de suerte, no nos habrá visto encontrar esto. Pero regresará. Y, cuando aparezca, nos interesa que crea que su refugio sigue siendo un lugar seguro. Porque, a la primera oportunidad que se le presente, vendrá. A por eso. Señalé con la cabeza hacia abajo, en dirección a Lafry y su equipo, que pululaban por la luminosa cocina. —Me apuesto hasta el último céntimo a que no será capaz de mantenerse alejado. Capítulo 6 El asesinato es caos en todas sus variables. En el fondo, nuestro trabajo es sencillo: nos enfrentamos al crimen en aras de mantener el orden. Recuerdo cómo era este país durante mi infancia. Íbamos a la iglesia, cenábamos en familia alrededor de la mesa y a ningún niño se le habría ocurrido jamás mandar a la mierda a un adulto. Había mucha maldad, no lo niego, pero todos sabíamos exactamente cuál era nuestro lugar y no nos tomábamos las reglas a la ligera. Si eso les suena a trivialidad, si les aburre, si les parece anticuado o pasado de moda, piensen en esto: la gente sonreía a los desconocidos, saludaba a sus vecinos, dejaba las puertas de sus casas abiertas y ayudaba a las ancianas a llevar las bolsas de la compra, y la tasa de asesinatos rozaba el cero. En algún momento entre entonces y ahora nos convertimos en fieras. El salvajismo penetró en el aire como un virus, y se propaga. Basta con observar a las pandillas de chavales que rondan las urbanizaciones de los barrios pobres, desnortados e impetuosos como babuinos, siempre en busca de algo o alguien a quien destrozar. O a hombres de negocios que empujan a mujeres embarazadas para hacerse con un asiento en él tren y utilizan sus todoterrenos para obligar a los vehículos más pequeños a apartarse de su camino, con el rostro lívido de ira y escandalizados si alguien osa contradecirles. Observen a los adolescentes llevarse un berrinche cuando, por una vez en la vida, no consiguen algo cuando lo quieren. Todo aquello que nos diferencia de los animales se está erosionando, desgastándose como la arena del mar, desapareciendo, perdiéndose. El último estadio de esa fase de brutalidad es el asesinato. Y nosotros nos interponemos entre eso y ustedes. Cuando nadie más lo hace, decimos: «Existen unas reglas. Existen unos límites. Existen unas fronteras inamovibles». Soy el tipo menos fantasioso que existe sobre la faz de la Tierra, pero en las noches en que me pregunto qué sentido ha tenido el día que acaba de terminar, pienso en que lo primero que hicimos cuando empezamos a volvernos humanos fue trazar una línea divisoria frente a la puerta de nuestra cueva y decir: «Lo salvaje acaba aquí». En mi caso, yo hago lo mismo que hicieron los primeros hombres. Levantaron muros para contener el mar. Pelearon con los lobos por el fuego. Reuní a todo el personal en el salón; era demasiado pequeño, pero bajo ningún concepto íbamos a mantener aquella conversación en la cocinapecera de los Spain. Los refuerzos se apiñaron como sardinas, intentando no pisar la alfombra ni rozar la tele, como si los Spain aún necesitaran que sus invitados manifestaran tener buenos modales. Les conté lo que había tras la tapia del jardín. Uno de los técnicos silbó, en un largo y tenue sonido. —Escucha, Scorcher —dijo Larry, quien se había sentado cómodamente en el sofá—. No pretendo ponerte en entredicho, nada más lejos de mi intención, pero ¿no podría simplemente tratarse de un vagabundo que se ha buscado un lugar agradable y acogedor para echarse a dormir un rato? —¿Con prismáticos, un saco de dormir caro y toda la parafernalia? Ni hablar, Lar. Esa guarida se estableció por un motivo: que alguien pudiera espiar a los Spain. —Y no es ningún vagabundo — intervino Richie—. O, si lo es, tiene algún lugar donde puede asearse y lavar el saco de dormir, porque su guarida no huele mal. —Contacta con la Unidad de Perros Adiestrados y pídeles que nos envíen un perro lo antes posible —ordené al refuerzo que tenía más cerca—. Explícales que buscamos a un sospechoso de asesinato y que necesitamos al mejor rastreador que tengan. El refuerzo asintió con la cabeza y desapareció por el pasillo, justo después de sacarse el teléfono del bolsillo. —Hasta que ese perro tenga la oportunidad de rastrear el olor — continué—, nadie más entrará en esa casa. Todos vosotros —señalé con un gesto a los refuerzos— podéis retomar la búsqueda del arma, pero esta vez manteneos bien alejados de esa guarida; bordead la fachada, recorred el perímetro y continuad descendiendo hasta la playa. Cuando llegue el adiestrador de perros, os enviaré un mensaje y regresaréis aquí de inmediato. Voy a necesitar armar un buen caos delante de esta casa: gente corriendo, gritando, conduciendo los coches patrulla con las luces y las sirenas en marcha, formando grupos para investigar algo; haced todo el teatro que podáis. Luego escoged un santo o lo que os apetezca y rezad por que, si nuestro hombre está observando, el caos lo atraiga hasta aquí para ver qué sucede. Richie estaba apoyado en una pared con las manos en los bolsillos. —Al menos se ha dejado los prismáticos. Si quiere presenciar el espectáculo, no podrá ocultarse y observar desde la distancia; tendrá que acercarse, venir hasta aquí —apuntó. —No podemos estar seguros de que no tenga un segundo par, pero debemos albergar esa esperanza. Si se acerca lo suficiente, quizá podamos echarle el guante, aunque tal vez eso sea demasiado pedir; esta urbanización es un laberinto lleno de escondites en los que podría pasarse meses oculto. Entretanto, el perro olfateará su guarida y el saco de dormir y empezará a rastrear. En caso de que el adiestrador no consiga que el perro suba a la primera planta del edificio, puede bajar el saco a pie de calle. Uno de los técnicos irá hasta allí con ellos, discretamente, grabará el lugar en vídeo, tomará las huellas dactilares y se marchará. Todo lo demás puede esperar. —Gerry —dijo Larry, señalando a un joven larguirucho, que asintió—. El tomador de huellas más rápido del Oeste. —Excelente, Gerry. Si obtienes huellas, te marchas directamente al laboratorio y haces lo que tengas que hacer. El resto nos dedicaremos a simular una actividad frenética frente a esta casa durante todo el tiempo que necesites y luego retomaremos lo que estábamos haciendo. Tenemos hasta las seis en punto. Luego despejaremos la zona. Quienes estén trabajando dentro de la casa pueden continuar, pero desde el exterior debe parecer que hemos recogido nuestros bártulos y hemos concluido la jornada. Quiero que nuestro hombre encuentre, literalmente, la costa despejada. Larry tenía las cejas casi en la calva. Apostar el trabajo de una jornada completa a aquella única posibilidad era un juego arriesgado: los recuerdos de los testigos pueden cambiar de la noche a la mañana, un aguacero puede eliminar la sangre y los olores, las mareas pueden arrastrar las armas y prendas ensangrentadas arrojadas al mar y hacer que desaparezcan para siempre. Yo no soy dado a los juegos arriesgados, pero este caso no era como la mayoría. —Cuando oscurezca —añadí—, volveremos a desplegarnos. —Estás dando por seguro que el perro no conseguirá localizarlo — señaló Larry—. ¿Crees que este tipo sabe lo que se hace? Vi que los refuerzos se removían, como si esa idea hubiera activado al máximo sus cinco sentidos. —Eso es lo que pretendo averiguar —contesté—. Probablemente no, o habría limpiado su escondite después del crimen, pero no quiero asumir riesgos. El sol se pone en torno a las siete y media, quizá un poco más tarde. Alrededor de las ocho u ocho y media, en cuanto ya no seamos visibles, el detective Curran y yo nos dirigiremos a esa guarida y pasaremos allí la noche. Tropecé con la mirada de Richie, quien asintió. —Entretanto, dos detectives patrullarán por la urbanización, con discreción, recordadlo, atentos a detectar alguna actividad, sobre todo cualquiera que se dirija en esta dirección. ¿Algún voluntario? Todos los refuerzos levantaron la mano. Escogí al Hombre Marlboro (pues se lo había ganado) y a un tipo que parecía lo bastante joven como para que una noche de insomnio no lo dejara fuera de combate durante el resto de la semana. —Tened en cuenta que puede venir tanto de fuera como de dentro de la urbanización. Podría estar oculto en una casa abandonada o ser uno de los residentes, y que fuera así como convirtió a los Spain en su objetivo. Si detectáis algo interesante, telefoneadme de inmediato. Continuaremos sin usar la radio: conviene asumir que este tipo conoce al dedillo el material de vigilancia, al menos lo bastante como para tener un interceptor de ondas radiofónicas. Si algún sujeto os parece prometedor, seguidlo si podéis, pero nuestra prioridad máxima debe ser asegurarnos de que no nos vea. Si tenéis la impresión, por leve que sea, de que os ha descubierto, retiraos e informadme. ¿Entendido? Asintieron. —También necesitaré que un par de técnicos pasen la noche aquí —anuncié. —Conmigo no cuentes —se excusó Larry—. Sabes que te adoro, Scorcher, pero tengo un compromiso previo y soy demasiado viejo para guerrear toda una noche, sin dobles sentidos. —Ningún problema. Estoy seguro de que alguno de vosotros estará dispuesto a trabajar horas extras, ¿me equivoco? Larry fingió clavarse la mandíbula en el pecho: tengo fama de no autorizar horas extras. Algunos de los técnicos asintieron. —Podéis traeros sacos de dormir y hacer turnos para echaros un sueñecito en el salón, si queréis; lo único que necesito es que haya cierta actividad y sea visible. Sacad y meted cosas en el coche, cambiad de sitio los trastos de la cocina, dejad a la vista un ordenador con un gráfico de aspecto profesional en pantalla… Vuestro cometido es avivar lo bastante el interés de nuestro hombre como para que no pueda resistir la tentación de ir a su guarida a recoger los prismáticos y espiar qué estáis haciendo. —Un señuelo —dijo Gerry, el técnico de huellas. —Exactamente. Tenemos señuelo, rastreadores y cazadores. Ahora lo único que nos resta es esperar que nuestro hombre caiga en la trampa. Disponemos de un par de horas de descanso entre las seis de la tarde y el anochecer; comed algo, regresad a la comisaría si tenéis que fichar y coged todo aquello que necesitéis para la operación de vigilancia. Por el momento, eso es todo. Ahora volved a lo que estabais haciendo. Gracias, damas y caballeros. Se retiraron. Dos de los técnicos lanzaron una moneda al aire para echar a suerte las horas extras, y un par de refuerzos intentaban impresionarme o impresionarse mutuamente tomando notas. Me había manchado la manga del abrigo con el óxido del andamio. Encontré un pañuelo en mi bolsillo y me dirigí hacia la cocina para humedecerlo. Richie me siguió. —Si quieres ir a buscar algo de comida, coge el coche y ve a la gasolinera que mencionó la señora Gogan. Negó con la cabeza. —No, estoy bien. —De acuerdo. ¿Te va bien quedarte esta noche? —Sí. Ningún problema. —A las seis iremos a la comisaría, informaremos al jefe, cogeremos lo que necesitemos, volveremos a reunimos y luego regresaremos aquí. Si Richie y yo éramos capaces de llegar a la ciudad lo bastante rápido y no tardábamos demasiado en informar al comisario, existía una pequeña posibilidad de que tuviera tiempo de hablar con Dina y enviarla en taxi a casa de Geri. —Puedes anotar las horas extras si quieres. Yo no pienso hacerlo. —¿Por qué no? —No creo en las horas extras. Aunque los muchachos de Larry habían cortado el agua y se habían llevado el sifón del fregadero, por si nuestro hombre se había lavado allí, aún manó un hilillo de agua del grifo. Mojé el pañuelo y me froté la manga. —Sí, algo había oído al respecto. ¿Cómo es eso? —No soy una niñera ni una camarera. Yo no cobro por horas. Y tampoco soy ningún político que urde el modo de que le paguen el triple por cada trabajo que hace. A mí me pagan un salario por hacer mi trabajo, implique eso lo que implique. Richie no hizo ningún comentario al respecto. —Estás bastante seguro de que nuestro hombre nos está observando, ¿no es así? —preguntó. —Al contrario, probablemente esté a kilómetros de aquí, si es que tiene un empleo que atender y ha tenido la sangre fría de acudir hoy al trabajo. Pero, como le he dicho a Larry, no quiero correr ningún riesgo. Capté de reojo algo blanco que se agitaba. Antes siquiera de saber que me había movido, me encontraba de cara a la ventana, listo para arremeter contra la puerta trasera. Uno de los técnicos estaba en el jardín, agachado sobre un adoquín, tomando muestras con un hisopo. Richie dejó que la escena hablara por sí misma mientras yo me enderezaba y guardaba el pañuelo en mi maletín. —Quizá «seguro» no sea la palabra correcta —dijo—. Pero crees que nos está observando. La gran mancha de Rorschach en el suelo donde los Spain habían yacido empezaba a oscurecerse y a formar costra por los bordes. Sobre la superficie, las ventanas rebotaban la grisácea luz vespertina, arrojando reflejos deformados y descentrados: hojas que revoloteaban, un pedazo de pared, el sobrecogedor vuelo en picado de un pájaro contra una nube. —Sí —corroboré—. Creo que sí. Creo que nos está observando. Y así nos quedamos, esperando a que transcurriera el resto de la tarde, de camino hacia la noche. Los medios de comunicación habían empezado a congregarse (más tarde de lo que yo había previsto, debo señalar); era evidente que sus GPS no tenían el lugar mejor mapeado que el mío… Se dedicaban a hacer su trabajo, a asomarse por encima de la cinta que delimitaba la escena del crimen para fotografiar las entradas y salidas de los técnicos y a grabar tomas de vídeo con la voz más solemne que eran capaces de impostar. En mi profesión, los medios de comunicación son un mal necesario: viven a costa del animal que todos llevamos dentro y ceban sus portadas con sangre ajena para que las hienas se revuelquen en ella, pero muy a menudo nos son de utilidad, así que conviene tenerlos de nuestra parte. Comprobé mi peinado en el espejo del cuarto de baño de los Spain y salí a hacer una declaración. Por un instante, consideré seriamente enviarles a Richie. Imaginar a Dina escuchando mi voz mientras hablaba de Broken Harbour me desgarraba por dentro. Había un par de docenas de periodistas fuera, de todo tipo, desde reporteros de periódicos de gran tirada hasta redactores de tabloides, desde las radios locales hasta la televisión nacional. Intenté ser lo más conciso y monótono posible, por si tenía suerte y sólo me citaban en lugar de emitir la grabación, y me aseguré de que se llevaran la impresión de que los cuatro miembros de la familia Spain estaban muertos. Mi hombre lo vería en las noticias y quería que se engrandeciera y se sintiera seguro: nada de testigos con vida, el crimen perfecto, que se diera una palmadita en la espalda por ser un ganador y descendiera a echar otro vistazo a su preciada obra. El equipo de rastreo y el adiestrador de perros llegaron poco después, lo cual amplió el número de actores del reparto que participó en la función teatral que se representaba en el jardín delantero. La señora Gogan y su hijo dejaron de fingir que no nos espiaban y asomaron la cabeza por la puerta, y los periodistas estuvieron a punto de sobrepasar la cinta de la escena del crimen en una tentativa por averiguar qué sucedía, lo cual se me antojó una buena señal. Me incliné sobre algo imaginario en el vestíbulo con el resto de los muchachos, vociferé unas cuantas palabras en jerga policial hacia el exterior y corrí arriba y abajo por el camino de entrada para sacar cosas del coche. Tuve que echar mano de toda mi fuerza de voluntad para no escudriñar la maraña de casas en busca de un movimiento fugaz o un destello de luz en unas lentes, pero no alcé la vista ni una sola vez. El perro era un alsaciano atlético y lustroso que olfateó el olor del saco de dormir en una fracción de segundo, lo rastreó hasta el final de la calle y lo perdió. Pedí al adiestrador que paseara al perro por la casa (si nuestro hombre nos estaba observando, necesitaba que creyera que ese era el motivo por el que lo habíamos hecho venir). Luego ordené que se retomara la búsqueda del arma homicida y asigné nuevas misiones a los refuerzos. Ir a la escuela de Emma (rápido, antes de que concluyera la jornada), hablar con su profesora, hablar con sus amigas y con los padres de estas. Ir a la guardería de Jack y hacer exactamente lo mismo. Recorrer todos los comercios de los alrededores de las escuelas, descubrir dónde compró Jenny lo que llevaba en las bolsas que Sinéad Gogan había visto, averiguar si alguien había tenido la impresión de que la seguían y si alguien disponía de un circuito cerrado de televisión cuyas grabaciones pudiéramos revisar. Acudir al hospital donde estaban tratando a Jenny, hablar con los parientes que hubieran ido con intención de visitarla, buscar a los que aún no lo hubieran hecho, asegurarse de que todos ellos mantuvieran la boca cerrada y permanecieran alejados de los medios de comunicación; acudir a todos los hospitales en cien kilómetros a la redonda y preguntar si la noche anterior habían atendido alguna herida de arma blanca y esperar que nuestro hombre hubiera resultado herido en la refriega. Contactar con la central y averiguar si los Spain habían llamado a la policía en los últimos seis meses; telefonear también al Departamento de Policía de Chicago y pedirles que comunicaran la noticia al hermano de Pat, Ian. Ir en busca de cualquiera que viviera en aquella urbanización de mala muerte y amenazarlos con lo que se les ocurriera, incluso con penas de prisión, si contaban algo a los medios de comunicación sin habérnoslo contado antes a nosotros; descubrir si vieron a los Spain, si vieron algo extraño o si vieron algo, lo que fuera. Richie y yo retomamos el registro de la casa. La situación era muy distinta ahora que los Spain se habían convertido prácticamente en un mito, únicos como un pájaro con un dulce trino que nadie jamás haya visto: auténticas víctimas, del todo inocentes. Hasta entonces, habíamos estado buscando en qué habían fallado. Ahora debíamos concentrarnos en buscar aquello en lo que jamás sospecharon haber fallado. Los recibos que indicaran quién les había vendido comida, gasolina, ropa para los críos; las tarjetas de cumpleaños que nos dirían quién había asistido a la fiesta de Emma; el folleto donde se anotaba el nombre de las personas que habían acudido a las reuniones de vecinos. Buscábamos ese atractivo señuelo que había hecho que alguien se aferrara a ellos con las garras, como un animal, y los siguiera hasta su casa. El primer refuerzo que nos telefoneó fue el que había enviado a la guardería de Jack. —Señor —dijo—, Jack Spain no venía a este parvulario. Habíamos obtenido el número de una lista escrita con la caligrafía redondeada de una niña que había colgada con una chincheta sobre la mesilla del teléfono: médico, comisaría de los garda, trabajo (tachado), escuela de E, parvulario de J. —¿Nunca? —No, sólo fue hasta el mes de junio, hasta las vacaciones de verano. Estaba matriculado para el siguiente curso, pero en agosto Jennifer Spain llamó por teléfono para cancelar su plaza. Explicó que iban a quedárselo en casa. La directora de la guardería cree que se debía a un problema de dinero. Richie se encorvó más sobre el móvil (seguíamos sentados en la cama de los Spain, sumergidos en el papeleo). —James, hola, al habla Richie Curran. ¿Has conseguido el nombre de algún amiguito de Jack? —Sí, de tres niños. —Bien —dije—. Ve a hablar con ellos y con sus padres. Y luego regresa para informarnos. —¿Puedes preguntarles a los padres cuándo fue la última vez que vieron a Jack? —añadió Richie—. ¿Y cuándo fue la última vez que trajeron a sus hijos a jugar a casa de los Spain? —Lo haré. Me pondré en contacto con ustedes lo antes posible. —Está bien —dije y colgué—. ¿Qué estás buscando? —Fiona dijo que, cuando habló con Jenny ayer por la mañana, esta le había contado que un amiguito del parvulario de Jack había estado jugando en su casa. Pero si Jack no iba al parvulario… —Pudo referirse a un amiguito del curso pasado. —Pero no sonaba a eso, ¿no te parece? Podría tratarse de un malentendido, pero como tú mismo has dicho, debemos investigar cualquier cosa que no cuadre. No veo por qué Fiona iba a mentirnos sobre eso, ni por qué Jenny le habría mentido a Fiona, pero… Pero si alguna de ellas lo había hecho, estaría bien saberlo. —Fiona podría habérselo inventado porque tuvo una discusión monumental con Jenny ayer por la mañana y ahora se siente culpable —conjeturé—. Y Jenny podría habérselo inventado porque no quería que Fiona supiera que estaban en la ruina. Regla número siete (creo que vamos por esa): todo el mundo miente, Richie. Los asesinos, los testigos, los mirones y las víctimas. Todos. Los otros refuerzos fueron llamando, uno a uno. Según la policía de Chicago, Ian Spain había reaccionado con un «entendido», la típica mezcla de conmoción y pesar, nada que levantara sospechas; les había dicho que Pat y él no se habían escrito demasiados correos electrónicos últimamente, pero que Pat no había mencionado a ningún acosador, ninguna pelea ni a nadie que lo preocupara. Jenny tampoco tenía mucha más familia: su madre, que ya había ido al hospital, y unos primos en Liverpool, pero eso era todo. La madre también había reaccionado con un «entendido», acompañado de un ataque de histeria al saber que no podía ver a su hija. Al final, el agente había logrado obtener una declaración básica de escaso valor: Jenny y su madre no mantenían una estrecha relación y la señora Rafferty sabía aún menos que Fiona acerca de las vidas de los Spain. El refuerzo había intentado convencerla de que regresara a su casa, pero Fiona y ella se habían atrincherado en el hospital, lo cual nos daba al menos la garantía de saber dónde localizarlas. Emma sí había continuado asistiendo a la escuela primaria, donde los profesores la describían como una niña agradable de una agradable familia: popular, bien educada y amable, no era ninguna lumbrera en los estudios, pero progresaba adecuadamente. El agente había recopilado una lista de maestros y amigos. No había constancia de heridas de arma blanca sospechosas en los servicios de urgencias de los alrededores ni llamadas de los Spain a la policía. Las entrevistas puerta a puerta no habían arrojado ningún resultado: de las aproximadamente doscientas cincuenta casas, unas cincuenta o sesenta mostraban indicios de ocupación oficial, pero sólo en la mitad había alguien dentro y ninguna de las personas de ese par de docenas de viviendas sabía gran cosa de los Spain. Ningún vecino recordaba haber visto ni oído nada raro, pero no estaban seguros: por la urbanización solían pulular ladrones de coches y adolescentes asilvestrados que vagaban por las calles vacías, encendían hogueras y buscaban algo que destrozar. En torno a las cuatro de la tarde del día anterior Jenny había pasado por el supermercado de una población cercana, la única de unas dimensiones decentes, para comprar leche, carne picada, patatas fritas y otros artículos que la cajera no recordaba; la tienda estaba en proceso de facilitarnos una copia del recibo, además de la cinta del circuito cerrado de televisión. Jenny se comportó con normalidad, según la cajera, iba con prisas y estaba un poco estresada, pero fue educada; nadie había hablado con la familia y nadie los había seguido cuando salieron, al menos nadie que la joven hubiera visto. Sólo los recordaba porque Jack había estado dando botes en el carrito, canturreando y, mientras ella pasaba la compra por el lector de códigos, le había explicado que en Halloween iba a disfrazarse de un animal grande y temible. La búsqueda sólo nos aportó algunos restos del naufragio. Álbumes de fotos, agendas, tarjetas de felicitación a los Spain por su compromiso, por su boda y por el nacimiento de los críos; facturas del dentista, del médico y de la farmacia. Anoté todos y cada uno de aquellos nombres y números de teléfono en mi cuaderno. Poco a poco, la lista de interrogantes se reducía, mientras que la de posibles puntos de contacto no dejaba de crecer. Los de Delitos Informáticos me llamaron a última hora de la tarde para informarme de que habían echado un vistazo preliminar al material que les habíamos remitido. Nos encontrábamos en la habitación de Emma: habíamos registrado su mochila del colegio (montones de dibujos con lápiz rosa, «HOY SOY UNA PRINCESA» escrito en esmeradas y temblorosas mayúsculas). Richie se había arrodillado en el suelo y había estado hojeando los cuentos de hadas de la estantería. Ahora que la niña no estaba y que la cama había quedado desocupada (los muchachos de la morgue la habían envuelto en sus sábanas y se lo habían llevado todo para averiguar si nuestro hombre había dejado caer algún pelo o fibra en el acto del crimen), la habitación estaba tan vacía que te faltaba el aliento, como si se hubieran llevado a la cría mil años atrás y nadie hubiera entrado en ella desde entonces. El técnico informático se llamaba Kieran, Cian o algo por el estilo. Era joven, hablaba rápido y estaba disfrutando: sin duda, este caso se parecía más a lo que lo había atraído del trabajo que revisar discos duros en busca de pornografía infantil o a lo que fuera que se dedicaba normalmente. No había nada destacable en los teléfonos ni nada de interés acerca de los intercomunicadores, pero el ordenador era otro asunto. Alguien lo había limpiado. —No iba a encender la máquina y estropear la hora de acceso a los distintos archivos, ¿verdad? Además, alguien configuró el encendido para que todo el contenido se borrase al arrancar el ordenador. De manera que lo primero que he hecho ha sido crear una copia de seguridad del disco duro. Activé el altavoz. Sobre nuestras cabezas se oía el insistente y desagradable zumbido de un helicóptero que describía círculos a poca altura: los medios de comunicación. Uno de los agentes de refuerzo debería averiguar de quién se trataba y advertirles de que no podían emitir grabaciones clandestinas. —He enchufado la copia en mi propia máquina y he consultado el historial de navegación; si hay algo interesante, es ahí donde se encuentra. Pero este ordenador no lo tiene. No hay nada. Ni una sola página web. —Quizá sólo utilizaran internet para enviar correos electrónicos —dije. Sin embargo, por las compras en línea de Jenny, sabía que eso no era cierto. —Hummm, le concedo otro intento. Nadie utiliza internet sólo para enviar correos electrónicos. Incluso mi abuelita ha conseguido encontrar una página web de fans del cantante Val Doonican, y si tiene un ordenador es porque yo se lo compré con la idea de que no se deprimiera tras la muerte de mi abuelo. Puedes configurar el navegador para que borre el historial cada vez que lo cierras, pero la mayoría de la gente no lo hace; es un parámetro de configuración que se usa en ordenadores públicos, en los cibercafés y esa clase de lugares, pero no en los ordenadores personales. De todos modos, lo he comprobado y, no, el navegador no está configurado para borrar el historial. De manera que he revisado el registro de eliminaciones de archivos del historial de navegación y de archivos temporales y voilá!, he descubierto que, a la cuatro y ocho minutos de esta madrugada, alguien los ha borrado manualmente. Richie, todavía de rodillas en el suelo, buscó mi mirada. Nos habíamos concentrado tanto en el puesto de vigilancia y el allanamiento de morada que ni siquiera se nos había ocurrido que nuestro hombre tuviera modos más sutiles de ir y venir, escotillas menos visibles para merodear por la vida de los Spain. Tuve que refrenarme y no mirar por encima de mi hombro para asegurarme de que no había nadie observándome desde el armario de Emma. —Buen trabajo —dije. El técnico continuó hablando. —Quería averiguar algo más acerca de lo que el tipo hizo mientras andaba hurgando por ahí, de manera que he buscado todos los archivos suprimidos en torno a la misma hora. Y adivinen qué he encontrado: han borrado todo el archivo PST de Outlook. Aniquilado. A las cuatro y once minutos de la madrugada. Richie tenía el cuaderno apoyado en la cama e iba tomando notas. —¿Corresponde ese archivo al correo electrónico? —Sí. Todos sus correos electrónicos, todo lo que han enviado y recibido. Y también las direcciones de contacto. —¿Han borrado algo más? —No, eso es todo. Hay mucha más información en la máquina, lo típico: fotos, documentos y música, pero no se ha accedido ni modificado ningún archivo en las últimas veinticuatro horas. Su hombre entró ahí, fue directo a por el material de internet y lo borró. —«Nuestro hombre» —remarqué—. Pareces seguro de que no fueron los propietarios quienes lo hicieron. Kieran o Cian soltó una carcajada. —Ni de casualidad. —¿Por qué no? —Porque no son precisamente unos genios de la informática. ¿Sabe lo que tienen en esa máquina, en el mismísimo escritorio? No daba crédito a lo que veían mis ojos: un archivo con el nombre «Contraseñas». E imaginen lo que contiene: todas las contraseñas de esta gente. Las del correo electrónico, las de la cuenta bancaria, todo. Pero no queda ahí la cosa. Utilizaban la misma contraseña para un montón de sitios, como diversos foros, eBay y para iniciar sesión en el propio ordenador: «Emmajack». Me ha dado mala espina desde el primer momento, pero siempre me gusta concederle a la gente el beneficio de la duda, de manera que, antes de empezar a golpearme la cabeza contra el teclado, he llamado a Larry y le he preguntado si los propietarios tenían niños y cuáles eran sus nombres. Y agárrense: me ha respondido que se llamaban Emma y Jack. —Probablemente pensaran que, si alguien les robaba el ordenador, no sabría el nombre de sus hijos, de manera que no podrían encenderlo y leer el archivo de las contraseñas —aventuré. El técnico emitió un suspiro de hastío que indicaba que acababa de incluirme en la misma categoría que a los Spain. —Humm, no creo. Mi novia se llama Adrienne y yo me arrancaría los ojos antes de utilizar su nombre como contraseña para nada, porque tengo principios. Créame: nadie lo bastante incauto como para utilizar los puñeteros nombres de sus hijos como contraseña sería siquiera capaz de limpiarse el culo, y mucho menos de limpiar el disco duro de un ordenador. Esto lo hizo otra persona. —Alguien con conocimientos informáticos. —Sí, algunos. Como mínimo, con más conocimientos que los propietarios del ordenador. No digo que se trate de un profesional, pero sí sabía cómo manejar una máquina. —¿Cuánto rato le habría llevado? —¿En total? No demasiado. Apagó el ordenador a las cuatro y diecisiete de la madrugada. Menos de diez minutos para entrar y salir. —¿Crees que ese tipo podría haber sabido que vosotros averiguaríais lo que había hecho? —preguntó Richie—. ¿O quizá pensaba que así estaba borrando su rastro? El técnico emitió un sonido evasivo. —Depende. Mucha gente cree que somos una pandilla de palurdos con apenas conocimientos para encontrar el botón de encendido. Y también hay mucha gente que va de espabilada por la vida en cuestiones informáticas y acaba metiéndose en líos, sobre todo si anda con prisas, como podría haberle ocurrido a su hombre… Si hubiera querido borrar de verdad todos estos archivos o hubiera pretendido eliminar sus huellas para que yo no hubiera sido capaz de detectar que alguien había tocado el ordenador, podría haberlo hecho con un programa de eliminación, pero para eso se requiere más tiempo y más conocimientos. A su hombre le faltaba lo uno o lo otro, o ambas cosas. En mi opinión, apostaría a que sabía que nos daríamos cuenta que había borrado cierta información. Pero eso no le había impedido hacerlo. En aquel ordenador había habido algún dato crucial. —Dime que puedes recuperar los datos —le supliqué. —Probablemente, parte de ellos sí. La cuestión es cuántos. Voy a probar con un programa de recuperación de datos, pero si ese tipo sobrescribió los archivos eliminados varias veces (y yo en su lugar lo habría hecho), van a estar hechos polvo. Estos malditos archivos se corrompen con sólo usarlos, así que no le cuento lo que ocurre si los borras a propósito… Podríamos acabar teniendo una sopa de letras. Aun así, déjenme que pruebe. Su voz revelaba que se moría de ganas de ponerse manos a la obra. —Prueba todo lo que se te ocurra — lo alenté—. Cruzaremos los dedos. —No se preocupen. Si no consigo superar a un aficionado de pacotilla que se dedica a ir por ahí pulsando el botón de eliminar, lo mejor será que cuelgue las botas y me busque un empleo en las cloacas del departamento de atención al cliente de alguna empresa informática. Les conseguiré lo que pueda. Confíen en mí. —Un aficionado de pacotilla… — comentó Richie mientras yo guardaba el teléfono. Seguía arrodillado en el suelo, toqueteando con aire ausente una fotografía enmarcada que había sobre la estantería: Fiona y un tipo con el pelo lacio y castaño sostenían en brazos a una diminuta Emma arrullada en su vestido de puntilla el día de su bautizo, y los tres sonreían. —… Que consiguió adivinar la contraseña de inicio de sesión. —Sí —dije—. O bien el ordenador estaba encendido cuando llegó en plena noche, o bien sabía los nombres de los niños. —Scorcher —me gritó alegremente Larry, alejándose de la ventana de la cocina cuando nos vio en el umbral—. Justo el hombre en quien estaba pensando. Ven aquí, y tráete a ese joven contigo. Os voy a enseñar algo que os va a poner muy, pero que muy contentos. —Cualquier cosa que me anime en estos momentos es bienvenida. ¿Qué tienes? —¿Qué te alegraría el día? —No estoy para bromas, Lar. No me quedan energías. ¿Qué te has sacado de esa chistera de mago? —La magia no pinta nada en esto. Ha sido cuestión de suerte. ¿Recuerdas que tus uniformados anduvieron pisoteando la cocina como una manada de búfalos en celo? Le hice un gesto de advertencia con el dedo. —No son mis uniformados, amiguito. Si yo tuviera uniformados, pasarían por la escena del crimen de puntillas. Ni siquiera te percatarías de que habían estado ahí. —Bueno, pues de que esa pandilla estuvo aquí sí que me he percatado. Entiendo que tenían que tratar de salvar a la víctima que aún seguía con vida, pero te juro por Dios que, a juzgar por lo que hemos visto, se diría que anduvieron revolcándose por el suelo. De todos modos, pensaba que necesitaríamos un milagro para obtener algo que no procediera de sus torponas pisadas y, por extraño que suene, lo cierto es que lograron no malograr del todo la escena. Mis encantadores muchachos han encontrado huellas dactilares. Tres de ellas. En sangre. —Eres una joya —le dije. Un par de técnicos me miraron y asintieron. Su ritmo empezaba a ralentizarse: estaban a punto de terminar su trabajo y reducían la marcha para asegurarse de que no se les pasara por alto ningún detalle. Todos ellos parecían cansados. —No malgastes la pólvora en salvas —me advirtió Larry—. Ahora viene lo bueno de verdad. Siento tener que decírtelo, pero tu hombre llevaba guantes. —¡Joder! —exclamé. Incluso el delincuente más lerdo de hoy en día sabe que tiene que llevar guantes, pero siempre rezas porque el tuyo sea la excepción y se haya dejado llevar por un arrebato de deseo que le haya borrado de la mente todo lo demás. —Vamos, no te quejes. Al menos te hemos encontrado una prueba de que anoche hubo alguien más en esta casa. Y yo que pensaba que eso serviría para algo… —Y sirve de mucho. El recuerdo de mi presencia en el dormitorio de Pat, echándole alegremente la culpa de todo, me provocó un escalofrío de malestar. —No te voy a reprochar lo de los guantes, Lar. Mantengo mi teoría: eres una joya. —Por supuesto que lo soy. Acércate aquí y echa un vistazo. La primera huella era la palma de una mano con sus cinco dedos, estampada a la altura de los hombros, en una de las placas de vidrio de una ventana, que indicaba que el asesino se había asomado al jardín trasero. —¿Ves la textura, esos puntitos? Indican que son guantes de cuero — explicó Larry—. Y que tenía las manos grandes. No era ningún alfeñique. La segunda huella se encontraba en el borde superior de la librería de los niños, como si nuestro hombre hubiera tenido que aferrarse para mantener el equilibrio. Y la tercera era una huella lisa sobre la pintura amarilla de la mesa del ordenador, junto al vago contorno del lugar donde había estado la máquina, como si hubiera apoyado una mano allí mientras se tomaba su tiempo para leer lo que fuera que hubiera en la pantalla. —Eso es precisamente lo que íbamos a preguntarte —apunté—. ¿Tornasteis las huellas de ese ordenador antes de enviarlo al laboratorio? —Lo intentamos. Cualquiera pensaría que un teclado es una superficie de ensueño, ¿no es cierto? Craso error. La gente no utiliza toda la yema de los dedos para teclear, sólo una fracción diminuta de la superficie, una y otra vez, desde ángulos ligeramente distintos… Es como coger un trozo de papel e imprimir cien palabras distintas en él, una encima de la otra, y luego esperar que podamos descifrar la frase a la cual pertenecían. Lo mejor es siempre el ratón; de ahí extrajimos un par de huellas parciales que podrían ser casi útiles. Aparte de eso, nada lo bastante claro ni grande para poder presentarlo en un juicio. —¿Y qué hay de la sangre? ¿Había sangre en el teclado o en el ratón, en concreto? Larry negó con la cabeza. —Había una salpicadura en el monitor y un par de gotas a un lado del teclado. Pero no había manchas en las teclas ni en el ratón. Nadie los utilizó con los dedos ensangrentados, si eso es lo que queréis saber. —Entonces se diría que usaron el ordenador antes de los asesinatos — planteé—, al menos antes de los asesinatos de los adultos. Vaya, vaya, el tipo debe de tener unos nervios de acero para sentarse ahí a juguetear con el historial de internet mientras los Spain dormían en el piso de arriba. —No necesariamente —me contradijo Richie—. Esos guantes eran de cuero; se habrían endurecido, sobre todo si estaban ensangrentados. Quizá no pudiera teclear con ellos y se los quitó; eso justificaría el hecho de que no tuviera los dedos manchados de sangre… En sus primeros casos, la mayoría de los novatos mantienen el pico cerrado y se limitan a asentir ante todo lo que digo. Normalmente, ese proceder me parece correcto, pero, de vez en cuando, ver como otras parejas de compañeros discuten y rebaten sus teorías y se tildan el uno al otro de tontos para arriba despierta en mí un sentimiento de algo que podría ser soledad. Empezaba a gustarme trabajar con Richie. —Entonces el tipo se sentó ahí a toquetear el historial de internet de Pat y Jenny mientras ellos se desangraban a unos metros de distancia —le corregí—. En cualquier caso, es indudable que tiene un gran temple. —Hola, hola… —dijo Larry, saludándonos con la mano—. ¿Os acordáis de mí? ¿Recordáis que os he anunciado que las huellas dactilares no eran la parte buena? —Me encanta guardarme el postre para el final —dije—. Cuando tú lo creas conveniente, Larry, somos todo oídos. Nos agarró a cada uno por un codo y nos volvió hacia el denso charco de sangre. —Aquí es donde estaba la víctima masculina, ¿no es cierto? Boca abajo, con la cabeza hacia la puerta del pasillo y los pies hacia la ventana. Según vuestros búfalos, la mujer estaba a su izquierda, tumbada sobre el costado izquierdo, de cara a él, acurrucada contra su cuerpo, con la cabeza apoyada en el brazo izquierdo del tipo. Y aquí, a sólo cuarenta y cinco centímetros de donde supuestamente estaba su espalda, tenemos esto. Señaló hacia el suelo, hacia los chorreones de sangre a lo Jackson Pollock que radiaban alrededor del charco. —¿Una huella de zapato? —quise saber. —De hecho, son unas doscientas huellas de zapato, ¡que Dios nos ampare! Pero fijaos en esta de aquí. Richie y yo nos inclinamos sobre la mancha. La huella era tan tenue que apenas se distinguía sobre el jaspeado de las baldosas, pero Larry y sus muchachos ven cosas que el resto de los mortales no vemos. —Esta huella es especial —anunció Larry—. Corresponde a una zapatilla deportiva del pie izquierdo de un hombre, de una talla entre un cuarenta y cuatro y medio y un cuarenta y seis, estampada en sangre. Y ¡ojo al dato!: no corresponde a ninguno de los uniformados ni a ninguno de los enfermeros, gracias a que hay algunas personas con el cerebro suficiente como para colocarse los protectores para el calzado, y tampoco corresponde a ninguna de las víctimas. El mono estaba a punto de estallarle de pura satisfacción. Y tenía derecho a estar complacido consigo mismo. —Larry —dije—, te amo. —Pues ponte a la cola. Pero no me gustaría darte falsas esperanzas. En primer lugar, es sólo media huella: uno de tus búfalos borró la otra mitad; en segundo lugar, a menos que vuestro hombre sea tonto de remate, a estas alturas esa zapatilla estará ya en el fondo del mar de Irlanda. Pero si por casualidad conseguís echarle el guante, estaremos de suerte: la huella es perfecta. Ni yo mismo podría tomar una mejor. Cuando el laboratorio nos envíe las fotografías, podremos indicarte exactamente el número y, si nos das tiempo suficiente, es muy posible que incluso podamos facilitarte la marca y el modelo. Proporcióname la zapatilla de ese tipo y te diré si encaja en menos de un minuto. —Gracias, Larry —dije—. Como siempre, tenías razón: es una buena noticia. Intercambié una mirada con Richie y empecé a caminar hacia la puerta, pero Larry me detuvo dándome un golpecito en el brazo. —¿Acaso he dicho yo que eso fuera todo? Esto no son más que los preliminares, Scorch, ya sabes cómo funciona. Si citas mi nombre tendré que divorciarme de ti, pero me dijiste que querías algo que te ayudara a hacerte una idea de cómo había sido el enfrentamiento. —Siempre lo hago, Larry. Todas las aportaciones son bienvenidas. —Pues parece que la lucha no se limitó a esta estancia, tal como pensabais. Sin embargo, sí que fue aquí donde alcanzó toda su contundencia. Ocupó la cocina de punta a punta (vosotros mismos podéis ver el estropicio de este lugar), pero me refiero a lo que ocurrió después de que comenzaran los apuñalamientos. Tenemos un puf justo allí, en el extremo, rajado con un cuchillo ensangrentado, y también una gran salpicadura de sangre en la pared de este lado, por encima de la mesa; entremedio de ambos puntos, hemos contado al menos nueve salpicaduras. —Larry señaló aquellas que arremetían desde la pared contra mí, súbitamente vivaces como si fueran pintura—. Probablemente, algunas de ellas brotaran del brazo de la víctima masculina; ya habéis oído a Cooper: sangraba por todas partes. Si movió el brazo para intentar defenderse, debió de salpicar sangre, y es posible que también se desprendiera del cuchillo que blandía vuestro hombre. El caso es que entre los dos hubo un gran movimiento. Y las salpicaduras se sitúan a distintos niveles, en distintos ángulos: el asesino apuñaló a las víctimas mientras estas intentaban defenderse, mientras yacían en el suelo… Richie encogió un hombro; intentó disimularlo rascándose, como si le hubiera picado algo. —En realidad es una gran ventaja — continuó Larry en tono amable—. Cuanto más revuelto está el lugar, más pruebas encontramos: huellas, cabellos, fibras… Donde esté una buena escena sangrienta, que se quite todo lo demás. Señalé hacia la puerta del pasillo. —¿Y qué hay de allí? ¿Llegaron a acercarse? Larry negó con la cabeza. —No lo parece. No hay nada a un metro de esa puerta: ni salpicaduras, ni huellas de sangre…, salvo las de los enfermeros y los uniformados. Nada fuera de lugar. Todo tal y como Dios y los decoradores lo previeron. —¿Hay algún teléfono aquí? ¿Quizá un inalámbrico? —No que nosotros hayamos encontrado. —¿Entiendes adónde quiero llegar? —le pregunté a Richie. —Sí. El teléfono fijo estaba sobre la mesa del pasillo. —Exacto. ¿Por qué no intentaron Patrick ni Jennifer cogerlo y llamar al 999, o al menos intentarlo? ¿Cómo los contuvo a ambos a la vez? Richie se encogió de hombros. Sus ojos seguían deslizándose por la pared del fondo, de salpicadura de sangre en salpicadura de sangre. —Ya has oído lo que dijo la señora Gogan —respondió—. No tenemos muy buena reputación en esta zona. Quizá pensaron que no merecía la pena. Una imagen me palpitaba dentro del cráneo: Pat y Jenny Spain presas del más profundo terror, creyendo que estábamos demasiado lejos y que nos mostraríamos indiferentes, tanto que ni siquiera tenía sentido llamarnos, convencidos de que toda la protección del mundo los había abandonado; que estaban solos ellos dos, con la oscuridad y el mar rugiendo a su alrededor, solos contra un hombre que sostenía un cuchillo en una mano y las muertes de sus hijos en la otra. A juzgar por el tenso movimiento de la mandíbula de Richie, estaba visualizando la misma escena. —Otra posibilidad es que hubiera dos peleas por separado. Que nuestro hombre hiciera lo que hizo en la planta de arriba y luego Pat o Jenny se despertaran y lo oyeran salir de casa. Pat sería un mejor candidato, pues es menos probable que Jenny decidiera bajar a investigarlo sola. Que Pat persiguiera al tipo, lo descubriera aquí e intentara agarrarlo. Eso explicaría el arma escogida al azar y la magnitud de la lucha: nuestro hombre habría intentado zafarse de un tipo fuerte y furioso. Quizá el ruido despertara a Jenny, pero, para cuando llegó aquí, nuestro hombre tal vez ya hubiera derribado a Pat, lo cual le habría dejado el camino libre para ocuparse de ella. Todo podría haber sucedido muy rápido. No se tarda demasiado en crear un caos semejante, no cuando hay un cuchillo de por medio. —En ese caso, los niños serían el principal objetivo —apuntó Richie. —Eso es lo que parece. Los asesinatos de los críos fueron organizados, limpios: es indudable que estaban planeados y que todo salió según lo previsto. En cambio, el enfrentamiento con los adultos degeneró en un desbarajuste sangriento y descontrolado que podría haber acabado de un modo muy distinto. O bien no tenía previsto cruzarse con los adultos, o bien tenía también un plan para acabar con ellos y algo se torció. Sea como fuere, empezó por los niños. Y eso me dice que quizá fueran su máxima prioridad. —O bien podría ser justo al contrario —argumentó Richie. Sus ojos habían vuelto a alejarse de mí y se habían posado de nuevo en aquel caos —. Quizá los adultos fueran su principal objetivo, o sólo uno de ellos, y organizar este follón de sangre y vísceras formara parte de su plan; quizá eso fuera lo que pretendía. Tal vez los niños sólo fueran un obstáculo del que tuvo que deshacerse para que no se despertaran y se entrometieran. Larry se había metido un dedo bajo la capucha con mucho cuidado y se rascaba el punto en el que debería haber estado el nacimiento del pelo. Nuestra cháchara psicológica empezaba a aburrirle. —Dondequiera que empezara, yo diría que acabó saliendo por la puerta de atrás, no por la principal. El recibidor está limpio, y también lo está el camino de acceso a la casa. Sin embargo, hemos encontrado tres manchas de sangre en las losas del jardín trasero. Nos hizo señas para que nos acercáramos a la ventana y señaló tres tiras claras de cinta amarilla, una justo fuera de la puerta y dos en el borde del césped. —La superficie es irregular, de manera que no vamos a poder deciros de qué tipo de manchas se trata; podrían ser huellas de zapato o transferencias del punto en el que alguien arrojó un objeto manchado de sangre, o bien podrían ser gotas que se emborronaron de algún modo, quizá sí estaba sangrando y pisó la sangre. De hecho, incluso cabe la posibilidad de que uno de los niños se arañara una rodilla hace días y la mancha corresponda a eso. Por el momento, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que están ahí. —Eso significa que tenía una llave de la puerta trasera —apunté. —O eso o un teletransportador. Y hemos encontrado otra cosa en el jardín que creo que os gustará saber. Está relacionada con la trampa del altillo y todo eso. Larry hizo un gesto con los dedos a uno de sus muchachos, quien agarró una bolsa de pruebas de un montón y la sostuvo en alto. —Si no os interesa, lo tiraremos a la basura. Es bastante desagradable. Era un petirrojo, o gran parte del animal. Algo le había arrancado la cabeza un par de días atrás. Había algo pálido enroscado en el hueco oscuro e irregular del cuello. —Nos interesa —dije—. ¿Tenéis manera de saber cómo murió? —La verdad es que no es mi campo, pero uno de los muchachos del laboratorio practica actividades al aire libre durante los fines de semana. Persigue tejones con mocasines o algo por el estilo. A ver qué nos cuenta. Richie se inclinó para mirar más de cerca el petirrojo: garras diminutas y apretadas, terrones de tierra colgando de las coloridas plumas del pecho. Empezaba a apestar, pero Richie no parecía percatarse de ello. —Si lo hubiera matado un animal, se lo habría comido —dijo—. Un gato, un zorro o algo parecido le habrían arrancado las entrañas. No matan por placer. —Vaya, no te habría tomado por un hombre de campo —comentó Larry, arqueando una ceja. Richie se encogió de hombros. —No lo soy. Pero estuve destinado en una zona rural durante un tiempo, en Galway. Aprendí algunas cosas escuchando a los lugareños. —Adelante entonces, Cocodrilo Dundee. ¿Qué le arrancaría la cabeza a un petirrojo y dejaría el resto? —Un visón, tal vez. O una marta. —O un humano —aventuré. En el momento en que vi lo que quedaba del petirrojo, no pensé ni por un segundo en la trampa del altillo. Quizá Emma y Jack salieron a jugar al jardín un día, de buena mañana, y encontraron aquello entre la hierba y el rocío. Desde aquel escondrijo, alguien habría disfrutado de una visión perfecta. —Los humanos sí matan por placer, constantemente. *** Hacia las seis menos veinte nos hallábamos concentrados en inspeccionar la sala de juegos mientras la luz al otro lado de las ventanas de la cocina empezaba a enfriarse con la caída de la tarde. —¿Te importa acabar tú aquí? —le pregunté a Richie. Alzó la vista y, sin objetar nada, contestó: —Ningún problema. —Volveré dentro de quince minutos. Estate preparado para regresar a la comisaría. Me puse en pie (me dio un calambre y me crujieron las rodillas; me estaba haciendo demasiado mayor para aquello) y lo dejé a él agachado, hurgando entre libros ilustrados y estuches de plástico llenos de lápices de colores, rodeado por las salpicaduras de sangre que Larry y su equipo ya habían examinado. De camino hacia la puerta le di un puntapié a un animal de peluche azul que, al caer al suelo, soltó una risita aguda y empezó a cantar. Su canto ligero, dulce e inhumano me persiguió hasta que salí de la casa. Cuando el día se acercaba a su ocaso, la urbanización empezaba a cobrar vida. Los reporteros habían recogido sus trastos y habían regresado a sus hogares, helicóptero incluido, pero en la casa donde habíamos hablado con Fiona Rafferty andaba trasteando una pandilla de críos, columpiándose en los andamios y fingiendo empujarse unos a otros por las altas ventanas. Sus negras siluetas bailaban recortadas sobre el fondo de un cielo encendido. Al final de la calle, había un puñado de adolescentes apoyados en la valla que rodeaba un jardín invadido por las malas hierbas; ni siquiera se molestaron en fingir que no estaban fumando, bebiendo ni mirándome. En algún lugar, una ruidosa moto de gran cilindrada describía círculos furiosos al son del rugido del motor; algo más lejos, la cháchara crecía implacable. Los pájaros entraban y salían de los huecos de las ventanas y, al borde del camino, algo se hundió en un montón de ladrillos y alambre de púas, levantando una leve estela de polvo. La entrada posterior de la urbanización estaba formada por dos enormes pilares de piedra que se abrían a un vasto campo donde el césped, crecido y descuidado, se bamboleaba con la brisa y había cubierto densamente el hueco donde debería haber estado la verja. La hierba susurraba tranquilizadoramente y se aferró a mis rodillas, tirando de mí hacia atrás, mientras yo descendía por la suave pendiente hacia las dunas de arena. El equipo de búsqueda se encontraba en la orilla, hurgando entre las algas marinas y los agujeros burbujeantes donde se enterraban los bígaros. Al ver que me acercaba a ellos se enderezaron, uno por uno. —¿Ha habido suerte? —pregunté. Me mostraron su botín de bolsas con pruebas, como niños que regresan a sus casas rezagados y ateridos al final de un largo día de caza carroñera y grotesca. Colillas, latas de sidra, condones usados, auriculares rotos, camisetas desgarradas, envases de comida, zapatos viejos… Cada una de las casas vacías tenía algo que ofrecer, cada una de ellas había sido reclamada y colonizada por alguien: niños en busca de lugares para desafiarse mutuamente, parejas en busca de intimidad o emoción, adolescentes en busca de algo que destrozar, animales en busca de un sitio donde guarecerse y criar, ratones, ratas, pájaros, malas hierbas, insectos diminutos y ajetreados. La naturaleza no deja que nada quede vacío, que nada se desperdicie. En el mismísimo momento en el que los constructores y las agencias inmobiliarias se habían largado, otros seres se habían mudado a aquel lugar. Eran pocos los hallazgos de cierto valor: un par de cuchillas (un cortaplumas roto, probablemente demasiado pequeño para ser el que andábamos buscando, y una navaja automática que habría podido ser interesante de no haber estado oxidada), tres llaves que habría que comprobar en las cerraduras de los Spain y una bufanda con una mancha oscura y seca que podría resultar ser sangre. —Bien hecho —los alenté—. Entregádselo todo a Boyle, de la Policía Científica, y marchaos a casa. A las ocho en punto de la mañana retomad la tarea donde la hayáis dejado. Yo estaré en el depósito de cadáveres, pero me reuniré con vosotros lo antes posible. Gracias, damas y caballeros. Buen trabajo. Avanzaron con dificultad a través de las dunas en dirección a la urbanización, mientras se quitaban los guantes y frotaban sus tensos cuellos. Yo permanecí donde estaba. El equipo supondría que me estaba tomando un momento para reflexionar sobre el caso, para calcular las siniestras probabilidades matemáticas o para dejar que aquellos pequeños rostros sin vida llenaran poco a poco mi pensamiento. Si nuestro hombre me estaba observando, sin duda pensaría lo mismo. Pero no era así. Me había reservado aquellos diez minutos del programa del día para ponerme a prueba frente a aquella playa. Permanecí de espaldas a la urbanización, a la imagen de aquella esperanza hecha trizas donde antes hubo bañadores de alegres colores agitándose colgados de los tendederos improvisados entre las caravanas. La luna había salido temprano y lucía pálidamente en el pálido cielo, destellando tras delgadas nubes grisáceas; bajo ella, el mar se extendía plomizo y revuelto, insistente. Ahora que los rastreadores se habían marchado, las aves marinas reclamaban la orilla; me quedé allí quieto y, al cabo de un minuto, se olvidaron de mí y retomaron su búsqueda de comida deslizándose sobre la superficie del mar con sus reclamos, altos y nítidos como el viento contra una roca agrietada. En una ocasión, cuando el chillido de un ave nocturna fuera de la ventana de la caravana asustó a Dina y la desveló, mi madre le recitó un pasaje de Shakespeare: «No temas: la isla está llena de ruidos y músicas que deleitan y no dañan». El viento se había vuelto frío; me alcé el cuello del abrigo y metí las manos en los bolsillos. La última vez que había puesto el pie en aquella playa tenía quince años: justo acababa de empezar a afeitarme y comenzaba a acostumbrarme a la nueva anchura de mis hombros. Hacía apenas una semana que, por primera vez en mi vida, había empezado a salir con una chica. Era una muchacha dorada de Newry llamada Amelia que me reía todos los chistes y sabía a fresas. Entonces yo era muy diferente: eléctrico e inquieto, me precipitaba ante cualquier oportunidad de echarme unas risas o afrontar un reto, con un ímpetu tan denodado que me creía capaz de atravesar muros de piedra. Cuando los chicos empezaron a echar pulsos para impresionar a las chicas, desafié al corpulento Dean Gorry (aunque medía el doble que yo) y lo derroté tres veces seguidas; y todo porque lo que más ansiaba en el mundo era que Amelia aplaudiera por mí. Oteé el agua. La noche caía sobre la marea y yo no sentí nada. La playa se me antojaba algo que había visto en una película antigua, mucho tiempo atrás; aquel intrépido crío me parecía el personaje de un libro cuya lectura había abandonado en la infancia. Pero en algún recoveco de mi columna vertebral y en un punto muy profundo de las palmas de mis manos, algo zumbaba: como un sonido apenas audible, como una advertencia, como un violonchelo cuando un arco afinado hace sonar la nota perfecta para devolverlo a la vida. Capítulo 7 Ypor supuesto, maldita sea, Dina me estaba esperando. Lo primero que uno aprecia en mi hermana pequeña, Dina, es que tiene ese tipo de belleza que hace que todo el mundo, hombres y mujeres por igual, olviden de qué estaban hablando cuando la ven entrar. Parece uno de esos dibujos antiguos de hadas a carboncillo y tinta: esbelta como una bailarina, con una piel que jamás se broncea, unos labios carnosos y pálidos y unos inmensos ojos azules. Camina como si se deslizara un centímetro por encima del suelo. Un artista con quien salió en el pasado le dijo en una ocasión que era una «auténtica belleza prerrafaelita», cosa que habría sido fantástica si no le hubiera dado una patada en el culo dos semanas más tarde. Aunque confieso que no nos pilló por sorpresa. Lo segundo que destaca en Dina es que está como un cencerro. Varios psicólogos y psiquiatras le han diagnosticado trastornos diversos a lo largo de la vida, pero todo se reduce a que Dina no disfruta viviendo. Vivir tiene un truco que ella no parece haber aprendido nunca. A veces es capaz de fingir que sabe hacerlo durante varios meses seguidos, en ocasiones incluso un año, pero le requiere la misma concentración que a un funámbulo caminar por la cuerda floja, y siempre acaba tambaleándose y cayendo al vacío. Entonces pierde su asqueroso empleúcho du jour, su pésimo novio du jour la abandona (a los hombres que les gustan las mujeres vulnerables Dina les encanta, hasta que ella les demuestra qué significa de verdad ser vulnerable) y ella aparece en la puerta de mí casa o en la de Geri, generalmente a una hora intempestiva de la noche, completamente perdida. Aquella noche, en un intento por no parecer predecible, se presentó en mi trabajo en lugar de hacerlo en mi casa. Trabajamos justo delante del castillo de Dublín y, puesto que se trata de una atracción turística (estos edificios llevan ochocientos años defendiendo la ciudad, de un modo u otro), cualquiera puede entrar directamente desde la calle. Richie y yo avanzábamos por los adoquines hacia la comisaría con paso rápido; mientras yo andaba organizando mentalmente los hechos para exponérselos a O’Kelly, una porción de oscuridad se desprendió del rincón de una sombra junto a un muro y se acercó volando hacia nosotros. Ambos nos sobresaltamos. —Mikey —exclamó Dina con voz lastimera e intensa, al tiempo que me agarraba la muñeca con los dedos, tensos como alambres—. Tienes que venir a recogerme ahora. La gente no deja de empujarme. La última vez que la había visto, haría cosa de un mes, llevaba el cabello largo, rubio y ondulado y un vaporoso vestido de flores. Desde entonces, le había dado por el grunge: se había cortado el pelo en una media melenita teñida de un moreno brillante a la moda de los años veinte (habría dicho que ella misma se había cortado el flequillo) e iba vestida con un cárdigan gris enorme y andrajoso sobre una combinación blanca y unas botas de motero. Los cambios de aspecto de Dina son siempre una mala señal. Me maldije a mí mismo por haber permitido que transcurriera tanto tiempo sin comprobar qué tal estaba. La alejé de Richie, que estaba intentando despegar la mandíbula de los adoquines. Parecía como si me contemplara bajo una nueva luz. —Ya te tengo, cielo. ¿Qué ha pasado? —No puedo, Mikey, noto cosas en el pelo, no sé cómo explicártelo, como si el viento me arañara los cabellos. Me duele, me duele mucho, y no encuentro el botón para conseguir que pare. Se me hizo un nudo en el estómago. —Está bien —dije—. Está bien. ¿Quieres venir conmigo a casa y pasar allí una temporada? —Tenemos que irnos. Tienes que escucharme. —Ahora mismo nos vamos, cielo. Sólo espérame un segundo, ¿de acuerdo? La conduje hasta las escaleras de uno de los edificios del castillo, cerrado durante la noche tras la marabunta de turistas del día. —Siéntate aquí y espérame. —¿Por qué? ¿Adónde vas? Estaba al borde de sufrir un ataque de ansiedad. —Estaré ahí mismo —la informé, señalando con el dedo—. Necesito desembarazarme de mi compañero para poder marcharme contigo a casa. Tardaré un par de segundos. —No quiero que venga tu compañero. Mikey, no habrá sitio para todos, ¿cómo vamos a meternos los tres allí? —Exactamente. Yo tampoco quiero que venga. Pero tengo que sacármelo de encima para que nosotros podamos ponernos en marcha. La senté en los escalones. —¿De acuerdo? Dina se abrazó las rodillas y hundió la boca en la cara interna del codo. —De acuerdo, Mikey —respondió con voz apagada—. Date prisa, ¿vale? Richie fingía estar revisando los mensajes de su teléfono móvil para proporcionarme un poco de intimidad. Yo miraba de reojo a Dina. —Escucha, Richie. Es posible que no pueda acudir esta noche. ¿Tú sigues dispuesto a ir? Podía ver los signos de interrogación saltando arriba y abajo en su cabeza, pero el muchacho sabía cuándo mantener el pico cerrado. —Claro. —Bien. Escoge a un refuerzo. Él (o ella, si prefieres llevarte a Comosellame) puede apuntarse las horas extras, aunque quizá pudieras intentar transmitirle el mensaje de que renunciar a ellas redundaría en un mayor beneficio para su carrera. Si sucede algo, llámame de inmediato. Me da igual que creas que no es importante o que puedes ocuparte tú solo de ello. Llámame, ¿entendido? —Entendido. —De hecho, llámame igualmente aunque no suceda nada, sólo para mantenerme al corriente. Cada hora, a la hora en punto. Si no descuelgo el teléfono, vuelve a llamar hasta que lo haga. ¿Entendido? —Entendido. —Dile al comisario que me ha surgido un asunto urgente, pero que no se preocupe, que lo tengo todo bajo control y que me reincorporaré mañana por la mañana a más tardar. Pásale el informe de la jornada de hoy y explícale nuestros planes para esta noche. ¿Crees que podrás hacerlo? —Sí, creo que probablemente seré capaz de manejarme. El gesto en la comisura de sus labios me indicó que no le había gustado la pregunta, pero, en aquel momento, su ego ocupaba un puesto muy bajo en mi lista de prioridades. —Nada de «probablemente», muchacho: hazlo. Explícale también que los refuerzos tienen misiones asignadas para mañana, al igual que los rastreadores, y que necesitamos que un equipo subacuático empiece a trabajar en la bahía lo antes posible. En cuanto hayas acabado, ponte en marcha. Necesitarás comida, ropa de abrigo y un frasco de pastillas de cafeína (el café no te conviene; no quiero que tengas que salir a mear cada media hora), además de unas gafas de visión térmica: tenemos que suponer que ese tipo tiene un equipo de visión nocturna y no quiero que te pille desprevenido. Y revisa tu arma. La mayoría de nosotros acabamos la carrera sin haber siquiera desenfundado. Y hay quien se lo toma como una licencia para volverse descuidado. —Sí, ya he participado en un par de operaciones de vigilancia —replicó Richie, con la serenidad necesaria para que no supiera si me estaba enviando a hacer puñetas—. ¿Nos vemos aquí mañana por la mañana? Dina se estaba poniendo nerviosa; se mordisqueaba los hilos sueltos de la manga del jersey. —No —respondí—. Aquí no. Intentaré acercarme a Brianstown en algún momento de la noche, pero no sé si lo conseguiré. Si no aparezco por allí, nos reuniremos en el hospital para ir al depósito de cadáveres. A las seis de la mañana. Y, por todos los santos, no llegues tarde o nos pasaremos el resto de la mañana soportando las puyas de Cooper. —Ningún problema. Richie se guardó el teléfono en el bolsillo. —Si no nos vemos esta noche, intentaremos hacerlo lo mejor que sepamos para no cagarla, ¿de acuerdo? —No la caguéis —dije. —No lo haremos —respondió Richie, esta vez en tono más amable; sonaba casi como si quisiera tranquilizarme—. Buena suerte. Me dirigió un asentimiento de cabeza y puso rumbo a la puerta de la comisaría. Era lo bastante listo como para no volver la vista atrás. —Mikey —farfulló Dina entre dientes, agarrándome la espalda del abrigo con un puño—. ¿Podemos irnos ya? Me tomé una fracción de segundo para alzar la vista hacia el penumbroso cielo y pronunciar una plegaria contundente y urgente a lo que fuera que hubiera allá arriba: «Por favor, que mi hombre se muestre más prudente de lo que lo creo capaz. No dejes que se eche en brazos de Richie. Haz que me espere». —Venga —dije, al tiempo que le ponía a Dina una mano sobre el hombro. Dina se acurrucó a mi lado, con sus codos huesudos y respirando con rapidez, como un animal asustado. —Vámonos. En días como este, lo primero que hay que hacer con Dina es llevarla a casa. Gran parte de lo que parece locura en realidad no es más que tensión, un terror desatado que se agranda, se nutre de las corrientes y se ancla a todo lo que pasa junto a él a la deriva. Y Dina acaba paralizada por la inmensidad y la imprevisibilidad del mundo, como un depredador atrapado en un espacio abierto. Después, cuando consigues conducirla a un espacio familiar sin extraños, ruidos estridentes ni movimientos súbitos, se tranquiliza y experimenta largos episodios de lucidez, mientras esperas con ella a que todo termine. Dina fue uno de los factores que tuve en cuenta a la hora de comprar un apartamento, después de que mi exmujer y yo vendiéramos nuestra casa. Escogimos un buen momento para separarnos, o eso es al menos lo que me gusta repetirme: el mercado inmobiliario estaba en alza y mi mitad del capital me permitió satisfacer la entrada de un apartamento de dos dormitorios en la cuarta planta de uno de los edificios situados en la zona del Centro de Servicios Financieros. Su céntrica ubicación me permite ir al trabajo a pie y, el hecho de que sea un lugar moderno, hace que no me sienta un completo perdedor por haber fracasado en mi matrimonio. Además, es lo bastante alto como para que a Dina no le asuste el ruido de la calle. —¡Por Dios, ya era hora! —dijo ella en un arrebato de alivio cuando abrí la puerta del apartamento. Pasó delante de mí y apoyó la espalda en la pared que hay junto a la puerta, con los ojos cerrados, mientras respiraba hondo. —Mike, necesito darme una ducha, ¿puedo? Fui a buscarle una toalla. Dejó caer su bolso en el suelo, se metió en el cuarto de baño y cerró de un portazo. En un mal momento, Dina puede pasarse toda la noche en la ducha, siempre y cuando el agua caliente no se le acabe y sepa que estás al otro lado de la puerta. Asegura que se siente mejor bajo el agua porque puede dejar la mente en blanco, lo cual implica tantos planteamientos junguianos que no sabría ni por dónde empezar. En cuanto oí que el agua corría y a ella empezar a canturrear, cerré la puerta del salón y telefoneé a Geri. Nada detesto más en el mundo que tener que hacer este tipo de llamadas. Geri tiene tres hijos, de diez, once y quince años, un empleo como contable en la empresa de interiorismo de su mejor amiga y un marido a quien no ve lo suficiente. Todas esas personas la necesitan. Las únicas personas vivas que necesitan algo de mí son Dina, Geri y mi padre, y lo mejor que puedo hacer por Geri es evitar este tipo de llamadas. Hago lo que puedo. Hacía años que no la decepcionaba. —¡Mick! Espera un segundo, por favor, que pongo en marcha la lavadora… Un portazo, el clic de unos botones y un zumbido mecánico. —Cuéntame. ¿Va todo bien? ¿Recibiste mi mensaje? —Sí, lo recibí. Geri… —¡Andrea! ¡Te he visto! Devuélveselo ahora mismo o le doy el tuyo. Y seguro que eso no es lo que quieres, ¿verdad? No, claro que no. —Geri, escúchame. Dina vuelve a estar mal. Está aquí conmigo, en mi casa, dándose una ducha, pero esta noche tengo cosas que hacer. ¿Puedo llevarla a tu casa? —Oh, no… Noté que le faltaba el aliento. Geri es la optimista de la familia: después de veinte años, todavía alberga la esperanza de que cada vez sea la última, de que una mañana Dina se despierte curada. —¡Ah, mi pobre hermanita! Me encantaría que viniera, pero no esta noche. Quizá dentro de un par de días, si todavía sigue… —No puedo esperar un par de días, Geri. Estoy trabajando en un caso importante. Voy a estar cubriendo turnos de dieciocho horas y te aseguro que no puedo llevarla conmigo al trabajo. —Oh, Mick, no puedo. Sheila tiene una gripe intestinal, eso es lo que te decía en el mensaje, y se la ha contagiado a su padre… Se han pasado la noche vomitando, y cuando no era uno, era el otro. Y diría que Colm y Andrea van a caer en cualquier momento. Llevo todo el día limpiando vómitos y lavando ropa, y todo apunta a que voy a tener que seguir haciéndolo esta noche. Ahora mismo no podría ocuparme también de Dina. Me es imposible. Los episodios de Dina se prolongan entre tres días y dos semanas. Por si acaso, suelo reservar parte de los días de vacaciones y O’Kelly nunca pregunta, pero esta vez no iba a funcionar. —¿Y qué hay de papá? ¿Sólo por esta vez? ¿Crees que podría…? Geri dejó que se hiciera el silencio. Cuando yo era niño, mi padre era un hombre erguido y esbelto, inclinado a las afirmaciones nítidas y cuadriculadas y poco dado a las dobleces: «A las mujeres tal vez les gusten los borrachos, pero nunca los respetarán. No hay mal humor que el aire fresco y el ejercicio no puedan remediar. Paga siempre tus deudas antes de que venzan y nunca pasarás hambre». Sabía arreglarlo todo, cultivarlo todo, cocinar, limpiar y planchar como un profesional cuando tenía que hacerlo. La muerte de mi madre lo destrozó. Aún vive en la casa de Terenure donde nos criamos. Geri y yo vamos a verlo en fines de semana alternos para limpiar el baño, meter siete platos de comida en el congelador para asegurarnos de que tome una dieta equilibrada y comprobar que la televisión y el teléfono continúen funcionando. Las paredes de la cocina conservan el papel naranja con estampado psicodélico que mi madre escogió en los años setenta; en mi dormitorio, mis libros de la escuela siguen, sobados y llenos de telarañas, en la estantería que mi padre montó para mí. Cuando entras en el salón y le formulas una pregunta, tarda unos segundos en apartar la vista de la tele para mirarte, parpadea y replica: «Hijo. Me alegro de verte», y vuelve a sumergirse en el visionado de seriales australianos con el volumen apagado. En ocasiones, cuando se inquieta, consigue alejarse del sofá para dar unas cuantas vueltas por el jardín arrastrando los pies, calzado con sus pantuflas. —Geri, por favor. Será sólo por esta noche —le rogué—. Dina dormirá todo el día de mañana, y por la noche espero haber resuelto el trabajo. Por favor. —Lo haría si pudiera, Mick. No es que esté demasiado ocupada, ya sabes que eso no me importa… El ruido de fondo se había desvanecido; Geri se había alejado de los niños para hablar con mayor privacidad. Me la imaginé en su salón, con jerséis de colores y cuadernos de deberes esparcidos por todas partes, tirando de un mechón de su cuidada melena rubia. Ambos sabíamos que yo no habría sugerido que Dina se quedara con mi padre a menos que estuviera desesperado. —Ya sabes cómo se pone si no estoy junto a ella en todo momento, y tengo que ocuparme de Sheila y de Phil… ¿Qué haría si uno de los dos empezara a vomitar en mitad de la noche? ¿Dejar que sean ellos quienes limpien el vómito? ¿O dejarla sola para que montara un escándalo y despertara a toda la familia? Apoyé la espalda contra la pared y me pasé una mano por la cara. Me faltaba el aire; el apartamento apestaba a los productos químicos con aroma artificial a limón que emplea la mujer de la limpieza. —Está bien —respondí—. Ya lo sé. No te preocupes. —Mick. Si nosotros no podemos hacernos cargo… quizá deberíamos pensar en llevarla a un lugar donde puedan ocuparse de ella. —No —la corté. Negué con tal contundencia que me estremecí, pero Dina continuaba canturreando—. Ya me encargo yo. Todo saldrá bien. —¿Estarás bien? ¿No puedes pedir que alguien te sustituya? —No es así como funciona. Ya me las ingeniaré. —Mick, lo siento de veras. En cuanto se encuentren un poco mejor… —No te preocupes. Dales un abrazo de mi parte e intenta no contagiarte. Hablamos pronto. Un grito de furia en la distancia, en algún lugar de casa de Geri. —¡Andrea! ¿Qué te he dicho antes? … Vale, Mick, es posible que Dina esté mejor por la mañana. Nunca se sabe. —Sí, quizá sí. Esperemos. Dina soltó un aullido y cerró el grifo de la ducha: se había acabado el agua caliente. —Tengo que dejarte —anuncié—. Cuídate. Escondí el teléfono y me dirigí derechito a la cocina para disimular. Cuando la puerta del cuarto de baño se abrió, yo ya andaba cortando hortalizas. Me preparé un salteado de ternera para cenar; Dina no tenía hambre. La ducha la había reconfortado. Se acurrucó en el sofá, con una camiseta y unos pantalones de chándal que había sacado de mi armario, y se quedó mirando el infinito y secándose el pelo con una toalla, con aire pensativo. —Shhh —siseó, cuando empecé a preguntarle delicadamente qué tal había pasado el día—. No hables. Escucha. ¿No es maravilloso? Lo único que yo oía era el murmullo del tráfico, cuatro plantas más abajo, y el tintineo de la música que la pareja del piso de arriba pone cada noche para que su bebé se duerma. Supuse que, en cierto modo, debía de resultar tranquilizador y, tras una jornada intentando no perder el hilo en aquella maraña de conversaciones, estaba bien cocinar y cenar en silencio. Me habría gustado ver las noticias, ver como los periodistas relataban los acontecimientos, pero esa opción era absolutamente impensable. Tras la cena preparé café, mucho café. El sonido de los granos en el molinillo hizo que Dina se agitara de nuevo: comenzó a describir círculos inquietos alrededor del salón con los pies descalzos, sacaba libros de las estanterías, los hojeaba y volvía a colocarlos en lugares equivocados. —¿Tenías que salir esta noche? — me preguntó, de espaldas a mí—. ¿Tenías una cita? —Es martes. Nadie tiene una cita en martes. —Venga, Mikey, intenta ser más espontáneo. Sal entre semana. Vuélvete un poco más salvaje. Me serví una taza de café solo bien fuerte y me dirigí a mi sillón. —Me parece que no soy un hombre espontáneo. —¿Significa eso que los fines de semana sí tienes citas? ¿Tienes novia? —Creo que no he llamado «novia» a ninguna mujer desde que tenía veinte años. Los adultos tienen parejas. Dina fingió meterse dos dedos en la garganta para vomitar, con efectos sonoros incluidos. —Los gais que en 1995 rondaban la mediana edad tienen parejas. ¿Sales con alguien? ¿Follas con alguien? ¿Le disparas a alguien con el yogur de tu bazuca? ¿Has…? —No, Dina, no. Me veía con alguien hasta hace poco, pero rompimos y no tengo previsto volver a la circulación en un tiempo. ¿De acuerdo? —No lo sabía —respondió Dina con voz mucho más baja—. Lo siento. Se dejó caer en un brazo del sofá y, al cabo de un momento, preguntó: —¿Sigues hablando con Laura? —A veces. Al escuchar el nombre de Laura, la estancia se llenó con su perfume, intenso y dulce. Tomé un gran sorbo al café para apartármelo de la nariz. —¿Crees que volveréis? —No. Ella sale con alguien. Con un médico. Cualquier día me llamará para decirme que está comprometida. —Vaya —replicó Dina decepcionada—. Me gusta Laura. —Y a mí. Por eso me casé con ella. —Y entonces ¿por qué te divorciaste de ella? —Yo no me divorcié de ella. Ella se divorció de mí. Laura y yo siempre hemos sido muy civilizados y optamos por informar a todo el mundo de que nos habíamos separado de mutuo acuerdo, de que no era culpa de nadie, de que habíamos avanzado por caminos distintos y todas esas imbecilidades que suelen decirse, pero me había cansado de fingir. —¿En serio? ¿Por qué? —Porque sí. Dina, lo siento, pero esta noche no me apetece hablar de ello. —Vale —accedió Dina, poniendo los ojos en blanco. Se levantó sinuosamente del sofá y se dirigió sin hacer ruido a la cocina, donde la oí abrir cajones y armarios. —¿Por qué no tienes nada para comer? Me estoy muriendo de hambre. —Hay comida de sobras. La nevera está llena. Puedo prepararte un salteado, hay cordero guisado en el congelador y, si te apetece algo más ligero, puedes comerte unas gachas o… —Para, por favor. No me refiero a ese tipo de cosas. A la mierda los cinco grupos de alimentos, los antioxidantes y todo ese bla-bla-bla. Me apetece un helado o una de esas hamburguesas grasientas que se preparan en el microondas. Cerró un armario de un portazo y regresó al salón con una barra de cereales para el desayuno en la mano. —¿Cereales? Pero ¿qué eres? ¿Una niña? —Nadie te obliga a comértelos. Se encogió de hombros, se desplomó de nuevo en el sofá y empezó a mordisquear una esquina de la barra con mala cara, como si temiera que pudiera envenenarla. —Con Laura eras feliz, Mikey. Era raro, porque tú no eres una persona de naturaleza feliz y yo no estaba acostumbrada a verte en ese estado. Tardé un tiempo en darme cuenta. Pero era muy agradable. —Sí que lo era —convine. Laura es el mismo tipo de mujer esbelta, radiante y de belleza cuidada que Jennifer Spain. Todo el tiempo que estuvimos juntos lo pasó a dieta, salvo en los cumpleaños y Navidades; acude cada tres días al solárium para mantener su bronceado artificial, se alisa el pelo todas las mañanas de su vida y nunca sale de casa sin ir perfectamente maquillada. Sé que hay hombres que se sienten atraídos por las mujeres más naturales, o al menos fingen preferirlas, pero la gallardía con la que Laura luchaba cuerpo a cuerpo contra la naturaleza era una de las cosas que más me gustaba de ella. Por las mañanas, solía levantarme quince o veinte minutos más temprano para poder contemplarla mientras se acicalaba. Incluso los días en que tenía prisa, se le caían las cosas y maldecía para sus adentros, era lo más reconfortante que la vida tenía que ofrecerme, era como observar a un gato ordenar el mundo mientras se lavaba. Siempre me pareció que una mujer así, una mujer que se esforzaba tanto por ser lo que se suponía que tenía que ser, probablemente querría lo que se suponía que tenía que querer: flores, buenas joyas, una casa bonita, vacaciones al sol y un hombre que la amara y que la cuidara de corazón el resto de sus vidas. Las mujeres como Fiona Rafferty son un misterio insondable para mí; no acierto a imaginar por qué alguien intentaría descifrarlas, y eso me pone nervioso. Con Laura tenía la impresión de poder ser feliz. Fui tan imbécil que, el hecho de que al final resultara querer exactamente lo que se supone que quieren todas las mujeres, me cogió por sorpresa. Precisamente ella, con quien me había sentido seguro justo por ese motivo. —¿Te dejó Laura por mi culpa? — preguntó Dina, sin mirarme. —No —contesté al instante. Y era verdad. Laura descubrió la condición de Dina muy al principio de nuestra relación, de un modo previsible. Pero jamás dijo ni insinuó (y apostaría a que ni siquiera pensó) que Dina no fuera responsabilidad mía ni que debiera mantener su locura fuera de nuestro hogar. Cuando me acostaba tarde, las noches en que Dina finalmente caía dormida en la habitación de invitados de nuestra antigua casa, Laura me acariciaba el cabello. Eso era todo. —Nadie quiere lidiar con esta mierda. Ni siquiera yo quiero hacerlo — continuó Dina. —Quizá algunas mujeres no querrían. Pero yo no me casaría con ellas. Dina soltó una carcajada. —He dicho que Laura me caía bien. Pero no he dicho que fuera ninguna santa. ¿Acaso crees que soy estúpida? Sé que no le gustaba que una loca apareciera en el umbral de su casa y le jodiera la semana. ¿Recuerdas aquella vez de las velas, la música, las copas de vino y vosotros dos despeinados? Debió de odiarme con todas sus fuerzas. —No lo hizo. Nunca lo ha hecho. —En caso contrario, tampoco me lo dirías. ¿Por qué, si no, te habría abandonado? Laura estaba loca por ti. Y tú no tuviste la culpa; no le pegaste ni la llamaste escoria. La tratabas como a una princesa. Le habrías dado la luna. «Ella o yo», ¿te lo dijo alguna vez? «Quiero recuperar mi vida; echa a esa lunática de aquí». ¿Te dijo algo así? Empezaba a sumirse en uno de sus bucles, con la espalda apoyada con fuerza contra el brazo del sofá. Había un destello de miedo en los ojos. —Laura me dejó porque quiere tener hijos —le aclaré. A Dina se le cortó la respiración y me miró fijamente, boquiabierta. —¡Joder, Mikey! ¿No podéis tener hijos? —No lo sé. No lo intentamos. —¿Entonces…? —Yo no quiero tener hijos. Nunca he querido. Dina meditó mis palabras en silencio, mientras chupeteaba la barra de cereales con aire ausente. Al cabo de un rato, dijo: —Laura probablemente se calmaría mucho si tuviera hijos. —Quizá. Espero que tenga la oportunidad de descubrirlo. Pero no será conmigo. Lo sabía cuando nos casamos. Me aseguré de que le quedara claro. Nunca la engañé. —¿Por qué no quieres tener hijos? —Hay gente que no quiere tenerlos. No soy ningún bicho raro. —No he dicho que lo fueras. ¿Acaso te he llamado yo «raro»? Sólo te he preguntado por qué. —No creo que los detectives de Homicidios deban tener hijos — respondí—. Se ablandan, la barbarie los supera, y acaban metiendo la pata en el trabajo y probablemente también con sus hijos. No puedes tener ambas cosas. Y yo elijo el trabajo. —¡Por el amor de Dios! ¡Menuda sarta de gilipolleces! Nadie renuncia a tener hijos porque no cree en ello. Siempre le echas la culpa de todo a tu trabajo… Es aburridísimo, no puedes imaginar cuánto. ¿Por qué no quieres tener hijos? —Yo no le echo a mi trabajo la culpa de nada. Me lo tomo muy en serio. Y si eso te resulta aburrido, te pido disculpas. Dina alzó los ojos al cielo y soltó un inmenso suspiro de fingida paciencia. —De acuerdo —dijo, ralentizando el ritmo para que el idiota de su hermano pudiera seguirla—. Me apuesto todo lo que tengo, que es una mierda, pero algo es, a que los tipos de tu brigada no se esterilizan en su primer día de trabajo. Trabajas con hombres que tienen hijos. Y hacen exactamente lo mismo que tú. No creo que acostumbren a dejar escapar a los asesinos; en ese caso, los despedirían. ¿Estoy en lo cierto o no? —Algunos de los muchachos tienen familia, sí. —Entonces ¿por qué no quieres tener tú hijos? El café empezaba a hacerme efecto. El apartamento se me antojaba pequeño y feo, hostil bajo la luz artificial; la urgencia de salir de allí y pisar el acelerador rumbo a Broken Harbour casi me hizo saltar del sillón. —Porque corro un riesgo demasiado alto. Es tan grande que sólo pensar en ello me provoca arcadas. Por eso. —El riesgo… —repitió Dina tras un momento de silencio. Dio la vuelta al envoltorio de la barra de cereales, con cuidado, y examinó el lado brillante. —No se trata del trabajo. Te refieres a mí. Te asusta que fueran como yo. —No eres tú quien me preocupa — repliqué. —Entonces ¿quién? —Yo. Dina me observó, con la imagen de la bombilla reflejándose en aquellos inescrutables ojos de color azul lechoso cual dos diminutos fuegos fatuos. —Serías un buen padre —sentenció. —Tal vez sí. Pero quizá no fuera lo suficientemente bueno. Porque, si ambos nos equivocamos y resultara ser un padre nefasto, ¿qué sucedería entonces? Ya no habría nada que yo pudiera hacer. Cuando lo descubres, es demasiado tarde: los niños están ahí, no puedes devolverlos. Lo único que puedes hacer es seguir fastidiándola, día tras día, y observar cómo esos bebés perfectos se convierten en una ruina ante tus ojos. No puedo hacerlo, Dina. O no soy lo bastante tonto o no soy lo bastante valiente, pero no me veo capaz de asumir ese riesgo. —A Geri se le da bien. —A Geri se le da de maravilla — convine. Geri lleva la maternidad con alegría, tranquilidad y naturalidad. Después de que nacieran cada uno de sus hijos, la telefoneé cada día durante un año (operaciones de vigilancia, interrogatorios, discusiones con Laura, el mundo entero podía ponerse en modo pausa mientras hacía esa llamada telefónica) para asegurarme de que estaba bien. En una ocasión tenía la voz lo bastante ronca y apagada como para que yo obligara a Phil a ausentarse del trabajo e ir a comprobar cómo se encontraba. Estaba resfriada y, lógicamente, pensó que yo me sentiría como un idiota, pero no fue así. Más vale prevenir que curar. Siempre. —Yo quiero tener hijos algún día — anunció Dina. Hizo una bola con el envoltorio y la lanzó al aire, en dirección a la papelera, pero falló—. Supongo que a ti te parecerá una idea descabellada. La idea de que la próxima vez apareciera embarazada hizo que se me pusieran los pelos de punta. —No necesitas mi permiso. —Pero lo piensas. —¿Cómo esta Fabio? —pregunté. —Se llama Francesco. No creo que funcione. Pero no lo sé. —Creo que convendría que esperaras a encontrar a alguien en quien confiar. Llámame anticuado. —Lo dices por si pierdo la cabeza, supongo. Por si un día estoy cuidando de mi bebé de tres semanas de vida y empieza a estallarme la cabeza. Sería mejor que hubiera alguien cerca para vigilarme. —Yo no he dicho eso. Dina estiró las piernas sobre el sofá y se inspeccionó el esmalte de las uñas de los pies, de color azul claro perlado. —Sabes que suelo anticipar cuándo voy a tener un ataque. ¿Quieres que te explique cómo? La verdad es que no quería saber nada sobre los mecanismos de la mente de Dina. —¿Cómo? —pregunté. —Todo empieza a sonar de forma distinta. Me lanzó una mirada rápida, oculta tras una cortina de cabellos. —Me quito el jersey por la noche, lo dejo caer en el suelo y oigo un «plop», como una roca que cae en un estanque. En una ocasión, cuando iba caminando a casa desde el trabajo, mis botas chillaban cada vez que tocaban el suelo, como un ratón en una trampa. Fue horrible. Al final tuve que sentarme en la acera y sacármelas para asegurarme de que no había ningún ratón atrapado dentro. Sabía que era imposible, no soy tonta, pero quería asegurarme. Entonces caí en la cuenta de lo que estaba sucediendo. Aun así, tuve que coger un taxi que me llevara a casa. No podía soportar oír ese chillido a lo largo de todo el camino. Sonaba agónico. —Cuando eso sucede, deberías ir a ver a alguien. —Ya voy a ver a alguien. Hoy estaba en el trabajo y, al abrir uno de los frigoríficos para coger más panecillos, ha crepitado; como el fuego, como si ahí dentro hubiera un incendio forestal. Así que me he largado y he ido a buscarte. —Y eso está muy bien. Me alegro de que lo hayas hecho. Pero me refiero a ver a un profesional. —Médicos —dijo Dina frunciendo los labios—. He perdido la cuenta. ¿Y me han servido de algo? Estaba viva, lo cual significaba ya mucho para mí y esperaba que al menos significara algo para ella; sin embargo, el teléfono sonó antes de que pudiera señalárselo. Comprobé la hora mientras iba a buscarlo: las nueve en punto, Richie estaba cumpliendo. —Kennedy —dije, me puse en pie y me alejé de Dina. —Hemos tomado posiciones — informó Richie en voz tan baja que tuve que apretarme el teléfono contra la oreja —. No hay ningún movimiento. —¿Los técnicos y los refuerzos están también en sus puestos? —Sí. —¿Algún problema? ¿Os habéis tropezado con alguien de camino? ¿Algo que debería saber? —No. Todo va bien. —Entonces hablaremos dentro de una hora, o antes si se produce algún cambio. Buena suerte. Colgué. Dina había enrollado y hecho un nudo con la toalla y me miraba fijamente a través de su mata de pelo brillante. —¿Quién era? —Del trabajo. Me guardé el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta. La mente de Dina tiene recovecos paranoides. No quería que me escondiera el teléfono para que yo no pudiera contactar con hospitales imaginarios y hablar de su caso o, peor aún, temía que respondiera y le dijera a Richie que sabía lo que pretendía y que ojalá se muriera de cáncer. —Pensaba que no estabas de servicio. —Lo estoy. Más o menos. —¿Qué se supone que significa «más o menos»? Las manos empezaban a tensársele alrededor de la toalla. —Significa que, en ocasiones, necesitan preguntarme cosas —contesté en el tono más relajado que pude—. En Homicidios nunca se está «fuera de servicio». Era mi compañero. Y es probable que telefonee unas cuantas veces más esta noche. —¿Por qué? Cogí mi taza de café y me dirigí a la cocina para rellenarla. —Ya lo has visto. Es un novato. Antes de tomar ninguna decisión importante, tiene que consultarla conmigo. —¿Decisiones importantes sobre qué? —Sobre cualquier cosa. Dina empezó a hurgarse una costra del dorso de una mano con la uña del pulgar de la otra, con rascaduras breves y fuertes. —Esta tarde alguien ha encendido la radio —dijo—. En el trabajo. ¡Joder! —¿Y? —Y han dicho que habían encontrado un cadáver y que la policía creía que se trataba de una muerte violenta. En Broken Harbour. Han entrevistado a un tipo, a un poli. Sonaba como tu voz. Y entonces el frigorífico empezó a emitir aquel sonido como de incendio forestal. Con mucho cuidado, mientras me sentaba de nuevo en el sillón, le dije: —De acuerdo. Dina empezó a rascarse con más fuerza. —¡No hagas eso! ¡Joder! ¡Deja de hacer eso! —¿Hacer qué? —No pongas esa cara de poli con un palo metido por el culo. No me hables como si fuera una testigo imbécil con quien poner en práctica tus jueguecitos porque crees que me intimidas y no me atreveré a pararte los pies. Tú no me intimidas. ¿Lo has entendido? No tenía sentido discutir. —Entendido —le respondí con calma—. No pretendo intimidarte. —Entonces deja de hacerte el gilipollas y cuéntamelo. —Ya sabes que no puedo hablar del trabajo. No es nada personal. —¿Cómo que no es personal? Soy tu hermana, ¡joder! ¿Qué puede ser más personal que eso? Se había acurrucado en un rincón del sofá, con los pies firmemente apoyados en el suelo como si fuera a saltarme al pescuezo en cualquier momento, lo cual era improbable, pero no imposible. —Tienes razón. Me refiero a que no se trata de ocultarte algo a ti. Debo mantener la discreción con todo el mundo. Dina se mordisqueó el antebrazo mientras me observaba como si fuera el enemigo, con los ojos entrecerrados y encendidos con la astucia de un animal. —De acuerdo —dijo—. Entonces pongamos las noticias. Había esperado secretamente que no se le ocurriera hacerlo. —Pensaba que te gustaba disfrutar de la paz y la tranquilidad. —Si es lo bastante público como para que todo el puñetero país pueda verlo, estoy más que segura de que no es tan confidencial como para que yo no pueda hacerlo. ¿No es así? Teniendo en cuenta que no es algo personal, claro. —Por el amor de Dios, Dina. Llevo todo el día trabajando. Lo último que quiero hacer al llegar a casa es ver que hablan del trabajo en televisión. —Entonces explícame qué demonios pasa. O voy a poner las noticias y vas a tener que sujetarme para que no lo haga. ¿Quieres que hagamos eso? —Está bien —cedí, poniendo las manos en alto—. De acuerdo. Voy a explicártelo, pero antes tienes que tranquilizarte un poco. Y eso significa que necesito que dejes de morderte el brazo. —Es mi puñetero brazo. ¿A ti qué te importa si me lo muerdo? —No puedo concentrarme si te veo hacerlo. Y, si no puedo concentrarme, no podré explicarte qué ha pasado. Tú decides. Me lanzó una mirada de desafío, me enseñó los dientes, pequeños y blancos, y se mordió una vez más, con fuerza; no obstante, al ver que yo no reaccionaba, se bajó la manga de la camiseta y se sentó con las manos metidas debajo del trasero. —Ya está. ¿Contento? —No hemos encontrado sólo un cuerpo —la informé—, sino a los cuatro miembros de una familia. Vivían en Broken Harbour, pero ahora se llama Brianstown. Un intruso entró en su casa anoche. —¿Cómo los asesinó? —No lo sabremos con seguridad hasta que practiquemos las autopsias. Al parecer, utilizó un cuchillo. Dina se quedó mirando el vacío, sin moverse ni respirar siquiera mientras pensaba en ello. —Brianstown —dijo al fin, abstraída—. ¡Menuda mierda de nombre! Habría que meter la cabeza del tipo al que se le ocurrió debajo de un cortacésped. ¿Estás seguro? —¿Sobre el nombre? —¡No, joder! Sobre los muertos. Me froté la mandíbula, intentando destensarla un poco. —Sí, estoy seguro. Volvía a tener la mirada enfocada y los ojos posados en mí, sin pestañear. —Y estás tan seguro porque te estás ocupando del caso. No respondí. —Has dicho que no querías ver las noticias porque llevas todo el día trabajando. Lo has dicho tú. —Ver un caso de homicidios en las noticias es trabajo. Cualquier caso. Es a lo que me dedico. —Bla-bla-bla, este homicidio es el caso en el que tú estás trabajando. ¿No es cierto? —¿Qué importa eso? —Pues importa muchísimo, porque, si me lo dices, dejaré que cambies de tema. —Sí —respondí—. Me ocupo de este caso. Junto con un puñado de detectives más. —Humm —murmuró Dina. Lanzó la toalla en dirección a la puerta del cuarto de baño, se levantó del sofá y empezó a dar vueltas de nuevo por el salón, dibujando círculos enérgicos y automáticos. Me pareció oír que el murmullo de la cosa que habita en su interior empezaba a cobrar fuerza, como el leve zumbido de un mosquito. —¿Podemos cambiar ya de tema? —Sí —contestó Dina. Agarró un elefante de esteatita que Laura y yo compramos como recuerdo de nuestras vacaciones en Kenia, lo apretó con fuerza y examinó con interés las marcas rojas que le había dejado en la palma de la mano. —Antes, mientras te esperaba, he estado pensando en algo. Quiero cambiar mi piso. —Bien —dije—. Podemos conectarnos a internet y buscar algo ahora mismo, si quieres. El piso de Dina es un agujero inmundo. Podría permitirse perfectamente vivir en un lugar decente (yo la ayudaría a pagar el alquiler), pero dice que los bloques ordinarios de apartamentos le dan ganas de golpearse la cabeza contra las paredes, de manera que siempre acaba en una casa georgiana decrépita dividida en varios apartamentos de una sola habitación allá por los años sesenta, compartiendo el cuarto de baño con cualquier perdedor peludo que se hace llamar músico y que necesita que, de vez en cuando, le recuerden que el hermano de Dina es policía. —No —replicó Dina—. Escúchame, por favor. Quiero cambiarlo, cambiarlo. Lo odio porque me produce urticaria. Ya intenté trasladarme, y les pregunté a las chicas de arriba si querían intercambiar su piso con el mío, porque a ellas no les entraría el picor en los recovecos de los codos ni les subiría por las uñas como me sucede a mí. No hay bichos. Deberías ver lo limpio que lo tengo. Creo que es el puñetero estampado de la moqueta. Se lo expliqué a esas zorras, pero no me hicieron caso y se limitaron a poner cara de besugo, con la boca abierta. Me pregunto si deben tener peces como mascotas. Así que, como no puedo mudarme, me gustaría cambiar algunas cosas. Quiero hacer reformas. Creo que ya movimos algunos tabiques, pero no lo recuerdo bien. ¿Lo hiciste tú, Mikey? Richie telefoneó a cada hora en punto, tal como había prometido, para informarme de que no había ocurrido nada. Algunas veces Dina me dejó contestar al primer timbrazo, mordisqueándose los dedos mientras yo hablaba, y aguardó hasta que colgué antes de volver al ataque: «¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Qué le has contado sobre mí…?». Otras, tuve que dejar que el teléfono sonara dos o tres veces, mientras ella describía círculos cada vez más rápido y hablaba en voz cada vez más alta para no oír la llamada hasta que al final se agotaba y se desplomaba en el sofá o en la alfombra y yo podía descolgar. A la una de la madrugada me pegó un manotazo en la mano que dio con el teléfono en el suelo justo cuando yo estaba a punto de responder y me gritó: «Te importa un comino lo que estoy intentando explicarte. ¡Intento hablar contigo! No me ignores. No contestes. Escúchame, escúchame, escúchame…». Pasadas las tres de la madrugada cayó dormida en el sofá a media frase, encogida en un ovillo, con la cabeza escondida entre los cojines. Se había envuelto el puño con el dobladillo de mi camiseta y chupaba la tela. Fui a buscar el edredón de la habitación de invitados y la arropé con él. Luego bajé la intensidad de las luces, me serví una taza de café frío y me senté a la mesa del comedor a jugar al solitario con el teléfono móvil. En la calle, un camión emitía pitidos rítmicos al dar marcha atrás; al otro lado del pasillo, alguien cerró de un portazo amortiguado por el grosor de la moqueta. Dina susurró algo en sueños. Llovió un rato, un suave susurro que tamborileaba en las ventanas y fue atenuándose hasta dejar paso al silencio. Yo tenía quince años, Geri dieciséis y Dina casi seis cuando mi madre se suicidó. Desde que tengo uso de razón, una parte de mí había estado esperando a que llegara aquel día; con el ingenio que imbuye a las personas cuyas mentes han quedado despojadas de todo deseo de vivir, escogió el único día que no nos lo esperábamos. Durante todo el año, mi padre, Geri y yo nos ocupábamos de ella como si fuera un empleo a jornada completa: observábamos atentamente cualquier señal, como agentes secretos; la convencíamos para que comiera cuando ni siquiera tenía ganas de levantarse de la cama; ocultábamos los analgésicos en aquellos días en que vagaba por la casa como un punto frío suspendido en el aire; le sosteníamos la mano las noches en que era incapaz de dejar de llorar, y aprendimos a mentir con astucia y ligereza a vecinos, parientes y cualquiera que nos preguntara. Pero durante dos semanas, en verano, los cinco vivíamos en libertad. Había algo en Broken Harbour, quizá el aire, el cambio de escenario o la mera voluntad de no echar por tierra nuestras vacaciones, que cambiaba a mi madre y la convertía en una niña risueña que alzaba las palmas al sol, vacilante y asombrada, como si no diera crédito a la suavidad con que acariciaba su piel. Echaba carreras con nosotros y besaba a mi padre en la nuca después de untarlo con crema solar. Durante esas dos semanas, no contábamos los cuchillos ni nos sobresaltábamos al menor ruido en mitad de la noche, porque mi madre estaba feliz. El verano de mis quince años fue el más feliz de todos para ella. Yo no entendí el porqué hasta más tarde. Esperó hasta la última noche de nuestras vacaciones para meterse en el mar y ahogarse. Hasta aquella noche, Dina era una chiquilla con chispa, desobediente y traviesa, siempre dispuesta a estallar en carcajadas formidables y contagiosas. Después, los médicos nos aconsejaron que vigiláramos atentamente las «consecuencias emocionales» que hubiera podido tener en ella; hoy en día la habrían enviado directamente a terapia (a ella y a todos), pero entonces corrían los años ochenta y en este país aún se creía que la terapia psicológica era sólo para personas ricas que necesitaban que alguien les arreara una buena patada en el culo. Y la observamos. Éramos unos expertos haciéndolo. Al principio la vigilamos veinticuatro horas al día los siete días de la semana, tomando turnos sentados junto a la cama de Dina mientras ella se revolvía y murmuraba en sueños; pero no parecía estar peor que Geri o que yo, y desde luego tenía mucho mejor aspecto que nuestro padre. Se chupaba el dedo y lloraba mucho. Al cabo de un largo tiempo, recuperó la normalidad, al menos en apariencia. El día que me despertó pasándome una toalla mojada por la espalda y se marchó corriendo entre gritos y risas, Geri encendió una vela a la Virgen María para agradecerle que Dina hubiera vuelto a la normalidad. Yo también encendí una. Me aferré a lo positivo con todas mis fuerzas y me convencí de que creía en ello. Pero en el fondo lo sabía: una noche como aquella no desaparece sin más. Y no me equivocaba. Esa noche horadó a Dina hasta las entrañas y se mantuvo allí aletargada, aguardando durante años hasta que llegara su hora. Cuando se hubo hinchado lo suficiente, se removió, despertó y se abrió camino a dentelladas hacia la superficie. Nunca habíamos dejado a Dina sola durante un episodio. En alguna ocasión se había desviado antes de llegar a mi casa o a la de Geri y había aparecido llena de moretones, drogada hasta las cejas; una vez, llegó con un mechón de pelo de dos centímetros y medio de grosor arrancado de raíz. Y Geri y yo siempre intentábamos averiguar qué había sucedido, pero jamás esperamos que Dina nos lo contara. Pensé en llamar al trabajo para decir que estaba enfermo. Estuve a punto de hacerlo; tenía el teléfono en la mano, listo para llamar a la comisaría y explicarles que mi sobrina me había contagiado una gripe intestinal asquerosa y que otra persona debería hacerse cargo del caso hasta que yo pudiera alejarme del cuarto de baño. No fue la instantánea caída en picado de mi carrera lo que me detuvo, al margen de lo que todos los que me conocen habrían pensado. Fue la imagen de Pat y Jenny Spain luchando solos hasta la muerte porque creían que los habíamos abandonado. Se me hacía un mundo vivir pensando que eso pudiera ser cierto. Cuando apenas faltaban unos minutos para las cuatro entré en mi dormitorio, silencié el móvil y me quedé mirando fijamente la pantalla hasta que se iluminó con el nombre de Richie. Más de lo mismo; empezaba a sonar somnoliento. —Si a las cinco no ha habido actividad, empezad a recoger —le dije —. Dile a Comosellame y al resto de refuerzos que vayan a echarse un sueñecito y que fichen de nuevo a mediodía en comisaría. Tú podrás aguantar unas cuantas horas más sin dormir, ¿verdad? —Sin problema. Me quedan aún unas cuantas píldoras de cafeína. Se hizo una pausa momentánea, mientras buscaba el modo correcto de formularlo. —Te veré en el hospital, ¿verdad? ¿O…? —Sí, muchacho, ahí estaré. A las seis en punto. Dile a Comosellame que te deje allí de camino a casa. Y asegúrate de desayunar algo, porque, una vez nos pongamos en marcha, olvídate de que paremos a tomar un té con tostadas. Te veo dentro de un rato. Me duché, me afeité, saqué ropa limpia y me comí un bol de muesli haciendo el menor ruido posible. Luego le escribí una nota a Dina: «Buenos días, lirón. He tenido que ir al trabajo, pero regresaré en cuanto pueda. Entretanto, come lo que encuentres en la cocina, lee/mira/escucha lo que te apetezca de lo que hay en las estanterías, date otra ducha… Estás en tu casa. Llámanos a mí o a Geri en cualquier momento si te pones nerviosa o te apetece hablar. M.». Dejé la nota sobre la mesilla de centro, encima de una toalla limpia y otra barra de cereales. No dejé llaves: me había pasado un rato largo meditándolo, pero al final tuve que escoger entre el riesgo de que el apartamento se incendiara con ella encerrada dentro, o que se dedicara a vagar por una calle de mala muerte y tropezara con la persona equivocada. Era una mala semana para tener que confiar en la suerte o en la humanidad, pero, si me acorralan, apuesto por la suerte. Dina se revolvió en el sofá y, por un instante, me quedé inmóvil, pero sólo suspiró y aplastó aún más la cabeza en los cojines. Uno de sus delgados brazos colgaba fuera del edredón, pálido como la leche, impreso con semicírculos claros, rojos y leves de marcas de dientes. Tiré del edredón para tapárselo. Luego me puse el abrigo, salí del apartamento en silencio y cerré la puerta con llave tras de mí. Capítulo 8 Alas seis menos cuarto, Richie me esperaba a las puertas del hospital. Normalmente habría enviado a uno de los uniformados (oficialmente, nuestro único cometido allí era identificar los cuerpos y yo tenía maneras más productivas de invertir mi tiempo), pero aquel era el primer caso de Richie y era necesario que asistiera a la autopsia. Si no lo hacía, empezarían a circular rumores. Además, a Cooper le gusta que observen su trabajo y, si Richie lograba congraciarse con su cara amable, tendríamos la oportunidad de avanzar por la vía rápida en caso de que lo necesitáramos. Aún era de noche, esa oscuridad fina antes del amanecer que te roba hasta el último ápice de fortaleza de los huesos, y soplaba un aire cortante. La luz de la entrada del hospital, blanca y sin pizca de calidez, parpadeaba. Richie estaba apoyado contra la verja, con un vaso de plástico de tamaño industrial en cada mano, pasándose una bola de papel de aluminio entre los pies. Lo vi pálido y con los ojos hinchados, pero estaba despierto y llevaba una camisa limpia; era igual de barata que la anterior, pero le concedí varios puntos por haber pensado en cambiársela. Y, además, llevaba puesta mi corbata. —¿Qué tal? —me saludó, mientras me tendía uno de los vasos—. He pensado que quizá te apetecería… aunque sabe a lavavajillas. Es del bar del hospital. —Gracias, supongo —respondí. Al fin y al cabo, era café. —¿Qué tal anoche? Se encogió de hombros. —Habría sido más entretenido si nuestro hombre hubiera aparecido. —Paciencia, muchacho. Roma no se construyó en un día. Otro encogimiento de hombros, esta vez mientras golpeaba la bola de papel de aluminio con más fuerza. Supe entonces que le habría gustado atrapar al sospechoso para entregármelo a primera hora de la mañana, bien atadito y listo para el horno, el golpe perfecto para demostrarme que era todo un hombre. —Al menos, los de la Científica comentan que han avanzado mucho — aclaró. —Fantástico. Me apoyé contra la verja a su lado e intenté beberme el café: al primer asomo de bostezo Cooper me echaría a patadas. —¿Qué hay de las patrullas de refuerzo? —Nada relevante. Vieron unos cuantos vehículos que entraban en la urbanización, pero todas las matrículas correspondían a direcciones de Ocean View, inquilinos que regresaban a sus casas. Una pandilla de adolescentes se reunió en una de las casas del extremo opuesto de la calle con un par de botellas y pusieron la música a todo volumen. Alrededor de las dos y media se fijaron en un coche que no dejaba de dar vueltas y más vueltas, muy despacio; era una mujer con un bebé llorando en la parte trasera, de modo que los muchachos dedujeron que estaba intentando hacer que se durmiera. Y eso fue todo. —¿Crees que si hubiera habido algún tipo raro merodeando por ahí lo habrían advertido? —A menos que fuera un tipo muy afortunado, apostaría a que sí. —¿Nada de medios de comunicación? Richie negó con la cabeza. —Pensaba que entrevistarían a los vecinos, pero no lo han hecho. —Probablemente anden buscando a los familiares para incordiarlos, es mucho más jugoso. Así que, al parecer, la oficina de prensa los tiene bajo control, al menos por el momento. He echado un vistazo rápido a las ediciones matutinas: no hay nada que no supiéramos ya y ninguna de ellas menciona que Jenny Spain siga con vida. No obstante, no podremos mantener el secreto mucho más tiempo. Necesitamos echarle el guante a ese tipo enseguida. Todas las portadas se abrían con un enorme titular y una imagen angelical de las rubias cabecitas de Emma y Jack. Teníamos una semana, dos a lo sumo, para cazar a aquel tipo antes de convertirnos en una panda de incompetentes despreciables y hacer del comisario un hombre infeliz. Richie empezó a formular una pregunta, pero un bostezo lo interrumpió a media frase. —¿Has conseguido dormir algo? — le pregunté. —No. Acordamos hacer turnos, pero el campo es muy ruidoso, ¿lo sabías? A la gente se le llena la boca hablando de la paz y la tranquilidad, pero no son más que chorradas. Se oía el mar y había como un centenar de murciélagos en plena fiesta, además de ratones o algún otro bicho correteando entre las casas. Y algo salió a dar un paseo al final de la calle; sonaba como un tanque embistiendo contra la vegetación. Intenté divisarlo con los prismáticos, pero se escabulló entre las casas antes de que pudiera darle alcance. De todos modos, era algo grande. —¿Demasiado espeluznante para ti? Richie me miró de reojo exhibiendo una sonrisa irónica. —Conseguí no cagarme en los pantalones. Además, aunque hubiera habido silencio, habría preferido permanecer despierto. Por si acaso… —Yo habría hecho lo mismo. ¿Cómo lo llevas? —Bien. Estoy un poco cansado, pero no voy a desmayarme a media autopsia ni nada por el estilo. —Si conseguimos que duermas un par de horas en algún momento del día, ¿crees que podrías aguantar otra noche? —Con un poco más de esto… —dijo inclinando el vaso de café—. Sí, desde luego que podré. Lo mismo que anoche, ¿no? —No —respondí—. Una de las definiciones de la locura, amigo mío, es hacer lo mismo una y otra vez y esperar obtener un resultado distinto. Si nuestro hombre fue capaz de no picar el anzuelo en la primera noche, también resistirá en la segunda. Necesitamos un cebo mejor. Richie volvió la cabeza hacia mí. —¿Ah, sí? Pensaba que el de ayer era bastante decente. Una o dos noches más y seguro que lo cazamos. Alcé mi vaso hacia él. —Aprecio el voto de confianza. Pero el hecho es que he subestimado a nuestro hombre. No somos de su interés. Algunos de estos tipos son incapaces de alejarse de la policía: se inmiscuyen como pueden en la investigación y eres incapaz de dar media vuelta sin tropezar con el señor Colaborador. Pero nuestro tipo no es de esos; de lo contrario, ya lo habríamos atrapado. Le importa un bledo lo que hagamos o lo que hagan los muchachos de la Científica. Pero sabes en que está muy, pero que muy interesado, ¿no es cierto? —¿En los Spain? —Diez puntos para ti. En los Spain. —Pero no tenemos a los Spain. Bueno, tenemos a Jenny, sí, pero… —Incluso aunque Jenny pudiera ayudarnos a resolver el caso, prefiero mantenerla oculta mientras pueda. No obstante, lo que sí tenemos es a esa refuerzo, ¿cómo se llama? —Oates. La detective Janine Oates. —Esa. Quizá no te hayas percatado, pero, desde la distancia y en el contexto adecuado, la detective Oates podría pasar perfectamente por Fiona Rafferty. Tiene la misma estatura, la misma constitución, el mismo pelo… Por suerte, la detective Oates lo lleva mejor arreglado, pero estoy seguro de que, si se lo pedimos, podría revolvérselo un poco. Ponle una trenca roja y ya lo tienes. No es que se parezcan físicamente, pero tendrías que verlas de cerca para percatarte. Y, para que eso ocurra, necesitas un punto de observación decente y unos prismáticos. —Volvemos a replegarnos a las seis, entonces ella aparece en el coche… ¿Tenemos un Fiat amarillo en el depósito, verdad? —preguntó Richie. —No estoy seguro, pero, si no es así, podemos hacer que un coche patrulla la deje frente a la casa. Se mete dentro y se pasa la noche haciendo lo que considera que haría Fiona Rafferty en su lugar, del modo más evidente posible… descorrer las cortinas y vagar por la casa con pinta de estar desconsolada, revisar los documentos de Pat y Jenny, ese tipo de cosas. Y nosotros nos limitamos a esperar. Richie se tomó el café, haciendo una mueca inconsciente con cada sorbo, mientras sopesaba mi propuesta. —¿Crees que sabe quién es Piona? —Creo que existe una posibilidad más que razonable de que lo sepa. Recuerda: no sabemos en qué momento entró en contacto con los Spain; bien podría haberlo hecho a través de Fiona. Y aunque no fuera así, y por mucho que Fiona no los visitara desde hacía meses, sabemos que nuestro hombre lleva mucho más tiempo observándolos. En el horizonte empezaban a perfilarse las colinas, más oscuras que la oscuridad. En algún lugar tras ellas, las primeras luces se alzaban sobre la arena de Broken Harbour y se filtraban en todas las casas vacías, en la más vacía de todas ellas. Eran las seis menos cinco. —¿Alguna vez has presenciado una autopsia? —pregunté. Richie negó con la cabeza. —Siempre hay una primera vez. —Así es —dije—, pero no suele ser de estas características. Va a ser una experiencia muy dura. Convendría que estuvieras presente, pero si crees que no podrás soportarlo, es el momento de decirlo. Podemos alegar que has ido a echar una cabezadita después de la misión de vigilancia. Aplastó el vaso de papel y lo arrojó a la papelera con un movimiento brusco de muñeca. —Vamos —dijo. La morgue se ubicaba en el sótano del hospital, una estancia pequeña y de techos bajos, con suciedad y probablemente cosas peores incrustadas en la lechada entre las losas del suelo. El aire era gélido y húmedo, inmóvil. —Detectives —dijo Cooper, mirando a Richie con una leve sonrisilla de suficiencia. Cooper debe de rondar los cincuenta años, pero bajo la luz de los fluorescentes y recortado contra las baldosas blancas y el metal, parecía un anciano gris y marchito, como un alienígena salido de una alucinación, sondas en mano. —Me alegra verlos por aquí. Creo que empezaremos por el adulto: la edad antes que la belleza. Tras él, su ayudante, un tipo corpulento con mirada impasible, abrió un cajón de instrumental que emitió un espantoso chirrido. Noté que Richie se encogía de hombros a mi lado, en un espasmo nervioso apenas perceptible. Rompieron los sellos de la bolsa del cadáver y abrieron la cremallera para descubrir a Pat Spain en su pijama acartonado por la sangre. Lo fotografiaron vestido y desnudo, le tomaron muestras de sangre y las huellas dactilares, se inclinaron sobre él, muy de cerca, para arrancarle un pellizco de piel con unas pinzas y le cortaron las uñas para extraer muestras de ADN. A continuación, el ayudante aproximó la bandeja de instrumental al codo de Cooper. Las autopsias son actos brutales. Es la parte de este trabajo que suele pillar desprevenidos a los novatos: esperan delicadeza, bisturís diminutos y cortes de precisión, cuando lo que de verdad se les presenta son cuchillos para el pan que sierran tajos profundos y rápidos y pieles arrancadas como papel adhesivo. Ver a Cooper en acción recuerda más a un carnicero que a un cirujano. No necesita proceder con cuidado para minimizar las cicatrices ni contiene el aliento para asegurarse de no rozar una arteria. La carne con la que trabaja ya no tiene ningún valor. Cuando Cooper acaba con un cuerpo, nadie más volverá a necesitarlo, jamás. Richie lo llevó bien. No se estremeció cuando las tijeras de podar separaron las costillas de Pat ni cuando Cooper levantó la piel del rostro de Pat y la plegó por la mitad, ni cuando, al serrar el cráneo, desprendió un leve olor acre a chamuscado. El chapoteo que emitió el hígado cuando el ayudante lo depositó en la balanza le sobresaltó, pero eso fue todo. Cooper actuó con destreza y eficiencia, dictando notas al micrófono colgante e ignorándonos por completo. Pat había tomado un emparedado de queso y unas patatas fritas tres o cuatro horas antes de morir. Las trazas de grasa en las arterias y alrededor del hígado indicaban que debería haber comido menos patatas y haber practicado más ejercicio, pero, en general, se mantenía en buena forma: no se apreciaban enfermedades ni anormalidades, y tanto la antigua fisura de su clavícula como el engrosamiento de las orejas cabía atribuirlas a lesiones motivadas por la práctica del rugby. —Cicatrices de un hombre sano —le dije a Richie en voz baja. Al fin, Cooper se enderezó, estiró la espalda y se volvió hacia nosotros. —En resumen —nos informó con satisfacción—: Mi examen preliminar en la escena del crimen era correcto. Como recordarán, determiné que la causa probable de la muerte era o bien esta herida —señaló pinchando en el corte que dividía el pecho de Pat Spain con su bisturí— o bien esta otra —la hendidura en la clavícula de Pat—. De hecho, cualquiera de ellas pudo causarle la muerte. En la primera, la cuchilla rebotó en el borde central del esternón y sesgó la vena pulmonar. Cooper separó del cuerpo la piel de Pat, con delicadeza, sosteniendo el doblez entre el pulgar y el índice, y señaló con su bisturí para asegurarse de que Richie y yo viéramos exactamente a qué se refería. —En ausencia de ninguna otra herida o de tratamiento médico, esta herida habría ocasionado la muerte en aproximadamente veinte minutos, mientras la cavidad pectoral del individuo iba llenándose de sangre. Sin embargo, en atención a lo ocurrido, esta secuencia de acontecimientos se interrumpió. Dejó que la piel cayera de nuevo en su sitio y alargó la mano para curiosear bajo la clavícula. —Esta es la herida que resultó mortal. La cuchilla penetró entre la tercera y la cuarta costillas, en la línea clavicular, y causó una laceración de un centímetro en el ventrículo derecho del corazón. La hemorragia debió de ser rápida y abundante. La caída de la tensión arterial lo dejó seguramente inconsciente al cabo de unos quince o veinte segundos y lo llevó a la muerte unos dos minutos después. La causa de la muerte fue el desangramiento. De manera que Pat no pudo haberse deshecho del arma, aunque a esas alturas yo ya no creía que lo hubiera hecho él. Cooper colocó el bisturí en la bandeja del instrumental y le hizo un gesto con la cabeza a su asistente, que andaba enhebrando una gruesa aguja curva y tarareando para sí. —¿Y el mecanismo de muerte? — quise saber. Cooper suspiró. —Según tengo entendido, por el momento barajan la hipótesis de que, en el momento de las muertes, había una quinta persona en la casa —dijo. —Eso es lo que apuntan las pruebas. —Humm… —murmuró Cooper alisándose la bata—. Estoy seguro de que eso les lleva a suponer que este individuo —indicó con la cabeza a Pat Spain— fue víctima de un homicidio. Por desgracia, algunos de nosotros no podemos permitirnos el lujo de la suposición. Todas las heridas encajan con un ataque, pero también podrían haber sido autoinfligidas. El mecanismo de muerte no fue ni homicidio ni suicidio: indeterminado. El abogado de la defensa iba a disfrutar de lo lindo con aquel dato. —Por el momento, podríamos dejar esa parte de los documentos en blanco y volver a ellos cuando obtengamos nuevas pruebas. Si el laboratorio encuentra restos de ADN bajo las uñas… Cooper se inclinó sobre el micrófono colgante y, sin molestarse en mirarme, dijo: «Mecanismo de muerte: indeterminado». Aquella sonrisita suya pasó por encima de mí para ir a posarse en Richie. —Alegre esa cara, detective Kennedy. Dudo mucho que vaya a haber ninguna ambigüedad con respecto al mecanismo de muerte del siguiente sujeto. El cuerpo de Emma Spain salió de un cajón con las sábanas netamente plegadas a su alrededor, como una mortaja. Richie se removió junto a mi hombro y escuché un ruido rápido y áspero cuando empezó a rascar el interior de su bolsillo. La niña se había acurrucado cómodamente en aquellas mismas sábanas dos noches atrás, tras recibir un beso de buenas noches. Si el pensamiento de Richie empezaba a discurrir en esa línea, calculé que cuando llegaran las Navidades me habrían asignado ya un nuevo compañero. Me moví ligeramente, le di un codazo con disimulo y carraspeé. Cooper me dirigió una larga mirada impertérrita desde el otro lado de aquella pequeña forma blanca, pero Richie captó el mensaje y se quedó quieto. El asistente desplegó las sábanas. Conozco a detectives que han desarrollado la habilidad de desenfocar la mirada durante las peores partes de la autopsia. Mientras Cooper viola a los niños muertos en busca de señales de violación, el oficial a cargo de la investigación clava la vista en la nada, en una imagen borrosa. Yo miro sin pestañear. Las víctimas no pudieron escoger entre sufrir o no lo que les sucedió. Ya me siento lo bastante afortunado de estar vivo junto a ellas para atreverme a pensar que contemplarlas pueda herir mi sensibilidad. El caso de Emma era peor que el de Patrick, no sólo porque fuera una niña, sino porque no mostraba heridas. Quizá suene retorcido, pero, cuanto más graves son las lesiones, más fácil resulta la autopsia. Cuando te enfrentas a un cadáver macerado que parece proceder de un matadero, las incisiones y el chasquido que se oye al levantarle la tapa del cráneo no te causan tanta impresión. Las heridas dan al policía que llevas dentro algo en que concentrarse: transforman a la víctima en un espécimen compuesto de interrogantes que exigen una respuesta urgente y pistas frescas. Emma no era más que una niñita de piececillos descalzos, plantas suaves y naricilla respingona y pecosa, con la camiseta del pijama remangada y el ombligo al aire. Cualquiera habría jurado que tenía un aliento de vida, que bastaría con susurrarle las palabras precisas al oído o tocarla en un punto concreto para despertarla. Lo que Cooper estaba a punto de hacerle en nuestro nombre era una docena de veces más brutal que cualquier cosa que le hubiera hecho el asesino. El asistente retiró las bolsas de papel en las que le habían envuelto las manos para no contaminar las pruebas, y Cooper se inclinó sobre ella con una espátula para rasparle las uñas y tomar muestras. —¡Vaya! —dijo de repente—. ¡Qué interesante! Asió unas pinzas, las acercó a la mano derecha de la cría y se enderezó con las pinzas en alto. —Tenía esto entre los dedos índice y corazón —comentó. Cuatro pelos rubios y finos. Un hombre rubio agachado sobre la cama de volantes color de rosa, esa niñita luchando… —ADN. ¿Tenemos suficiente para comprobarlo? —quise saber. Cooper me dedicó una leve sonrisa. —Controle su entusiasmo, detective. Obviamente, se requiere un estudio microscópico, pero, a juzgar por el color y la textura, todo apunta a que estos cabellos pertenecen a la propia víctima. Los guardó en una bolsa de pruebas, sacó su pluma y se encorvó para garabatear algo en la etiqueta. —En el supuesto de que las pruebas confirmen la teoría preliminar de la asfixia, diría que las manos le quedaron atrapadas bajo la cabeza a causa de la presión de la almohada o del arma empleada y que, incapaz de agarrar al atacante, se aferró a sus propios cabellos en los últimos instantes de conciencia. Y entonces Richie se marchó. Al menos logró no atravesar la pared de un puñetazo ni vomitar las tripas en el suelo. Simplemente giró sobre sus talones, salió de la sala y cerró la puerta tras él. El ayudante soltó una risilla, mientras que Cooper se limitó a dirigir una larga y gélida mirada hacia la puerta. —Disculpe al detective Curran — dije. Cooper posó en mí aquella misma mirada. —No estoy acostumbrado a que interrumpan mis autopsias sin una razón excelente —replicó—. ¿Tienen usted o su colega alguna razón excelente? Richie acababa de echar por tierra sus probabilidades de poner a Cooper de su lado. Y ese era el menor de nuestros problemas. Poco importaban los comentarios acerca de Richie que Quigley hubiera lanzado en la sala de la brigada, porque no iban a ser nada en comparación con lo que le esperaba a partir de aquel momento si no volvía a meter el trasero en la morgue y presenciaba aquella autopsia hasta el final. Hablábamos de un apodo para toda la vida. No era probable que Cooper difundiera el rumor, porque considera que está por encima de los cotilleos, pero el destello en los ojos del ayudante me indicaba que él sí se moría de ganas de hacerlo. Mantuve la boca cerrada mientras Cooper proseguía con el examen externo. Por suerte, no hubo más sorpresas desagradables. La altura de Emma estaba por encima de la media para una niña de seis años, el peso era correcto y su estado de salud, bueno. No había fracturas curadas, marcas de quemaduras ni cicatrices, ninguna de las espantosas huellas que dejan los malos tratos físicos o los abusos sexuales. Tenía los dientes limpios, sanos y sin empastes; las uñas limpias y cortas, y le habían cortado el pelo no hacía mucho. Durante su breve vida, la habían cuidado bien. No presentaba hemorragias conjuntivales en los ojos ni morados en los labios que indicaran que le habían presionado algo contra la boca, nada que nos revelara ninguna pista sobre qué le había hecho el asesino. Entonces Cooper iluminó el interior de la boca de Emma con su lápiz linterna como si fuera su pediatra y murmuró: —Humm. Agarró de nuevo sus pinzas, inclinó la cabeza de la cría hacia atrás y maniobró con ellas en las profundidades de su garganta. —Si lo recuerdo correctamente — dijo—, en la cama de la víctima había varios cojines con animales antropomórficos bordados en lana multicolor. Gatitos y cachorrillos de perro devolviéndonos la mirada a la luz de la linterna. —Así es —corroboré. Cooper sacó las pinzas de la boca de la niña con un gesto dramático. —En tal caso —dijo—, creo que tenemos una prueba de la causa de la muerte. Un filamento de lana. Estaba empapado y oscurecido, pero, cuando se secara, sería de color rosa pastel. Pensé en las orejas puntiagudas del gato, en la lengua fuera del perrito. —Tal como acaba de ver —continuó Cooper—, la asfixia a menudo deja tan pocas señales que es imposible establecerla de manera conclúyeme. No obstante, en este caso, si esta lana coincide con la de esos cojines, no hallaré dificultades para afirmar que la víctima fue asfixiada con uno de los cojines de su cama. La Policía Científica se encargará de identificar el arma específica. La causa de la muerte fue la anoxia o bien el paro cardíaco debido a la anoxia. El mecanismo de muerte fue el homicidio. Dejó caer la brizna de lana en una bolsa de pruebas. Mientras la cerraba herméticamente, asintió levemente y en su rostro se dibujó una breve sonrisa de satisfacción. El examen interno corroboró lo que ya sabíamos: era una niña sana; nada indicaba que hubiera estado enferma o herida en su vida. El estómago de Emma contenía una mezcla parcialmente digerida a base de carne picada, puré de patatas, verduras y fruta; es decir, pastel de carne con macedonia de frutas de postre, ingeridos unas ocho horas antes de morir. Los Spain parecían el tipo de gente que cena en familia y me pregunté por qué Pat y Emma no habían cenado lo mismo aquella noche, pero era una nimiedad que podía quedar sin explicación. Un estómago revuelto que no tolera bien el pastel de carne, una niña a la que le dan de cenar lo que se ha negado a comer a mediodía: el asesinato barre las pequeñas cosas y hace que se pierdan para siempre en el ir y venir de ese tsunami rojo. Cuando el asistente empezó a coserla de nuevo, pregunté: —Doctor Cooper, ¿me concedería dos minutos para ir en busca del detective Curran? Querrá estar presente en el resto del proceso. Cooper se quitó los guantes ensangrentados. —No estoy seguro de qué le hace pensar tal cosa. El detective Curran ha tenido la oportunidad de ver «el resto del proceso», tal como usted lo llama. Pero, al parecer, se considera por encima de tal mundanidad. —El detective Curran se ha presentado directamente tras una misión de vigilancia que lo ha mantenido en pie toda la noche. No ha podido ignorar la llamada de la naturaleza, y no quería interrumpir su trabajo volviendo a entrar. No creo que haya que penalizarlo por haber pasado doce horas seguidas de servicio. Cooper me lanzó una mirada de asco, suficiente para insinuarme que debería haberme buscado una excusa más creativa. —Le aseguro que las supuestas necesidades del detective Curran me traen sin cuidado. Dio media vuelta para tirar sus guantes en el contenedor de material de riesgo biológico; el sonido metálico de la tapa puso fin a nuestra conversación. —Al detective Curran le gustará estar presente durante la autopsia de Jack Spain —aclaré en tono conciliatorio—. Y yo creo que es importante que la presencie. Pienso hacer todo cuanto esté en mi mano para asegurarme de que esta investigación recibe toda la atención que merece y me gustaría pensar que todos los implicados harán lo mismo. Cooper volvió a girar sobre sus talones, tomándose su tiempo, y me miró con ojos de tiburón. —Sólo por curiosidad —dijo—, permítame preguntarle algo: ¿intenta decirme cómo dirigir mis autopsias? No pestañeé. —No —respondí con calma—. Lo que le estoy diciendo es cómo dirijo yo mis investigaciones. Tenía los labios más fruncidos que el ano de un gato, pero al final se encogió de hombros. —Tengo previsto pasarme el próximo cuarto de hora dictando las notas sobre Emma Spain. Luego empezaré con Jack Spain. Quien esté en la sala cuando empiece la autopsia podrá permanecer en ella. Pero quien no esté presente en ese momento, que se abstenga de interrumpir. Ambos sabíamos que yo acabaría pagando aquello antes o después. —Gracias, doctor —dije—. Se lo agradezco. —Créame, detective, no tiene nada que agradecerme. No tengo intención alguna de desviarme un solo milímetro de mi rutina habitual, ni por usted ni por el detective Curran. Y ya que estamos, creo conveniente informarle de que mi rutina habitual no incluye estar de cháchara entre las autopsias. Dicho lo cual me dio la espalda y empezó a hablar de nuevo al micrófono colgante. De camino hacia la puerta, cuando Cooper no me veía, tropecé con la mirada de su asistente y lo señalé con un dedo. Trató de poner cara de inocencia y perplejidad, cosa que no le pegaba en absoluto, pero le sostuve la mirada hasta que se vio obligado a parpadear. Si aquel rumor se difundía, ahora sabía a por quién iba a ir. La hierba todavía estaba cubierta de rocío, pero el día se había iluminado con el tono gris perlado de la mañana. El hospital empezaba a desperezarse para una nueva jornada. Dos ancianas con sus mejores abrigos se animaban la una a la otra en las escaleras, hablando a voz en grito sobre cosas que yo habría preferido no oír, y un tipo joven en pijama estaba apoyado junto a la puerta fumándose un cigarrillo. Richie estaba sentado en una tapia baja que había cerca de la entrada, con la vista clavada en sus zapatos y las manos metidas hasta el fondo de los bolsillos de su chaqueta. La prenda en cuestión era bastante decente, gris y de buen corte, pero él lograba que pareciera una simple cazadora vaquera. No alzó la vista cuando mi sombra se posó sobre él. —Lo siento —dijo. —No hay nada de que disculparse, al menos ante mí. —¿Ha terminado? —Ha terminado con Emma. Está a punto de empezar con Jack. —Dios santo… —exclamó Richie en voz baja, mirando al cielo. No me quedó claro si blasfemaba o rezaba. —Los niños son lo peor —dije—. De eso no cabe duda. Todos fingimos indiferencia, pero lo cierto es que nos destroza cada puñetera vez. No eres el único a quien le afecta. —Estaba seguro de que podía soportarlo, convencidísimo. —Y ese es el modo correcto de pensar. Siempre hay que pensar en positivo. En este oficio, las dudas pueden matarte. —Jamás me había desmoronado de esa manera. Lo juro. De hecho, sobrellevé bastante bien la escena del crimen, sin problemas. —Sí, estuviste fantástico. Pero la escena del crimen es diferente. La primera vez que la ves es horroroso, pero ahí acaba lo peor, la cosa no va a más. Vi como se le movía la nuez al tragar saliva. Al cabo de un momento, dijo: —Quizá no esté hecho para esto. Aquellas palabras sonaron como si le lastimaran la garganta. —¿Estás seguro de querer estarlo? —Es lo que siempre he querido. Desde que era niño. Desde que vi un programa en la tele, un documental, no una reconstrucción de esas de tres al cuarto. Richie me miró de reojo para comprobar si me estaba riendo de él. —Era un caso antiguo, de una niña asesinada en el campo. El detective explicaba cómo lo habían resuelto. Me pareció el tipo más listo que había visto nunca, ¿sabes? Mucho más inteligente que los profesores universitarios y esa clase de gente, porque aquel tipo resolvía las cosas de verdad, cosas importantes. Entonces pensé… «A eso es a lo que quiero dedicarme». —Y es lo que estás aprendiendo a hacer ahora. Tal como te dije ayer, se tarda un tiempo. No puedes esperar tenerlo todo bajo control en tu primer día. —Sí —replicó Richie—. O eso, o ese tal Quigley tiene razón y debería volver a Vehículos Motorizados y pasar más tiempo arrestando a mis primos. —¿Fue eso lo que te dijo ayer? ¿Mientras yo estaba con el comisario? Richie se pasó una mano por el pelo. —No tiene importancia — respondió, cansado—. Me importa un comino lo que diga Quigley. Lo que me preocupa es que tenga razón. Limpié el polvo de la tapia y me senté junto a él. —Richie, muchacho, deja que te pregunte algo. Volvió la cabeza hacia mí. Tenía de nuevo esa mirada de haberse intoxicado con la comida. Rogué al cielo que no me vomitara sobre el traje. —Supongo que sabes que soy el detective con mayor tasa de resolución de homicidios de esta brigada. —Sí. Lo supe al incorporarme. Cuando el comisario me emparejó contigo, quedé encantado. —Y ahora que has tenido la oportunidad de verme trabajando, ¿a qué crees que se debe esa tasa de resolución? Richie pareció incómodo. Era evidente que se había formulado la misma pregunta y que no había logrado dar con una respuesta. —¿Crees acaso que es porque soy el tipo más listo de la brigada? Hizo un gesto a medio camino entre un encogimiento de hombros y un espasmo. —¿Cómo voy a saberlo? —En otras palabras: no. Entonces ¿es quizá porque soy adivino, como esos que salen en la tele? —Tal como ya he dicho, ¿cómo voy a…? —¿Cómo vas a saberlo tú? De acuerdo. Entonces déjame que sea yo quien lo diga: mi cerebro y mi instinto no son mejores que los de cualquier otra persona. —Yo no he dicho eso. En la pálida luz de la mañana, su rostro parecía contrariado y ansioso, desesperadamente joven. —Lo sé. Pero eso no quita que sea verdad: no soy ningún genio. Me habría encantado serlo. Durante un tiempo, cuando empecé, estaba convencido de que tenía un don especial. No me cabía ninguna duda de ello. Richie me observaba, receloso, intentando discernir si le estaba tomando el pelo. —¿Cuándo…? —preguntó. —¿Cuándo caí en la cuenta de que no era un superhombre? —Sí, supongo que era eso lo que iba a preguntar. Las montañas quedaban ocultas por la niebla; sólo se divisaban pequeñas motas de verde, que aparecían y desaparecían intermitentemente. No había modo de precisar dónde acababa la tierra y dónde empezaba el cielo. —Probablemente, mucho después de lo que habría sido aconsejable — respondí—. No recuerdo el momento exacto. Digamos que, a medida que fui haciéndome mayor y más sabio, me resultó evidente. Cometí algunos errores que no debería haber cometido, se me pasaron por alto algunos detalles que un superhombre habría detectado. Pero, sobre todo, trabajé con un par de tipos que me enseñaron cómo quería ser yo. Y resulta que soy lo bastante listo para captar la diferencia cuando la tengo delante de las narices. Lo bastante listo para saber que no soy tan listo, supongo. Richie no dijo nada, pero me prestaba atención. La lucidez empezaba a aflorar en su rostro y a disipar todo lo demás; casi volvía a parecer un policía. —Descubrir que no era nada especial fue una sorpresa muy desagradable —proseguí—. Pero, tal como ya te he dicho, cada cual trabaja con lo que tiene a mano. De otro modo, será mejor que te compres un billete sólo de ida para el tren hacia el fracaso. —Entonces ¿la tasa de resolución…? —preguntó Richie. —La tasa de resolución, sí — respondí—. Mi tasa de resolución es la que es por dos motivos: porque me dejo la piel trabajando y porque mantengo el control. Sobre las situaciones, sobre los testigos, sobre los sospechosos y, principalmente, sobre mí mismo. Si consigues ser bueno en eso, puedes compensar prácticamente todo lo demás. Pero si no lo eres, Richie, si pierdes el control, entonces poco importa que seas un genio: lo mejor es que recojas los trastos y te vayas a casita. Olvida la corbata, olvida tus técnicas de interrogatorio, olvida todo lo que hemos estado hablando durante las dos últimas semanas. Son sólo síntomas. En el fondo, todo lo que te he explicado hasta ahora se reduce al control. ¿Entiendes lo que intento decirte? La boca de Richie empezaba a convertirse en una línea dura, justo lo que yo quería ver. —Yo sé controlarme. Lo que ocurre es que Cooper me ha sorprendido con la guardia baja. —Pues que no vuelva a suceder. Se mordisqueó el interior del carrillo. —Sí. De acuerdo. No volverá a suceder. —Eso creía. Le di una palmadita en el hombro y añadí: —Concéntrate en lo positivo, Richie. Existe una probabilidad considerable de que esta sea la peor mañana de tu vida, y aún sigues en pie. Si en sólo tres semanas en el trabajo ya has descubierto que no eres un superhombre, puedes darte con un canto en los dientes. —Quizá. —Créeme. Tienes el resto de tu carrera para alinearte con tus objetivos. Y eso es un regalo, amigo mío. No lo desperdicies. Las desgracias del día empezaban a llegar al hospital: un tipo vestido con un mono de trabajo presionaba un trapo ensangrentado contra su mano, una joven con cara de preocupación sostenía en brazos a un bebé con la mirada perdida… El reloj de Cooper seguía marcando las horas, pero la idea de regresar a la morgue tenía que salir de Richie, no de mí. —Además, en la brigada van a burlarse de mí para siempre, ¿no es cierto? —preguntó. —No te preocupes por eso. Lo tengo todo controlado. Me miró de frente por primera vez desde que había salido a verlo. —No quiero que cuides de mí. No soy ningún niño. Soy capaz de luchar mis propias batallas. —Eres mí compañero —aclaré—. Mi trabajo es lucharlas contigo. Aquello lo pilló por sorpresa. Vi que algo cambiaba en su rostro mientras lo asimilaba. Al cabo de un momento asintió. —¿Todavía puedo…? ¿Me dejará regresar el doctor Cooper? —preguntó. Comprobé mi reloj. —Si nos damos prisa, sí. —Bien —dijo Richie. Exhaló un largo suspiro, se pasó las manos por el cabello y se puso en pie. —Entonces, regresemos. —Bien hecho. Una cosa más, Richie. —¿Sí? —No dejes que esto te afecte. Ha sido un simple tropiezo. Tienes todo lo que se necesita para ser un detective de Homicidios. Asintió. —Voy a intentarlo con todas mis fuerzas. Gracias, detective Kennedy. Gracias. Se arregló la corbata y ambos nos dirigimos de nuevo al hospital, caminando el uno junto al otro. Richie superó la autopsia de Jack. Fue un trance muy duro: Cooper se tomó su tiempo y se aseguró de que apreciáramos perfectamente cada detalle y, si Richie hubiera apartado la mirada una sola vez, habría significado su fin. Pero no lo hizo. Observó con atención sin retorcerse, sin apenas pestañear. Jack había sido un niño sano y bien nutrido, alto para su edad; activo, a juzgar por las costras que tenía en las rodillas y los codos. Había comido pastel de carne y macedonia de frutas más o menos a la misma hora que Emma. Los residuos que tenía detrás de las orejas indicaban que si bien lo habían bañado, se había movido demasiado para que pudieran aclararle el champú correctamente. Luego lo habían acostado y, en mitad de la noche, alguien lo había asesinado, supuestamente asfixiándolo con una almohada; sin embargo, esta vez no había modo de asegurarlo. No presentaba heridas defensivas, pero Cooper señaló que eso no significaba nada: tanto podía haber muerto mientras dormía como haber gritado durante sus últimos segundos de vida contra la almohada que le impidió luchar. El rostro de Richie se había hundido alrededor de la boca y la nariz, como si hubiera perdido cinco kilos desde que habíamos entrado en el depósito. Salimos a la hora del almuerzo, pero ninguno de los dos tenía hambre. La niebla se había disipado con el calor del día, pero seguía estando oscuro como al anochecer; el cielo estaba densamente nublado y, en el horizonte, las montañas eran de un verde sombrío. El tráfico en el hospital había aumentado: gente que entraba y salía, una ambulancia de cuyo interior bajaban a un joven con un mono de motorista y una pierna en un ángulo imposible, las chicas de la limpieza que reían sin poder contenerse de algo que una de ellas enseñaba en su móvil. —Lo has conseguido. Bien hecho, detective —felicité a Richie. Richie emitió un sonido ronco, a medio camino entre un acceso de tos y una arcada. Yo aparté mi abrigo de su camino, pero se restregó la boca con una mano y logró contenerse. —Por los pelos, pero sí. —Eso es lo que crees —repliqué—, pero la próxima vez que tengas ocasión de dormir, necesitarás tomarte dos chupitos de whisky antes. No lo hagas. Lo que menos te conviene es tener pesadillas y no ser capaz de despertarte. —Jesús —dijo Richie en voz baja para sí. —Concéntrate en el premio. El día en que sentencien a nuestro hombre a cadena perpetua, será la guinda del pastel y sabrás que has marcado todas las casillas del proceso. —Eso será si lo atrapamos. Si no… —Nada de «sis», amigo. No es así como funciono. Es nuestro. Richie seguía con la mirada perdida en la nada. Me acomodé de nuevo en la tapia y saqué mi móvil para darle la oportunidad de respirar hondo unas cuantas veces. —Vamos a ponernos al día —añadí, mientras llamaba—. Veamos qué ha sucedido en el mundo real. Dicho lo cual, Richie se despertó y vino a sentarse junto a mí. Primero telefoneé a la central: O’Kelly debía de querer que lo pusiera al corriente y aprovechar la oportunidad para decirme que dejara de hacer el pamplinas y atrapara a alguien de una vez, cosas ambas que estaba dispuesto a concederle, si bien yo también quería que me informara de algunos aspectos. Los rastreadores habían encontrado un pequeño alijo de hachís, una cuchilla de afeitar de mujer y un molde para pasteles. El equipo subacuático había encontrado una bicicleta oxidada y una pila de escombros; seguían buscando, pero las corrientes eran muy fuertes y no albergaban demasiadas esperanzas de que los objetos de menores dimensiones hubieran permanecido inmóviles durante más de una o dos horas. Bernadette nos había asignado una sala de investigación, una de las buenas, con escritorios suficientes, una pizarra blanca de un tamaño decente y un reproductor de DVD y vídeo operativo, para que alguien pudiera encargarse de revisar el metraje del circuito cerrado de televisión y las películas caseras de los Spain. Un par de refuerzos se ocupaban de forrar las paredes con fotografías de la escena del crimen, mapas y listas, así como de organizar los horarios de atención al teléfono de colaboración ciudadana. El resto estaba realizando trabajo de campo; habían acometido el largo proceso de hablar con cualquiera cuyo camino se hubiera cruzado en algún momento con el de los Spain. Uno de ellos había localizado a los amigos de la guardería de Jack: la mayoría no había sabido nada de los Spain desde el mes de junio, cuando la escuela había cerrado para las vacaciones de verano. Una madre informó de que, desde entonces, Jack había estado en su casa un par veces para jugar con su hijo, pero en agosto Jenny había dejado de devolverle las llamadas. La mujer había añadido que esa actitud le había parecido impropia de Jenny. —Bien —dije cuando colgué—. Una de las hermanas es una mentirosa: Fiona o Jenny, ¿tú por quién apuestas? Sabemos que, desde este verano, Jenny se comportaba de manera extraña con los amiguitos de Jack. Necesitaremos una explicación a eso. Ahora que tenía algo en qué concentrarse, Richie parecía haber recobrado la salud. —Quizá esa mujer hizo algo que molestó a Jenny, tan sencillo como eso. —O quizá a Jenny le avergonzara admitir que habían tenido que sacar a Jack de la guardería. Pero es posible que algo más la preocupara. Quizá el marido de esa mujer fuera demasiado amistoso, o tal vez uno de los empleados de la escuela hubiera hecho algo que asustó a Jack y Jenny no estuviera segura de cómo manejar el asunto… En cualquier caso, necesitamos averiguarlo. Recuerda la regla número dos o el número que fuera: los comportamientos extraños son un regalo para nosotros. Estaba marcando el número del contestador cuando sonó el teléfono. Era el genio informático, Kieran o como se llamase, y empezó a hablar antes incluso de que yo dijera mi nombre. —He intentado recuperar el historial de navegación para ver qué era tan importante como para que alguien quisiera borrarlo. Hasta el momento, si quiere que le sea sincero, es bastante decepcionante. —Aguarda un segundo —dije. No había nadie que pudiera escuchar la conversación, así que activé el altavoz del teléfono. —Adelante. —Tengo un puñado de URL, enteras o parciales, pero corresponden a eBay, a sitios web para mamas y niños, a un par de páginas de deportes, a un foro de hogar y jardín y a una web que vende ropa interior femenina, cosa que a mí me ha resultado entretenida, pero que no creo que a ustedes les sirva de mucho. Me esperaba, qué sé yo, una operación de contrabando, peleas de perros o algo por el estilo. No veo el motivo por el que su hombre querría borrar la talla de sujetador de la víctima. Sonaba más intrigado que decepcionado. —Quizá no su talla de sujetador — aventuré—. Pero los foros son otra historia. ¿Algún indicio de que los Spain tuvieran problemas en el ciberespacio? ¿Alguien a quien cabrearan? ¿Alguien que los estuviera molestando? —¿Cómo voy a saberlo? Aunque pueda entrar en una página web, no tengo modo de comprobar qué hicieron en ella. En cada foro intervienen, como mínimo, unos cuantos miles de miembros. Y aunque partiéramos de la base de que las víctimas no eran miembros, sino meros fisgones, no sé en quién debería concentrar mis esfuerzos. —¿Verdad que tenían un archivo con todas sus contraseñas? —preguntó Richie—. ¿No podrías utilizarlo para acceder a sus cuentas? Kieran empezaba a perder la paciencia ante la estulticia de los profanos en la materia. El chaval tenía un umbral de hastío muy bajo. —¿Utilizarla cómo? ¿Introducir las contraseñas en cada nombre de usuario de cada página web del mundo hasta conseguir iniciar sesión en una de ellas? No guardaban sus nombres de usuario de los foros en el archivo de contraseñas; en la mayoría de los casos ni siquiera indican el nombre de la web, sólo las iniciales o alguna seña. Por ejemplo, tengo una línea aquí en la que dice: «WW-Emmajack», pero no tengo ni idea de si WW es Weight Watchers o World of Warcraff, ni de qué ID han utilizado en la web que sea de la que estamos hablando. Tengo el ID de eBay de la mujer porque he obtenido un par de resultados en la página de comentarios al introducir «sparklyjenny», aleatoriamente, de manera que he probado a iniciar sesión y ¡bingo!, estaba dentro. Por si les interesa, los enlaces llevaban a ropa de niños y sombra de ojos. Pero no hay más pistas de esa clase; al menos, no por el momento. Richie había sacado su cuaderno y tomaba notas. —Comprueba en todas las webs si hay algún usuario llamado «sparklyjenny» o variantes de ese nombre, como «jennysparkly» y cosas por el estilo. Si no eran muy avezados con sus contraseñas, apuesto a que tampoco debían serlo con sus nombres de usuario. Casi pude oír a Kieran alzando los ojos al cielo. —Sí, eso ya se me había ocurrido. Por el momento no hemos encontrado más «sparklyjennys», pero continuaremos buscando. ¿Hay alguna posibilidad de obtener los nombres de usuario de la víctima? Eso nos ahorraría mucho tiempo. —Aún no ha recobrado la conciencia —respondí—. Tiene que haber un motivo para que nuestro hombre borrara el historial. Se me ocurre que quizá hubiera estado acosando a Pat o a Jenny a través de la red. Comprueba los comentarios de los últimos pocos días en cada foro. Si hubiera ocurrido algo dramático en el pasado reciente, no debería ser demasiado difícil de encontrar. —¿Quién? ¿Yo? ¿Habla en serio? Consígase a un chaval de ocho años y póngalo a leer foros hasta que sus neuronas se suiciden en masa. O mejor aún: contrate a un chimpancé. —¿Te has percatado de la cantidad de atención que ha suscitado este caso en los medios de comunicación, muchacho? Necesitamos a las personas más capacitadas para ocuparse de él, en todos y cada uno de los estadios. Aquí no valen chimpancés. Kieran emitió un largo suspiro de exasperación, pero no discutió. —Para empezar, concéntrate en la última semana. Si necesitamos retroceder más, lo haremos a su debido tiempo. —¿A quién se refiere con «necesitamos», amigo mío? No quiero ir de listillo, pero recuerde que, a medida que el programa de recuperación vaya restableciendo datos, es muy probable que aparezcan más sitios web. Si sus víctimas consultaron un puñado de foros distintos, mis muchachos y yo podemos echarles un vistazo o comprobarlos en profundidad, como usted prefiera. —Echen un vistazo a los foros de deportes, a menos que detecten algo raro. Estén atentos a cualquier incidente reciente. Y revisen en profundidad los foros de madres e hijos y de hogar y jardín. Tanto en internet como en la vida real, las mujeres son quienes hablan. —Temía que dijera eso —gruñó Kieran—. El foro de madres es como el Apocalipsis: hay una especie de guerra nuclear en curso sobre cómo controlar el llanto. Me habría parecido estupendo vivir el resto de la vida sin averiguarlo… —Como suele decirse, colega, el saber no ocupa lugar. Tendrás que aguantarte. Buscamos a una madre, ama de casa, con experiencia profesional en relaciones públicas, una hija de seis años, un hijo de tres, una hipoteca con cuotas atrasadas, un marido a quien despidieron en febrero y un variopinto abanico de problemas económicos. O eso es lo que creemos por ahora. Podríamos estar absolutamente equivocados, pero por el momento tendremos que conformarnos con eso. Richie levantó la vista de su cuaderno de notas. —¿A qué te refieres? —A que, en internet, Jenny podría ser madre de siete hijos, regentar una correduría de Bolsa y tener una mansión en los Hamptons —aclaré—. O vivir en una comuna hippie en Goa. La gente miente en internet. Todo el mundo lo sabe. —Mienten como bellacos —convino Kieran—. Todo el tiempo. Richie me miraba con escepticismo. —En las páginas web de citas, sí, desde luego. Te añades unos cuantos centímetros de estatura, te quitas unos cuantos kilos de peso, te dotas de una licenciatura o un doctorado e insinúas que compras sólo en tiendas de lujo. Pero ¿por qué contar mentiras a otras mujeres a las que nunca verás en persona? ¿Qué ganas con eso? Kieran soltó una carcajada. —Déjame que te pregunte algo, colega. ¿Tu media naranja se conecta alguna vez a internet? —Si no soportas tu vida, hoy en día te conectas a internet y te inventas otra distinta —expliqué—. Si la gente con quien hablas se cree que eres una estrella del rock, te tratarán como a una estrella del rock, y, si te tratan así, así será como te sientas. Si lo piensas bien, no es tan distinto de ser una verdadera estrella del rock, al menos una parte del tiempo. La mirada de Richie se tornó todavía más escéptica. —La diferencia está precisamente en que no eres una estrella del rock. Sigues siendo Fulanito de Tal, del departamento de contabilidad. Sigues sentándote en tu apartamento de una sola cama en Blanchardstown y alimentándote de comida basura, aunque todo el mundo crea que estás bebiendo champán en un hotel de cinco estrellas en Mónaco. —Sí y no, Richie. Los seres humanos no son tan simples. La vida sería mucho más fácil si lo único que importara es quién eres de verdad, pero somos animales sociales. Lo que otras personas crean que eres, lo que tú mismo creas que eres: todo eso también importa. Todo eso marca una diferencia. —Básicamente —intervino Kieran con entusiasmo—, las personas cuentan chorradas para impresionar a los demás. No es ninguna novedad. Lo han hecho desde que existe el mundo, y ahora el ciberespacio no hace más que facilitarles las cosas. —Esos foros podrían haber sido el lugar donde Jenny se evadía de las cosas que no funcionaban en su vida —añadí —. Podría haber fingido ser cualquiera. Richie sacudió la cabeza, pero su mirada había pasado del escepticismo a la perplejidad. —Entonces ¿qué quieren que busque? —preguntó Kieran. —Estate atento por si algún perfil encaja con su descripción, el hecho de que no haya coincidencias no descarta su presencia. Mantente ojo avizor con respecto a cualquiera que esté teniendo problemas graves con otro usuario, cualquiera que mencione que lo están acosando u hostigando, ya sea en internet o en la vida real, o cualquiera que comente que están acosando a su marido o a su hijo. Si encuentras algo interesante, llámanos. ¿Ha habido suerte con los correos electrónicos? Un tintineo de llaves de fondo. —Hasta el momento, sólo hemos conseguido un puñado de fragmentos. Tengo un mensaje de una tal Fi, de marzo, preguntando si Emma tiene el pack completo de Dora, la exploradora, y alguien que, desde la casa, envió un curriculum a una agencia de trabajo en el mes de junio. Aparte de eso, todo lo que tenemos se reduce básicamente a correo basura… A menos que «Alárguese el pene para darle más placer» sea un mensaje cifrado, no tenemos nada. —Entonces seguid buscando — ordené. —Tranquilo —replicó Kieran—. Tal como usted mismo ha dicho, su hombre no borró el historial de esta máquina sólo para hacer alarde de su chifladura. Antes o después aparecerá algo. Y colgó. —Ahí sentado, en medio de la nada —comentó Richie en voz baja—, fingiendo ser una estrella del rock ante personas a las que nunca conocerás. Hay que estar muy, muy solo en el mundo para hacer algo así. Desactivé el altavoz del móvil, por si acaso, para comprobar mi buzón de voz. Richie captó la indirecta, se alejó de mí sin bajarse de la tapia y escudriñó su cuaderno como si tuviera la dirección de la casa del asesino escrita en alguna parte. Había cinco mensajes. El primero era de O’Kelly, a primerísima hora de la mañana: quería saber dónde estaba, por qué Richie no había conseguido arrestar a nuestro hombre anoche, si Richie llevaba puesto algo que no fuera un chándal brillante y si había cambiado de opinión y prefería formar equipo con un detective de Homicidios de verdad para investigar este caso. La segunda llamada era de Geri disculpándose una y otra vez por lo ocurrido la noche anterior y deseándome buena suerte en el trabajo y que Dina estuviera ya mejor: «Escucha lo que te digo, Mick, si no se ha recuperado, puede pasar la noche en casa, sin problemas: Sheila se encuentra mejor y Phil sólo ha vomitado una vez desde medianoche, así que puedes traerla a casa cuando quieras. Lo digo en serio». Intenté no pensar en si Dina se habría despertado y qué le habría parecido encontrarse encerrada en casa. El tercer mensaje era de Larry. Él y sus muchachos habían procesado informáticamente las huellas del nido del francotirador, sin resultados: aquel individuo no estaba fichado. El cuarto mensaje pertenecía de nuevo a O’Kelly: idéntico al anterior, salvo que esta vez lo había adornado con unos cuantos insultos. El quinto había entrado hacía sólo veinte minutos; era de uno de los médicos de planta del hospital: Jenny Spain se había despertado. Uno de los motivos por los que adoro trabajar en Homicidios es que las víctimas están, por regla general, muertas. Sus amistades y parientes siguen, lógicamente, con vida, pero podemos darles unas palmaditas en el hombro y después enviarlos a la sección de apoyo a las víctimas tras haberlos interrogado una o tal vez dos veces, a menos que sean sospechosos, en cuyo caso hablar con ellos no te machaca el cerebro del mismo modo. No acostumbro a compartir estos pensamientos (pues podrían tomarme por un psicópata o, peor aún, por un pelele), pero prefiero un niño muerto, en cualquier circunstancia, a un niño llorando a moco tendido mientras intentas que te explique qué hizo después aquel hombre tan malo. Los muertos no se presentan en las puertas de la comisaría llorando para suplicar respuestas, no tienes que forzarlos a revivir cada momento atroz y, sobre todo, no tienes que preocuparte por qué pasará con sus vidas si la fastidias. Se quedan tranquilitos en el depósito, a años luz de todo lo que yo pueda hacer bien o mal, y me dan libertad para concentrarme en las personas que las han enviado a ese sitio. Con esto quiero decir que visitar a Jenny Spain en el hospital era mi peor pesadilla laboral hecha realidad. Una parte de mí había estado rezando por recibir la otra llamada telefónica, la llamada que nos informara de que nos había dejado sin recobrar la conciencia, de que su dolor había terminado. Richie había vuelto la cabeza en mi dirección y caí en la cuenta de que estaba apretando el móvil con todas mis fuerzas. —¿Hay novedades? —preguntó. —Al parecer, sí vamos a poder preguntarle a Jenny Spain por esos nombres de usuario —respondí—. Está consciente. Subamos a verla. El médico que había fuera de la habitación de Jenny era rubio y delgaducho y se esforzaba por parecer mayor de lo que era peinándose con raya, como un hombre de mediana edad, y dejándose una sombra de barba. Tras él, el uniformado que vigilaba la puerta (quizá sólo fuera porque estaba cansado, pero me parecía que todo el mundo tenía doce años) nos miró a Richie y a mí y se puso firmes, con la barbilla clavada en el pecho. Mostré mi placa. —Soy el detective Kennedy. ¿Sigue despierta? El médico revisó cuidadosamente mi identificativo, cosa que me pareció estupenda. —Sí, así es. Pero dudo de que disponga usted de mucho tiempo para interrogarla. Le hemos suministrado una alta dosis de analgésicos y las lesiones de esa magnitud dejan a uno, por sí solas, exhaustos. Diría que no tardará en dormirse de nuevo. —Pero ¿está fuera de peligro? Se encogió de hombros. —No tenemos ninguna garantía. Su pronóstico es mejor que hace un par de horas y somos moderadamente optimistas con respecto a sus funciones neurológicas, pero aún existe un riesgo importante de infección. Dentro de unos días tendremos una idea más definida. —¿Ha dicho algo? —Sabe que tiene una lesión facial, ¿no es cierto? Le cuesta mucho hablar. Le ha dicho a una de las enfermeras que tenía sed. Me ha preguntado quién soy y ha conseguido articular «Me duele» dos o tres veces antes de que le aumentáramos la dosis de calmantes. Eso es todo. El policía uniformado debería haber estado dentro de la habitación con ella, por si se producía algún cambio en ese sentido, pero yo le había ordenado que vigilara la puerta y no cabía duda de que lo estaba haciendo. Me habría gustado pegarme una patada en el culo a mí mismo por no encomendárselo a un detective de verdad con un cerebro que funcionara en lugar de a un zángano pubescente. —¿Lo sabe? ¿Sabe lo de su familia? —preguntó Richie. El doctor negó con la cabeza. —No que yo sepa. Supongo que padece una ligera amnesia retroactiva. Es bastante habitual tras sufrir un traumatismo craneal y suele ser transitoria, pero, de nuevo, no tenemos garantías de ello. —Y usted no se lo ha explicado, ¿verdad? —He creído que querrían hacerlo ustedes. Además, no lo ha preguntado. Ella… Bueno, ya verán a qué me refiero. Su estado no es demasiado bueno. Había estado hablando en voz baja y, al decir aquello, deslizó los ojos por encima de mi hombro. Hasta ese momento yo no había visto a una mujer dormida en una silla de plástico apoyada contra la pared del pasillo, con un gran bolso floreado en el regazo y la cabeza inclinada en un ángulo doloroso. No me pareció que tuviera doce años. Con aquel moño canoso desmadejado y el rostro hinchado y descolorido por el llanto y el agotamiento parecía tener al menos cien, aunque no debían de ser más de setenta. La reconocí por los álbumes de fotos de los Spain: era la madre de Jenny. El día anterior, los refuerzos le habían tomado declaración. Tendríamos que volver a hablar con ella antes o después, pero en aquel momento ya nos aguardaba agonía más que suficiente dentro de la habitación de Jenny como para tener que empezar a acumularla en el pasillo. —Gracias —dije casi en un susurro —. Si hay alguna novedad, háganoslo saber. Entregamos nuestras placas al zángano, quien las examinó desde todos los ángulos posibles durante lo que pareció una semana. La señora Rafferty movió los pies y gimió en sueños y yo estuve a punto de apartar al uniformado de mi camino de un empujón, pero por suerte escogió ese preciso instante para decidir que estábamos autorizados. —Señor —dijo con exagerada formalidad, mientras nos devolvía las placas y se apartaba de la puerta. Entramos en la habitación de Jenny Spain. Nadie la habría reconocido como la joven rubia platino que resplandecía de felicidad en aquellas fotografías de bodas. Tenía los ojos cerrados, los párpados hinchados y amoratados. Su melena, desordenada sobre la almohada bajo un ancho vendaje blanco, se había apelmazado y adquirido un tono marrón rata por los días transcurridos sin un buen lavado; alguien había intentado limpiarle la sangre, pero aún había terrones endurecidos y mechones convertidos en puntas afiladas. Una almohadilla de gasa, adherida con descuidadas tiras de esparadrapo, le cubría la mejilla derecha. Sus manos, pequeñas y delgadas como las de Fiona, descansaban flácidas sobre la manta azul claro llena de bolas; un delgado tubo se adentraba en un gran moretón moteado; sus uñas estaban perfectas, cortadas en arcos delicados y pintadas de un tono beis rosáceo y tenue, salvo dos o tres que tenía en carne viva. De los orificios de su nariz salían más tubos que rodeaban sus orejas y serpenteaban por su pecho. A su alrededor había varias máquinas que emitían pitidos, bolsas de suero que goteaban y luz, que rebotaba en el metal. Richie cerró la puerta a nuestra espalda y Jenny abrió los ojos. Se nos quedó mirando atónita, confusa, con ojos apagados, intentando discernir, bajo los efectos de los analgésicos, si éramos reales. —Señora Spain —susurré. Aun así, Jenny se retorció y alzó las manos para defenderse. —Soy el detective Michael Kennedy y este es el detective Richard Curran. ¿Le importaría hablar con nosotros unos minutos? Lentamente, los ojos de Jenny enfocaron los míos. Con voz gruesa y trabajosa, a través del dolor y de las vendas, musitó: —Sucedió algo. —Sí. Me temo que sí. Acerqué una silla a la cama y me senté. Richie hizo lo mismo al otro lado. —¿Qué ocurrió? —Les atacaron en su casa, hace dos noches —respondí yo—. Está malherida, pero los médicos han estado cuidando de usted y dicen que se pondrá bien. ¿Recuerda algo sobre el ataque? —Ataque… Luchaba por nadar hasta la superficie a través del denso peso de los medicamentos que le adormecían el pensamiento. —No. ¿Cómo…? ¿Qué…? De repente se le iluminaron los ojos, de un azul incandescente a causa del terror más puro. —Los niños, Pat. Todos los músculos de mi cuerpo habrían querido sacarme volando por aquella puerta. —Lo lamento muchísimo —dije. —No. ¿Están…? ¿Dónde…? Intentaba sentarse. Estaba demasiado débil para hacerlo, pero no lo suficiente como para no abrirse los puntos intentándolo. —Lo lamento muchísimo —repetí. Posé mi mano sobre su hombro y le di un suave apretón para reconfortarla. —No pudimos hacer nada. El momento que sigue a esas palabras tiene un millón de formas. He visto a personas aullar hasta quedarse sin voz, quedarse petrificadas como si aquello pudiera pasar de largo y correr y echarse a llorar sobre el pecho de otra persona, y eso cuando consiguen sostenerse en pie. Las he sujetado para que no se destrozaran el rostro contra las paredes, intentando expulsar el dolor a golpes. Jenny Spain estaba más allá de todo eso. Dos noches atrás, había hecho todo lo posible por defenderse; no le quedaban fuerzas. Se dejó caer sobre la gastada funda de la almohada y lloró en silencio, sin cesar. Tenía el rostro enrojecido y crispado de dolor, pero no hizo ademán de cubrírselo. Richie se inclinó y colocó una mano sobre la mano libre de ella, en la que no llevaba la vía intravenosa, y ella la apretó hasta que los nudillos se le quedaron blancos. Detrás de la cama, una máquina emitía un pitido leve y constante. Me concentré en contar los pitidos y lamenté no haber traído agua, chicles o caramelos, cualquier cosa que me ayudara a tragar. Transcurrido un largo tiempo, el llanto acabó desvaneciéndose y Jenny se quedó inmóvil, con sus nublados ojos rojos enfocados en la pintura desconchada de la pared. —Señora Spain, estamos haciendo todo lo que podemos —le aseguré. No me miró. Aquel murmullo grueso y descarnado: —¿Están seguros? ¿Los… los vieron con sus propios ojos? —Me temo que estamos seguros. —Sus hijos no sufrieron, señora Spain —la reconfortó Richie con voz amable—. No fueron conscientes de lo que ocurría. Los labios empezaron a temblarle. Antes de que volviera a perderse en sus pensamientos, me apresuré a decir: —Señora Spain, ¿puede decirnos qué recuerda de aquella noche? Sacudió la cabeza. —No lo sé. —Está bien. Es comprensible. De todos modos, ¿podría intentar pensar en ello, comprobar si le viene algo a la memoria? —No… No hay nada… No puedo… Empezaba a tensarse y apretaba de nuevo la mano de Richie, con fuerza. —No se preocupe. ¿Qué es lo último que recuerda? —continué. Jenny dejó que su mirada vagara en la nada y, por un momento, tuve la sensación de que se había perdido en sus pensamientos; pero entonces musitó: —El baño de los niños. Emma le lavó el pelo a Jack. A Jack le entró champú en los ojos. Estaba a punto de llorar. Pat… cogió el vestido de Emma por las mangas y lo hizo bailar en el aire para que Jack se riera… —Muy bien —dije, y Richie le apretó la mano como muestra de aliento —. Fantástico. Cualquier pequeño detalle podría ayudarnos. ¿Qué sucedió después de bañar a sus hijos…? —No lo sé. No lo sé. Lo siguiente que recuerdo es estar aquí, al médico… —De acuerdo. Es posible que lo recuerde más adelante. Entretanto, ¿puede decirme si hubo alguien que los molestara en los últimos meses? ¿Alguien que le preocupara? ¿Algún conocido que estuviera comportándose de un modo un tanto extraño o algún merodeador que los inquietara? —No, nadie. Nada. Todo iba bien. —Su hermana Fiona nos ha contado que alguien entró en su casa el pasado verano. ¿Puede decirnos algo al respecto? Jenny removió la cabeza sobre la almohada, como si algo le doliera. —No fue nada. Nada de importancia. —Por lo que nos ha contado Fiona, al principio sí le pareció importante. —Fiona exagera. Yo estaba muy estresada aquel día. Me preocupé sin motivo. Los ojos de Richie buscaron los míos desde el otro lado de la cama. De algún modo, Jenny se las estaba apañando para mentir. —Hay muchos agujeros en las paredes de su casa —proseguí—. ¿Tienen algo que ver con ese hecho? —No. Son… No son nada. Bricolaje. —Señora Spain —intervino Richie —. ¿Está segura? —Sí, del todo. A través de la nebulosa de los analgésicos y del dolor, algo en el rostro de Jenny Spain resplandecía denso y duro como el acero. Recordé las palabras de Fiona: «Jenny no es ninguna cobardica». —¿Qué tipo de bricolaje? —quise saber. Esperamos, pero los ojos de Jenny habían vuelto a nublarse. Sus respiraciones eran tan cortas que apenas podía apreciarse como el tórax subía y bajaba. —Estoy cansada —susurró. Pensé en Rieran y en su caza de nombres de usuario en internet, pero no había modo humano de que Jenny lograra recordarlos en el estado de devastación en que se encontraba su mente. —Sólo unas preguntas más y la dejaremos descansar —le dije con amabilidad—. Una mujer llamada Aisling Rooney (su hijo Karl era un amigo de la guardería de Jack) nos ha explicado que estuvo intentando ponerse en contacto con usted durante el verano, pero que dejó de devolverle las llamadas. ¿Lo recuerda? —Aisling. Sí. —¿Por qué dejó de hablar con ella? Un encogimientos de hombros; apenas un tic nervioso, pero la hizo estremecerse. —Simplemente, dejé de hacerlo. —¿Tuvo algún problema con ella? ¿Con algún miembro de su familia? —No, ninguno. Me olvidé de llamarla. Ese destello de acero de nuevo. Fingí no haberlo visto y continué. —¿Le explicó usted a su hermana Fiona que la semana pasada Jack había llevado a un amiguito de la guardería a jugar a su casa? Tras un largo momento, Jenny asintió. La barbilla había empezado a temblarle. —¿Y era cierto? Negó con la cabeza. Apretó con fuerza los ojos y los labios. —¿Puede decirme por qué le mintió a Fiona? Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Jenny. —Tendría que haber venido… — logró balbucir. Un sollozo la plegó como un puñetazo—. Estoy muy cansada… por favor… Apartó la mano de Richie y se cubrió el rostro con el brazo. —Ahora la dejaremos que descanse —dijo Richie—. Enviaremos a un enlace de apoyo a las víctimas para que hable con usted, ¿de acuerdo? Jenny negó con la cabeza mientras intentaba recuperar el aliento. Tenía sangre reseca en las arrugas de los nudillos. —No. Por favor… no… sólo… quiero… estar… sola. —Le aseguro que son muy buenos en su trabajo. Sé que nada puede mejorar su situación, pero pueden ayudarla a sobrellevarla. Han tratado a muchas personas que han sido víctimas de algo parecido. ¿Les daría una oportunidad, al menos? —No… Logró tomar aliento, con un esfuerzo hondo y tembloroso. Al cabo de un momento preguntó, confusa: —¿Qué? Los analgésicos volvían a empañarle el pensamiento. —No importa —replicó Richie con dulzura—. ¿Hay algo que podamos traerle? —No… Se le estaban cerrando los ojos. Se adentraba en las profundidades del sueño, el mejor sitio donde podía estar. —Regresaremos cuando esté un poco más recuperada. Por ahora, le dejaremos aquí nuestras tarjetas. Si recuerda algo, lo que sea, llame a uno de los dos, por favor —añadí. Jenny emitió un sonido a medio camino entre un gemido y un sollozo. Se había dormido, y las lágrimas seguían deslizándose por su rostro. Dejamos nuestras tarjetas en su mesilla de noche y nos marchamos. En el pasillo, todo seguía igual: el uniformado continuaba en posición de firmes y la madre de Jenny seguía dormida en su silla. Tenía la cabeza ladeada y sus dedos ya no ejercían tanta presión, pues ahora sostenían la gastada asa del bolso sin fuerza. En voz tan baja como pude, le di la orden al uniformado de que entrara en la habitación. A continuación, doblamos la esquina a paso ligero para desaparecer de la vista de aquella mujer y, cuando lo hubimos hecho, me detuve a sacar mi cuaderno de notas. —Ha sido interesante, ¿no? — comentó Richie. Sonaba contenido, pero no agitado: los vivos no le removían tanto por dentro. Ahora que su empatía había encontrado un destino, Richie se sentía mejor. Si yo hubiera estado en el mercado buscando un compañero a largo plazo, habríamos encajado a la perfección. —Una extensa sarta de mentiras en unos pocos minutos. —Así que te has dado cuenta. Pueden ser o no relevantes (todo el mundo miente, como ya te dije), pero tendremos que averiguarlo. Tendremos que hablar con Jenny de nuevo. Necesité tres intentos para sacarme el cuaderno del bolsillo del abrigo. Intenté ocultar mi fracaso dándole la espalda a Richie, pero se asomó por encima de mi hombro y, escudriñándome, me preguntó: —¿Estás bien? —Perfectamente. ¿Por qué lo preguntas? —Pareces un poco… —Hizo temblar una mano—. Ha sido duro. He pensado que quizá… —Adelante. ¿Acaso crees que no puedo tolerar lo mismo que toleras tú? —repliqué—. No ha sido duro. Ha sido un día más de trabajo, como aprenderás cuando adquieras cierta experiencia. Y aunque hubiera sido un infierno, yo estaría igual de bien. ¿Recuerdas la conversación que hemos mantenido antes sobre el control, Richie? ¿La has asimilado? Se apartó y me percaté de que le había hablado en un tono un punto más duro de lo que pretendía. —Sólo preguntaba —dijo. Tardé un segundo en procesarlo: en verdad era sólo una pregunta. No buscaba puntos débiles ni pretendía equilibrar la situación tras el incidente de la autopsia; su único delito había sido preocuparse por su compañero. —Y te lo agradezco —respondí con voz amable—. Siento haber reaccionado de ese modo. ¿Qué tal tú? ¿Estás bien? —Sí, perfectamente. Cerró la mano con gesto de dolor y miró hacia atrás. Pude ver las marcas de color morado que las uñas de Jenny le habían dejado. —¿Qué pasa con la madre? ¿Vamos a…? ¿Cuándo le permitiremos entrar? Caminé por el pasillo hacia las escaleras de salida. —Cuando quiera, siempre que haya alguien vigilando. Llamaré al uniformado y se lo haré saber. —¿Y a Fiona? —Lo mismo: es bienvenida, siempre que no le importe tener compañía. Quizá consigan que Jenny les cuente algo más de lo que nos ha contado a nosotros. Richie mantuvo el ritmo sin decir nada, pero yo empezaba a pillar el truco de sus silencios. —Crees que debería concentrarme en cómo pueden ayudar a Jenny y no en cómo pueden ayudarnos a nosotros. Y crees que debería haberlas dejado entrar ayer. —Está viviendo un infierno. Son su familia. Bajé las escaleras con rapidez. —Exacto, muchacho. Jodidamente exacto. Son su familia, lo cual significa que no tenemos ninguna oportunidad de entender la dinámica de sus relaciones, al menos por el momento. No sé cómo podrían haber influido un par de horas con mamá y la hermanita en la historia de Jenny y no quería descubrirlo. Quizá la madre sea la típica mujer con complejo de culpa y consiga que Jenny se sienta peor por haber ignorado al intruso, de manera que cuando Jenny hable con nosotros obviará el hecho de que entró varias veces más en su casa. O quizá Fiona la advierta de que tenemos a Pat en el punto de mira y, cuando interroguemos a Jenny, se niegue a hablar con nosotros. Y recuerda esto: quizá Fiona no encabece la lista de sospechosos, pero tampoco está descartada, no hasta que descubramos cómo eligió nuestro hombre a los Spain, y sigue siendo la única heredera en caso de que Jenny hubiera muerto. Me importa un bledo que la víctima necesite un abrazo como agua de mayo, y no pienso dejar que la heredera hable con ella antes que yo lo haga. —Supongo que tienes razón — replicó Richie. A los pies de la escalera, se apartó a un lado para dejar paso a una enfermera que empujaba un carrito de plástico y metal resplandeciente, y la observó trajinar en el pasillo. —Es probable que así sea. —Piensas que soy un tipo sin corazón, ¿no es cierto? —le pregunté. Se encogió de hombros. —No soy yo quien debe juzgarlo. —Quizá lo sea. Depende de cómo lo definas. Porque, para mí, Richie, un tipo sin corazón es alguien capaz de mirar a Jenny Spain a los ojos y decirle: «Lo siento, señora, no atraparemos a la persona que ha masacrado a su familia porque yo estaba demasiado ocupado asegurándome de caerle bien a todo el mundo. Hasta la vista», para luego largarse tranquilamente a su casa y disfrutar de una agradable cena y un sueñecito reparador. Eso es algo que soy incapaz de hacer. De modo que, si tengo que mostrarme frío para asegurarme de que eso no ocurra, lo hago y punto. Las puertas de salida se abrieron de una sacudida; una ola de aire frío y húmedo de lluvia nos sepultó, y dejé que penetrara profundamente en mis pulmones. —Hablemos con el uniformado antes de que la madre se despierte —propuso Richie. Bajo la densa luz gris, Richie tenía un aspecto lamentable: los ojos inyectados en sangre, el rostro inexpresivo y demacrado; de no haber sido porque iba vestido con aquellas prendas semidecentes, el personal de seguridad lo habría confundido con un yonqui. El chaval estaba exhausto. Eran poco menos de las tres del mediodía. Nuestro turno de noche empezaba al cabo de cinco horas. —Adelante —dije—. Llámalo. La expresión de Richie me reveló que mi aspecto era tan lamentable como el suyo. Cada vez que inspiraba seguía notando un regusto a desinfectante y sangre, como si el aire del hospital se hubiera cerrado a mi alrededor y hubiera penetrado en los poros de mi piel. Casi deseé ser fumador. —Y luego nos largaremos de este lugar. Es hora de regresar a casa. Capítulo 9 Dejé a Richie en la puerta de su casa, un adosado de color beis en Crumlin; el mal estado de la pintura indicaba que era alquilada y las bicicletas encadenadas a la verja revelaban que compartía vivienda con un par de amigos. —Duerme un poco —le aconsejé—. Y recuerda lo que te he dicho: nada de alcohol. Debemos estar en plena forma para esta noche. Nos reuniremos en la puerta de la comisaría a las siete menos cuarto. Mientras introducía la llave en la cerradura vi cómo daba una cabezada, como si no le quedaran fuerzas para mantener la cabeza erguida. Dina no me había telefoneado. Había intentado tomármelo como una señal de que estaría leyendo tranquilamente o viendo la tele, o de que quizá siguiera durmiendo, pero sabía que no me llamaría aunque estuviera dándose de cabezazos contra la pared. Cuando Dina está bien responde a los mensajes de texto y a las llamadas esporádicas que le hacemos, pero, cuando no lo está, desconfía tanto de su móvil que no se atreve a tocarlo. Cuanto más me acercaba a casa, más denso y volátil parecía tornarse el silencio, una niebla acre a través de la cual tuve que abrirme camino para llegar hasta mi puerta. Dina estaba sentada en el suelo del salón, con las piernas cruzadas y con mis libros desperdigados a su alrededor como si un huracán los hubiera barrido de las estanterías. Estaba arrancando una página de Moby Dick. Me miró a los ojos, colocó la hoja en un montoncito frente a ella, lanzó el volumen de Melville contra la pared opuesta y cogió otro libro. —¿Qué diablos…? Solté mi maletín y le arrebaté el libro de la mano; me dio un puntapié en la espinilla, pero tuve tiempo de retroceder de un salto. —¿Qué demonios haces, Dina? —¡Maldito capullo! ¡Me has dejado encerrada! ¿Qué se suponía que tenía que hacer, quedarme sentadita como una buena niña, como si fuera tu perro? ¡No te pertenezco! ¡No puedes obligarme a estar aquí! Intentó alcanzar otro libro; me dejé caer de rodillas y la agarré por las muñecas. —Dina. Escúchame. Escucha, por favor. No podía dejarte las llaves. No tengo ningún juego extra. Dina soltó una carcajada, un agudo aullido que dejó sus dientes a la vista. —Claro, claro, claro. Don Obsesivo ordena los libros alfabéticamente pero mira por dónde no tiene un juego de llaves extra… Y yo voy y me lo trago. ¿Sabes qué pretendía hacer? Prenderle fuego. Señaló con la barbilla, desafiante, el montón de páginas arrancadas que había frente a ella. —Y si nadie conseguía sacarme de aquí, la alarma de incendios empezaría a aullar sin parar, cosa que a tus vecinitos yupis les habría encantado, ¿verdad? Tanto ruido en una zona residencial… ¡Qué escándalo! Lo habría hecho. Se me encogió el estómago sólo de pensarlo, y quizá aflojé las manos: Dina se revolvió para intentar zafarse de mí y emprenderla con los libros de nuevo. La agarré con más fuerza y la empujé hasta apoyarle la espalda contra la pared; intentó escupirme, pero no le salió saliva. —Dina. Dina. Mírame, por favor. Luchó retorciéndose, dando patadas y gruñendo entre dientes, pero yo no la solté hasta que conseguí que se quedara quieta y me mirara de frente con aquellos ojos azules y salvajes como de gato siamés. —Escúchame —le repetí, hablándole muy de cerca—. Tenía que ir a trabajar. Pensé que cuando regresara a casa aún estarías dormida. No quería tener que despertarte para que me abrieras la puerta. Así que me llevé las llaves. Eso es todo. No te oculto nada. ¿De acuerdo? Dina se lo pensó por un momento y, poco a poco, fracción a fracción, sus muñecas empezaron a relajarse entre mis manos. —No vuelvas a hacerlo nunca —me advirtió con frialdad—. Llamaré a tus policías y les diré que me tienes aquí encerrada y que me violas todos los días, de todas las maneras posibles. Ya me dirás entonces cómo te prueba el trabajo, sargento. —Por todos los santos, Dina. —Lo haré. —Ya sé que lo harás. —Y no me mires así. Si me encierras como si fuera un animal, una loca, y tengo que apañármelas para salir de aquí, la culpa es tuya. No es culpa mía. Es tuya. La pelea había concluido. Se zafó de mis manos como si estuviera ahuyentando mosquitos a manotazos y empezó a peinarse con las puntas de los dedos. —Está bien —dije. El corazón me iba a mil por hora—. De acuerdo. Lo siento. —Hablo en serio, Mikey. Lo que has hecho ha sido una estupidez. —Eso parece, sí. —No es que lo parezca. Lo es. Dina se levantó del suelo y pasó por mi lado airada, se sacudió el polvo de las manos y arrugó la nariz con desdén mientras se abría camino entre los libros esparcidos por el suelo. —Dios, menudo desastre. —Mañana también tengo que trabajar y no he tenido ocasión de hacer una copia de las llaves —le dije—. Supongo que preferirás quedarte con Geri hasta que lo haga. Dina gruñó. —Oh, Dios, Geri. Me dará la murga con los críos. Los adoro, desde luego, pero no sé por qué tengo que aguantar que me hable de la regla de Sheila y de los granos de Colm… Demasiada información. Se desplomó en el sofá, rebotando sobre el trasero, y empezó a calzarse las botas de motero. —Aunque no pienso quedarme aquí si de verdad sólo tienes un juego de llaves. Mejor me voy a casa de Jezzer. ¿Me dejas usar tu teléfono? Me he quedado sin saldo. Yo no tenía ni idea de quién o qué era Jezzer, pero sabía que no iba a gustarme. —Cariño, necesito que me hagas un favor —le rogué—. De verdad. Estoy en medio de algo importante y me sentiría mucho mejor si te quedaras en casa de Geri. Sé que puede sonar estúpido y que te vas a aburrir como una ostra, pero a mí me facilitaría mucho las cosas. Por favor. Dina levantó la cabeza y me miró fijamente, con esa mirada impertérrita de gato siamés, con los cordones de las botas enrollados alrededor de las manos. —Este caso —dijo—, el caso de Broken Harbour, te está tocando hondo, ¿no es cierto? Maldito estúpido, estúpido, estúpido. Lo último que quería era que ella pensara en este caso. —En realidad, no —respondí, hablando como si tal cosa—. Lo que ocurre es que tengo que mantenerme alerta con Richie, mi nuevo compañero, el novato del que te hablé, ¿recuerdas? Y es un trabajo duro. —¿Por qué? ¿Acaso es tonto? Me levanté del suelo. En algún momento de la refriega me había dado un golpe en la rodilla, pero permitir que Dina se percatara de ello sería una mala idea. —No tiene un pelo de tonto, pero es nuevo en el oficio. Es un buen muchacho y se convertirá en un buen detective, pero le queda mucho por aprender. Y mi trabajo consiste en enseñárselo. Si a eso le añades que tendremos que hacer turnos de dieciocho horas, va a ser una semana muy larga. —Turnos de dieciocho horas en Broken Harbour. Creo que deberías intercambiar el caso con otro detective. Salí de aquel caos intentando no cojear. En aquel montón debía de haber un centenar de páginas arrancadas, cada una de un libro distinto. Intenté no pensar en ello. —No es así como funciona. Estoy bien, cariño. De verdad. —Humm… Dina volvió a concentrarse en atarse los cordones, tirando con fuerza para tensarlos. —Me preocupo por ti —dijo—. ¿Lo sabes? —Pues no lo hagas. Si quieres ayudarme, lo mejor que puedes hacer es pasar un par de noches en casa de Geri. ¿De acuerdo? Dina se ató los cordones en una especie de lazada doble con floritura y se incorporó para examinarla. —De acuerdo —cedió, con un largo suspiro de sufrimiento—. Pero tendrás que llevarme. Los autobuses rascan mucho. Y apresúrate con el duplicado de las llaves. Dejé a Dina en casa de Geri y me excusé por no entrar. Geri quería que me quedara a cenar. «No te contagiarás — dijo para convencerme—. Colm y Andrea no han enfermado; pensaba que Colm había caído, pero dice que se encuentra bien. Pookie, ¡baja de ahí! No entiendo qué hacía tanto tiempo en el baño, pero eso es asunto suyo…». Dina volvió la cabeza para dirigirme una mueca de disgusto y articuló en silencio: «Me debes una» mientras Geri la hacía entrar en la casa, sin dejar de hablar, con el perro dando brincos y ladrando a su alrededor. Regresé a casa, metí unas cuantas cosas en una bolsa de viaje, me di una ducha rápida y dormí una hora. Me arreglé como un crío el día de su primera cita, con el corazón a mil por hora, pensando en que me vestía sólo para él: camisa y corbata por si tenía ocasión de interrogarlo, dos jerséis gruesos para poder esperarlo bajo el frío y un recio abrigo oscuro para guarecerme hasta que llegara el momento oportuno. Lo imaginé ahí fuera, en algún lugar, vistiéndose para mí y pensando en Broken Harbour. Me pregunté si seguiría considerándose el cazador o si entendía que ahora se había convertido en la presa. Richie estaba esperándome junto a la verja trasera del castillo de Dublín a las siete menos cuarto. Llevaba una bolsa de deporte y una chaqueta acolchada, un gorro de lana y, a juzgar por su contorno, todas las prendas de lana que tenía. Conduje a la velocidad límite hasta Broken Harbour, mientras el perfil de los campos se atenuaba a nuestro alrededor y el aire se volvía dulce por efecto del rocío que cubría la hierba y la tierra arada. Comenzaba a oscurecer cuando aparcamos en Ocean View Parade (frente a la urbanización de los Spain, donde no había más que andamios, nadie que pudiera fijarse en un coche desconocido) y echamos a andar. Aunque había memorizado el recorrido estudiando un mapa de la urbanización, una vez nos alejamos del coche me sentí perdido. Empezaba a anochecer: las nubes del día se habían disipado y el cielo lucía con un color azul verdoso profundo. Sobre los tejados, un leve destello blanco anunciaba la salida de la luna, pero las calles estaban a oscuras. Las tapias de los jardines, las farolas apagadas y las vallas de alambre combadas parecían emerger de la nada y retornar a ella unos pasos después. Cuando nuestras sombras se dejaban entrever, aparecían retorcidas y desconocidas, encorvadas por efecto de las bolsas que llevábamos al hombro. Nuestros pasos regresaban a nuestros oídos como si alguien nos persiguiera, rebotando en las paredes desnudas y el suelo embarrado. No hablamos: el crepúsculo que nos encubría podía estar escondiendo a cualquier otra persona, en cualquier lugar. En la penumbra, el rugido del mar parecía más potente y desorientador y se elevaba hacia nosotros desde todas las direcciones al mismo tiempo. El viejo Peugeot azul oscuro de los refuerzos se materializó a nuestra espalda como un coche fantasma, tan cerca que nos sobresaltamos, con el ruido del motor amortiguado por aquel largo y sordo rugido. Para cuando finalmente comprendimos de quién se trataba, los refuerzos se habían marchado, deslizándose entre casas a través de cuyas ventanas sin acristalar se vislumbraban las estrellas. Ocean View Rise estaba alumbrada por rectángulos de luz que caían sobre la carretera. Uno de ellos iluminó un Fiat amarillo aparcado a las puertas de la casa de los Spain: nuestra doble de Fiona estaba en su puesto. Cuando enfilamos Ocean View Walk aparté a Richie hacia la sombra de la casa de la esquina, acerqué mi boca a su oído y susurré: —Gafas. Rebuscó a tientas en su bolsa de deporte y sacó un par de gafas de visión nocturna. Los de suministros le habían prestado las mejores, aunque fuera un novato. Las estrellas se desvanecieron y la oscura calle cobró una apariencia fantasmal, con las enredaderas colgando pálidas sobre altos bloques de paredes grises y las malas hierbas cruzándose en zigzags blancos cual flores de encaje donde debería haber estado la acera. En un par de jardines, unas pequeñas formas resplandecientes se agazaparon en los rincones o se escabulleron entre los hierbajos, y tres palomos fantasmales dormían encaramados a un árbol, con la cabeza escondida bajo las alas. No había ninguna otra fuente de calor a la vista. En la calle reinaba el silencio, salvo por los ruidos del mar y del viento enredándose en las trepadoras y un pájaro solitario que piaba en la playa, al otro lado del muro. —Parece despejado —le dije a Richie al oído—. Adelante. Con mucho cuidado. Las gafas no revelaban la presencia de vida en la madriguera de nuestro hombre, al menos no en los rincones que yo alcanzaba a ver. El andamio estaba oxidado y noté que temblaba al cargarlo con nuestro peso. En la planta superior, la luna resplandecía a través del hueco de una ventana donde el plástico se había arrancado y después clavado con unas chinchetas, a modo de cortina. La estancia estaba ahora desnuda; los agentes de la Científica se lo habían llevado todo para buscar huellas, fibras, cabellos y fluidos corporales. Había manchas negras de polvo para detección de huellas en las paredes y los alféizares. En casa de los Spain todas las luces estaban encendidas, lo cual convertía el lugar en un magnífico faro para atraer a nuestro hombre. Nuestra doble de Fiona estaba en la cocina, aún enfundada en el abrigo rojo de lana gruesa; había llenado la tetera de los Spain y estaba apoyada en la encimera, esperando a que el agua hirviera, con la taza entre las manos y la mirada perdida en las láminas pintadas con los dedos que decoraban la puerta del frigorífico. En el jardín, la luz de la luna rebotaba en las hojas brillantes y las volvía blancas y temblorosas, transmitiendo la impresión de que todos los árboles y setos habían florecido simultáneamente. Colocamos nuestras cosas donde nuestro hombre había colocado las suyas: apoyadas contra la pared del fondo de aquel escondite, para disfrutar de una visión sin obstáculos de la cocina de los Spain, por si acaso, y en el hueco de la ventana delantera, de cara al mar, que el asesino había utilizado a modo de puerta. El plástico con el que estaban cubiertos los otros huecos nos revelaría si había algún observador oculto en la jungla que nos rodeaba. La noche era fría y helaría antes del amanecer; extendí mi saco de dormir para sentarme encima y me puse otro jersey bajo el abrigo. Richie se arrodilló en el suelo mientras sacaba las cosas de su bolsa, como un muchacho en una acampada: un termo, un paquete de galletas de chocolate y una maltrecha torre de sándwiches envueltos en papel de aluminio. —Me muero de hambre —dijo—. ¿Te apetece un sándwich? He traído para los dos, por si no habías tenido tiempo de prepararte nada. Estaba a punto de responderle automáticamente que no, cuando caí en la cuenta de que el muchacho tenía razón: había olvidado traer comida (Dina) y estaba hambriento. —Gracias —dije—. Te acepto uno con mucho gusto. Richie asintió y empujó la torre de sándwiches en mi dirección. —Queso y tomate, pavo o jamón cocido. Coge unos cuantos. Cogí uno de queso y tomate. Richie vertió un té contundente en el tapón del termo y me lo ofreció; al mostrarle yo mi botella de agua, se bebió el té de un solo trago y se sirvió otra taza. Luego se acomodó con la espalda apoyada contra la pared y dio buena cuenta de su sándwich. Richie no parecía dispuesto a mantener una conversación profunda y cargada de significado durante la noche, lo cual me reconfortaba. Sé que otros detectives se sinceran durante las misiones de vigilancia. No es mi caso. Uno o dos novatos han intentado hacerlo conmigo, fuera porque les caía realmente bien o porque querían hacerle la pelota al jefe, pero no me molesté en averiguarlo antes de cortarlo de raíz. —Muy bueno —dije, al tiempo que cogía otro sándwich—. Gracias. Antes de que oscureciera lo suficiente para entrar en alerta máxima, contacté con los refuerzos para comprobar que todo se desarrollara según lo previsto. Nuestra Fiona hablaba con voz calmada, quizá demasiado calmada, pero nos aseguró que estaba bien, gracias, y que no necesitaba la presencia de ningún agente de apoyo. El Hombre Marlboro y su amigo dijeron que lo más emocionante que habían visto en toda la noche éramos nosotros. Richie daba cuenta de sus sándwiches metódicamente mientras observaba la última hilera de casas junto a la oscura playa. La reconfortante fragancia de su té confería cierta calidez a la estancia. —Me pregunto si, en el pasado, esto fue de verdad un puerto —comentó transcurrido un rato. —Así es —corroboré. Richie daría por sentado que había estado investigando, que el Señor Aburrido dedicaba su escaso tiempo libre a peinar internet. —Hace mucho tiempo, esto era un pueblecito pesquero. Si te fijas bien, aún pueden verse las ruinas del embarcadero en el extremo sur de la playa. —¿Por eso lo llaman Broken Harbour, no? ¿Por las ruinas del embarcadero? —No. Viene de breacadh, que significa «cuando rompe el alba». Supongo que antaño debió de ser un lugar fantástico para contemplar el amanecer. Richie asintió. —Seguramente fuera un lugar precioso antes de que construyeran todo esto. —Es probable —repliqué yo. El olor del mar acarició las paredes y entró por el hueco de la ventana, amplio y salvaje, llevando consigo un millón de secretos embriagadores. No confío en ese olor. Nos ancla a algo más profundo que la razón o la civilización, a las porciones de nuestras células que se mecieron en los océanos antes de que tuviéramos uso de razón y nos atrae hasta que lo seguimos impulsivamente, sin pensar, como animales en celo. Cuando era adolescente, ese olor me encendía, despertaba mis músculos como una descarga eléctrica, hacía que rebotara contra las paredes de la caravana hasta que mis padres me dejaban acudir a su reclamo, saltando tras la tentación que, en ese momento, se me antojaba ineludiblemente única en la vida. Pero ahora lo conozco mejor. Es el olor de una medicina que nos trastorna hasta enloquecer. Nos atrae para que saltemos desde los precipicios, nos arrojemos a las gigantescas olas, dejemos atrás a nuestros seres amados y nos adentremos en miles de kilómetros de aguas abiertas en busca de lo que quizá nos aguarde en la otra orilla. Ese olor había penetrado en la nariz de nuestro hombre dos noches atrás, cuando se descolgó por el andamio y saltó la tapia de los Spain. —Ahora los niños contarán que está encantada —dijo Richie. —Es probable. —Se retarán a ir corriendo hasta la casa y tocar la puerta. A entrar, incluso. A nuestros pies, las lámparas que Jenny había comprado para su acogedora cocina familiar resplandecían iluminadas con mariposas amarillas. Faltaba una, que ahora aguardaba su turno en el laboratorio de Larry. —Hablas como si fuera a convertirse en una casa abandonada — dije—. Deshazte de esa negatividad, hombre. Cuando sea capaz de hacerlo, Jenny tendrá que venderla. Deséale buena suerte. La va a necesitar. —Dentro de unos cuantos meses, toda esta urbanización estará abandonada —me espetó Richie—. Morirá junto a las aguas. Nadie comprará una propiedad en este sitio y, si lo hiciera, podría escoger entre un centenar de casas. ¿Intentas decirme que tú elegirías precisamente esa? Señaló con la barbilla hacia la ventana. —Yo no creo en fantasmas — repliqué—. Y tú tampoco deberías, al menos mientras estás de servicio. No quise decirle que los fantasmas en los que sí creo no estaban atrapados en las manchas de sangre de los Spain, sino que revoloteaban como polillas gigantescas por toda la urbanización, abarrotándola, entrando y saliendo por las puertas y flotando sobre la tierra cuarteada, agolpándose contra las escasas ventanas iluminadas, con las bocas abiertas en mudos aullidos: eran todas las personas que deberían haber vivido en ella. Los jóvenes que habían soñado con cruzar aquellos umbrales sosteniendo en brazos a sus esposas, los recién nacidos que deberían haber llegado a casa desde el hospital para instalarse en sus cómodos dormitorios, los adolescentes que deberían haberse besado por primera vez apoyados en aquellas farolas que nunca iban a iluminarse. Con el tiempo, los fantasmas de las cosas ocurridas se vuelven distantes; cuando te han asustado un par de millones de veces, su temor apenas daña el tejido cicatrizado, se aplaca. Los que continúan cortando cual cuchillas hasta la eternidad son los fantasmas de las cosas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de suceder. Richie había devorado la mitad de los sándwiches y andaba haciendo una bola con un trozo de papel de aluminio entre las palmas de las manos. —¿Puedo preguntarte algo? —dijo. No levantó la mano de milagro. Me hizo sentir como si tuviera el pelo plagado de canas y llevara unas gafas bifocales. Consciente del tono acartonado de mi voz, le dije: —No necesitas pedirme permiso, Richie. Responder a tus preguntas forma parte de mi trabajo. —De acuerdo —replicó él—. Entonces, me pregunto por qué estamos aquí. —¿En la Tierra? Richie no supo si que tenía que reírse. —No, quiero decir… aquí, en esta misión de vigilancia. —¿Preferirías estar en casa, en tu camita? —¡No! Estoy fantásticamente bien aquí; lo prefiero a estar en cualquier otra parte. Sólo me lo preguntaba. Me refiero a que… en realidad no importa tanto quién esté aquí, ¿no es cierto? Si nuestro hombre aparece, aparece; cualquiera podría detenerlo. Yo había supuesto que tú…, no sé, que delegarías esta parte del trabajo en otro. —Es probable que no implique ninguna diferencia en cuanto al arresto en sí, es cierto —respondí—, pero la diferencia radica en lo que ocurrirá a continuación. Si eres tú quien le pone las esposas a tu hombre, se establece una relación muy clara: le demuestras quién está al mando desde el principio, quién es ahora su papaíto. En un mundo ideal, yo sería siempre quien pesca al sospechoso. —Pero no es así, ¿verdad?, no en todos los casos. —Por el momento, amigo mío, no sé hacer magia. No soy omnipresente. A veces tengo que darles la oportunidad de hacerlo a otras personas. —Pero esta vez no —terció Richie —. Nadie va a tener ninguna oportunidad en este caso, no hasta que los dos estemos tan cansados que caigamos desmayados. ¿Estoy en lo cierto? El tono risueño de su voz me sentó bien, me agradó su confianza en dar por sentado que estábamos juntos en aquello. —Así es —dije—. Y tengo bastantes grageas de cafeína como para mantenernos en pie un buen rato. —¿Es por los niños? El tono risueño se había desvanecido. —No —respondí—. Si fuera sólo por los niños, no tendría problema en dejar que cualquier refuerzo arrestara a nuestro hombre. Quiero ser quien le eche el guante al tipo que asesinó a Pat Spain. Richie aguardó unos instantes, observándome. Al ver que yo no añadía nada más, preguntó: —¿Y eso por qué? Quizá fuera porque me crujían las rodillas o porque tenía el cuello tenso después de trepar por el andamio, por la sensación lastrante de que empezaba a estar viejo y cansado; tal vez fuera eso lo que, de repente, me impulsó a querer saber de qué hablan los otros hombres en las largas y tediosas noches de vigilancia, qué los lleva a la sala de la brigada al día siguiente caminando con paso firme, adoptando decisiones compartidas con una leve inclinación de la cabeza o enarcando simplemente una ceja. Quizá fueran esos momentos, durante el último par de días, en los que me había sorprendido pensando que no sólo estaba enseñándole al novato cómo funcionaba todo, momentos en los que había creído sinceramente que Richie y yo estábamos colaborando, codo con codo. Quizá fuera aquel traidor olor a mar, que erosionaba todos mis «por qué no» y los convertía en arenas movedizas. Quizá fuera sólo el cansancio. —Dime algo —dije—. ¿Qué crees que habría sucedido si nuestro amigo hubiera hecho algo mejor su trabajo? ¿Si hubiera limpiado esta guarida antes de salir de caza, hubiera borrado las huellas de sus pies y hubiera abandonado las armas en la escena del crimen? —Que le hubiéramos colgado el marrón a Pat Spain. En la oscuridad, apenas lo veía, apenas divisaba el ángulo de su cabeza apoyada contra la ventana, su mejilla inclinada hacia mí. —Sí. Probablemente. Y aunque hubiéramos tenido el presentimiento de que había alguien más implicado… ¿Qué crees que habrían pensado los demás si no hubiéramos podido darles una descripción, si no hubiéramos encontrado ni una sola prueba de la existencia de esa persona? La señora Gogan, todo Brianstown, el ciudadano corriente que sigue el caso en las noticias, las familias de Pat y Jenny. ¿Qué habrían supuesto? —Que había sido Pat —respondió Richie. —Igual que hicimos nosotros. —Y el verdadero culpable seguiría suelto, quizá preparándose para atacar de nuevo. —Tal vez, sí, pero no es a eso a lo que me refiero. Aunque este tipo regresara a su casa anoche y encontrara un bonito lugar para ahorcarse, habría convertido a Pat Spain en un asesino. A los ojos de cualquiera que oyera su nombre, Pat habría sido un hombre que asesinó a la mujer con quien compartía el lecho y a los hijos que tuvieron juntos. La mera formulación de aquellas palabras hizo que aquel zumbido agudo resonara en mi cráneo: el mal. —Está muerto. Ya no puede hacerle daño —replicó Richie en tono amable. —Efectivamente, está muerto. Todo lo que tendrá serán veintinueve años de vida. Debería haber disfrutado de cincuenta años más, quizá sesenta, pero ese tipo decidió arrebatárselos. Y por si eso no fuera suficiente, pretendía retroceder en el tiempo y despojarlo de esos tristes veintinueve años precedentes. Quitarle todo lo que Pat había sido en la vida. Dejarlo sin nada. Vi el mal como una nube baja de polvo negro y pegajoso que se extendía lentamente fuera de aquella estancia y sepultaba casas y campos hasta acabar ocultando la luz de la luna. —Y eso es perverso —continué—. Es tan despiadado que me faltan las palabras para describirlo. Permanecimos allí sentados en silencio mientras nuestra Fiona particular buscaba el recogedor y barría los pedazos de un plato que había quedado roto en un rincón del suelo de la cocina. Al cabo de un rato, Richie abrió el paquete de galletas, me ofreció una y, cuando decliné su ofrecimiento, devoró la mitad sin prisas pero sin pausa. Luego dijo: —¿Puedo preguntarte algo? —De verdad, Richie, vas a tener que quitarte esa costumbre. A nuestro hombre no le va a inspirar ninguna confianza que levantes la mano en mitad de un interrogatorio y me pidas permiso para hablar. Esta vez sí sonrió. —Se trata de algo personal. No respondo a preguntas personales, no cuando me las formulan agentes en prácticas, pero aquella era una conversación que no solía mantener con ningún oficial en prácticas. Me cogió por sorpresa, por lo bien que me sentía y por la facilidad con que habíamos superado las barreras entre el veterano y el novato y todo lo que estas conllevan, y habíamos pasado a ser, sin más, dos hombres charlando. —Dispara —lo alenté—. Si te pasas de la raya, te lo haré saber. —¿A qué se dedica tu padre? —Está jubilado. Era guardia de tráfico. Richie soltó una risotada. —¿Qué tiene de divertido? —quise saber. —Nada. Es sólo que… me imaginaba que haría algo más pijo, que sería profesor en una escuela privada, de geografía o algo así. Pero, ahora que lo dices, todo encaja. —¿Debo tomarme eso como un cumplido? Richie no respondió. Se metió otra galleta en la boca y se limpió las migas de los dedos, pero podía percibir cómo funcionaba su mente. Al cabo de un rato, comentó: —Hay algo que dijiste en la escena del crimen: que a la gente no la asesinan a menos que ande buscándoselo, que las cosas malas les suceden a las malas personas. Yo creo que pensar eso es un lujo. ¿Entiendes a qué me refiero? Aparté de mi pensamiento el golpe de algo más doloroso que la irritación. —La verdad es que no, muchacho. La experiencia me dice (y aunque no pretendo restregarte mi experiencia por la cara, lo cierto es que acumulo más que tú) que en la vida cosechas lo que siembras. No siempre, pero sí la mayoría de las veces. Si crees que eres un tipo con éxito, serás un tipo con éxito; si crees que no te mereces nada más que hundirte en el pozo, acabarás hundido en el pozo. Tu realidad interior da forma a tu realidad exterior todos los días de tu vida. ¿Me sigues? Richie observó las cálidas luces amarillas de la cocina a nuestros pies. —Yo no sé qué hace mi padre, no le conozco —dijo él con toda naturalidad, como si fuera algo que hubiera tenido que explicar demasiadas veces en el pasado—. Me crie en un suburbio, aunque probablemente ya lo sepas. Vi a un montón de gente sufrir cosas espantosas que no habían pedido. Muchísimas. —Y ahora estás aquí —repliqué—. Un detective en una brigada de máximo rango, haciendo el trabajo que siempre quisiste hacer, formando parte del caso más importante del año y muy cerca de resolverlo. Procedas de donde procedas, eso cuenta como un éxito. Y opino que eso viene a confirmar mi teoría. Richie no volvió la cabeza hacia mí. —Seguramente, Pat Spain pensaba lo mismo que tú. —Quizá sí. ¿Y? —Pues que aun así perdió su empleo. Se dejó la piel trabajando, era optimista, lo hizo todo bien y acabó en el hoyo. ¿Cómo sembró todo eso? —Lo que le ha ocurrido ha sido el colmo de la injusticia y soy el primero en defender que no debería haberle sucedido. Pero, vamos, vivimos tiempos de crisis. La coyuntura es excepcional. Richie sacudió la cabeza. —A veces, las cosas malas pasan sin más —sentenció. El cielo estaba tachonado de estrellas; hacía años que no veía tantas. A nuestra espalda, el ruido del mar y el silbido del viento que agitaba las hierbas altas se fundían en una larga y apaciguadora caricia en la noche. —No puedes pensar de ese modo. Tanto si es verdad como si es mentira. Tienes que creer que, en algún momento de la vida, como sea, la mayoría de las personas obtienen lo que merecen. —¿Y sino es así…? —Si no es así, me pregunto qué te impulsa a levantarte por las mañanas. Creer en que una causa tendrá una consecuencia no es ningún lujo. Es esencial, como el calcio o el hierro: puedes pasar sin ellos un tiempo, pero al final acabas corroyéndote por dentro. Tienes razón: de vez en cuando, la vida no es justa. Y ahí es donde entramos nosotros. Para eso estamos. Somos los encargados de solucionarlo. La luz del dormitorio de Emma se encendió a nuestros pies: la doble de Fiona intentaba llamar la atención. La luz tornó las cortinas de un rosa pálido translúcido e iluminó las siluetas de los animalitos que hacían cabriolas sobre la tela. Richie señaló hacia la ventana con la cabeza. —No vamos a solucionar eso — dijo. La mañana en la morgue aún le permeaba en la voz. —No —concedí—. Eso no hay manera de arreglarlo. Pero al menos podemos asegurarnos de que las malas personas paguen por lo que han hecho y las buenas personas tengan una oportunidad de seguir adelante con sus vidas. Al menos podremos conseguir eso. Sé que no vamos a salvar el mundo, pero lo convertiremos en un lugar mejor. —¿De verdad lo crees? Su rostro, blanco y joven bajo la luz de la luna, delataba cuánto deseaba que yo tuviera razón. —Sí —respondí—, lo creo. Quizá sea un ingenuo. Me han acusado un par de veces de serlo, pero lo creo. Ya descubrirás a qué me refiero. Espera a que atrapemos a ese tipo. Espera a regresar esa noche a tu casa y meterte en la cama, sabiendo que está entre rejas y que va a seguir ahí para cumplir sus tres cadenas perpetuas. Espera a ver si el mundo en el que vives no te parece entonces un lugar mejor que en el que estás ahora. Nuestra Fiona descorrió las cortinas de Emma y se asomó a contemplar el jardín, una silueta menuda y oscura recortada sobre el papel pintado de color rosa. Richie la observaba. —Eso espero —dijo. La frágil red de luces que se extendía por toda la urbanización había empezado a desintegrarse, al tiempo que los luminosos hilos de las calles habitadas empezaban a sumirse en la negritud. Richie se frotó las manos enguantadas e intentó calentárselas con el aliento. Nuestra Fiona se movía de un lado a otro por las estancias vacías, encendiendo y apagando luces, abriendo y cerrando cortinas. El frío se había instalado en el hormigón de nuestro escondite y se me clavaba en la columna a través de la espalda del abrigo. La noche continuó. Un puñado de veces, un ruido, un largo culebreo en el sotobosque que había a nuestros pies, el estallido de una refriega y algo que escarbaba en la casa al otro lado de la calle o un agudo chillido salvaje, nos hizo ponernos en pie y prepararnos para entrar en acción, guardándonos las espaldas contra la pared, antes incluso de ser conscientes de que habíamos oído algo. En una ocasión, las gafas de visión nocturna nos permitieron captar la figura de un zorro, luminoso, en medio de la carretera, con la cabeza alzada y algo colgando de su boca; en otra, un hilillo sinuoso de luz que serpenteaba por los jardines, entre ladrillos y hierbajos. En unas cuantas ocasiones reaccionamos con demasiada lentitud y no descubrimos nada salvo el repiqueteo de guijarros y enredaderas balanceándose al unísono y un destello de blanco que se disipaba. Cada vez transcurrían más minutos hasta conseguir que nuestro ritmo cardíaco se normalizase y podíamos sentarnos de nuevo. Se hacía tarde. Nuestro hombre estaba cerca, tiraba de la cuerda en ambas direcciones y se concentraba intensamente mientras decidía. —Lo había olvidado —dijo Richie de repente, después de la una de la madrugada—. He traído esto. Se inclinó sobre su bolsa de deporte y sacó un par de prismáticos en una funda de plástico negro. —¿Unos prismáticos? Extendí la mano para cogerlos, abrí la funda y eché un vistazo. Parecían baratos y no se los habían proporcionado en suministros; la funda aún olía a plástico nuevo. —¿Has ido a comprarlos a propósito? —Son del mismo modelo que los que utilizaba nuestro hombre —contestó Richie tímidamente—. Pensé que deberíamos tener unos. Ver lo que él veía, ¿entiendes? —¡Por todos los santos! Dime que no eres uno de esos tipos sensibleros que se imbuyen de la idea de ver a través de los ojos del asesino y se dejan guiar por la intuición. —No, claro que no lo soy. Me refiero a ver literalmente lo que él veía para saber, por ejemplo, si conseguía distinguir las expresiones faciales, si alcanzaba a ver la pantalla del ordenador, los nombres de las webs que consultaban o lo que fuera. Esa clase de cosas. Incluso bajo la luz de la luna pude ver que se había puesto rojo como la grana. Me conmovió, no sólo la idea de que invirtiera parte de su tiempo y su dinero en buscar los prismáticos exactos, sino que confesara abiertamente cuánto le preocupaba lo que yo pensara. —Buena idea —le dije, en un tono más amable, sosteniendo los prismáticos en alto—. Echa un vistazo; nunca se sabe qué podemos descubrir. Parecía desear que los prismáticos desaparecieran, pero los ajustó y apoyó los codos en el alféizar para enfocarlos en la casa de los Spain. Nuestra Fiona estaba junto al fregadero aclarando su taza. —¿Qué ves? —quise saber. —Veo la cara de Janine con total claridad; podría leerle los labios si quisiera, ver todo lo que dijera. No vería la pantalla del ordenador aunque estuviera sobre la mesa, porque el ángulo no lo permite, pero alcanzo a leer los títulos de los libros que hay en la estantería y la pizarrita blanca con la lista de la compra: huevos, té, gel de ducha. Eso podría servirnos, ¿no? Si todas las noches leía la lista de la compra de Jenny, podía saber dónde iba a estar al día siguiente… —No perdemos nada por comprobarlo. Prestaremos una atención especial al circuito cerrado de televisión de su ruta de compras para verificar si hay alguien que aparezca repetidas veces. Junto al fregadero, la doble de Fiona giró la cabeza con un gesto brusco, como si hubiera notado nuestros ojos posados en ella. Incluso sin los prismáticos, la vi estremecerse. —Joder —espetó Richie de repente, tan alto que me sobresaltó—. Vaya, lo siento. Pero mira esto. Me pasó los prismáticos. Los dirigí hacia la cocina y los ajusté a mi capacidad visual, que, deprimentemente, era un punto peor que la de Richie. —¿Qué se supone que tengo que mirar? —La cocina no. Más allá, por el pasillo. Se ve la puerta principal. —¿Y? —Mira justo a la izquierda de la puerta —continuó Richie. Desplacé los prismáticos hacia la izquierda y ahí estaba: el panel de la alarma. Silbé muy bajito. No distinguía los números, pero no me hacía ninguna falta: el movimiento de los dedos me habría revelado todo cuanto necesitaba saber. Jenny Spain podría haber cambiado el código todos los días, si quería; unos minutos en nuestro punto de observación mientras Patrick o ella conectaban la alarma habrían bastado para echar por tierra todas sus precauciones. —¡Bien, bien, bien! —exclamé—. Richie, amigo mío, acepta mis disculpas por mofarme de tus prismáticos. Supongo que ya sabemos cómo consiguió burlar el sistema de alarma. Buen trabajo. Aunque nuestro hombre no se presente, esta noche no habrá sido una pérdida de tiempo. Richie agachó la cabeza y se frotó la nariz, con aspecto de estar entre avergonzado y complacido. —No obstante, seguimos sin saber cómo consiguió las llaves. Y el código de la alarma no sirve de nada sin ellas. Justo entonces, el teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo: era el Hombre Marlboro. —Kennedy —respondí. Hablaba con voz sólo una octava por encima de un susurro. —Señor, tenemos algo. Hemos divisado a un hombre saliendo de Ocean View Lañe. Es una calle sin salida, linda con el muro norte de la urbanización, y allí no hay nada más que obras: sólo alguien que hubiera saltado el muro podría proceder de esa dirección. Es más bien alto y va vestido con colores oscuros, pero no queríamos acercarnos demasiado, así que eso es todo lo que puedo decirle. Lo hemos seguido desde una distancia prudencial hasta que ha tomado Ocean View Lawns, otra calle sin salida en la que no hay ninguna casa acabada ni ningún motivo que justifique la presencia de nadie. No hemos querido seguirlo hasta allí, claro está, pero mantenemos la vigilancia en el extremo de Ocean View Lawns. Hasta ahora no lo hemos visto salir, pero podría haber vuelto a saltar por el muro. Pensábamos hacer una ronda y ver si podíamos darle alcance. Richie se había dado media vuelta y me observaba; los prismáticos colgaban olvidados en sus manos. —Buen trabajo, detective. Manténganse al aparato y hagan una breve ronda por la zona. Sería fantástico que consiguieran ver bien al tipo y darnos una descripción, pero, por lo que más quieran, no lo ahuyenten. Si se cruzan con alguien, no aminoren la marcha y no hagan que resulte evidente que lo están vigilando; continúen conduciendo y conversando hasta alejarse y fíjense en lo que puedan. Adelante. No podía activar el altavoz, no con nuestro hombre suelto y en cualquier sitio, en todas partes, en cualquier movimiento entre las enredaderas. Lo señalé con el dedo y le hice un gesto a Richie para que se acercara. Se agachó y se colocó a mí lado, con la oreja pegada a la mía. Murmullos de los refuerzos, uno de ellos desplegando un mapa y buscando una dirección, mientras el otro ponía el coche en marcha; el ronroneo grave del motor. Alguien martilleando con las puntas de los dedos en el salpicadero. Y luego, un minuto después, el repentino estallido de un parloteo («¡Y mi mujer me dice, adelante, échalo en la basura con el resto!») y una falsa risotada. Nuestras cabezas rozaban sobre el teléfono, ni siquiera respirábamos. El parloteo se alzó y se desvaneció. Tras una pausa que pareció durar una semana, el Hombre Marlboro señaló, en voz aún más baja, pero en un tono de emoción creciente: —Señor, acabamos de pasar junto a un hombre de entre un metro setenta y cinco y un metro ochenta de estatura, de complexión delgada. Se dirige hacia el este por Ocean View Avenue, justo al otro lado del muro de Ocean View Lawns. Las calles no están iluminadas, así que no hemos podido verlo con claridad, pero lleva un abrigo tres cuartos oscuro, tejanos oscuros y un gorro de lana también oscuro. A juzgar por su forma de caminar, diría que debe de rondar la treintena. Richie respiraba con agitación. En voz también muy baja, pregunté: —¿Se ha percatado de que lo vigilabais? —No, señor. No podría jurarlo, pero creo sinceramente que no. Ha vuelto la cabeza con gesto rápido cuando nos ha oído a su espalda, pero luego la ha agachado. No ha hecho ademán de huir y, al menos mientras lo hemos seguido a través del retrovisor, continuaba caminando por la calle al mismo ritmo y en la misma dirección. —Ocean View Avenue. ¿Está habitada? —No, señor. No hay más que paredes. Así que nadie podía decir que estábamos poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos al dejar que aquella cosa se acercara libremente hasta nosotros en mitad de la noche. Aunque Ocean View Avenue hubiera estado repleta de familias confiadas y puertas abiertas, no me habría preocupado. No estábamos ante un asesino que actuara por impulso y atacara a cualquiera que se cruzara en su camino. Para aquel tipo, sólo existían los Spain. Richie se acercó a su bolsa de deporte y, muy agazapado para que su silueta no se recortara en los huecos de las ventanas, sacó un papel doblado. Lo extendió en el suelo, delante de ambos, bajo el pálido rectángulo que dibujaba la luz de la luna: era un mapa de la urbanización. —Bien —dije—. Poneos en contacto con la detective… Chasqueé los dedos mirando a Richie y le señalé la cocina de los Spain; «Oates», articuló en silencio. —La detective Oates. Hacedle saber que está a punto de comenzar la acción. Decidle que se asegure de cerrar con llave todas las puertas, de cerrar bien las ventanas y de tener la pistola cargada. Pedidle que empiece a trasladar cosas (papeles, libros, discos DVD, lo que sea), desde la parte delantera de la casa hasta la cocina, de la manera más visible posible. Vosotros dos regresad al punto en el que visteis por primera vez a ese tipo. Si se acobarda e intenta regresar adonde os encontráis, arrestadlo. No contactéis conmigo a menos que sea urgente. Si ocurre algo, os lo comunicaremos. Me guardé el teléfono en el bolsillo. Richie recorrió el mapa con un dedo: Ocean View Avenue, en el extremo noroeste de la urbanización. —Es aquí —dijo en voz muy baja, un leve susurro bajo el potente murmullo del mar—. Si se dirige hacia nosotros y sólo avanza por calles desérticas y ataja saltando tapias, tardará unos diez, quizá quince minutos. —Suena correcto. No creo que venga hasta aquí directamente: debe de estar preocupado porque hayamos encontrado su escondite. Primero husmeará un poco y luego decidirá si quiere arriesgarse a subir: buscará la presencia de policías, coches desconocidos, comprobará si hay actividad… Pongamos que tardará unos veinticinco minutos a lo sumo. Richie alzó la vista para mirarme. —Si decide que es demasiado arriesgado y se da a la fuga, serán los refuerzos quienes lo arresten, no nosotros. —Ningún problema. Si no sube aquí, no es más que un tipo que ha salido a dar un paseo nocturno en mitad de la nada. Podemos averiguar quién es y mantener una agradable charla con él, pero, a menos que sea lo bastante temerario como para llevar unas zapatillas ensangrentadas o hacer una confesión completa, no podremos retenerlo. Y, en ese caso, no me importa dejar que sea otra persona quien lo arreste y tenga que liberarlo pocas horas después. No nos interesa que crea que nos lleva ventaja. Lo que haríamos si echaba a correr carecía de importancia: yo sabía que vendría hacia nosotros, lo sabía con tanta certeza como si pudiera olerlo, por el cortante olor a almizcle caliente que humeaba en los tejados y los escombros cuyas volutas se aproximaban más y más. Desde el preciso instante en que había visto aquella guarida, sabía que regresaría a ella. Antes o después, un animal que huye regresa a casa. El pensamiento de Richie había discurrido en la misma dirección. —Vendrá —dijo—. Ya está más cerca de lo que llegó anoche; se muere de ganas de averiguar qué está pasando. Cuando vea a Janine… —Por eso tenemos que hacer que mueva cosas hacia la cocina —expliqué yo—. Apuesto a que lo primero que hará nuestro hombre es comprobar la fachada de la casa de los Spain, desde las obras del lado opuesto de la calle. Confío en que, cuando la divise desde ahí, quiera saber qué está haciendo con todas esas cosas, pero, para averiguarlo, tendrá que venir hasta aquí. Las casas están demasiado juntas para que se cuele entre ellas, así que no puede saltar la tapia y entrar por detrás. Tendrá que venir por Ocean View Walk. La parte alta de la calle estaba a oscuras, bajo las sombras de las casas; el tramo inferior describía una curva hacia la luz de la luna. —Yo cubriré la parte alta y me llevaré las gafas de infrarrojos. Tú te ocuparás de la parte baja. Comunícame cualquier movimiento que detectes, por pequeño que sea. Si no aparece por aquí, haremos lo posible por mantener la situación en calma (procuraremos no alertar a los residentes de que algo sucede), pero es posible que no nos dé esa opción. No debemos olvidar que se trata de un tipo peligroso. A juzgar por lo que sabemos de él, no hay motivo para pensar que vaya armado, pero tendremos que actuar como si lo fuera. Armado o no, es un animal rabioso y estamos en su madriguera. Recuerda bien lo que hizo ahí dentro y ten muy claro que, si se le presenta la oportunidad, nos hará lo mismo a ti y a mí. Richie asintió. Me pasó las gafas de visión nocturna y empezó a guardar las cosas de nuevo en su bolsa de deporte, con rapidez y eficiencia. Yo plegué el mapa, metí los envoltorios de la comida de Richie en una bolsa de plástico y la guardé. Segundos más tarde, la estancia volvía a no ser más que tablones desnudos y bloques de hormigón, como si nunca hubiéramos estado allí. Lancé nuestras bolsas a un rincón oscuro, fuera de la vista. Richie se posicionó junto al hueco de la ventana que daba a la parte baja de la calle, agazapado en un ángulo en sombra a un lado del alféizar, y liberó una esquina del revestimiento de plástico para poder observar el exterior. Yo vigilaba la casa de los Spain: nuestra Fiona entró en la cocina cargada con un montón de ropa, lo dejó sobre la mesa y volvió a marcharse. En la planta superior, a través de la ventana de Jack, distinguí el tenue fulgor de una luz en el dormitorio de Pat y Jenny. Me apoyé contra la pared, junto a la ventana que daba a la parte alta de la carretera, y me ajusté las gafas de visión nocturna. El mar se volvió invisible a través de los cristales, de un negro insondable. En la parte alta de la calle, el zigzag gris de los andamios se extendía en la lejanía: un búho sobrevoló la calle, dejándose mecer por las corrientes de aire como un papel en llamas. La quietud continuó y continuó. Pensé que tenía los ojos abiertos como platos, pero debí de pestañear. No se produjo ningún sonido. En un momento, la parte alta de la calle estaba vacía; al siguiente estaba ahí, resplandeciendo blanco y fiero como un ángel flanqueado por ruinas en sombras. Su rostro resultaba casi demasiado luminoso para mirarlo. Permaneció inmóvil, escuchando como un gladiador antes de entrar en la arena, con la cabeza en alto y los brazos colgando a los lados, las manos medio cerradas, listo. Contuve el aliento. Sin apartar la vista de él, levanté una mano para llamar la atención de Richie. Cuando este volvió la cabeza para mirarme, señalé al otro lado de la ventana y le hice un gesto para que se acercase. Richie se agachó y se deslizó por el suelo hasta el lado opuesto de mi ventana, ingrávido. Cuando apoyó la espalda en la pared, vi que su mano se posaba en la culata de su arma. Nuestro hombre avanzaba por la calle despacio, pisando con sumo cuidado, y volvía la cabeza al menor ruido. No llevaba nada en las manos ni gafas de visión nocturna; sólo él. En los jardines, los animalillos resplandecientes se erguían y se alejaban brincando a su paso. Radiante, recortado contra aquel entramado de metal y hormigón, parecía el último hombre sobre la faz de la Tierra. Cuando se encontraba a una casa de distancia, me quité las gafas; aquella alta figura resplandeciente se tornó una mancha negra, un monstruo que se deslizaba en la noche para acercarse a nuestro umbral. Le hice un gesto a Richie y me aparté del hueco de la ventana, cobijándome en las sombras. Richie se situó en el rincón opuesto; por un instante, oí su respiración acelerada, hasta que la contuvo y se serenó. El primer contacto de la mano de nuestro hombre sobre la barra de metal hizo que el andamiaje vibrara con un siniestro escalofrío, y la casa se estremeció. Aumentó a medida que trepaba, un zumbido grave como el ritmo de un tambor, y luego se desvaneció en el silencio. Su cabeza y sus hombros aparecieron en la ventana, más oscuros que la oscuridad. Vi su rostro escudriñar los rincones, pero la estancia era amplia y las sombras nos guarecían. Entró a través de la ventana con una facilidad que indicaba que lo había hecho miles de veces. En el preciso instante en que sus pies tocaron el suelo y volvió el cuerpo hacia la ventana de su puesto de vigilancia, yo salí de mi rincón y me abalancé sobre su espalda. Exhaló un suspiro ronco y avanzó dando traspiés; le agarré del cuello con un brazo, le retorcí el brazo a la espalda con la otra mano y lo empujé contra una pared. Emitió un hondo gruñido. Cuando abrió los ojos, lo que vio fue la pistola de Richie. —Policía. No se mueva —le advertí. Tenía todos los músculos del cuerpo rígidos, como si estuvieran armados con varillas de acero. Con voz fría y entrecortada, una voz que podría haber sido la de cualquiera, le anuncié: —Voy a esposarlo por la seguridad de todos. ¿Lleva algo encima de lo que debamos tener conocimiento? No parecía oírme. Lo solté, sin dejar de observarlo; no se movió; ni siquiera hizo un gesto de dolor cuando le llevé las muñecas a la espalda y le puse las esposas. Richie lo cacheó, rápido y con contundencia, mientras iba apilando todo lo que hallaba en un montoncito en el suelo: una linterna, un paquete de pañuelos y unos caramelos mentolados. Dondequiera que hubiera ocultado su coche, había dejado el carné de identidad, el dinero y las llaves dentro. Viajaba ligero de equipaje, seguro de que ni el más leve tintineo lo delataría. —Voy a quitarle las esposas para que pueda bajar por el andamio —le dije—. Confío en que no intente ninguna estupidez; de lo contrario, sólo conseguirá que mi compañero y yo nos cabreemos. Vamos a dirigirnos a comisaría para mantener una charla. Allí le devolverán sus pertenencias. ¿Lo ha entendido? Estaba en otro sitio, o ponía todo su empeño en estarlo. Mantenía sus ojos, entrecerrados bajo la luz de la luna, fijos en algún punto del cielo, al otro lado de la ventana, sobre el tejado de la casa de los Spain. —Fantástico —continué, cuando me quedó claro que no obtendría ninguna respuesta—. Deduzco que no le supone ningún problema. Si se produce algún cambio, no lo dude y hágamelo saber. Y ahora, andando. Richie descendió primero, torpemente, con una bolsa colgada de cada hombro. Yo esperé sujetando la cadena de las esposas que rodeaban las muñecas de nuestro hombre hasta que Richie me hizo un gesto con los pulgares en alto desde el suelo; entonces abrí las esposas y dije: —Adelante. Nada de movimientos bruscos. Cuando lo agarré por el hombro y lo orienté en la dirección correcta, pareció despertar y avanzó a trompicones por el suelo desnudo. Se detuvo un instante ante el hueco de la ventana, y entonces leí el pensamiento que cruzaba su mente: antes de que tuviera tiempo de decirle nada, debió de ser consciente de que, desde aquella altura, tendría suerte si se rompía algo más que los tobillos. Salió por la ventana y empezó a descender, dócil como un perro. Un chaval del instituto me puso el apodo de «Scorcher, el Pichichi» tras marcar un golazo en un partido de fútbol. Dejé que me llamaran así porque pensé que me serviría de acicate en la vida. En el instante en que me encontré solo en aquella terrible estancia tomada por la luz de la luna, el rugido del mar y meses de espera y de vigilancia, en algún recoveco de mi mente resonó: «Cuatro casos resueltos en cuarenta y ocho horas. Eso sí que es meter un golazo». Sé que mucha gente opinaría que ese pensamiento es fruto de una mente enferma, y entiendo el porqué, pero eso no cambia las cosas: el mundo me necesita. Capítulo 10 Richie y yo nos limitamos a avanzar por las calles deshabitadas, agarrando a nuestro hombre por los codos, como si estuviéramos ayudando a un colega a llegar a casa tras una noche de borrachera. Ninguno de los tres pronunció una sola palabra. Si les colocaras unas esposas y las metieras en un coche patrulla, la mayoría de las personas tendrían algunas preguntas que hacer; pero aquel tipo no. Lentamente, el sonido del mar fue amainando y cedió terreno al resto de la noche, a los desgarradores alaridos de los murciélagos y al viento que agitaba los retales de lona olvidados, mientras los débiles y distantes gritos de los adolescentes rebotaban en el hormigón y el ladrillo. En algún momento lo oí tragar saliva y pensé que nuestro hombre podía estar llorando, pero no volví la vista para comprobarlo. Ya había quemado bastantes cartuchos. Lo acomodamos en el asiento trasero del coche, y Richie se apoyó en el capó mientras yo me alejaba unos metros para efectuar unas llamadas: enviar a la patrulla de refuerzos en busca de un coche estacionado en algún lugar no muy apartado de la urbanización; comunicarle a la refuerzo que servía de cebo que ya podía regresar a casa, y poner en conocimiento del oficial de guardia que necesitaríamos tener acondicionada una sala de interrogatorios. Después, regresamos a Dublín en silencio. Dejamos atrás la negritud encantada de la urbanización, los esqueletos de los andamios que parecían surgir de la nada y recortarse afilados contra el cielo estrellado; avanzamos a velocidad constante por la autopista, donde los faros de los coches cobraban vida y desaparecían en un pestañeo, cual ojos de gato, y la luna mantenía su cadencia a un lado, inmensa y vigilante; por último, poco a poco, los colores y el movimiento de la ciudad fueron construyendo la realidad a nuestro alrededor, con sus borrachos y sus puestos de comida rápida, y el mundo regresó a la vida fuera de aquellas ventanillas selladas. La sala de la brigada estaba en calma; quedaban sólo los dos agentes de guardia, que alzaron la vista de sus respectivos cafés para ver quién había estado de caza aquella noche y qué había atrapado. Condujimos a nuestro hombre hasta la sala de interrogatorios. Richie le quitó las esposas y le leyó sus derechos en un tono aburrido, como si no fuera más que un trámite burocrático sin sentido. Al oír la palabra «abogado», el tipo volvió la cabeza con violencia; cuando le coloqué el bolígrafo en la mano, firmó sin formular una sola pregunta. Su firma era un garabato espasmódico en la cual no se leía nada más que la inicial, «C». Recogí la hoja y me largué. Lo observamos desde la sala de vigilancia, a través del espejo unidireccional. Era la primera vez que lo miraba de verdad. Tenía el cabello castaño y corto, los pómulos marcados, el mentón picudo con una barba rojiza de dos días; llevaba una trenca negra desgastada por el uso, un jersey gris grueso de cuello vuelto y unos tejanos desteñidos, el equipamiento perfecto para una noche al acecho. Calzaba unas botas de montaña: sus zapatillas deportivas habían desaparecido. Era mayor de lo que yo había imaginado y más alto: debía de tener veintitantos años y medir en torno a un metro ochenta, pero estaba tan flaco que parecía encontrarse en los últimos estadios de una huelga de hambre. Era esa delgadez lo que lo hacía parecer más joven, bajo e inofensivo, una ilusión que posiblemente le abrió las puertas de la casa de los Spain. No tenía cortes ni moretones visibles, pero podían estar perfectamente ocultos bajo la ropa. Subí el termostato de la sala de interrogatorios unos cuantos grados. Era agradable verlo en aquel lugar. A la mayoría de nuestras salas de interrogatorios les convendría un buen lavado de cara, pero yo las adoro, hasta el último centímetro. Nuestro territorio juega en nuestro favor. En Broken Harbour, aquel tipo había sido una sombra que se movía a través de las paredes, un aroma yodado a sangre y agua marina, con fragmentos de luz de luna en sus pupilas. Aquí era sólo un hombre. Cuando los encierras entre cuatro paredes, todos lo son. Se sentó encorvado, rígido, en la incómoda silla, con la vista clavada en sus puños, apoyados sobre la mesa, mientras se preparaba para la tortura. Ni siquiera echó un vistazo a la habitación, al linóleo del suelo afeado por las quemaduras de cigarrillo y los chicles pegados, a las paredes cubiertas de grafitis, a la mesa y al archivador atornillados al suelo ni a la desabrida luz roja de la cámara que lo observaba desde lo alto de una esquina, para saber a qué se enfrentaba. —¿Qué sabemos de él? —pregunté. Richie lo miraba con tanta intensidad que tenía prácticamente la nariz pegada al espejo. —No consume nada. Por lo flaco que está, pensé que podía ser heroinómano, pero no es el caso. —No en este momento, al menos. Un punto a nuestro favor: si conseguimos que hable, no podrá alegar que estaba bajo el efecto de las drogas. ¿Qué más? —Es un tipo solitario y nocturno. —Bien. Todo apunta a que se siente más cómodo manteniendo las distancias que estableciendo un contacto cercano con otras personas: se divertía observando y entró en casa de los Spain cuando se ausentaban, en lugar de hacerlo cuando estaban dormidos. Así que, cuando llegue el momento de intimidarlo, tendremos que acercarnos a él, acercarnos mucho a su rostro, los dos al mismo tiempo. Y, puesto que es de hábitos nocturnos, nos conviene mantenerlo en vela hasta el amanecer, cuando empiece a desfallecer. ¿Algo más? —No lleva alianza. Lo más probable es que viva solo, así evita que nadie se dé cuenta de que pasa la noche fuera y le pregunte en qué anda metido. —Lo cual, en lo que nos concierne, tiene su lado bueno y su lado malo. No contaremos con ningún compañero de piso que testifique que llegó a casa a las seis de la madrugada del martes y que puso en marcha la lavadora con un programa de cuatro horas, pero, por otro lado, tampoco habrá tenido que preocuparse de ocultar sus cosas para que nadie las descubra. De modo que, cuando localicemos dónde vive, existe la posibilidad de que nos haya dejado algún regalito, como la ropa manchada de sangre o el bolígrafo de la luna de miel. Quizá se lo llevó a modo de trofeo la pasada noche. El tipo se removió, se restregó la cara y se frotó la boca con torpeza. Tenía los labios hinchados y cuarteados, como si hiciera mucho tiempo que no bebía agua. —No tiene un trabajo que le ocupe de nueve de la mañana a cinco de la tarde —continuó Richie—. Podría estar en paro o ser autónomo, o quizá trabaja por turnos o a media jornada, algo que le permite pasar la noche en ese nido cuando le apetece, sin tener que matarse a trabajar al día siguiente. A juzgar por la ropa que lleva, diría que es de clase media. —Yo también. Además, no está fichado; recuerda que sus huellas no figuraban en los registros. Probablemente, ni siquiera conozca a nadie que esté fichado. Debe de sentirse desorientado y asustado. Y eso es bueno, pero tenemos que reservarnos esa baza para cuando la necesitemos. Nos interesa que esté lo más relajado posible, comprobar cuán lejos llegamos por ese camino y luego, en el último momento, darle un susto de muerte. Lo bueno es que no se largará antes de que eso suceda. Es un tipo de clase media, probablemente respete la autoridad y no conozca el sistema… Se quedará hasta que lo echemos de una patada. —Sí. Probablemente. Richie, ausente, dibujaba figuras abstractas en el vaho que su aliento había dejado en el vidrio. —Y, por el momento, eso es todo lo que puedo figurarme sobre él. ¿Sabes una cosa? Este individuo es lo bastante organizado como para establecer esa guarida y lo bastante desorganizado como para no molestarse en desmantelarla después. Es lo bastante inteligente como para entrar en esa casa y lo bastante tonto como para huir con las armas. Tiene autocontrol suficiente para haber aguardado durante meses, pero no es capaz de contenerse ni siquiera dos noches tras el asesinato antes de regresar a su escondite… y debía de saber que estaríamos vigilándolo, es nuestro trabajo. No consigo entenderlo. Además de todo eso, el tipo parecía demasiado frágil para haber cometido aquel crimen. Pero a mí no me engañaba. Muchos de los depredadores más brutales a los que he atrapado parecían dulces como garitos; justo después de asesinar se muestran siempre mansos, porque están exhaustos y saciados. —No tiene más autocontrol que un babuino —desmentí—. Ninguno de ellos lo tiene. Todos hemos deseado matar a alguien en algún momento de nuestras vidas, y no pretendas decirme que tú eres la excepción. Lo que diferencia a estos tipos de nosotros es que no se reprimen. Si rascas un poco la superficie, descubrirás que son animales, animales que gritan, arrojan mierda y arrancan pescuezos. A eso es a lo que nos enfrentamos. Nunca lo olvides. Richie no parecía convencido. —¿Crees que estoy siendo demasiado duro con ellos? —le pregunté—. ¿Que la sociedad no los ha tratado bien y que debería sentir algo más de compasión por ellos? —No exactamente. Es sólo que…, si no es capaz de controlarse ¿cómo logró reprimirse durante tanto tiempo? —No lo hizo —respondí yo—. Hay algo que se nos escapa. —¿A qué te refieres? —Tal como muy bien has dicho, este tipo se pasó unos cuantos meses, y es probable que fueran muchos, espiando a los Spain; además puede que se colara esporádicamente en su hogar cuando se ausentaban. Sin embargo, eso no es una prueba de su sorprendente autocontrol, es simplemente todo lo que necesitaba para saciar su sed. Y luego, de repente, salió como una fiera de su zona de seguridad y saltó de los prismáticos al contacto directo. Eso no brotó de la nada. Algo tuvo que ocurrir la pasada semana, algo grave, diría. Y necesitaremos averiguar qué fue. En la sala de interrogatorios, nuestro hombre se frotó los ojos con los nudillos y clavó la vista en sus manos como si buscara sangre o lágrimas. —Y te diré algo más —añadí—. Se siente emocionalmente muy conectado con los Spain. Richie dejó de dibujar. —¿De verdad lo crees? Yo pensaba que, por cómo había mantenido las distancias, no se trataba de algo personal… —No. Si fuera un profesional, ahora mismo estaría en su casa: habría comprendido que no está bajo arresto y se habría negado a entrar en el coche patrulla. Y tampoco es un sociópata que los concebía como un objetivo aleatorio que, por lo que fuera, se le antojó divertido. La muerte indolora que les propició a los niños y la brutalidad empleada en el asesinato de los adultos, esa manera de destrozarle la cara a Jenny… todo ello demuestra que sentía algo por ellos. A su juicio había establecido una relación íntima con ellos. Es más que probable que la única interacción real que tuvieran se limitara al hecho de haber cruzado una sonrisa con Jenny en la cola del supermercado, pero, en su cabeza al menos, existía un vínculo entre ellos. Richie volvió a echar vaho al cristal y se concentró en sus dibujos, esta vez más lentos. —Hablas como si estuvieras seguro de que es nuestro hombre —dijo—, ¿no es cierto? —Es demasiado pronto para afirmarlo con certeza —respondí. No sabía cómo decirle que el martilleo en mis oídos había alcanzado tales proporciones en el coche, con aquel individuo a mi espalda, que había temido incluso que nos saliéramos de la carretera. Aquel hombre impregnaba el aire que lo rodeaba de maldad, de un olor intenso y repelente como la naftalina, como si lo hubieran empapado en ella. —Pero si lo que quieres es conocer mi opinión, entonces sí. Por supuesto que sí. Es nuestro hombre. El tipo levantó la cabeza como si me hubiera oído y sus ojos, abotargados y ribeteados de un rojo que se antojaba doloroso, se deslizaron por la estancia. Por un instante, se posaron en el espejo. Quizá había visto suficientes series policíacas en televisión para saber de qué se trataba; quizá lo que había notado revolotear en mi cabeza había logrado atravesarme el cráneo y llegar hasta él para chillarle al oído como un murciélago y advertirle de mi presencia. Por primera vez, enfocó la mirada, como si pudiera clavar sus ojos en los míos. Respiró hondo y tensó la mandíbula. Estaba listo. Tenía tantas ganas de entrar en aquella sala que sentía un picor irrefrenable en las puntas de los dedos. —Dejaremos que se pregunte qué sucede durante otros quince minutos — anuncié—. Luego entrarás tú. —¿Yo solo? —Contigo se sentirá menos amenazado que conmigo. Eres más o menos de su misma edad. Además, también estaba la diferencia de clase: un chico de clase media denostaría fácilmente a un chaval de los suburbios como Richie tildándolo de pobretón engreído. Los muchachos se habrían quedado boquiabiertos si me hubieran visto dejar que un novato iniciara solo aquel interrogatorio, pero Richie no era un novato normal y corriente, y tenía la sensación de que se precisaban dos hombres para el trabajo. —Limítate a apaciguarlo, Richie. Eso es todo. Averigua su nombre, si puedes. Llévale una taza de té. No menciones el caso y, por lo que más quieras, no permitas que solicite la presencia de un abogado. Te concederé unos pocos minutos y luego entraré yo. ¿De acuerdo? Richie asintió. —¿Crees que conseguiremos arrancarle una confesión? —preguntó. La mayoría nunca confiesa. Puedes mostrarles sus huellas impresas en el arma, las manchas de sangre de la víctima en su ropa y las imágenes del circuito cerrado de televisión en las que aparece aporreándola la cabeza, y aun así seguirán proclamándose inocentes, injuriados y aullarán porque se les ha tendido una trampa. En nueve de cada diez sujetos, el instinto de autoconservación es mucho más profundo que el pensamiento. Uno reza siempre por dar con esa décima persona cuyo instinto presenta una grieta, un resquicio por donde algo circula más hondamente: la necesidad de ser entendido, de complacer, a veces incluso la conciencia. Ruegas por dar con esa persona que, en lo más profundo de su ser, no quiere salvarse, la persona que se coloca al borde de un precipicio y tiene que combatir por refrenar el impulso de saltar. Y cuando detectas esa grieta, presionas. —Ese es nuestro objetivo. El comisario llega a las nueve; eso nos da un margen de seis horas. Tengamos la confesión lista para entregársela cuando llegue, bien envuelta y atadita con un lazo. Richie asintió de nuevo. Se quitó la chaqueta y tres jerséis gruesos y los dejó sobre una silla, tras lo cual volvió a parecer un adolescente escuálido y desgarbado vestido con una camiseta azul marino de manga larga desgastada de tantos lavados. Permaneció en pie junto al cristal, sin moverse, y observó al tipo encorvarse aún más sobre la mesa hasta que yo comprobé mi reloj y le dije: —Vamos, entra. Entonces se pasó una mano por el pelo para alborotárselo, cogió dos vasos de agua y salió. Lo hizo bien. Entró ofreciéndole un vaso al tipo y excusándole con un: —Lo siento, pensaba traerte un poco de agua antes, pero me han entretenido… ¿Te apetece? ¿O prefieres una taza de té? Hablaba con un acento más marcado: a Richie también se le había ocurrido explotar la diferencia de clases. Nuestro hombre se había sobresaltado cuando oyó abrirse la puerta y aún intentaba recuperar el aliento. Negó con un movimiento de cabeza. Richie se le acercó; tenía el aspecto de un adolescente de quince años. —¿Estás seguro? ¿Y un café? Otra negación con la cabeza. —Fantástico. Si quieres un poco más de agua, házmelo saber. ¿De acuerdo? El tipo asintió y alargó la mano para coger el vaso de agua. Aquel movimiento desestabilizó por un momento la silla. —Ah, espera —dijo Richie—. Ha querido darte la silla coja. Una mirada rápida y subrepticia hacia la puerta, como si yo pudiera encontrarme tras ella. —Ten, cámbiala por esta. Nuestro hombre avanzó arrastrando los pies con torpeza. Quizá no apreciara ninguna diferencia (puesto que las salas de interrogatorio se equipan a propósito con sillas incómodas), pero, con una voz tan baja que apenas pude oírlo, contestó: —Gracias. —No hay de qué. Soy el detective Richie Curran. Richie le tendió la mano. Nuestro hombre no se la estrechó. —¿Tengo que decirle mi nombre? Tenía una voz grave y uniforme, agradable de escuchar, con un ligero matiz ronco, como si no la hubiera utilizado demasiado recientemente. El acento no me reveló nada: podría ser originario de cualquier sitio. Richie pareció sorprendido. —¿Prefieres no hacerlo? ¿Por qué no ibas a decírmelo? Al cabo de un momento, el tipo dijo para sí mismo: —Va a dar igual… Entonces se dirigió a Richie y, con un apretón de manos mecánico, añadió: —Conor. —¿Conor qué? Una fracción de segundo. —Doyle. No era su nombre verdadero, pero poco importaba. Por la mañana localizaríamos su casa o su coche, o ambos, y los destriparíamos hasta dar con su carné de identidad, entre otras cosas. Lo único que necesitábamos por el momento era poder llamarlo de algún modo. —Encantado de conocerte, señor Doyle. El detective Kennedy llegará dentro de un momento y podremos comenzar. Richie apoyó el trasero en la esquina de la mesa. —Deja que te diga que estoy encantado de que aparecieras. Me moría de ganas de largarme de allí, de verdad. Sé que hay gente que paga un dineral por acampar junto al mar y todo eso, pero el campo no es lo mío, no sé si me entiendes. Conor se encogió de hombros; un movimiento tímido, espasmódico. —Es tranquilo. —No soy muy amante de la tranquilidad. Soy un urbanita; a mí, dame el ruido y el tráfico de un día cualquiera. Y además, hacía un frío del carajo. ¿Tú eres de por ahí? Conor levantó la vista con gesto brusco, pero Richie andaba bebiendo agua y mirando distraídamente hacia la puerta, dándole conversación mientras esperaba a que yo llegara. —No hay nadie originario de Brianstown —respondió Conor—. La gente acaba de mudarse a esa zona. —Sí, eso es lo que preguntaba, si tú vivías ahí. Yo no lo haría ni por todo el oro del mundo. Aguardó, con fingida curiosidad inocua, en calma, hasta que Conor respondió. —No. En Dublín. Así que no era un lugareño. Richie había desmontado un ángulo de la investigación y nos había ahorrado un montón de trabajo innecesario. Alzó su vaso en señal de brindis, jovial. —¡Hurra por los dublineses! No existe un lugar mejor. Ni siquiera los caballos más salvajes podrían arrastrarnos fuera de este sitio, ¿no crees? Otro encogimiento de hombros. —A mí me gustaría vivir en el campo. Depende. Richie pescó una silla con el tobillo y se la acercó para apoyar los pies, acomodándose para charlar. —¿En serio? ¿De qué depende? Conor se frotó la mandíbula con una mano, con fuerza, intentando ordenar sus pensamientos: Richie lo empujaba para desequilibrarlo, para intentar minar su concentración. —No lo sé. Si tuviera familia. Así los niños tendrían espacio para jugar. —Ah —dijo Richie, apuntándolo con un dedo—. Eso es, ya lo entiendo. Yo soy soltero: necesito vivir cerca de algún lugar donde pueda tomarme una copa y conocer a chicas. No sé pasar sin eso, ¿sabes? Hacer que entrara solo había sido una buena idea. Se mostraba tan relajado como si estuviera tomando el sol en la playa y lo estaba haciendo de maravilla. Me apostaba lo que fuera a que Conor había entrado en aquella sala con la intención de mantener la boca cerrada, durante años si era preciso. Todos los detectives, incluso Quigley, tienen algún don, algo que hacen mejor que ningún otro: todos sabemos a quién llamar si queremos que el experto tranquilice a un testigo o que alguien lo intimide un poco. Pero Richie tenía uno de los dones más escasos que existen: era capaz de hacer creer a un testigo, contra toda evidencia, que no eran más que dos personas charlando, tal como habíamos conversado mientras aguardábamos en aquel escondite; Richie no veía un caso a punto de ser resuelto ni a un tipo malvado que merecía pasar el resto de su vida entre rejas por el bien de la sociedad, sino a otro ser humano. Y era bueno saberlo. —Al final, uno acaba cansándose de salir —replicó Conor—. Cuando te haces mayor, deja de apetecerte. Richie levantó las manos. —Te tomo la palabra, amigo. Pero ¿qué es lo que te apetece entonces? —Tener un hogar. Una esposa, hijos, un poco de paz. Las cosas sencillas de la vida. La aflicción se arrastró por su voz, lenta y pesada, como una sombra que acecha bajo las aguas oscuras. Por primera vez sentí un destello de compasión por aquel tipo. La náusea que lo acompañó estuvo a punto de llevarme a irrumpir en la sala de interrogatorios para camelármelo. Richie cruzó los dedos índice y corazón en el aire. —Espero que tú sientes cabeza antes que yo —dijo alegremente. —Espera y verás. —Tengo veintitrés años. Aún falta mucho para que mi reloj biológico se ponga en marcha. —Espera. Las discotecas, todas esas chicas maquilladas para parecer exactamente iguales, la gente que se emborracha para actuar como alguien que no es… Transcurrido cierto tiempo, todo eso te dará asco. —¡Ah! Estás quemado, ¿eh? ¿Qué ocurrió? ¿Te llevaste a casa a una tía buena y te despertaste con un adefesio? —preguntó Richie sonriendo. —Quizá. Algo parecido — respondió Conor. —A mí también me ha pasado, tío. Las gafas de la cerveza son malas consejeras. Pero entonces, si no te gusta salir de discotecas, ¿dónde vas a ligar? Un encogimiento de hombros. —No salgo mucho. Empezaba a volver el hombro hacia Richie y lo dejaba fuera de mi campo de visión: era hora de pisar el acelerador. Irrumpí en la sala de interrogatorios con estrépito; abrí de un portazo, hice girar una silla y la coloqué justo delante de Conor. Richie se apartó de la mesa y, con gesto rápido, se sentó a mi lado. Me recosté en el asiento y me arremangué los puños. —Conor —dije—, no sé nada de ti, pero me gustaría solucionar esto lo antes posible para que todos podamos dormir un poco esta noche. ¿Qué te parece? Alcé una mano para frenarlo antes de que tuviera tiempo de responder. —Eh, espera un poco, Speedy González. Seguro que tienes mucho que decir, pero ya te llegará el turno. Primero, deja que comparta unas cuantas cosas contigo. Deben aprender que ahora te pertenecen, que, a partir de este momento, eres tú quien decide cuándo hablan, beben, fuman, duermen y mean. —Soy el detective Kennedy, este es el detective Curran y tú estás aquí para responder algunas preguntas. No estás arrestado, ni mucho menos, pero necesitamos mantener una conversación contigo. Estoy seguro de que sabes de qué va todo esto. Conor sacudió la cabeza en una única y rotunda negación. Volvía a retraerse en aquel silencio calculado pero, por el momento, no me importaba. —Venga tío —le espetó Richie en tono de reproche—. No mientas. ¿De qué crees que va esto? ¿Del Robo del Siglo? No hubo respuesta. —Déjelo en paz, detective Curran. Sólo hace lo que le han dicho, ¿no es cierto, Conor? Yo le he pedido que aguarde su turno y eso es lo que está haciendo. Así me gusta. Lo mejor es que tengamos las reglas claras desde un buen principio. Apoyé los dedos en la mesa y los examiné atentamente. —Bien, Conor, supongo que pasar la noche con nosotros no es lo que más feliz te hace. Lo entiendo. Pero si lo piensas detenidamente, si prestas verdadera atención, te darás cuenta de que esta es, en realidad, tu noche de suerte. Me lanzó una mirada de pura incredulidad. —Es cierto, amigo mío —proseguí —. Sabes tan bien como nosotros que no deberías haber acampado en esa casa porque no te pertenece, ¿verdad? Nada. —O quizá me equivoque y —añadí, con una media sonrisa—, si contactamos con la constructora, tal vez nos informe de que has abonado un buen fajo de billetes en concepto de fianza. ¿Tú qué crees? ¿Te debemos una disculpa, amigo? ¿Es tuya esa propiedad? —No. Chasqueé la lengua y le hice un gesto admonitorio con el dedo. —Eso me parecía. Has sido un chico travieso: el mero hecho de que nadie viva en esa casa, hijo, no te autoriza a trasladar allí tu saco y tu equipaje. Eso también se considera allanamiento de morada, ¿lo sabías? La ley no te resta ni un día sólo porque te apetezca pasar una temporada de vacaciones en una casa que nadie utilizaba. Le sermoneé durante un buen rato con la esperanza de que Conor rompiera su silencio, cosa que parecía a punto de hacer. —No forcé ninguna entrada. Sólo entré en la casa. —¿Y si dejamos que sean los abogados quienes expliquen por qué eso es lo de menos? Si la situación llega a tal extremo, claro, aunque dudo que lo haga —señalé alzando un dedo—. Porque, tal como te he dicho, Conor, eres un joven muy afortunado. De hecho, al detective Curran y a mí no nos interesa presentar cargos por allanamiento, al menos no esta noche. Digámoslo de este modo: cuando un par de cazadores salen en mitad de la noche, lo hacen con la intención de capturar presas grandes. Si lo único que encuentran es, no sé, un conejo, lo atrapan; pero si ese conejo los pone sobre la pista de un oso pardo, dejarán que el conejo regrese brincando a su madriguera mientras ellos van en busca del oso. ¿Me sigues? Conor me contestó con una mirada de repugnancia. Mucha gente me toma por un imbécil pomposo que adora el sonido de su propia voz, lo cual me parece estupendo. Adelante, despréciame; adelante, baja la guardia. —Lo que intento decirte es que, metafóricamente hablando, amigo, tú eres un conejo. De manera que, si puedes ponernos sobre la pista de una presa de más envergadura, dejaremos que te largues dando saltitos de felicidad. De lo contrario, tu confundida cabecita acabará decorando la repisa de la chimenea. —¿Ponerles sobre la pista de qué? El destello agresivo de su voz, por sí solo, me habría revelado que no necesitaba preguntarlo, pero lo pasé por alto. —Buscamos información —le dije — y tú eres el hombre indicado para proporcionárnosla. Porque resulta que, cuando elegiste una casa para acampar, tuviste un golpe de suerte. Supongo que te habrás dado cuenta de que tu nidito da directamente a la cocina de la casa número nueve de Ocean View Rise. Debía de ser como si tuvieras tu propio canal de telerrealidad conectado las veinticuatro horas del día los siete días de la semana. —El canal de telerrealidad más aburrido del mundo —apostilló Richie —. ¿No habrías preferido encontrar un club de striptease? ¿O un grupo de jovencitas que deambularan por la casa enseñando las tetas? Le apunté con un dedo. —No sabemos si era aburrido, ¿no es cierto? Eso es precisamente lo que queremos averiguar. Conor, amigo, dínoslo tú. ¿Es aburrida la familia que vive en el número nueve? Conor analizó la pregunta, sopesando el riesgo. —Una familia normal. Un hombre y una mujer. Una niña y un niño pequeños —dijo al final. —Nada de gilipolleces, Sherlock. Eso ya lo hemos averiguado nosotros; por algo nos llaman «detectives». ¿Cómo son? ¿Cómo pasan el tiempo? ¿Se llevan bien? ¿Se pasan el día acurrucados o discuten a grito pelado? —No había gritos. Solían… Esa aflicción removiéndose otra vez, siniestra y masiva bajo su voz. —Solían jugar a muchas cosas. —¿A qué jugaban? ¿Al Monopoly? —Ahora entiendo por qué los escogiste —intervino Richie, poniendo los ojos en blanco—. Por la emoción, ¿no? —En una ocasión, construyeron un fuerte en la cocina con cajas de cartón y mantas. Jugaban a indios y vaqueros, los cuatro juntos; el hombre llevaba a los críos a caballito y ella les pintó la cara con carmín, como si fueran pinturas de guerra. Por las noches, después de acostar a los niños, el hombre y la mujer solían sentarse en el jardín y compartir una botella de vino. Ella le masajeaba la espalda. Reían. Era el discurso más largo que le habíamos oído pronunciar. Se moría por hablar acerca de los Spain, si se le presentaba la oportunidad. Asentí, saqué mi cuaderno de notas y mi bolígrafo y dibujé unos garabatos que podrían pasar por notas. —Eso está muy bien, Conor. Es exactamente lo que nos interesa saber. Continúa. ¿Dices que son felices? ¿Forman un buen matrimonio? —Diría que eran un matrimonio hermoso. Hermoso —respondió Conor con voz queda. «Eran». —¿Nunca viste que el hombre le hiciera nada malo a la mujer? Volvió la cabeza bruscamente hacia mí. Sus ojos eran verdes y fríos como el agua en medio de aquella hinchazón roja. —¿Como qué? —Explícamelo tú. —Solía colmarla de regalos: detalles, chocolatinas, libros, velas. A ella le gustaban las velas. Se besaban cuando se cruzaban en la cocina. Después de tantos años juntos, seguían estando locos el uno por el otro. Él habría muerto antes que hacerle daño a ella. ¿Entendido? —Soooo, para. De acuerdo —dije, levantando las manos—. Tenía que preguntarlo. —Pues ahí tiene su respuesta. Ni siquiera pestañeó. Bajo la sombra de la barba, su piel parecía basta, quemada por el sol, como si hubiera pasado mucho tiempo expuesto al frío aire marino. —Y te lo agradezco. Para eso estamos aquí, para conocer los hechos. Anoté algo en mi cuaderno, con esmero. —¿Y los niños? ¿Cómo son? —Ella —dijo Conor con el dolor impreso en su voz, a punto de aflorar a la superficie— era como una muñequita, una muñequita de cuento. Siempre vestía de rosa. Tenía unas alitas, alas de hada… —¿«Ella»? ¿Quién es «ella»? —La niñita. —Vamos, amigo, déjate de juegos. Conoces perfectamente sus nombres. ¿Me vas a decir que nunca se llamaron a gritos en el jardín? ¿Que la madre nunca llamó a los niños para que entraran en casa cuando la cena estaba lista? Utiliza sus nombres, por favor. Soy demasiado viejo para no confundirme con todos esos «él» y «ella». Conor respondió en voz baja, como si quisiera pronunciar su nombre con delicadeza: —Emma. —Muy bien. Continúa explicándonos cosas de Emma. —Emma. Le encantaba hacer tareas domésticas: se ponía su delantalito y preparaba bollos de cereales. Tenía una pequeña pizarra; alineaba a sus muñecas delante de ella y jugaba a ser maestra; les enseñaba el abecedario. También intentaba enseñar a su hermano, pero era incapaz de estarse quieto: esparcía las muñecas por el suelo y se marchaba. La niña era muy pacífica, alegre por naturaleza. Otra vez ese «era». —¿Y su hermano? ¿Cómo es? —Ruidoso. Siempre reía y gritaba. No pronunciaba palabras inteligibles, sólo gritaba por hacer ruido, porque le parecía tan divertido que se tronchaba de risa. Él… —Su nombre. —Jack. Solía desperdigar las muñecas de Emma por el suelo, ya lo he dicho, pero luego la ayudaba a recogerlas y les daba besos para reconciliarse con ellas. Les ofrecía sorbitos de su vaso de zumo. En una ocasión, Emma no fue a la escuela porque estaba enferma, acatarrada o algo así, y él se pasó todo el día llevándole cosas: sus propios juguetes, su manta… Eran unos niños dulces, los dos. Buenos niños. Fantásticos. Richie movía los pies bajo la mesa, aunque se esforzaba por no hacerlo. Me coloqué el bolígrafo entre los dientes y examiné mis notas. —Debo señalar algo interesante, Conor. Hablas todo el tiempo en pasado. «Solían jugar en familia», Pat «solía» colmarla de regalos… ¿Hubo algún cambio? Conor clavó la mirada en el reflejo que le devolvía el espejo, como si estuviera midiéndose con un extraño volátil y peligroso. —Pat perdió su empleo. —¿Cómo lo sabes? —Pasaba el día en casa. Y lo mismo había hecho Conor, lo cual indicaba que él tampoco era una abejita obrera. —¿Y después de eso se acabaron los jueguecitos de indios y vaqueros? ¿Los arrumacos en el jardín? De nuevo aquel destello gris y gélido. —Cuando la gente pierde su empleo, queda destrozada. No sólo Pat. Mucha gente. Un rápido movimiento de defensa: no supe determinar si hablaba en nombre de Pat o en el suyo propio. Asentí pensativo. —¿Es así como lo describirías? ¿Dirías que estaba destrozado? —Quizá. El sedimento de recelo empezaba a acumularse de nuevo y le tensaba la espalda. —¿Y qué te dio esa impresión? Ponnos un ejemplo. Levantó un solo hombro en lo que podría haberse interpretado como un encogimiento de indiferencia. —No me acuerdo. La rotundidad de su voz me reveló que no tenía planeado acordarse. Me recosté en la silla y fingí tomar notas, sin prisa, dándole tiempo para que se tranquilizara. El aire empezaba a caldearse y se volvía denso y rasposo como la lana, opresivo. Richie respiró sonoramente y se abanicó con la camiseta, pero Conor no pareció darse cuenta. Seguía con el abrigo puesto. —Pat perdió su empleo hace algunos meses. ¿Cuándo empezaste tú a pasearte por Ocean View? —le pregunté. Un segundo de silencio. —Hace un tiempo. —¿Un año? ¿Dos? —Quizá un año. Quizá algo menos. No llevo la cuenta. —¿Y con qué frecuencia vas? Una pausa más larga esta vez. El recelo empezaba a cristalizar. —Depende. —¿De qué? Un encogimiento de hombros. —Escucha, no te pido que me facilites una hoja con los horarios, Conor. Nos basta con una aproximación. ¿Cada día? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? —Un par de veces a la semana, quizá. Menos, probablemente. Lo cual significaba día sí y día no, como poco. —¿A qué hora? ¿Durante el día o durante la noche? —De noche, generalmente. A veces de día. —¿Y qué me dices de anteanoche? ¿Visitaste tu casita de vacaciones? Conor se reclinó en la silla, se cruzó de brazos y clavó la vista en el techo. —No me acuerdo. Fin de la conversación. —Está bien —repliqué asintiendo con la cabeza—. Si no te apetece que hablemos de eso ahora, no hay problema. Podemos hablar de otra cosa. Hablemos de ti. ¿A qué te dedicas cuando no estás echándote un sueñecito en casas abandonadas? ¿Tienes un empleo? Silencio por respuesta. —Venga, tío —le dijo Richie, poniendo los ojos en blanco—. No nos compliques la vida. ¿Qué crees que vamos a hacerte? ¿Arrestarte por ser técnico informático? —No soy técnico informático. Soy diseñador web. Y un diseñador web habría tenido conocimientos de informática más que suficientes para borrar el historial del ordenador de los Spain. —¿Lo ves, Conor? ¿A que no ha sido tan difícil? El diseño web no es nada de lo que avergonzarse. Se gana bastante dinero. Una risotada nasal y seca dirigida al techo. —¿Eso cree? —La recesión —dijo Richie, chasqueando los dedos y señalando a Conor—. ¿Estoy en lo cierto? Te iba fantásticamente, tu carrera había despegado, y entonces vino la crisis y ¡bang!, al paro. Otra vez esa media carcajada áspera. —¡Qué más quisiera! Soy autónomo. Yo no cobro prestación por desempleo; cuando me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero. —¡Joder! —espetó Richie de repente, con los ojos como platos—. ¿Te has quedado sin casa, tío? Porque quizá podamos echarte una mano con eso. Yo podría hacer algunas llamadas… —No soy un indigente. Estoy bien. —No hay razón para avergonzarse. En los tiempos que corren, mucha gente… —Yo no. Richie lo miró con escepticismo. —¿Ah no? ¿Y vives en una casa o en un piso? —En un piso. —¿Dónde? —En Killester. En el norte: perfecto para desplazarse con asiduidad a Ocean View. —¿Y con quién lo compartes? ¿Con tu novia? ¿Con colegas? —Con nadie. Vivo solo, ¿de acuerdo? Richie levantó las manos. —Eh, sólo intentaba ayudar. —Pues no necesito tu ayuda. —Tengo una pregunta, Conor — apunté yo, haciendo girar el bolígrafo entre los dedos y observándolo con interés—. ¿En tu piso hay agua corriente? —¿Ya usted qué le importa? —Soy policía. Soy curioso. ¿Hay agua corriente? —Sí. Fría y caliente. —¿Y electricidad? —¡Joder! —exclamó Conor mirando al techo. —Vigila ese lenguaje, amigo. ¿Hay electricidad? —Sí. Electricidad, calefacción, una cocina, hasta un microondas. ¿Quién es usted, mi madre? —Nada más lejos de la realidad, colega. Porque mi pregunta es, si tienes un agradable y acogedor pisito de soltero equipado con todo tipo de comodidades y hasta un microondas, ¿por qué demonios te pasas las noches meando por la ventana en una ratonera helada en Brianstown? Se produjo un silencio. —Vas a tener que darme una respuesta, Conor —agregué. Apretó la mandíbula. —Porque sí. Porque me gusta. Richie se puso en pie, se desperezó y empezó a dar vueltas por la sala con esas zancadas grandes de rodillas inquietas que insinúan problemas en cualquier callejón. —Con eso no nos basta, amigo. Porque, y detenme si no lo sabías, hace dos noches, cuando tú «no recuerdas» qué estabas haciendo, alguien entró en casa de los Spain y los asesinó. Ni siquiera se molestó en fingir sorpresa. Sus labios se tensaron como si intentara reprimir un calambre, nada más. —Así que, como es natural, estamos interesados en cualquiera que tenga vínculos con los Spain, en especial cualquiera cuyo vínculo sea lo que podría calificarse de extraordinario, y yo diría que tu casita de muñecas encaja perfectamente en esa descripción. Es más, diría que estamos muy interesados. ¿Tengo razón, detective Curran? —Fascinados, sí —replicó Richie por encima del hombro de Conor—. Esa es la palabra que buscaba. Intentaba provocar a Conor. Sus andares no lo intimidaban, ni mucho menos, pero sí lo desconcentraban y le impedían atrincherarse en su silencio. Empecé a darme cuenta de que me gustaba trabajar con Richie, cada vez más. —«Fascinados» lo describiría a la perfección, sí. Y tampoco sería descabellado decir que estamos «obsesionados». Hay dos niños muertos. Personalmente, y no creo estar solo en esto, pienso hacer todo lo que esté en mi mano para meter entre rejas al hijo de puta que los mató. Y me gustaría pensar que cualquier ciudadano de bien haría lo mismo. —Desde luego —respondió Richie con aprobación, mientras describía círculos cada vez más tensos y rápidos —. Estás con nosotros, ¿verdad, Conor? Eres un ciudadano de bien, ¿no es cierto? —No tengo ni idea. —Entonces averigüémoslo, ¿de acuerdo? —repliqué complacído—. Empezaremos por lo siguiente: en el transcurso del último año, más o menos, durante el tiempo en que has estado allanando esa propiedad (ya sé que no llevabas la cuenta exacta, claro, que simplemente te gustaba pasar el rato allí), ¿viste a algún indeseable deambular por Ocean View? Un encogimiento de hombros. —¿Eso es un no? Nada. Richie suspiró sonoramente y empezó a frotar las suelas de goma de sus zapatillas contra el linóleo, provocando con cada paso que daba unos chirridos horrorosos. Conor se encogió sobresaltado. —Sí. Es un no. No vi a nadie. —¿Y qué me dices de anteanoche? Porque, dejémonos de gilipolleces, Conor: estabas allí. ¿Viste a alguien interesante? —No tengo nada que decirles. Arqueé las cejas. —¿Quieres saber algo, Conor? Lo dudo mucho. Porque yo sólo veo dos opciones. O bien viste lo que ocurrió, o bien tú eres lo que ocurrió. Si es lo primero, será mejor que empieces a hablar ahora mismo. Y, si es lo segundo…, bueno, es el único motivo para que quieras mantener la boquita cerrada. ¿No es cierto? Las personas tienden a reaccionar cuando se las acusa de asesinato. Él se limitó a pasarse la lengua por los dientes e inspeccionarse la uña del pulgar. —Si se te ocurre alguna otra opción que no haya contemplado, amigo, te invito a que la compartas con nosotros. Todas las aportaciones serán gustosamente recibidas. La zapatilla de Richie chirrió a unos pocos centímetros por detrás de Conor y lo sobresaltó. —Ya se lo he dicho, no tengo nada que contar. Decidan ustedes sus opciones; no es asunto mío —contestó con cierto nerviosismo en la voz. Aparté mi bolígrafo y mi cuaderno de notas de un manotazo y me incliné sobre la mesa, acercándome mucho a su rostro, obligándolo a mirarme. —Claro que lo es, amiguito. Absolutamente. Porque el detective Curran y yo y las fuerzas policiales de este país, todos y cada uno de nosotros, estamos trabajando para echarle el guante al hijo de puta que masacró a esa familia. Y tú estás justo en nuestro punto de mira. Tú eres el único que estaba allí sin ningún motivo aparente, tú eres quien ha estado espiando a los Spain durante un año y quien no deja de contarnos sandeces mientras cualquier hombre inocente del mundo procuraría ayudarnos… ¿Y qué crees que nos dice eso de ti? Un encogimiento de hombros. —Pues que eres un maldito asesino, amigo. Y yo diría que eso sí es asunto tuyo. Se le tensó la mandíbula. —Si eso es lo que creen, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. —Vamos, hombre —dijo Richie alzando los ojos al cielo—, no nos vengas ahora con el rollo autocompasivo. —Llámelo como le apetezca. —Venga ya. Puedes hacer un montón de cosas por nosotros. Para empezar, podrías echarnos una mano: explícanos todo lo que ocurría en casa de los Spain, y espero que encontremos algo que pueda resultarnos de ayuda. De lo contrario, ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte aquí sentado y hundirte en la miseria como un chaval a quien han pillado fumándose un porro? Madura un poco, tío. Lo digo en serio. Richie se ganó una mirada de desprecio, pero Conor no mordió el anzuelo. Mantuvo la boca cerrada. Me retrepé en la silla, me ajusté el nudo de la corbata y suavicé un poco el tono, fingiendo curiosidad. —¿Estamos equivocados, Conor? Quizá no sea lo que parece. A fin de cuentas, el detective Curran y yo no estábamos allí; podrían haber sucedido un montón de cosas que desconocemos. Tal vez ni siquiera se trate de un asesinato premeditado; podría haber sido un homicidio involuntario. Quizá empezó como defensa propia y las cosas se salieron de madre. Estoy dispuesto a aceptarlo. Pero no puedo hacerlo a menos que tú nos cuentes tu versión de la historia. —No hay ninguna jodida historia — dijo Conor mirando un punto indeterminado por encima de mi cabeza. —Desde luego que sí. Eso está fuera de toda discusión, ¿no crees? La historia, por ejemplo, podría ser: «No estuve en Brianstown aquella noche y esta es mi coartada». O bien: «Estuve allí y vi a un extraño merodeando. Su descripción es la siguiente». O incluso: «Los Spain me sorprendieron dentro de su casa, vinieron a por mí y tuve que defenderme». O también: «Estaba fumando un porro tranquilamente en mi escondite cuando todo se fundió en negro y lo siguiente que recuerdo es estar en mi bañera cubierto de sangre». Cualquiera de esas respuestas nos serviría, pero necesitamos oírla. De otro modo, tendremos que pensar en lo peor, como seguramente ya sabes. Silencio, un silencio tan testarudo que casi podías verlo dándote codazos. Hoy en día, sigue habiendo detectives que habrían solucionado el problema con unos cuantos puñetazos en los riñones, ya fuera durante una visita al lavabo o mientras la cámara de vídeo se estropeaba misteriosamente. En el pasado, cuando era más joven, me sentí tentado de hacerlo en un par de ocasiones, pero jamás cedí al impulso (soltar hostias es para imbéciles como Quigley, que no cuentan con nada más en su arsenal) y hacía mucho tiempo que lo tenía bajo control. Pero, sumido en aquella quietud densa y calurosa, por primera vez entendí lo delgada que era la línea y la facilidad con que podía cruzarse. Las manos de Conor estaban agarradas al borde de la mesa, unas manos fuertes y grandes, de largos dedos, unas manos nervudas con los tendones muy marcados y las cutículas mordidas hasta sangrar. Pensé en lo que habían hecho, en la almohada de gatitos de Emma y en la mella en sus dientes, en los rizos de Jack, suaves y rubios, y sentí deseos de machacarle aquellas manos con una maza hasta que quedaran hechas picadillo. La sola idea hizo que me palpitara la sangre en la garganta. Me horrorizó descubrir cuánto lo anhelaba y lo simple y natural que se me antojaba aquel deseo. Me esforcé por aplacarlo y esperé a que mi ritmo cardíaco se ralentizara. Luego suspiré y sacudí la cabeza, más apenado que enojado. —Conor, Conor, Conor. ¿Qué crees que vas a conseguir con esto? Dime eso, al menos. ¿Crees sinceramente que nos vamos a dejar impresionar por tu actuación, que vamos a enviarte a casita y que vamos a olvidarnos de todo? ¿Crees que voy a decirte: «Me gustan los hombres que se aferran a sus convicciones, amigo, así que olvidémonos de esos atroces asesinatos»? Su vista se clavó en el aire, con los ojos entrecerrados y la mirada fija. El silencio se ensanchó. Empecé a tararear en voz baja, repiqueteando con los dedos en la mesa; Richie se apoyó en el borde de la mesa y se dedicó a sacudir las rodillas y hacer crujir los nudillos con auténtica devoción, pero a Conor parecía traerle sin cuidado. Apenas parecía consciente de nuestra presencia. Finalmente, Richie se desperezó y bostezó exageradamente, con naturalidad, y comprobó la hora en su reloj. —Venga, tío, ¿pretendes que nos pasemos aquí toda la noche? —preguntó —. Porque si es así, yo necesito un café para mantenerme despierto. ¡Esto mejora por momentos! —No piensa contestarte, detective. Nos está castigando con su silencio — tercié yo. —¿Y podemos dejar que siga castigándonos mientras vamos a la cafetería? Te juro que voy a caer dormido aquí mismo si no me tomo un café. —No veo por qué no. Este saco de mierda está consiguiendo que se me revuelva el estómago. Cerré el bolígrafo con un clic. —Conor, si necesitas que se te pase el enfurruñamiento antes de hablar con nosotros como un ser humano adulto, adelante, pero no vamos a quedarnos aquí sentados mirándote hasta que eso ocurra. Lo creas o no, no eres el centro del universo. Tenemos cosas más urgentes que hacer que contemplar a un hombre hecho y derecho comportarse como un crío consentido. Ni un pestañeo. Prendí el bolígrafo de mi bloc de notas, me los guardé en el bolsillo y me di una palmadita encima. —Regresaremos cuando tengamos un momento. Si necesitas ir al baño, puedes dar un golpe en la puerta y confiar en que alguien te oiga. Nos vemos. De camino a la puerta, Richie recogió el vaso de Conor de la mesa, sujetando con delicadeza la base entre los dedos pulgar e índice. Se lo señalé a Conor y le dije: —Dos de nuestras cosas preferidas: huellas dactilares y ADN. Gracias, amigo. Nos has ahorrado un montón de tiempo y quebraderos de cabeza. Le guiñé un ojo, le hice un gesto con los pulgares en alto y cerré la puerta de un portazo a nuestra espalda. *** En la sala de observación, Richie preguntó: —¿Ha estado bien que propusiera salir de ahí? He pensado que… No sé, me ha parecido que habíamos topado con un muro y me he figurado que resultaría más fácil finiquitarlo sin perder la credibilidad. ¿Ha estado bien? Se frotaba un tobillo con el otro pie y parecía ansioso. Saqué una bolsa de pruebas del armario y se la entregué. —Has estado bien. Y tienes razón: era el momento de reorganizarse. ¿Alguna sugerencia? Introdujo el vaso en la bolsa de pruebas y echó un vistazo alrededor en busca de un bolígrafo; le presté el mío. —Sí. ¿Quieres que te diga una cosa? Me suena de algo. Su cara me suena. —Llevas mirándolo mucho rato, es tarde y estás hecho polvo. ¿Estás seguro de que la mente no te está jugando una mala pasada? Richie se agachó junto a la mesa para etiquetar la bolsa. —Sí, estoy seguro. Lo he visto antes. Me pregunto si sería cuando trabajaba en Antivicio. La sala de observación se regula por el mismo termostato que la sala de interrogatorios. Me aflojé la corbata. —No tiene antecedentes. —Lo sé, y me acordaría si lo hubiera arrestado. Pero ya sabes cómo va esto: le echas el ojo a un tipo y sabes que oculta algo, pero no tienes nada para pillarlo, de manera que te limitas a conservar su cara en la memoria hasta que vuelve a aparecer. Me pregunto si… Richie sacudió la cabeza, insatisfecho. —Déjalo en segundo plano, ya te vendrá. Y, cuando lo haga, házmelo saber. Necesitamos identificar a ese tipo cuanto antes. ¿Algo más? Richie escribió las iniciales en la bolsa, lista para entregarla al laboratorio de pruebas, y me devolvió el bolígrafo. —Sí. Opino que no conseguiremos nada provocándolo, no con este individuo. Hemos conseguido que se molestara, eso desde luego, pero cuanto más se enfada, más calla. Necesitamos abordar el interrogatorio desde otro ángulo. —Así es —convine—. Tus intentos por distraerlo han surtido efecto, has estado bien, pero no conseguiremos que nos lleven más lejos. E intimidarlo tampoco funcionará. Me equivocaba en una cosa: no nos tiene miedo. Richie negó con la cabeza. —No. Se mantiene a la defensiva y sabe que está en una situación difícil, pero no está asustado… Y debería estarlo. Yo diría que es virgen; no se comporta como si conociera el procedimiento. Todo esto debería haber hecho que se cagara en los pantalones, y me pregunto por qué no es así. En la sala de interrogatorios, Conor seguía inmóvil y tenso, con las manos extendidas sobre la mesa. Era imposible que nos oyera, pero de todos modos bajé la voz. —Está demasiado seguro de sí mismo. Cree que ha cubierto sus huellas, imagina que no tenemos nada contra él a menos que confiese. —Quizá, sí. Pero tiene que saber que hay un equipo entero peinando esa casa con un cepillo de púas finas en busca de cualquier rastro que haya podido dejar. Y eso debería preocuparle. —Muchos de esos tipos son unos capullos arrogantes. Se creen más listos que nosotros. No te preocupes por eso; a largo plazo, acabará revirtiendo en nuestro favor. Esos son los que se desmontan cuando les sacas algo que no pueden negar. —¿Qué sucederá si…? —empezó a preguntar Richie con timidez, pero se detuvo. Tenía la vista fija en la bolsa y la hacía girar adelante y atrás, sin mirarme. —Nada. —¿Qué sucederá si qué? —le insistí. —Me preguntaba qué sucederá si tiene una coartada sólida y sabe que antes o después toparemos con ella… —¿Te refieres a que quizá se sienta seguro porque sabe que es inocente? — inquirí. —Sí. Básicamente. —Eso es imposible, chaval. Si tuviera una coartada, ¿por qué no iba a contárnosla y largarse a casa? ¿Crees que nos está siguiendo el juego por mera diversión? —Podría ser. No parece que le encantemos… —Aunque fuera inocente como un corderito, e insisto en que no lo es, no debería mostrarse tan frío. Las personas inocentes se asustan tanto como las culpables, muchas veces incluso más, porque no son capullos arrogantes. Lógicamente, no debería ser así, pero no hay manera de hacérselo entender. Richie alzó la mirada y enarcó una ceja con aire interrogativo. —Si no han hecho nada malo, no tienen nada que temer. Pero a veces hay otros aspectos que les preocupan. —Supongo, claro. —Se frotaba un lado de la mandíbula, en el punto en que a estas alturas ya debería haberle aparecido una barba incipiente—. No obstante, tengo otra pregunta. ¿Por qué no acusa a Pat? Le hemos ofrecido una docena de oportunidades para hacerlo. Sería lo más fácil: «Ah, sí, detective, ahora que lo menciona, Pat perdió la chaveta cuando se quedó sin trabajo, le propinaba palizas a su mujer y pegaba a los críos, incluso lo vi amenazarlos con un cuchillo la semana pasada…». No es tonto; seguramente se ha percatado de que tenía oportunidad de hacerlo. ¿Por qué no la habrá aprovechado? —¿Por qué crees que he ido abriéndole esas puertas? —le pregunté. Richie se encogió de hombros avergonzado, con un gesto difícil de interpretar. —No lo sé —contestó. —¿Creías que estaba siendo descuidado y que he tenido suerte de que ese tipo no se aprovechara? Pues te equivocas, muchacho. Ya te lo he dicho antes de entrar: ese tal Conor cree que tiene un vínculo con los Spain. Y nosotros necesitamos saber qué tipo de vínculo. Quizá Pat le cerrara el paso en la autopista, ahora lo culpa de todos sus problemas y cree que su suerte no cambiará hasta que esté muerto y enterrado, o quizá cruzara unas pocas palabras con Jenny en alguna fiesta y decidió que estaban hechos el uno para el otro. Conor no se había movido. La luz blanca fluorescente hacía brillar el sudor de su rostro y lo volvía ceroso y alienígena, un náufrago de otro planeta, a muchos más años luz de lo que podríamos imaginar. —Y hemos obtenido nuestra respuesta —continué—: A su modo retorcido, Conor Comosellame se preocupa por los Spain. Por los cuatro. No ha acusado a Pat porque no lo arrojaría al fango ni siquiera para salvarse a sí mismo. Cree que los quería. Y así es como vamos a atraparlo. Lo dejamos solo durante una hora. Richie llevó el vaso a la sala de pruebas y se hizo con un café aguado de regreso: el café de la comisaría surte básicamente efecto por el poder de la sugestión, pero aun así es mejor que nada. Contacté con las patrullas de refuerzo para informarme de su situación: estaban inspeccionando los alrededores de la urbanización; habían localizado una docena de automóviles aparcados, todos ellos con motivos legítimos para encontrarse en la zona, y empezaban a parecer cansados. Les ordené que prosiguieran la búsqueda. Richie y yo nos metimos de nuevo en la sala de observación, con las mangas remangadas y la puerta abierta de par en par, y nos dedicamos a observar a nuestro hombre. Eran casi las cinco de la madrugada. En el pasillo, dos agentes del turno de noche se pasaban una pelota de baloncesto y se lanzaban puyas el uno al otro para mantenerse despiertos. Conor permanecía sentado en su silla, quieto, con las manos en las rodillas. Durante un rato movió los labios, como si recitara para sí, con un ritmo constante y regular. —¿Está rezando? —preguntó Richie en voz baja, a mi lado. —Esperemos que no. Si Dios le dice que mantenga el pico cerrado, vamos a tenerlo difícil. En la sala de la brigada, la pelota golpeó un escritorio con estrépito, uno de los muchachos hizo un comentario ocurrente y el otro rompió a reír. Conor suspiró y una profunda oleada de aliento le infló el cuerpo antes de desplomarse de nuevo. Había dejado de murmurar; parecía estar sumiéndose en una suerte de trance. —Entremos —anuncié. Entramos haciendo ruido, dicharacheros, abanicándonos con hojas de declaración y quejándonos del calor, le ofrecimos una taza de café templado y le advertimos que sabía a orines: lo pasado, pasado está, volvíamos a ser amigos. Volvimos a pisar territorio seguro con el fin de no perderlo, pasamos un rato perfilando los aspectos que ya habíamos cubierto: ¿alguna vez viste a Pat y Jenny discutir?, ¿viste si se gritaban?, ¿viste a alguno de los dos pegar a los niños…? La oportunidad de hablar de los Spain atrajo a Conor fuera de su zona de silencio; a juzgar por sus palabras, en comparación con los idealizados Spain, la empalagosa vida de la Tribu de los Brady podría haber protagonizado uno de esos grotescos programas de testimonios. Cuando abordamos sus horarios («¿a qué hora sueles llegar a Brianstown?», «¿hacia qué hora te quedas dormido?»), la memoria empezó a fallarle de nuevo. Comenzaba a sentirse seguro, a pensar que sabía cómo funcionaba esto. Era hora de dar un paso adelante. —¿Cuándo fue la última vez que puedes confirmar haber estado en Ocean View? —No me acuerdo. Quizá el pasado… —Ehh —dije, sentándome de golpe y levantando la mano para interrumpir su respuesta—. Espera. Fui a buscar mi BlackBerry, accioné disimuladamente una tecla cualquiera para iluminar la pantalla, me la saqué del bolsillo y silbé. —Llaman del hospital —le dije a Richie en voz baja, mientras de reojo vi a Conor enderezar la cabeza como si le hubieran dado una patada en el trasero —. Podría ser la llamada que estábamos esperando. Suspende el interrogatorio hasta mi regreso. Y, casi en la puerta, añadí: —Hola, ¿doctor? Mantuve un ojo en mi reloj y otro en el espejo unidireccional. Cinco minutos nunca se me habían hecho tan largos, pero seguramente a Conor se le antojaron interminables. Su férreo autocontrol acababa de saltar por los aires: se removía como si la silla quemara, repiqueteaba en el suelo con los pies y se mordía las uñas hasta dejarlas en carne viva. Richie lo observó con interés, sin pronunciar palabra. —¿Quién era? —preguntó finalmente Conor. Richie se encogió de hombros. —¿Cómo voy a saberlo? —Él ha dicho que quizá fuera la llamada que estabais esperando. —Estamos esperando muchas cosas. —Del hospital. ¿De qué hospital? Richie se frotó la nuca. —Tío —le dijo en un tono entre divertido y avergonzado—, quizá no te hayas dado cuenta, pero estamos trabajando en un caso, ¿entiendes? No vamos por ahí contándole a la gente nuestros planes. Conor se olvidó de la existencia de Richie. Apoyó los codos en la mesa, se cubrió la boca con un puño y clavó la vista en la puerta. Le concedí otro minuto y luego entré con paso firme, cerré de un portazo y le dije a Richie: —Vamos por buen camino. Enarcó las cejas. —¿Sí? Fantástico. Alcancé una silla, la coloqué en el mismo lado de la mesa donde estaba Conor y me senté, mis rodillas prácticamente rozando las suyas. —Conor —le dije, cerrando el teléfono delante de él—. Dime quién crees que era. Sacudió la cabeza. Tenía la vista clavada en el teléfono. Noté que su mente se aceleraba, haciendo carambolas extrañas como un coche de carreras fuera de control. —Escúchame atentamente, amiguito: preferiría que no me hicieras perder el tiempo. Tal vez tú aún no lo sepas, pero, de repente, tienes mucha, mucha prisa. Así que dímelo: ¿quién crees que era? Al cabo de un momento, Conor respondió en voz baja, con los ojos posados en sus dedos: —Del hospital. —¿Qué? Una respiración. Se obligó a enderezarse. —Usted ha dicho que era del hospital. —Eso está mejor. ¿Y por qué crees que me llamarían desde el hospital? Otra negación con la cabeza. Di un manotazo en la mesa, lo bastante fuerte como para sobresaltarlo. —¿Has oído lo que acabo de decirte sobre lo de hacerme perder el tiempo? Despierta y presta atención. Son las cinco de la madrugada, joder, en mi mundo no existe nada más que el caso de los Spain y acabo de recibir una llamada de un hospital. Y ahora dime: ¿por qué cojones crees que me han llamado, Conor? —Por uno de ellos. Porque uno de ellos está en ese hospital. —Exactamente. La has cagado, amiguito. Dejaste a uno de los Spain con vida. Tenía los músculos del cuello tan tensos que la voz le salió ronca al hablar. —¿Cuál de ellos? —Dímelo tú, amigo. ¿Quién te gustaría que fuera? Adelante. Si tuvieras que elegir, ¿quién preferirías que fuera? Habría respondido lo que fuera para darme cuerda. —Emma —contestó al cabo de un momento. Me recliné en la silla y solté una carcajada. —¡Vaya! ¡Es adorable! Lo digo de corazón. Esa niñita tan dulce: ¿imaginas que quizá merecía una oportunidad en la vida? Pues es demasiado tarde, Conor. Tendrías que haberlo pensado dos noches atrás. Emma está en un cajón del depósito de cadáveres en estos momentos. Y su cerebro está en un frasco de vidrio. —Entonces ¿quién…? —¿Estuviste en Brianstown anteanoche? Tenía el trasero apoyado en el borde de la silla y se aferraba con fuerza al extremo de la mesa, inclinado hacia delante y con los ojos desorbitados. —¿Quién…? —Te he formulado una pregunta. ¿Estuviste allí anteanoche, Conor? —Sí, sí. Estuve allí. ¿Quién de ellos…? ¿Cuál…? —Vas a tener que pedírmelo por favor, amiguito. —Por favor. —Eso está mejor. Te faltó matar a Jenny. Jenny está viva. Conor me miró de hito en hito. Se le descolgó la mandíbula, pero lo único que salió de su boca fue una gran exhalación, como si le hubieran atizado un puñetazo en el estómago. —Está vivita y coleando, y el que llamaba era su médico. Me ha dicho que ha recobrado la conciencia y que quiere hablar con nosotros. Y todos sabemos lo que va a explicarnos, ¿no es cierto? No parecía oírme. Le faltaba el aliento. Tenía que esforzarse por respirar. Lo empujé en su silla; le flojeaban las rodillas. —Conor. Escúchame. Cuando te he dicho que no tienes tiempo que perder, no bromeaba. En cuestión de un par de minutos vamos a salir hacia el hospital para hablar con Jenny Spain. Y en cuanto eso ocurra, no volverá a importarme un bledo lo que tú tengas que contarnos. Es tu última oportunidad. Ya lo sabes. Eso le llegó al alma. Me miró fijamente, boquiabierto, salvaje. Acerqué más mi silla y me incliné hasta quedar a escasos centímetros de su cabeza. Richie se deslizó al otro lado y se sentó sobre la mesa, lo bastante cerca como para que su muslo rozara el brazo de Conor. —Deja que te explique algo —le dije, con voz queda y serena al oído. Podía oler su sudor, un olor acre como a madera recién cortada—. Resulta que yo creo que, en el fondo, eres un buen tipo. Toda la gente a la que conozcas a partir de ahora, sin excepción, va a pensar que eres un maldito enfermo, un sádico y un psicópata a quien habría que despellejar vivo y colgar hasta que se secara. Quizá me esté ablandando y acabe por arrepentirme, pero yo no estoy de acuerdo. Lo que yo creo es que eres un buen tipo que, por algún motivo, acabó inmerso en una situación de mierda. Me miraba con ojos ciegos, pero un movimiento de cejas lo delató: me estaba escuchando. —Por eso, y porque sé que nadie más va a dejarte en paz, estoy dispuesto a ofrecerte un trato. Demuéstrame que estoy en lo cierto, explícame qué sucedió, y yo informaré a la fiscalía de que colaboraste en la resolución del caso: que hiciste lo correcto porque tenías remordimientos. Cuando llegue el momento de dictar sentencia, tu colaboración tendrá un peso importante. Ante un tribunal, Conor, los remordimientos equivalen a una reducción del total de las penas. Pero si me demuestras que me he equivocado contigo, si continúas haciéndome perder el tiempo, también se lo explicaré a los fiscales y nos emplearemos a fondo. No me gusta juzgar mal a las personas, Conor; me incomoda. Te culparemos de todo lo que se nos ocurra y solicitaremos el cumplimiento íntegro de las penas. ¿Sabes lo que eso significa? Sacudió la cabeza, ya fuera para ordenar sus pensamientos o para negar, no sabría decirlo. Yo no tengo ni voz ni voto en el dictamen de las sentencias y mi aportación en el encausamiento es casi nula, pero opino que cualquier juez que dicte una reducción de las penas cuando se trata de la muerte de niños necesita una camisa de fuerza y un puñetazo en la bocaza; sin embargo, eso entonces carecía de importancia. —Eso significa el cumplimiento de tres cadenas perpetuas, Conor, más unos cuantos años por intento de asesinato, robo, destrucción de la propiedad y todo lo que podamos endosarte. Hablamos de sesenta años como mínimo. ¿Qué edad tienes Conor? ¿Imaginas una fecha de salida a sesenta años vista? —Vamos, no sería tan descabellado —objetó Richie, acercándose para examinarlo con detenimiento—. En la cárcel cuidarán bien de ti: no les gusta que salgas antes de lo debido, ni siquiera en un ataúd. Pero tengo que advertirte de algo, tío: la compañía va a ser una mierda. No dejarán que te mezcles con los presos comunes porque no durarías ni dos días; estarás en una unidad de máxima seguridad con los pedófilos, de manera que las conversaciones van a ser retorcidamente jodidas, pero al menos dispondrás de mucho tiempo para hacer amigos. Las palabras de Richie provocaron otro movimiento de cejas: había dado en el clavo. —O —continué yo—, podrías ahorrarte gran parte de ese infierno ahora mismo. Con una acumulación de condenas, ¿sabes de cuántos años estamos hablando? De unos quince. Más o menos. ¿Qué edad tendrás dentro de quince años? —Yo no soy muy bueno en matemáticas —intervino Richie, repasándolo de arriba abajo con interés —, pero diría que para entonces rondarás los cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco años, ¿no? Y no necesito ser Einstein para imaginar que existe una enorme diferencia entre salir a la calle a los cuarenta y cinco años y hacerlo a los noventa. —Mi socio, la calculadora humana, lo ha descrito muy bien, Conor. Con cuarenta y tantos se sigue siendo lo bastante joven como para forjarse una trayectoria laboral, casarse y tener media docena de críos. En suma, para disfrutar de la vida. No sé si te das cuenta, amigo, pero eso es lo que estoy poniendo sobre la mesa: tu vida. Sin embargo, debo advertirte de que se trata de una oferta única y caduca dentro de cinco minutos. Si estimas en algo tu vida, por poco que sea, será mejor que la aceptes. Conor echó la cabeza hacia atrás, dejando a la vista la larga línea de su cuello, el punto en la base donde la sangre palpita justo debajo de la piel. —Mi vida —dijo y frunció el labio en una sonrisa espantosa—. Hagan con ella lo que quieran. Me importa un carajo. Apoyó los puños sobre la mesa, apretó la mandíbula y clavó la vista al frente, en el espejo. La había fastidiado. Diez años antes lo habría agarrado con fuerza, pensando que lo había perdido, y lo habría empujado aún más lejos. Pero ahora sé bien lo que me hago. He tenido que esforzarme mucho para aprenderlo, para no dejarme llevar; he aprendido a permanecer inmóvil, a retirarme y a dejar que las cosas caigan por su propio peso. Me retrepé en la silla, examiné una mancha imaginaria en mi manga y dejé que el silencio se extendiera mientras aquel último fragmento de la conversación se disipaba en el aire y era absorbido por el conglomerado cubierto de grafitis y el maltrecho linóleo. Nuestras salas de interrogatorios han visto a hombres y mujeres arrastrados hasta el abismo de sus propias mentes, han escuchado el delgado y sordo crujido que hacen al resquebrajarse, han sido testigos cuando en ellas se han confesado cosas que no deberían existir en este mundo. Estas salas son capaces de engullirlo todo y cerrarse herméticamente sin dejar rastro. Una vez el aire se hubo vaciado de todo salvo del polvo, añadí, en voz muy baja: —No obstante, la que sí que te importa es Jenny Spain. Se le tensó un músculo en la comisura de los labios. —Lo sé: no esperabas que yo lo entendiera. Pensabas que nadie lo entendería, ¿verdad? Pero yo lo entiendo, Conor. Entiendo cuánto querías a los Spain. Otra vez ese tic. —¿Por qué? —preguntó, como si las palabras huyeran de sus labios en contra de su voluntad—. ¿Por qué lo cree? Apoyé los codos en la mesa y me incliné hacia él con las manos entrelazadas junto a las suyas, como si fuéramos dos buenos amigos que, sentados bebiendo en un pub a última hora de la noche, se confiesan cuánto se quieren. —Porque te entiendo —le dije en un tono amable—. Todo lo que nos has contado acerca de los Spain, la guarida que te montaste, lo que has dicho esta noche: todo eso me hace entender cuánto significaban para ti, que no existe nadie en el mundo que te importe más. ¿Me equivoco? Volvió la cabeza hacia mí. Sus ojos grises eran ahora transparentes como el agua, y toda la tensión y la agitación de la noche habían desaparecido. —No —respondió—. Nadie. —Los querías, ¿no es cierto? Asintió. —Permíteme que te revele el secreto más importante que he aprendido, Conor. Lo único que de verdad necesitamos en la vida es hacer felices a las personas a quienes amamos. Podemos pasar sin todo lo demás; puedes vivir en una caja de zapatos bajo un puente, siempre que la cara de tu esposa se ilumine cuando regresas a esa caja por la noche. Pero si no consigues eso… Vi a Richie por el rabillo del ojo. Se apartó, bajó de la mesa y nos dejó solos en nuestro pequeño círculo. —Pat y Jenny eran felices —dijo Conor—, las personas más felices del mundo. —Pero luego eso se acabó y tú no pudiste arreglarlo. Probablemente alguien o algo en el mundo habría podido hacerlos felices de nuevo, pero ese alguien no eras tú. Sé exactamente lo que se siente, Conor: sé qué es querer tanto a alguien que harías cualquier cosa, que te arrancarías el corazón y se lo servirías con salsa barbacoa si eso fuera a arreglar las cosas, pero no es así. No les haría ningún bien. ¿Y qué hace uno cuando se da cuenta de eso, Conor? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué le queda? Tenía las manos abiertas sobre la mesa, con las palmas hacia arriba, vacías. —Esperar. Es lo único que se puede hacer —respondió en voz tan baja que apenas pude oírlo. —Y cuanto más larga es la espera, más te enfadas. Contigo mismo, con ellos y con este jodido mundo patas arriba… Hasta que dejas de poder pensar con claridad, hasta que ni siquiera sabes lo que haces. Dobló los dedos y cerró los puños. —Conor —le dije, con tanta delicadeza que las palabras parecían flotar cual plumas en el aire caliente e inmóvil—. El dolor que Jenny ha sufrido bastaría para colmar una docena de vidas, y lo último que deseo es que ese sufrimiento se acreciente. Pero, si no me explicas lo que sucedió, tendré que ir a ese hospital y pedirle que sea ella quien me lo cuente. Tendré que obligarla a revivir cada momento de esa noche. ¿Crees que es lo bastante fuerte como para soportarlo? Movió la cabeza de lado a lado. —Yo tampoco. Imagino que hundiría su pensamiento en un abismo tal que jamás encontraría el camino de vuelta, pero no me queda otra alternativa. En cambio, a ti sí, Conor. Tú puedes ahorrárselo, al menos ahorrarle eso. Si la quieres, es el momento de demostrarlo. Es el momento de enderezar las cosas. Es tu última oportunidad. Conor se desvaneció tras ese rostro anguloso e inmóvil como una máscara. La cabeza le iba a mil por hora una vez más, pero ahora la tenía bajo control, funcionando de manera eficaz y a una velocidad de vértigo. No respiré. Richie, apoyado contra la pared, permaneció inmóvil como una piedra. Entonces Conor tomó aire con rapidez, se pasó las manos por las mejillas y se volvió para mirarme. —Me colé en su casa —confesó, con claridad y absoluta naturalidad, como si me estuviera diciendo dónde había aparcado el coche—. Los asesiné. O al menos pensaba que lo había hecho. ¿Es lo que quiere oír? Richie exhaló con un quejido inconsciente y apenas perceptible. El zumbido en mi cráneo aumentó, se agitó como un torbellino de avispas en pleno ataque y murió. Aguardé el resto, pero Conor también esperaba: se limitaba a observarme, con aquellos ojos enrojecidos e hinchados, ausente. La mayoría de las confesiones comienzan con un «No fue como usted cree» y se prolongan hasta la eternidad. Los asesinos llenan la sala de palabras, intentando suavizar los bordes afilados de la verdad; intentan demostrarte una y otra vez que ocurrió sin querer o que las víctimas se lo merecían y que, de estar en su lugar, cualquiera habría hecho lo mismo. Si los dejas, la mayoría hablan y hablan hasta que te sangran los oídos. Conor no intentaba demostrar nada. Había concluido. —¿Por qué? —pregunté yo. Sacudió la cabeza. —No importa —respondió. —Pues a los familiares de las víctimas sí que les va a importar. Y también al juez que dicte sentencia. —No es mi problema. —Necesitaré indicar un motivo en tu declaración. —Invéntese uno. Firmaré lo que quiera. La mayoría se ablandan una vez cruzado el puente. Todo lo que tenían se pierde en la orilla de mentiras donde veían su salvación. Y cuando la corriente los arrolla, cuando los zarandea y, confusos, buscan aire a bocanadas, cuando los aplasta contra un saliente de la orilla opuesta y hace que se les salten los dientes, piensan que la peor parte ha terminado. Los deja desmadejados y sin huesos; algunos tiemblan sin control, otros lloran, los hay que no pueden dejar de hablar y también que no pueden dejar de reír. Todavía no son conscientes de que el panorama ha cambiado, de que las cosas se transforman a su alrededor, los rostros familiares se diluyen y los puntos de referencia se desdibujan en la distancia, no saben que nada volverá a ser como antes. Conor era distinto. Seguía entero como un animal al acecho, concentrado. No atinaba a entender en qué sentido, pero supe que la batalla no había acabado. Si le insistía en lo del motivo, Conor ganaría, y nunca hay que dejarles ganar. —¿Cómo entraste en la casa? —le pregunté. —Con la llave. —¿De qué puerta? Una esquirla de pausa. —De la trasera. —¿De dónde la sacaste? Otra esquirla, esta vez más larga. Actuaba con sigilo. —La encontré. —¿Cuándo? —Hace un tiempo. Unos meses atrás, quizá más. —¿Dónde? —En la calle. Pat la perdió. Lo noté en la piel, ese giro soslayado de su voz indicio de que mentía, pero no pude poner el dedo en la llaga. Detrás del hombro de Conor, Richie dijo: —Desde tu escondite no se veía la calle. ¿Cómo pudiste saber que se le había caído la llave? Conor meditó su respuesta. —Lo vi regresar del trabajo aquella tarde. Por la noche salí a dar una vuelta, encontré la llave e imaginé que Pat la había perdido. Richie se acercó a la mesa y colocó una silla frente a Conor. —Eso es imposible. La calle no está iluminada. ¿Quién eres tú, Superman? ¿Acaso tienes poderes para ver en la oscuridad? —Era verano. Anochece tarde. —¿Merodeabas alrededor de su casa cuando aún era de día? ¿Mientras estaban despiertos? Venga ya, hombre. ¿Qué pretendías, que te arrestasen? —Quizá estuviera anocheciendo. Encontré la llave, hice un duplicado y entré. Fin de la historia. —¿Cuántas veces? —quise saber. Esa leve pausa de nuevo, mientras sopesaba las respuestas en su cabeza. —No pierdas el tiempo, amigo — añadí bruscamente—. No vas a conseguir nada mintiéndome. Ya hemos superado esa fase. ¿Cuántas veces estuviste en casa de los Spain? Conor se frotaba la frente con el dorso de la muñeca, intentando no perder la compostura. El muro de tozudez empezaba a tambalearse. La adrenalina sólo te mantiene activo durante un rato; a partir de entonces, en cualquier momento, iba a sentirse demasiado cansado para seguir manteniéndose erguido. —Unas cuantas. Doce, más o menos. ¿Qué más da? Estuve allí anteanoche. Ya se lo he dicho. Era un dato importante, pues revelaba que sabía moverse por la casa: habría sido capaz de subir al primer piso a oscuras, entrar en las habitaciones de los niños y acercarse a sus camas. —¿Te llevaste algo alguna vez? — preguntó Richie. Vi que Conor intentaba reunir la energía suficiente para negarlo y rendirse. —Sólo cosas sin importancia. No soy ningún ladrón. —¿Qué tipo de cosas? —Una taza. Un puñado de gomas de pollo. Un bolígrafo. Nada de valor. —Y el cuchillo —apostillé yo—. No olvidemos el cuchillo. ¿Qué hiciste con él? Esa debería haber sido una de las preguntas más duras, pero Conor se volvió hacia mí casi como si estuviera agradecido de que se la formulara. —Lo lancé al mar. Había marea alta. —¿Desde dónde lo tiraste? —Desde las rocas. En el extremo sur de la playa. No íbamos a recuperar el cuchillo. A aquellas alturas, debía de estar a medio camino de Cornualles arrastrado por una larga y fría corriente, bamboleándose a brazadas entre las algas y los seres blandos y ciegos que habitaban las profundidades abisales. —¿Y la otra arma? ¿La que utilizaste para golpear a Jenny? —Lo mismo. —¿Qué era? Conor echó la cabeza hacia atrás y separó los labios. El dolor que había estado acechando bajo su voz toda la noche por fin se había abierto camino hasta la superficie. Era ese dolor, y no el cansancio, el que le estaba arrebatando la fuerza de voluntad y la concentración. Lo había devorado vivo, de dentro afuera; era todo lo que le quedaba. —Un jarrón —contestó—. De metal, de plata, con una base pesada. Era muy sencillo, bonito. Ella solía colocarle un par de rosas y lo usaba para decorar la mesa cuando preparaba cenas románticas… Emitió un pequeño gemido, a medio camino entre tragar saliva y sofocar un grito, el sonido de alguien hundiéndose en el mar. —Rebobinemos un poco, ¿de acuerdo? —propuse—. Remontémonos al momento en el que entraste en la casa. ¿Qué hora era? —Quiero dormir —dijo Conor—, quiero dormir. —En cuanto nos lo hayas explicado todo. ¿Había alguien despierto? —Quiero dormir. Necesitamos toda la historia, golpe a golpe, repleta de detalles que sólo el asesino puede saber, pero eran cerca de las seis de la mañana y Conor se aproximaba al nivel de cansancio que un abogado de la defensa podría utilizar en nuestra contra. —De acuerdo. Ya casi hemos acabado, amigo —le dije con amabilidad—. Te diré qué haremos: vamos a poner por escrito lo que nos has contado y luego te llevaremos a algún sitio para que puedas echar una cabezadita. ¿De acuerdo? Asintió ladeando la cabeza, como si se hubiera vuelto repentinamente demasiado pesada para su cuello. —Sí. Lo escribiré. Pero déjenme a solas mientras lo hago. ¿Es posible? Estaba al límite de sus fuerzas, demasiado exhausto para hacerse el listillo en su declaración. —Desde luego —respondí—. Si lo prefieres, no hay problema. Pero necesitaremos conocer tu nombre real. Para ponerlo en la declaración. Por un segundo pensé que iba a erigir un nuevo muro de piedra entre nosotros, pero la batalla había concluido. —Brennan —respondió obedientemente—. Conor Brennan. —Bien hecho —dije. Richie se movió sigilosamente hasta la mesa de la esquina y me entregó una hoja de declaración. Encontré un bolígrafo y rellené la cabecera, en mayúsculas: CONOR BRENNAN. Lo puse bajo arresto y volví a leerle sus derechos. Conor ni siquiera alzó la vista. Le coloqué la hoja de declaración y mi bolígrafo en las manos y lo dejamos solo. —Bueno, bueno, bueno —dije, mientras lanzaba mi cuaderno de notas sobre la mesa de la sala de observación. Las células de mi cuerpo burbujeaban como champán de puro triunfo; tuve ganas de imitar a Tom Cruise, subirme a una mesa y gritar: «¡Adoro este trabajo!». —Ha resultado ser mucho más fácil de lo que esperaba. Bravo por nosotros, Richie, amigo mío. ¿Sabes lo que somos? Somos un equipo fantástico. Le di un vigoroso apretón de manos y una palmadita en el hombro. —Sí, yo también he tenido esa impresión. —No cabe la menor duda. He tenido un montón de compañeros durante mi carrera y, con la mano en el corazón, te digo que hemos estado fantásticos. Hay tipos que forman pareja durante años y nunca aprenden a trabajar con tanta fluidez. —Está bien, sí. Lo hemos hecho bien. —Cuando el comisario llegue, tendrá esa declaración firmada, sellada y entregada en su mesa. Supongo que no necesito decirte lo que esto va a suponer para tu carrera, ¿no es cierto? Veamos si el gilipollas de Quigley se atreve a meterse contigo ahora. Dos semanas en la brigada y participas en la resolución del caso más importante del año. ¿Qué tal te sienta eso? Richie soltó su mano de la mía demasiado rápido. Seguía sonriendo, pero su gesto se tornó inseguro. —¿Qué ocurre? —Míralo —dijo señalando con la cabeza hacia el espejo. —La redactará bien. No te preocupes por eso. Obviamente, cambiará de opinión, pero eso no será hasta mañana: resaca emocional. Para entonces, tendremos nuestro informe prácticamente listo para enviarlo al fiscal general del Estado. —No es eso. El estado de esa cocina… Ya oíste a Larry: fue una lucha encarnizada. ¿Por qué no tiene más moretones? —Porque no. Porque esto es la vida real y a veces las cosas no suceden según prevemos. —Yo sólo… Ya no sonreía. Hundió las manos hasta el fondo de sus bolsillos, sin apartar los ojos del cristal. —Tengo que preguntártelo. ¿Estás seguro de que es nuestro hombre? La efervescencia empezó a desvanecerse en mis venas. —No es la primera vez que me lo preguntas —repliqué. —Sí, ya lo sé. —Venga, suéltalo. ¿Qué te inquieta? Se encogió de hombros. —No lo sé. Tú has estado completamente seguro desde el principio, sólo es eso. Sentí un arrebato de enfado, como un espasmo muscular. —Richie —le dije, procurando mantener mi voz bajo control—. Revisemos el caso unos segundos, ¿te parece? Tenemos el nido de francotirador que Conor Brennan estableció para acechar a los Spain. Tenemos su declaración: nos ha confirmado que entró en la casa en múltiples ocasiones. Y ahora, Richie, ahora tenemos una jodida confesión. Adelante, hijo, dime qué más quieres. ¿Qué demonios necesitas tú para convencerte? Richie sacudía la cabeza. —Tenemos pruebas más que suficientes, eso no lo discuto. Pero incluso cuando no teníamos nada, cuando sólo teníamos el escondite, estabas completamente seguro. —¿Y? Tenía razón. ¿Te has perdido esa parte? ¿Acaso te pone nervioso que me haya avanzado a ti? —Lo que me pone nervioso es estar demasiado seguro demasiado pronto. Es peligroso. Volví a notar aquella descarga, lo bastante fuerte como para hacerme apretar la mandíbula. —Entonces ¿tú qué preferirías hacer? ¿Mantener la mente abierta? —Sí, precisamente. —Bien. Buena idea. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? ¿Hasta que Dios envíe un coro de ángeles para que te canten el nombre del tipo en una armonía de cuatro partes? ¿Querrías acaso que nos encontráramos aquí dentro de diez años, el uno frente al otro, diciéndonos: «Bueno, podría haber sido Conor Brennan, pero también podría haber sido la mafia rusa, deberíamos explorar esa posibilidad con un poco más de detalle antes de tomar una decisión precipitada»? —No. Lo único que digo es que… —Tienes que estar seguro, Richie. No hay otra opción. Antes o después, hay que actuar. —Eso ya lo sé. No se trata de esperar diez años. El calor era denso y pesado, como una celda en un bochornoso mes de agosto: condensado, inmóvil, te obstruía los pulmones como cemento húmedo. —Entonces ¿de qué diablos hablas? ¿Qué necesitas? Dentro de unas horas, cuando demos con el coche de Conor Brennan, Larry y sus muchachos encontrarán la sangre de los Spain por todas partes. Y, aproximadamente en ese mismo momento, sus huellas dactilares coincidirán con las que hallamos en ese escondite. Y unas horas más tarde, suponiendo que logremos dar con las zapatillas deportivas y los guantes, Dios lo quiera, demostrarán que esa huella de zapatilla ensangrentada y esas huellas de manos ensangrentadas corresponden a Conor Brennan. Me apuesto el salario de un mes. ¿Crees que eso servirá para convencerte? Richie se frotó la nuca e hizo una mueca. —Por el amor del cielo. De acuerdo. Habla. Maldita sea, te garantizo que, cuando el día de hoy llegue a su fin, tendremos pruebas físicas de que ese tipo estaba en casa de los Spain en el momento en que se cometieron los asesinatos. ¿Qué explicación piensas darle a eso? Conor escribía, con la cabeza gacha, muy cerca de la hoja de declaración, protegiéndola con el antebrazo. Richie lo observó. —Ese tipo amaba a los Spain, como tú mismo has dicho —apuntó—. Pongamos por caso que, en la noche del lunes, se encontrara en su escondite espiando a Jenny mientras ella estaba sentada frente al ordenador. Entonces Pat baja por las escaleras y la ataca. Conor se asusta y acude a poner fin a la pelea: sale corriendo de su guarida, salta la tapia y entra por la puerta trasera. Pero, para cuando lo hace, es demasiado tarde. Pat está muerto o agonizando y Conor cree que Jenny también. Probablemente no lo comprueba con excesivo cuidado, no con toda esa sangre alrededor y en estado de pánico. Quizá fuera él quien la acercó al cuerpo de Pat, para que pudieran estar juntos. —Conmovedor. ¿Y cómo explicas que borraran el historial del ordenador? ¿A qué viene eso? —A lo mismo: se preocupa por los Spain. No quiere que Pat cargue con la culpa. Borra los datos porque cree que lo que fuera que Jenny estaba haciendo podría haber desencadenado la reacción de Pat o porque sabe a ciencia cierta de qué se trataba. Luego se lleva las armas y las arroja al mar para que parezca obra de un intruso. Me llevó un segundo y una respiración asegurarme de que no iba a arrancarle la cabeza de un mordisco. —Caramba, te has inventado un bonito cuento de hadas, muchacho. Estremecedor, diría yo. Pero no es más que eso. Encajaría a la perfección, pero estás obviando un hecho determinante: ¿por qué diablos iba entonces a confesar? —Porque sí. Por lo que ha ocurrido ahí dentro. Richie hizo un gesto con la cabeza en dirección al cristal. —Tío, le has hecho creer que Jenny Spain iba a necesitar una camisa de fuerza si él no te daba lo que querías. —¿Tienes algún problema con el modo que tengo de hacer mi trabajo, detective? —le pregunté con una voz lo bastante fría como para servir de advertencia a un hombre mucho más tonto que Richie. Richie levantó las manos. —No te estoy criticando. Sólo digo que eso es lo que lo ha inducido a confesar. —No, detective. No, no es verdad, maldita sea. Ha confesado porque lo hizo. Todas esas bobadas que le he explicado sobre cuánto quería a Jenny sólo han servido para forzar la cerradura, no han puesto nada detrás de esa puerta que no estuviera antes ahí. Quizá tu experiencia difiera de la mía, o quizá sencillamente seas mejor desempeñando este trabajo, pero aprender a hacer confesar a mis sospechosos me ha supuesto un gran esfuerzo. Y puedo poner la mano en el fuego y asegurarte que nunca, en toda mi carrera, he hecho que uno de ellos confesara un crimen que no había cometido. Si Conor Brennan afirma que es nuestro hombre, lo es. —Pero él no es como la mayoría de los sospechosos, ¿verdad? Tú mismo lo dijiste, ambos lo hemos comentado: es distinto. Aquí hay algo que se nos escapa. —Desde luego, es un tipo raro. No es Jesucristo. No ha venido al mundo a sacrificar su vida para expiar los pecados de Pat Spain. —Pero hay algo más —apuntó Richie—. ¿Qué me dices de los intercomunicadores? Eso no fue cosa de Conor. ¿Y los agujeros en las paredes? En esa casa sucedía algo. Me apoyé en la pared dejándome caer con fuerza y crucé los brazos. Quizá fuera sólo por la fatiga o por el delgado amanecer amarillo grisáceo que manchaba la ventana, pero el burbujeo del champán de la victoria había desaparecido sin dejar rastro. —Dime algo, muchacho: ¿por qué odias tanto a Pat Spain? ¿Tienes una astilla clavada porque era un pilar de su comunidad? Porque si se trata de eso, te lo advierto: arráncatela cuanto antes. No siempre vas a poder cargarle el muerto a un agradable tipo de clase media. Richie se me acercó con rapidez, señalándome con el dedo; por un momento pensé que iba a darme unos golpecitos de advertencia en el pecho, pero le quedaba suficiente sentido común como para reprimir el impulso de hacerlo. —Esto no tiene nada que ver con la clase. Nada. Soy policía. Lo mismo que tú. No soy ningún chavalote idiota a quien has acogido como un favor para celebrar el día de los huevones. Estaba demasiado cerca y demasiado enfadado. —Entonces compórtate como un policía. Recula, detective. Recupera la compostura. Richie me fulminó con la mirada durante un segundo más; luego se apartó, se apoyó de nuevo contra el cristal y se metió las manos en los bolsillos. —Dime algo: ¿por qué estás tan seguro de que no fue Patrick Spain? ¿Por qué lo defiendes? No tenía ninguna obligación de darle explicaciones a un novato respondón, pero quise hacerlo; quería explicárselo, que se le metiera en la cabeza. —Porque Pat Spain acataba las reglas —aclaré—. Porque hizo lo que se supone que hay que hacer. Y no es así como viven los asesinos. Te lo dije desde el principio: estas cosas no suceden porque sí. Todas esas patrañas que los familiares cuentan en los medios de comunicación, todos esos «No puedo creer que lo hiciera, era un excursionista entusiasta, jamás había hecho nada malo en su vida, eran la pareja más feliz del mundo» no son más que bazofia. Cada vez, cada puñetera vez, resulta que, en efecto, el tipo era un excursionista, pero con una larguísima lista de antecedentes; nunca había hecho nada malo, salvo por la insignificante costumbre de aterrorizar a su mujer, o eran la pareja más feliz del mundo, de no ser por el detalle de que el tipo se estaba tirando a la hermana de su esposa. Y no tenemos ningún indicio, ni uno solo, de que nada de eso pueda aplicarse a Pat. Fuiste tú quien dijo que los Spain habían hecho cuanto estaba en sus manos. Pat lo intentaba. Era uno de los buenos. —Los tipos buenos también se desmoronan —dijo Richie sin moverse. —Rara vez. Muy, muy rara vez. Y hay un motivo para que así sea. Es porque los tipos buenos cuentan con pilares que los mantienen en su sitio cuando las cosas se ponen feas. Tienen empleos, familias, responsabilidades. Han acatado las reglas durante toda su vida. Estoy seguro de que todo eso no te parece en absoluto emocionante, pero el hecho es que es funciona. Y, cada día, evita que algunas personas traspasen esa línea. —Así pues, como Pat era un tipo agradable de clase media, un pilar de la comunidad, no podía ser un asesino — me espetó Richie sin más. No me apetecía seguir con aquella discusión, no en una sala de observación asfixiante a una hora indecente de la madrugada con la camisa pegada a la espalda por el sudor. —No lo era porque tenía cosas que amaba. Porque tenía un hogar. De acuerdo, vivía en el culo del mundo, pero un simple vistazo debería haberte bastado para darte cuenta de que Pat y Jenny adoraban hasta el último centímetro de esa casa. Tenía a la mujer que amaba desde los dieciséis años. «Seguían estando locos el uno por el otro», ha dicho Brennan. Tenía dos críos a quienes montaba a caballito. Y eso hace que un buen tipo no pierda la cabeza, Richie. Porque tiene algo que colma su corazón, personas a quienes quiere, personas de quienes se preocupa. Y eso evita que uno salte desde el precipicio, mientras que alguien que no tiene nada a lo que aferrarse se lanzaría en caída libre. Y tú pretendes convencerme de que Pat se levantó un día con el pie izquierdo y echó todo eso por la borda, sin ningún motivo aparente. —Sin ningún motivo, no. Tú mismo lo has dicho: quizá estaba a punto de perderlo todo. Se había quedado en paro y se arriesgaba a perder la casa, y quizá también estaba a punto de perder a su mujer y a sus hijos. Son cosas que pasan. Están ocurriendo en todo el país. Cuando todos sus esfuerzos son en vano, sólo quienes lo intentan se desmoronan. De repente, me sentía exhausto. Las dos noches sin dormir clavaban sus garras en mí y me arrastraban bajo su peso. —Quien se desmoronó fue Conor Brennan —sentencié—. Ahí tenemos a un hombre que no tiene nada que perder: sin empleo, sin hogar, sin familia, nada salvo su propia mente. Te apuesto lo que quieras a que, cuando empecemos a analizar su vida, no vamos a encontrar un círculo de amigos íntimos y seres queridos. Brennan no tiene nada que lo ancle a este mundo. No tiene a quien querer, salvo a los Spain. Se pasó el último año viviendo como una mezcla de eremita y Unabomber[7] para poder espiarlos. Incluso tu propia teoría se sostiene por el hecho de que Conor fuera un pirado que se dedicaba a espiarlos a las tres de la madrugada, joder. Ese tipo no está bien de la chaveta, Richie. No está bien. Lo mires por donde lo mires. Detrás de Richie, bajo la cruda luz blanca de la sala de interrogatorios, Conor había dejado el bolígrafo sobre la mesa y se frotaba los ojos con las puntas de los dedos a un ritmo impaciente y deprimente. Me pregunté cuánto tiempo llevaría sin dormir. —¿Recuerdas lo que hablamos? ¿La teoría dé la solución más sencilla? Pues la tienes sentada ahí delante. Si encuentras pruebas de que Pat era un hijo de puta que maltrataba a su familia mientras se preparaba para abandonarlos por una modelo de lencería ucraniana, ven a verme y lo discutiremos. Hasta entonces, yo apuesto por este psicópata acosador. —Tú mismo me dijiste que el hecho de ser un «psicópata» no es un motivo —adujo Richie—. Todo ese cuento sobre estar triste porque los Spain no eran felices no significa nada. Hacía meses que atravesaban una mala racha. ¿Pretendes decirme que, de repente, sin tiempo siquiera para limpiar su escondite, decidió: «No echan nada en la tele; ya sé lo que voy a hacer; voy a ir a casa de los Spain y me los voy a cargar a todos»? Venga ya, hombre. Y tú me cuentas que Pat Spain no tenía un motivo. ¿Qué carajo de motivo tenía este tipo? ¿Por qué demonios iba a querer verlos muertos? Esa es una de las muchas cosas que convierten el asesinato en un delito único: es el único que nos incita a preguntarnos por qué. El robo, la violación, el fraude, el narcotráfico, toda esa letanía de despropósitos incorporan una explicación indecente; lo único que tienes que hacer es colocar al perpetrador en la casilla correspondiente. Pero el asesinato exige una respuesta. A algunos detectives no les importa. Oficialmente, tienen razón: si puedes demostrar quién lo ha hecho, la ley no establece que debas aportar un porqué. Pero a mí me importa. En una ocasión, me enfrenté a lo que parecía un tiroteo aleatorio desde un coche en movimiento. Después de tener al tipo bajo custodia, dispusimos de pruebas suficientes para hundirlo diez veces, pero aun así invertí semanas en hallar una explicación. Para ello, mantuve profundas conversaciones con cada escoria monosilábica y poco amistosa del barrio de mierda en el que vivía, hasta que a alguien se le escapó que el tío de la víctima trabajaba en una tienda y se había negado a venderle un paquete de cigarrillos a la hermana de doce años del tipo que le disparó. El día que dejemos de preguntarnos por qué, el día que decidamos que «sólo porque sí» es una respuesta aceptable a una vida cercenada, ese día nos alejaremos de la línea que marca la entrada a nuestra caverna e invitaremos a las fieras salvajes a pasar. —Confía en mí: lo descubriré —le aseguré—. Aún nos falta hablar con los socios de Brennan, registrar su casa, destripar el ordenador de los Spain y el de Brennan, si tiene uno, el análisis de las pruebas forenses… En alguno de esos lugares, detective, encontraremos un motivo. Perdóname por no haber podido encajar todas las piezas del puzle transcurridas menos de cuarenta y ocho horas desde que nos asignaron este puñetero caso, pero te prometo que lo haremos. Y ahora entremos a por esa maldita declaración y larguémonos a casa. Me encaminé hacia la puerta, pero Richie permaneció inmóvil. —Compañeros —pronunció—. Es lo que has dicho esta mañana, ¿recuerdas? Que somos compañeros. —Sí. Y lo somos. ¿Por? —Porque entonces no te corresponde tomar decisiones por los dos. Debemos tomarlas juntos. Y yo propongo que sigamos investigando a Pat Spain. Su postura, con los pies separados y los hombros firmes, me reveló que no cedería sin presentar batalla. Ambos sabíamos que yo podía devolverlo de un palazo a su caja y cerrar la tapa sobre su cabeza. Un informe negativo por mi parte y Richie estaría fuera de la brigada, de regreso en el Departamento de Vehículos Motorizados o de Antivicio durante unos cuantos años más, probablemente para siempre. Me bastaba con insinuarlo, con mencionarlo con sutileza para que desistiera, para que acabara con el papeleo de Conor y dejara a Pat Spain descansar en paz. Eso habría marcado el fin del intento de camaradería que había dado comienzo en el aparcamiento del hospital hacía menos de veinticuatro horas. Cerré la puerta de nuevo. —Está bien —accedí. Apoyé la espalda en la pared e intenté destensarme el hombro dándome un apretón. —Está bien. Te propongo lo siguiente: dedicaremos toda la semana próxima a investigar a Conor Brennan para blindar el caso… suponiendo que sea nuestro hombre. Sugiero que, durante ese tiempo, tú y yo acometamos una investigación paralela acerca de Pat Spain. Al comisario O’Kelly esa idea le gustaría incluso menos de lo que me gusta a mí, diría que es una pérdida de tiempo y de recursos humanos, de manera que procederemos con discreción. Si se da cuenta, alegaremos que sólo estamos asegurándonos de que la defensa de Brennan no encuentre nada que pueda utilizar contra Pat como maniobra de distracción en los tribunales. Conllevará trabajar muchos turnos y muy largos, pero yo estoy dispuesto a hacerlo si tú también te comprometes. Richie parecía a punto de quedarse dormido de pie, pero era lo bastante joven como para solucionar esa eventualidad con unas pocas horas de sueño. —Me comprometo. —Eso creía. Si encontramos algo sólido contra Pat, nos reorganizaremos y lo estudiaremos. ¿Cómo te suena eso? Hizo un gesto de aprobación con la cabeza. —Bien —contestó—. Me suena bien. —Durante esta semana deberemos ser discretos, insisto —continué—. A menos que encontremos pruebas sólidas, no voy a escupir sobre el cadáver de Pat Spain tildándolo de asesino ante sus seres queridos y tampoco quiero ver que tú lo haces. Si permites que uno solo de ellos se dé cuenta de que lo consideramos sospechoso, pondré fin a la investigación. ¿Ha quedado claro? —Como el agua. En la sala de interrogatorios, el bolígrafo seguía sobre los garabatos de la hoja de declaración; Conor estaba combado sobre ellos, presionándose los ojos con las palmas. —Todos necesitamos dormir —dije —. Lo entregaremos para que lo procesen, mecanografiaremos el informe, dejaremos instrucciones para los refuerzos y nos marcharemos a descansar unas cuantas horas. Nos reuniremos aquí de nuevo a las doce del mediodía. Y ahora, vayamos a ver qué nos ofrece. Recogí mis jerséis de la silla y me encorvé para meterlos de nuevo en la bolsa de viaje, pero Richie me detuvo. —Gracias —dijo. Me tendió la mano, mirándome de frente, con aquellos serenos ojos verdes. Nos dimos un apretón de manos y reconozco que la fuerza de su agarre me pilló desprevenido. —De nada —le respondí—. Para eso están los compañeros. Aquella palabra flotó en el aire entre nosotros, luminosa y revoloteando como una cerilla encendida. Richie asintió. —Entendido —replicó. Le di una palmadita en el hombro y continué recogiendo mis cosas. —Vamos. No sé tú, pero yo estoy deseando echarme un sueñecito. Guardamos nuestras cosas en las bolsas, tiramos los vasos y las cucharillas de plástico que habíamos utilizado a la basura, apagamos las luces y cerramos la puerta de la sala de observación. Conor no se había movido. Al final del pasillo, la ventana seguía empañada por el cansino amanecer de la ciudad, pero esta vez el frío no me alcanzó. Quizá se debiera a esa nueva energía juvenil que me acompañaba: el burbujeo de la victoria volvía a fluir por mis venas y me sentía completamente despierto, con la espalda bien erguida, fuerte y duro como una roca, listo para afrontar lo que viniera. Capítulo 11 El teléfono me arrancó de las profundidades marinas del sueño. Emergí a la realidad buscando aire y sacudiendo manos y pies; por un instante, atribuí aquel aullido a la alarma antiincendios informándome de que Dina estaba encerrada en mi piso entre llamas cada vez más altas. —Kennedy —me presenté, cuando mi mente logró centrarse. —Quizá no tenga nada que ver con su caso, pero me dijo que lo llamara si encontraba algo en algún foro. Sabe lo que es un mensaje privado, ¿verdad? El fulano aquel, el técnico informático: Kieran. —Más o menos —respondí yo. El dormitorio estaba a oscuras; podría haber sido cualquier hora del día o de la noche. Rodé sobre mi espalda y busqué a tientas la lámpara de la mesilla de noche. El destello súbito de luz me apuñaló en los ojos. —De acuerdo. Algunos foros permiten configurar las preferencias para que, en caso de recibir un mensaje privado, se remita una copia al correo electrónico personal. Pat Spain (podría haber sido Jennifer, pero yo parto del supuesto de que fue Pat, ya verá por qué) tenía ese parámetro activado al menos en un foro. Nuestro programa ha recuperado un mensaje privado que entró a través de Wildwatcher[8]. De ahí la «WW» del fichero de contraseñas: tiene que corresponder a esto y no a World of Warcraft[9]. Al parecer, Kieran trabaja al relajante son de música house sincopada. La cabeza me palpitaba. —El remitente es un tipo llamado Martin y lo envió el trece de junio. El mensaje dice, cito textualmente: «No pretendo entrar en discusiones, pero te aconsejo que, si es un visón, eches veneno, sobre todo si tienes críos. Esos bichejos son malvados (escrito con b). No tendrían problemas en saltar sobre un niño». ¿Hay algún visón involucrado en el caso? Mi despertador marcaba las diez y diez. Suponiendo que aún fuera jueves por la mañana, había dormido menos de tres horas. —¿Has echado un vistazo a la web de Wildwatcher? —No, he estado haciéndome la pedicura. Pues claro que la he comprobado. Es una web donde los usuarios hablan de los animales salvajes que han visto. Bueno, no tan «salvajes». Es un foro ubicado en el Reino Unido, así que, principalmente, estamos hablando de bichos como zorros urbanos y cosas por el estilo. La gente se pregunta por qué hay un pajarillo marrón anidado en su glicina y cosas así. He realizado una búsqueda por «visón» y me ha aparecido un hilo iniciado por un usuario llamado Pat-el-colega en la mañana del doce de junio. Era un usuario nuevo; todo apunta a que se registró expresamente para colgar su pregunta. ¿Quiere que se la lea? —Ahora mismo estoy ocupado — respondí. Tenía los ojos como si me los hubieran restregado con arena, y también la boca. —¿Puedes enviarme el enlace por correo electrónico? —Desde luego. ¿Qué quiere que haga con Wildwatcher? ¿Quiere que revise el foro por encima o a fondo? —Por encima. Si nadie molestó a Pat-el-colega, puedes continuar con otra cosa, al menos por ahora. A esa familia no la mató un visón. —Por mí perfecto. Nos vemos, colega. Antes de colgar, oí que Kieran subía la música a un volumen capaz de perforarte los tímpanos. Me di una ducha rápida, graduando el agua cada vez más fría hasta que mis ojos empezaron a enfocar de nuevo. La imagen de mi rostro en el espejo me irritó: tenía un aspecto deprimente y caviloso, como un hombre con los ojos puestos en el premio, no como un tipo cuyo premio estaba a buen recaudo en su vitrina. Cogí mi ordenador, un vaso grande de agua y algunas piezas de fruta (Dina había mordisqueado una pera, había cambiado de opinión y había vuelto a meterla en el frigorífico), y me senté en el sofá para echar un vistazo al foro de Wildwatcher. Pat-el-colega se había registrado a las 9.23 h del 12 de junio y había iniciado aquel hilo de consulta a las 9.35 h. Era la primera vez que lo escuchaba hablar. Parecía un buen tipo: práctico, directo al grano y capaz de exponer los hechos con claridad. «Hola, amigos, tengo una pregunta. Vivo en la costa este de Irlanda, junto al mar, si eso supone alguna diferencia. En las últimas semanas he estado oyendo unos ruidos extraños en el desván. Correteos, muchos arañazos y un sonido que sólo puedo describir como un golpeteo y un tictac, como si algo duro rodase por el suelo. He subido a echar un vistazo, pero no he hallado rastro de ningún animal. Detecto un ligero olor difícil de describir, como ahumado o almizclado, pero podría tratarse de algo relacionado con la casa (las tuberías, por ejemplo, si se han recalentado). He encontrado un agujero bajo el alero que conduce al exterior, pero sólo mide doce por siete centímetros. Y, a juzgar por el ruido, diría que se trata de algo más grande que eso. He inspeccionado el jardín, pero no he encontrado rastro de ninguna madriguera ni de ningún agujero que algún animal hubiera podido excavar bajo la tapia (mide un metro y medio de altura). ¿Alguien tiene idea sobre qué puede ser o alguna sugerencia acerca de qué hacer al respecto? Tengo hijos pequeños, de manera que, si puede ser peligroso, necesito saberlo. Gracias». El foro de Wildwatcher no era un hervidero de acción, pero la consulta de Pat no había pasado desapercibida: tenía más de cien respuestas. Tas primeras le decían que tenía ratas o, posiblemente, ardillas, y le aconsejaban que contratara los servicios de un exterminador. Se había vuelto a conectar un par de horas más tarde para responder: «Gracias a todo el mundo, pero creo que se trata de un solo animal. Nunca oigo ruidos en más de un punto al mismo tiempo. No creo que sea una rata o una ardilla; es lo que pensé al principio, pero puse una trampa para ratones con un pedazo grande de mantequilla de cacahuete y no conseguí atraparlo; mucha acción durante la noche, pero la trampa permanecía intacta por la mañana. ¡Así que se trata de un bicho al que no le gusta la mantequilla de cacahuete!». Alguien le preguntaba a qué hora del día estaba más activo el animal. Esa noche, Pat contestó: «Al principio sólo lo oíamos por la noche, después de acostarnos, pero tal vez fuera porque durante el día no le prestábamos atención. Hace más o menos una semana empecé a fijarme y se oye a todas horas del día y de la noche, sin un patrón establecido. En los últimos tres días he notado que el ruido aumenta mucho cuando mi mujer cocina, sobre todo carne; el bicho se vuelve loco. Es sinceramente espeluznante. Esta noche estaba preparando la cena (estofado de ternera) y yo estaba con los críos en la habitación, de mí hijo, que está justo encima de la cocina. Esa cosa escarbaba y golpeaba como si intentara atravesar el techo por encima de la cama de mi hijo, así que estoy preocupado. ¿Alguna otra sugerencia?». La gente empezaba a mostrarse interesada. Pensaban que se trataba de un armiño, un visón o una marta; publicaban fotos de animales delgados y sinuosos, con las fauces abiertas para mostrar sus delicados y peligrosos dientes. Había quien le sugería que esparciera harina por el desván para obtener las huellas del animal, que les sacara fotos y que las publicara en el foro junto con imágenes de los excrementos del bicho. Alguien quiso saber a qué se debía tanto follón. «¡¡No entiendo a qué viene tanto revuelo!! ¿¿Para qué abres esta consulta?? Compra veneno para ratas, échalo en el desván y listos. ¿O acaso eres uno de esos blandengues a quienes no les gusta matar alimañas? Si lo eres, te mereces lo que tienes». Los usuarios parecieron olvidarse del desván de Pat y empezaron a lanzarse puyas en defensa y en contra de los derechos de los animales. La conversación se caldeó (se tachaban de asesinos entre sí), pero cuando Pat se conectó un día después, mantuvo la cordura y se situó lejos de las llamas. «Prefiero utilizar el veneno sólo como último recurso. Hay huecos en el suelo del desván que conducen a un espacio (¿de unos 20 cm?) entre las vigas y el techo de los dormitorios de abajo. He echado un vistazo con una linterna y no he logrado ver nada raro, pero no quiero que se meta ahí, muera y la casa acabe apestando y, además, tendría que levantar el suelo del desván para sacarlo. Por eso mismo no he tapiado el agujero que hay bajo el alerón: no quiero dejar al bicho atrapado dentro por error. No he visto excrementos, pero me mantendré ojo avizor y voy a seguir vuestro consejo con lo de las huellas». Nadie le prestó atención. Inevitablemente, uno de los usuarios acabó comparando a otro con Hitler. Ese mismo día, algo más tarde, el administrador del foro bloqueó la consulta. Pat-el-colega no volvió a publicar nada más. Era evidente que ahí era donde entraban en juego las cámaras y los agujeros de las paredes, pero no acababa de entender su función. No me imaginaba a un tipo con la cabeza tan bien amueblada persiguiendo un armiño por la casa armado con una maza, como un personaje salido de El club de los chalados[10], si bien tampoco me lo imaginaba sentado tranquilamente con la mirada fija en un monitor para bebés mientras algo roía sus paredes, sobre todo con los críos a pocos metros de distancia. En cualquier caso, esto podría haber significado que podíamos olvidarnos de los monitores y los boquetes. Como le había comentado a Kieran, ningún visón había convencido a Conor Brennan para que cometiera una masacre; el problema incumbía a Jenny o a la inmobiliaria, no a nosotros. Sin embargo, le había dado mi palabra a Richie: investigaríamos a Pat Spain, y cualquier comportamiento extraño en su vida exigía una explicación. Me convencí de que había un montón de aspectos positivos: cuantos más cabos sueltos atásemos, menos oportunidades tendría la defensa para crear confusión en los tribunales. Me preparé un té y un bol de cereales (imaginar a Conor desayunando en su celda me hizo sonreír de satisfacción), y dediqué un buen rato a releer aquel hilo del foro. Conozco a detectives de homicidios que buscan recuerdos como esos: el eco de la voz de la víctima, un reflejo acuoso de su rostro. Quieren que resucite ante sus ojos. Yo no. Esos retales sueltos no me ayudarán a resolver el caso, y no tengo tiempo para dramatismos baratos ni para recrearme en la angustia fácil y atroz de contemplar a alguien caminando alegremente hacia el borde del precipicio. Yo prefiero dejar a los muertos en paz. Pero Pat era distinto. Conor Brennan había intentado desfigurarlo con virulencia, forjar una eterna máscara de asesino sobre su cuerpo inerte. En ese momento, el hecho de vislumbrar un destello del rostro de Pat me pareció una bendición de los ángeles. Dejé un mensaje en el teléfono de Larry pidiéndole que su experto en actividades al aire libre repasara la consulta de Wildwatcher, que se dirigiera a Brianstown lo antes posible y que verificara cuáles eran las posibilidades reales de que hubiera un bicho salvaje suelto en aquella casa. Luego respondí al correo electrónico de Kieran. «Muchas gracias por la información. Después de la acogida, parece que Pat Spain debió de plantear sus problemas con la fauna en algún otro foro. Necesitamos averiguar dónde. Mantenme al corriente». Eran las doce menos veinte cuando entré en la sala de investigaciones. Todos los refuerzos estaban en la calle trabajando o disfrutando de la pausa para el café, pero Richie se encontraba ya ante su escritorio, con los tobillos en torno a las patas de su silla como un adolescente y la vista clavada en la pantalla del ordenador. —Ey —saludó, sin levantar la vista —. Los muchachos han encontrado el coche de tu hombre. Un Opel Corsa 03D de color azul oscuro. —Le gustan los iconos del estilo. — Le ofrecí un café en vaso de plástico—. Te lo he traído por si acaso. ¿Dónde lo había aparcado? —Gracias. En la colina que da al extremo sur de la bahía. Lo había escondido entre los árboles, lejos de la carretera, por eso los muchachos no lo han visto hasta el amanecer. A un kilómetro y medio de la urbanización, quizá más. Conor no quería arriesgarse. —Fantástico. ¿Se lo han llevado a Larry? —Ahora mismo, una grúa lo está remolcando. Señalé el ordenador con un gesto de cabeza. —¿Algo interesante? —Nada. Tu hombre nunca ha estado arrestado, al menos bajo el nombre de Conor Brennan. Tiene un par de multas por exceso de velocidad, pero las fechas y los lugares no se corresponden con ninguno de mis destinos. —¿Sigues intentando recordar de qué te suena? —Sí. Creo que podría ser de hace mucho tiempo, porque en la imagen que tengo de él en la memoria era más joven, de unos veinte años. Quizá no sea nada, pero quiero averiguarlo. Arrojé el abrigo sobre el respaldo de mi butaca y tomé un sorbo de café. —Me pregunto si alguien más lo conocía. Dentro de poco tendremos que decirle a Fiona Rafferty que venga para que le eche un vistazo y podamos comprobar cómo reacciona. Consiguió hacerse con la llave de la puerta trasera de los Spain, y Fiona es la única que la tenía. Me cuesta mucho imaginar que sea pura coincidencia, y no me creo esa patraña de que la encontrara durante un paseo al anochecer. En aquel momento, Quigley se materializó detrás de mí y me dio unos golpecitos en el brazo con su tabloide matutino. —Me he enterado de que anoche atrapaste a alguien relacionado con tu caso cinco estrellas —susurró, como si fuera un sucio secreto. Quigley siempre me inspira la necesidad de enderezarme la corbata y comprobar si tengo restos de comida en los dientes. Olía como si hubiera desayunado en un establecimiento de comida rápida, lo cual explicaría un montón de cosas, entre ellas el brillo grasiento de su labio superior. —Has oído bien —le dije, apartándome un paso de él. Abrió sus ojillos saltones como platos, mirándome. —¡Qué rapidez! —Para eso nos pagan, colega: para atrapar a los malos. Deberías intentarlo alguna vez. Quigley frunció los labios. —¡Tranquilo, Kennedy, no te pongas a la defensiva! ¿Qué te pasa? ¿Tienes dudas? ¿Acaso crees que has encerrado al tipo equivocado? —Mantente al loro. Lo dudo, pero eres libre de conservar el champán fresco, por si acaso. —¡Eh! Frena el carro. No me hagas pagar por tus inseguridades. Me alegro por ti, de verdad. Me señalaba el pecho con su diario, engreído y desdeñosamente ofendido. Quigley sólo funciona sintiéndose ofendido. —Muy amable de tu parte —le dije mientras me volvía de cara a mi mesa para darle a entender que nuestra conversación había finalizado—. Un día de estos, si me aburro, te dejaré participar en un caso importante y te enseñaré cómo se hace. —Ah, por supuesto. Si cierras este caso volverán a asignarte todos los buenos, ¿no es cierto? Sería fantástico para tu ego, desde luego. Algunos de nosotros —dijo dirigiéndose a Richie— sólo queremos resolver asesinatos, y nos la trae floja salir en los medios de comunicación. Pero nuestro Kennedy es distinto. A él le gusta estar bajo los focos. Quigley agitó el diario. Junto a una imagen borrosa de unas vacaciones en la que los Spain sonreían desde una playa, el titular rezaba: «ANGELITOS ASESINADOS EN CAMAS». SUS —Supongo que no tiene nada de malo, siempre y cuando el trabajo se haga bien. —¿Tú quieres resolver asesinatos? —le preguntó Richie, desconcertado. Quigley hizo caso omiso de su pregunta y me dijo: —¿No sería fantástico que resolvieras correctamente este caso? Así todo el mundo podría olvidar aquella otra vez. Tenía la mano levantada y lista para darme una palmadita en el brazo, pero lo fulminé con la mirada y se lo pensó mejor. —Buena suerte, ¿eh? Todos esperamos que hayas atrapado al tipo correcto. Me lanzó una sonrisita, cruzó los dedos y se largó meneándose en busca de otra persona a quien intentar jorobarle la mañana. Richie le dijo adiós con la mano, le dirigió una sonrisita cursi y lo siguió con la vista hasta que salió por la puerta. —¿A qué otra vez se refiere? — quiso saber. La pila de informes y declaraciones de testigos empezaba a crecer en mi escritorio. Los hojeé. —Hace un par de años, uno de mis casos salió rana. Aposté por el tipo equivocado y perdí. Pero Quigley no dice más que gilipolleces: a estas alturas, nadie salvo él se acuerda de aquello. Él lo recordará toda la vida porque se preocupó de airearlo durante todo un año. Richie asintió. No parecía en absoluto sorprendido. —La cara que ha puesto cuando le has dicho que le enseñarías cómo se hace ha sido puro veneno. Compartís una larga historia, ¿eh? Uno de los refuerzos tenía la desagradable costumbre de escribirlo todo en mayúsculas, costumbre de la que iba a tener que desprenderse. —La verdad es que no. Quigley es un patán trabajando y piensa que la culpa no es suya, sino de todos los demás. Yo consigo casos que él nunca llevará y me culpa porque se le asigna sólo la escoria. Y yo los resuelvo, cosa que lo hace quedar aún peor. El hecho de que él no sea capaz ni de resolver un crimen del Quedo, también es culpa mía. —Dos neuronas más y sería una col de Bruselas —dijo Richie. Estaba retrepado en su silla, mordisqueándose una uña y con la vista aún clavada en la puerta por la que había salido Quigley —. Pero también tiene su lado bueno. Le encantaría tener la oportunidad de machacarte. Si no fuera tan lerdo, podrías meterte en problemas. Dejé las declaraciones sobre la mesa. —¿Qué ha estado comentando Quigley sobre mí? Richie empezó a repiquetear en el suelo con los pies, bajo la silla. —Nada. Me refiero a lo que acaba de decir. —¿Y antes de eso? Richie puso cara de no saber a qué me refería, pero sus pies seguían moviéndose. —Richie. Te aseguro que no vas a herir mis sentimientos. Si está intentando socavar nuestra relación laboral, necesito saberlo. —No lo está haciendo. Ni siquiera recuerdo lo que dijo. Nada concreto. —Eso es un rasgo habitual de Quigley. ¿Qué te dijo? Un encogimiento incómodo. —Nada, una chorrada sobre que el emperador no lleva tanta ropa como cree y que el orgullo se desvanece con la caída. Ni siquiera tenía sentido. Deseé haber sacudido más fuerte a aquel pedazo de mierda cuando se me presentó la oportunidad. —¿Y qué más? —Nada más. Ahí fue cuando me desembaracé de él. Me estaba diciendo que hay que «actuar despacito y con buena letra» y le pregunté cómo era posible que a él no le funcionase. No le gustó. Me desconcertó la ridícula punzada de calidez que sentí al pensar que aquel chaval había salido en mi defensa. —¿Y no es eso precisamente lo que te preocupaba, que me estuviera precipitando con Conor Brennan? —¡Claro que no! No tiene nada que ver con Quigley. Nada. —Será mejor que así sea. Si crees que Quigley está de tu parte, vas a llevarte una desagradable sorpresa. Eres joven y prometedor, lo cual te convierte en culpable de que él sea un perdedor de mediana edad. Si se le presentara la oportunidad de arrojarnos bajo las ruedas de un autobús, no sé a cuál de los dos empujaría primero. —Soy consciente de ello. Ese gordo capullo me dijo el otro día que quizá me «sintiera más a gusto» en Vehículos Motorizados, a menos que tuviera demasiadas «conexiones emocionales» con los sospechosos de este departamento. No hago caso de lo que dice. —Bien hecho. No lo hagas. Es como un agujero negro: si te acercas demasiado, te arrastrará con él. Mantente siempre alejado de la negatividad, hijo. —Lo que intento es mantenerme alejado de los capullos inútiles. Ese tipo no va a arrastrarme a ningún sitio. ¿Cómo consiguió entrar en esta brigada? Me encogí de hombros. —Tres posibilidades: o es pariente de alguien, o se está follando a alguien o tiene algo con lo que chantajear a alguien. Tú mismo. Personalmente, creo que si fuera familia de alguien, a estas alturas ya lo sabría, y tampoco tiene pinta de semental. Eso deja el chantaje como única opción viable. Lo cual te da otra buena razón para mantenerte alejado de él. Richie arqueó las cejas. —¿Crees que es peligroso? — preguntó—. ¿En serio? ¿Ese imbécil? —No subestimes a Quigley. Es lerdo, eso es indiscutible, pero no tanto como crees; si lo fuera, no estaría aquí. Para mí no representa ningún peligro, y para ti tampoco (a menos que cometas alguna estupidez); pero no porque sea inofensivo. Piensa en él como un virus intestinal: puede conseguir que tu vida apeste y tarda una eternidad en marcharse. Yo de ti procuraría evitarlo, pero piensa que no puede hacerte ningún daño irreversible, a menos que haya detectado un punto débil: si eres vulnerable, aprovechará cualquier oportunidad para explotarlo. Y entonces sí podría ser peligroso. —Tú mandas —dijo Richie en un tono despreocupado. La imagen le había alegrado el ánimo, aunque seguía sin parecer especialmente convencido. —Me mantendré alejado del Hombre Diarrea. No me molesté en intentar no sonreír. —Y otra cosa más: no le busques las cosquillas. Sé que el resto de nosotros lo hacemos y tampoco deberíamos hacerlo, pero no somos novatos. Por muy gilipollas que sea Quigley, tomarle el pelo te haría quedar como un soplagaitas engreído no sólo ante él, sino ante el resto de la brigada. Caerías de bruces a los pies de Quigley. Richie me devolvió la sonrisa. —Entendido. Aunque lo está pidiendo a gritos. —Cierto. Pero no tienes por qué seguirle el juego. Se llevó la mano al corazón. —Me portaré bien. De verdad. ¿Cuál es el plan para hoy? Regresé a mi pila de papeles. —Hoy vamos a averiguar por qué Conor Brennan hizo lo que hizo. Tiene derecho a ocho horas de sueño, así que no podemos tocarlo, como mínimo, en otro par de horas. Pero no tengo prisa. Propongo que esta vez lo hagamos esperar. Una vez arrestados, cuentas con un plazo de tres días para presentar cargos contra ellos o dejarlos libres; en este caso, tenía previsto tomarme todo el tiempo necesario. La historia sólo acaba con la confesión grabada en una cinta y el clic de las esposas en la televisión. En una investigación real, ese clic no es más que el principio. Lo que ocurre es lo siguiente: el sospechoso cae desde el puesto más alto de tu lista de prioridades al más bajo, y te concentras en levantar los muros que lo mantengan encerrado. Una vez lo tienes donde quieres, pueden transcurrir varios días sin que le veas el pelo. —Ahora iremos a hablar con O’Kelly —continué—, y luego charlaremos con los refuerzos y les pediremos que empiecen a investigar las vidas de Conor y los Spain. Tenemos que encontrar un punto de confluencia en el que los Spain llamaran su atención, una fiesta a la que asistieron, una empresa que contrató a Pat para su departamento de recursos humanos y a Conor para ocuparse del diseño de su página web, algo así. Conor dijo que llevaba aproximadamente un año espiándolos, lo cual significa que nuestros hombres deberán concentrarse en zoo 8. Entretanto, tú y yo vamos a ir a registrar la casa de Conor para ver si podemos rellenar algunas lagunas y detectar cualquier cosa que pueda señalarnos un motivo, cualquier indicio que nos conduzca en la dirección de cualquiera de los Spain o de las llaves. Richie se toqueteaba el hoyuelo de la barbilla (no necesitaba afeitarse, pero al menos demostraba una actitud correcta) mientras buscaba el mejor modo de formular la pregunta que tenía en mente. —No te preocupes —lo tranquilicé —. No me he olvidado de Pat Spain. Tengo algo que enseñarte. Encendí el ordenador y busqué la web de Wildwatcher. Richie acercó su silla para poder leer por encima de mi hombro. —Vaya —dijo, cuando hubo acabado—. Supongo que eso podría explicar lo de los monitores de vídeo. Hay gente así, ¿no? Gente que llega hasta donde haga falta para ver animales, que ínstala circuitos cerrados de televisión para vigilar si hay zorros en su jardín trasero. —Es como ver Gran Hermano, sólo que con concursantes más inteligentes. Pero no creo que eso fuera lo que sucedió en este caso. Pat estaba obviamente preocupado porque el bicho pudiera entrar en contacto con sus hijos; no lo haría sólo por diversión. Suena como si quisiera deshacerse de esa alimaña. —Sí, es verdad. Pero hay un largo trecho entre eso e instalar media docena de cámaras. —Richie releía en silencio —. ¿Y los boquetes en la pared? — preguntó con cautela—. Se necesita un animal bastante grande para hacer esos agujeros. —Quizá sí y quizá no. Tengo gente investigándolo. ¿Alguien ha mandado llamar a un perito para que eche un vistazo a la casa y compruebe si se han producido desplazamientos por asentamiento o alguna irregularidad de otro tipo? —El informe está en el montón. Lo hizo Graham. —Yo no tenía ni idea de quién era Graham—. Te daré la versión abreviada: la casa está hecha pedazos. La humedad sube hasta media altura de las paredes, hay problemas de asentamiento (de ahí las grietas) y el estado de las cañerías es deficiente. No he entendido por qué, pero la conclusión que se desprende es que, en un par de años, será necesario reinstalar todas las tuberías. Sinéad Gogan no se equivocaba al dar su opinión acerca de los constructores: son una pandilla de jodidos oportunista. Levantaron las casas, las vendieron y se largaron antes de que nadie descubriera su juego. Pero el perito asegura que ninguno de esos problemas estaría relacionado con los agujeros de las paredes. El del alerón sí que podría deberse al asentamiento, pero los de las paredes, no. Los ojos de Richie buscaron los míos. —Si Pat hizo esos boquetes persiguiendo una ardilla… —añadió. —No era una ardilla —lo atajé—. Y no sabemos quién los hizo. ¿Quién se está precipitando ahora? —Sólo digo «si». Horadar las paredes de tu propia casa… —Es una medida drástica, desde luego. Pero ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? Imagina que hay un animal misterioso correteando por tu casa, quieres que desaparezca y no tienes pasta para pagar a un exterminados ¿Qué harías? —Tapiar el agujero bajo el alerón. Si el bicho queda atrapado dentro por error, esperas un par de días a que esté hambriento, retiras los tablones para que pueda escapar y vuelves a intentarlo. Y si así tampoco consigues que se largue, echas veneno. Si se muere en las paredes y la casa apesta, sacas la maza. No antes. Richie se apartó de mi mesa de un empujón y se deslizó hacia su propio escritorio sin levantarse de la silla. —Si Pat hizo esos agujeros, entonces Conor no es el único cuya mente no carburaba bien —concluyó. —Tal como he dicho, ya lo descubriremos, pero hasta entonces… —Sí, ya lo sé. Tengo que mantener el pico cerrado. Richie se puso la chaqueta y empezó a tironear del nudo de la corbata, intentando comprobar cómo estaba sin deshacerlo. —Está bien —lo tranquilicé—. Y ahora, vayamos a ver al comisario. Richie se había olvidado de lo de Quigley, pero yo no. Había una parte que no le había contado a Richie: Quigley jamás se bate en un combate justo. Su don es tener un olfato de hiena para detectar cualquier debilidad o herida, y no ataca a nadie a menos que esté seguro de que puede hundirlo. Era evidente por qué había convertido a Richie en su diana. El novato, el chaval de clase obrera que necesitaba demostrar su valía de mil modos distintos, el listillo que no era capaz de morderse la lengua: era una diana fácil y segura, y lo estaría aguijoneando hasta conseguir que sus propias palabras lo metieran en problemas. Lo que no acababa de entender, y me habría preocupado si no hubiera estado de tan buen humor, era por qué Quigley cargaba contra mí. O’Kelly estaba feliz como una perdiz. —Precisamente los hombres a quienes estaba esperando —nos saludó, haciendo girar su silla para mirarnos cuando llamamos a la puerta de su despacho. Nos señaló un par de sillas, y tuvimos que despejar las montañas de correos electrónicos impresos y de solicitudes de vacaciones antes de poder sentarnos; el despacho de O’Kelly transmite siempre la sensación de que el papeleo está a punto de ganar la batalla. —Adelante. Decidme que no estoy soñando —dijo levantando su copia del informe. Lo puse al día. —Maldito capullo… —dijo O’Kelly cuando hube acabado, sin acalorarse demasiado. El comisario lleva mucho tiempo trabajando en Homicidios y ha visto de todo—. ¿La confesión está contrastada? —Sólo en parte —respondí—, porque empezó a caerse de sueño antes de que tuviéramos tiempo de entrar en detalles. Más tarde retomaremos la conversación con él, o tal vez mañana. —Pero ese pequeño hijo de puta es nuestro hombre. Con lo que tenéis, puedo presentarme ante los medios de comunicación y decirle a la población de Brianstown que ya puede volver a dormir tranquila, ¿no? ¿Es eso lo que me estáis diciendo? Richie me miraba. —La población está segura — afirmé. —Eso es lo que quería oír. He estado espantando periodistas a manotazos; os juro que a la mitad de esos capullos les encantaría que ese hijo de puta volviera a atacar sólo para tener otra noticia. Así frenaremos su galope. O’Kelly se recostó en su butaca, suspiró aliviado y apuntó con su regordete dedo índice en dirección a Richie. —Curran, te seré sincero, no quería que tomaras parte en este caso. ¿Te lo había dicho Kennedy? Richie negó con la cabeza. —No, señor. —Pues no te quería. Pensaba que estabas demasiado verde para poder limpiarte el culo sin que alguien te sostuviera el papel. Capté de reojo el tic en la comisura del labio de Richie, pero asintió con aire serio. —Pero me equivocaba. Quizá debería contar más a menudo con los novatos, darles a esos vagos zoquetes de ahí fuera algo en lo que pensar. Te felicito. —Gracias, señor. —Y en cuanto a este tipo —dijo señalándome con el pulgar—, algunos de ahí fuera me habían aconsejado que no lo dejara aproximarse a menos de un kilómetro de este caso, me recomendaban que lo hiciera trabajar de refuerzo, que lo obligara a demostrar que aún tiene lo que hace falta… Un día antes me habría muerto de ganas de averiguar quiénes habían sido esos hijos de puta y obligarlos a tragarse sus palabras. Pero los noticiarios vespertinos se encargarían de hacerlo por mí. O’Kelly me observaba. —Espero haberlo hecho bien, señor —dije mansamente. —Sabía que lo harías; de lo contrario, no me habría arriesgado. Les dije que se metieran sus opiniones donde todos sabemos, y tenía razón. Bienvenido a bordo. —Me alegro de estar de vuelta, señor —repliqué. —Así está la cosa: yo tenía razón sobre ti, Kennedy, y tú la tenías acerca de este jovencito. Hay un montón de tipos en esta brigada que aún andarían tocándose los cojones y esperando a que la confesión aterrizara en su regazo. ¿Cuándo vais a presentar cargos contra ese malnacido? —Me gustaría contar con los tres días de plazo íntegro —solicité yo—. Quiero asegurarme de no dejar ningún cabo suelto. —Ese es nuestro Kennedy —le dijo O’Kelly a Richie—. Cuando le hinca los dientes a su presa, que Dios ayude al pobre capullo. Observa y aprende. Adelante, adelante —me alentó con un gesto magnánimo de la mano—, tómate todo el tiempo que precises. Te lo has ganado. Te conseguiré una prórroga. Y ya que hablamos de ello, ¿necesitas algo más? ¿Más hombres? ¿Más horas extras? Lo que sea… —Por el momento estamos bien, señor. Si hay algún cambio, se lo comunicaré. —Hazlo —replicó O’Kelly. Nos hizo un gesto de aprobación con la cabeza, cuadró las esquinas de nuestro informe y lo colocó sobre una pila: fin de la conversación. —Ahora largaos de aquí y demostradle a esa pandilla de ahí fuera cómo se hacen las cosas. En el pasillo, a una distancia segura de la puerta de O’Kelly, Richie buscó mi mirada. —¿Significa eso que ahora ya me puedo limpiar el culo solo? —preguntó. Mucha gente se ríe del comisario, pero es mi jefe y siempre me ha tratado bien, y yo me tomo ambas cosas muy en serio. —Es una metáfora —respondí. —Ya lo he pillado. ¿Qué significa el rollo de papel? —¿Quigley? —aventuré, al tiempo que entrábamos de nuevo en la sala de investigaciones entre risas. Conor vivía en el sótano de una alta casa de ladrillo rojo con la pintura de los marcos de las ventanas desconchada; la puerta de su apartamento daba a la parte trasera, y se llegaba a ella tras bajar un tramo de escaleras bordeado por una barandilla oxidada. El interior constaba de un dormitorio, un salóncocina de diminutas dimensiones y un cuarto de baño aún más diminuto, y todo parecía haber caído en el olvido hacía largo tiempo. No estaba sucio, al menos no demasiado, pero había telarañas en las esquinas, restos de comida en el fregadero y pegotes en el linóleo del suelo. En el frigorífico había platos precocinados y Sprite. La ropa de Conor era de buena calidad, pero tenía un par de años; estaba limpia, pero la guardaba mal plegada en montones abultados en la base del armario. Sus papeles descansaban en un rincón del salón, dentro de una caja de cartón: facturas, extractos bancarios, recibos, todo mezclado; algunos de los sobres ni siquiera estaban abiertos. Con un poco de esfuerzo, habría podido apuntar el mes exacto en que había perdido la conexión con su vida. No había ropa ensangrentada a la vista, ni tampoco en la lavadora ni tendida para que se secara; tampoco había ningún par de zapatillas deportivas manchadas de sangre (de hecho, no había zapatillas deportivas a la vista), pero los dos pares de zapatos que guardaba en el armario eran del cuarenta y cuatro. —Jamás he visto a un tipo de su edad que no tenga unas zapatillas de deporte —observé. —Se habrá deshecho de ellas — aventuró Richie. Había levantado el colchón de Conor, lo había apoyado contra la pared y andaba palpándolo por debajo con la mano enguantada. —Debió de ser lo primero que hizo al regresar a casa el lunes por la noche: ponerse ropa limpia y deshacerse de la vieja lo antes posible. —Lo cual significa que, con un poco de suerte, no la tiraría demasiado lejos. Haremos que algunos de los muchachos empiecen a rebuscar en los contenedores del vecindario. Yo andaba revisando los montones de ropa, comprobando si había algo en los bolsillos y palpando las prendas por si estaban húmedas. Hacía frío: la calefacción (un calefactor de aceite) estaba apagada y el frío se colaba a través del suelo. —Aunque no encontremos la ropa manchada de sangre, el registro servirá de algo. Si el joven Conor intenta alegar demencia en su defensa (y básicamente esa es la única opción que le queda), podremos afirmar que intentó ocultar sus actos, lo cual significa que sabía que lo que había hecho estaba mal. De todo ello se deduce que está igual de cuerdo que tú y que yo. Al menos, a efectos legales. Telefoneé a algunos de los refuerzos para encargarles la estimulante labor de registrar la basura; el piso estaba tan soterrado que tuve que salir a la calle para disponer de cobertura telefónica; Conor no habría podido hablar con sus amigos ni aun habiéndolos tenido. A continuación, registramos el salón. Incluso con las luces encendidas, era una estancia lúgubre. La ventana, a la altura de mi cabeza, daba a una triste pared gris; tuve que estirar el cuello y ladearlo para poder atisbar siquiera un estrecho rectángulo de cielo y una bandada de pajarillos revoloteando entre los nubarrones. Lo más prometedor estaba sobre el escritorio de Conor: un ordenador del paleolítico con cereales de desayuno esparcidos por el teclado y un móvil hecho polvo, aunque de nada servía tocar ninguna de aquellas cosas sin Kieran. Junto al escritorio había una vieja caja de fruta con una etiqueta desgastada en la que se veía a una chica morena y sonriente que sostenía una naranja en la mano. Abrí la tapa. En el interior encontré el alijo de souvenirs de Conor. Una bufanda azul de cuadros descolorida de tanto lavarla con unos cuantos cabellos largos y rubios prendidos de la tela. Una vela verde medio consumida en un vaso de vidrio que impregnaba la caja con el aroma dulce y nostálgico de las manzanas maduras. Una página de un cuaderno de notas de un palmo de tamaño con las arrugas alisadas, un dibujo de un jugador de rugby corriendo con una pelota bajo el brazo, garabateado con trazo rápido y fuerte mientras se habla por teléfono. Una taza resquebrajada y manchada de té con margaritas pintadas. Un puñado de gomas de coleta, ordenadas pulcramente como si fueran un tesoro. Un dibujo infantil a lápiz de cuatro cabezas amarillas, un cielo azul, pájaros volando y un gato negro tumbado sobre la copa de un árbol en flor. Un imán de plástico verde con forma de X descolorido y mordisqueado. Y un bolígrafo azul oscuro con unas letras caligráficas doradas que rezaban: «Golden Bay Resort, ¡su puerta al paraíso!». Aparté con un dedo la bufanda que ocultaba el cuadrante inferior del dibujo. «EMMA», leí, escrito en mayúsculas temblorosas junto a la fecha. El óxido que manchaba el cielo y las flores no era pintura. Había hecho el dibujo un lunes, probablemente en la escuela, cuando apenas le quedaban unas horas de vida. Se produjo un largo silencio. Nos arrodillamos en el suelo, entre aquel olor a madera y a manzanas. —Bien —dije—. Aquí tenemos nuestra prueba. Conor estuvo en la casa la noche en que fallecieron. —Eso ya lo sé —replicó Richie. Otro silencio, este más largo y tenso, mientras ambos esperábamos a que el otro lo rompiera. En el piso de arriba, unos tacones repiqueteaban agudamente en el suelo desnudo. —Está bien —dije yo, al tiempo que cerraba con cuidado la caja—. Está bien. La meteremos en una bolsa, la etiquetaremos y continuaremos con nuestras pesquisas. El viejo sofá naranja apenas se veía bajo la pila de jerséis, DVD y bolsas de plástico vacías. Nos abrimos camino entre las distintas capas en busca de restos de sangre, sacudiendo todo lo que encontrábamos a nuestro paso y arrojándolo al suelo. —¡Por el amor de Dios! —exclamé al desenterrar una guía de televisión correspondiente a mediados de junio y una bolsa medio llena de patatas con sabor a sal y vinagre—. Mira esto. Richie me sonrió con ironía y sostuvo en alto una toallita de papel que se había utilizado para limpiar algo de un color parecido al café. —He visto cosas peores. —Yo también, pero no es excusa. Me importa un carajo que el tipo estuviera sin blanca: el respeto por uno mismo es gratis. Los Spain estaban tan pelados como él y su casa estaba inmaculada. Ni siquiera en mis peores momentos anímicos, después de la ruptura con Laura, nunca dejé que los restos de comida se pudrieran en el fregadero. —Cualquiera diría que estaba demasiado ocupado para pasar una bayeta. Richie andaba entretenido con los cojines del sofá; levantó uno y lo recorrió pasando la mano alrededor, entre las migajas. —Veinticuatro horas al día encerrado en este lugar, sin un trabajo al que acudir ni dinero para salir: eso debe fundirte los plomos. Creo que yo tampoco me habría dedicado a limpiar. —No se pasaba las veinticuatro horas del día los siete días de la semana encerrado en este lugar, acuérdate. Conor tenía otros lugares que visitar. Estaba bastante ocupado en Brianstown. Richie bajó la cremallera de la funda del cojín y metió la mano dentro. —Es cierto —confirmó—. ¿Y quieres que te diga una cosa? Por eso este lugar está hecho una pocilga. No era su hogar. Aquel escondite en la urbanización era lo que él consideraba su hogar. Por eso estaba limpio como una patena. Realizamos un registro a conciencia: miramos debajo de los cajones, en la parte trasera de las estanterías, dentro de las cajas de la comida basura procesada y caducada que había en el congelador… incluso utilizamos el cargador de Conor para conectar el móvil de Richie a todos los enchufes de la casa para asegurarnos de que ninguno de ellos fuera falso y ocultara un escondite. La caja de los papeles iría a la comisaría central con nosotros, por si Conor había utilizado un cajero automático dos minutos después de que lo hiciera Jenny o había guardado alguna factura por diseñar la página web de la empresa en la que trabajaba Pat, pero aun así le echamos un rápido vistazo. Sus extractos bancarios mostraban el mismo deprimente patrón que los de Pat y Jenny: unos ingresos decentes y unos ahorros sólidos, luego unos ingresos más reducidos y unos ahorros en merma, y finalmente la ruina. Puesto que Conor trabajaba por cuenta propia, se había venido abajo menos espectacularmente que Pat Spain: poco a poco, sus cheques habían ido reduciéndose y los intervalos en los que los ingresaba se habían ido espaciando, pero se había quedado antes sin blanca. Su caída se había iniciado a finales de 2007; hacia mediados de 2008 había comenzado a subsistir de sus ahorros. Habían transcurrido meses antes de que ingresara nada en cuenta. En torno a las dos y media habíamos acabado y estábamos volviendo a colocar las cosas en su sitio, que en este caso significaba pasar de nuestro desorden ordenado al caos absoluto de Conor. A nuestro modo quedaba mejor. —¿Sabes qué es lo que más me sorprende de este lugar? —pregunté. Richie estaba colocando los libros en la estanterías a puñados, cosa que hacía que algunas pelusas de polvo revolotearan en el aire. —¿Qué? —No hay rastro de nadie más. Ningún cepillo de dientes de una novia, ninguna foto de Conor con sus amigos, ninguna tarjeta de cumpleaños, ni un «Llamar a papá» o «Reunión con Joe a las 20.00 h en el pub» en el calendario: nada que diga que Conor tuvo contacto con algún otro ser humano en su vida. Recoloqué los DVD en su estante y añadí: —¿Recuerdas lo que dije sobre él, que no tenía a nadie a quien querer? —Quizá lo tenía todo en digital. Mucha gente de nuestra generación lo guarda todo en sus teléfonos móviles o en el ordenador: fotos, citas. Uno de los libros cayó de la estantería con un gran estrépito y Richie se volvió precipitadamente hacia mí, con la boca abierta y echándose las manos a la nuca. —¡Joder! —exclamó—. ¡Fotos! —¿La frase sigue de alguna manera, muchacho? —¡Joder! Sabía que lo había visto. No me extraña que se preocupara por ellos… —Richie. Richie se frotó las mejillas con las manos, respiró hondo y exhaló de nuevo. —¿Recuerdas cuando anoche le preguntaste a Conor cuál de los Spain le gustaría que siguiera con vida? ¿Y contestó que Emma? Joder, no me extraña, tío. Es su padrino. La foto enmarcada en la estantería de Emma: un bebé sin rasgos distintivos, Fiona pulcramente acicalada y un tipo con el pelo lacio asomando sobre su hombro. Yo recordaba una cara de niño, sonriente, pero no le veía el rostro. —¿Estás seguro? —Sí, claro que estoy seguro. ¿Te acuerdas de la foto que había en la habitación de Emma? Era más joven, ha adelgazado mucho y se ha cortado el pelo, pero te juro por Dios que es él. La fotografía había ido a parar a la comisaría, junto con el resto de objetos que ayudaran a identificar a cualquier conocido de los Spain. —Verifiquémoslo —propuse. Richie ya tenía el teléfono en la mano. Subió casi corriendo los escalones. En menos de cinco minutos, el refuerzo que estaba de guardia en el número habilitado para aportar pistas sobre el caso había desenterrado la fotografía, la había fotografiado con su teléfono móvil y se la había enviado a Richie. Era una foto pequeña y estaba algo pixelada, y Conor parecía más feliz y descansado de lo que yo lo habría imaginado nunca, pero era él, no cabía duda: firme en su traje de adulto, sostenía a Emma como si fuera de cristal, con Fiona alargando la mano por delante de él para meter un dedo en la diminuta mano de la cría. —Maldita sea —dijo Richie en voz baja, con la vista clavada en el teléfono. —Sí —añadí—. Esto lo explica todo. —¡Claro que lo sabía todo sobre la relación de Pat y Jenny! —¡Por supuesto! Maldito hijo de puta: ha estado sentado riéndose de nosotros todo el tiempo. Richie torció el gesto. —A mí no me pareció que se estuviera riendo. —Desde luego, no se reirá cuando vea esta fotografía. Pero no la verá hasta que no lo tengamos todo listo. Quiero tener todos los cabos bien atados antes de verlo de nuevo. ¿Querías un motivo? Me apuesto lo que sea a que ese rastro empieza justo aquí. —Podría remontarse a mucho tiempo atrás. —Richie dio un golpecito en la pantalla del móvil—. Esta foto fue tomada hace seis años. Si Conor y los Spain eran amigos íntimos entonces, seguramente hacía ya tiempo que se conocían. Estamos hablando como mínimo, del instituto, probablemente de la escuela. El motivo podría localizarse en cualquier punto del recorrido. Quizá ocurrió algo, todo el mundo se olvidó de ello y luego, cuando la vida de Conor se fue al carajo, algo sucedido quince años atrás se le antojó una montaña… Hablaba como sí por fin creyera que Conor era nuestro hombre. Me acerqué al teléfono para ocultar una sonrisa. —O podría tratarse de algo mucho más reciente. En algún momento de los últimos seis años, la relación se deterioró tanto que el único modo que Conor tenía de ver a su ahijada era a través de unos prismáticos. Me encantaría saber qué sucedió. —Lo descubriremos. Hablaremos con Fiona, con su grupo de antiguos amigos… —Claro que lo haremos. Ahora ya tenemos a ese capullo. Me dieron ganas de achuchar a Richie, como si fuéramos un par de adolescentes idiotas que se dan leves puñetazos el uno al otro para bromear. —Richie, amigo mío, acabas de ganarte el salario. Richie sonrió y, rojo como la grana, dijo: —Nada de eso. Lo habríamos descubierto antes o después. —Claro que sí. Pero mejor antes que después, mucho mejor. Media docena de refuerzos pueden dejar de intentar averiguar si Conor y Jenny repostaron en la misma gasolinera en zoo, y eso nos brinda media docena de oportunidades adicionales de encontrar esas prendas de ropa antes de que el camión de la basura se las lleve al vertedero… Eres el Hombre de las Coincidencias. Puedes estar más que contento. Se encogió de hombros y se frotó la nariz para ocultar su rubor. —Ha sido cuestión de suerte. —Y una leche. La suerte no existe. La suerte sólo resulta de utilidad tras un sólido trabajo de detective, y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Y ahora dime: ¿cuál debe ser el siguiente paso? —Fiona Rafferty. Lo más rápido posible. —Desde luego que sí. Llámala; tú le caíste mejor que yo. —No me dolió admitirlo—. Intenta hacer que venga a la comisaría en cuanto pueda. Estaría bien tenerla allí en un par de horas; yo pago la comida. Fiona estaba en el hospital (de fondo, aquella máquina seguía emitiendo pitidos) e incluso su «¿Dígame?» sonó exhausto, rendido. —Señorita Rafferty, soy el detective Curran —se presentó Richie—. ¿Dispone de un minuto? Un segundo de silencio. —Aguarde —dijo Fiona. Su voz sonó amortiguada por la mano con la que cubrió el teléfono. —Tengo que contestar, Jenny. Estaré afuera, ¿de acuerdo? Llámame si me necesitas. Se oyó el clic de una puerta y, después, el pitido de la máquina se desvaneció. —Dígame. —Siento alejarla de su hermana — se disculpó Richie—. ¿Cómo se encuentra? Un silencio momentáneo. —No demasiado bien. Igual que ayer. ¿Fue entonces cuando hablaron con ella, no? Antes de permitir que la viéramos nosotras. La voz de Fiona delataba resentimiento. —Sí, hablamos con ella unos pocos minutos. No queríamos cansarla demasiado —contestó Richie, con calma. —¿Tienen previsto volver para hacerle más preguntas? No lo hagan. No tiene nada que decirles. No quiere recordar nada. De hecho, apenas puede hablar. Lo único que hace es llorar. Es lo que hacemos todos nosotros. Su voz sonaba temblorosa. —¿Les importaría… dejarla en paz? Por favor… Richie estaba aprendiendo muy deprisa: no contestó a eso. —La llamo porque tenemos noticias que darles. Lo verán hoy mismo por televisión, pero hemos creído oportuno comunicárselo. Hemos arrestado a alguien. Silencio. Y luego: —Así que no fue Pat. Se lo dije. Se lo dije. Los ojos de Richie se posaron en los míos un instante. —Sí, nos lo dijo. —¿Quién…? Dios mío, ¿quién ha sido? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué? —Aún estamos trabajando en eso. Hemos pensado que quizá usted podría echarnos una mano. ¿Podría acercarse al castillo de Dublín para hablar de ello? Allí le facilitaremos todos los detalles. Otro segundo de aire muerto, mientras Fiona procesaba la información. —Sí. Sí, desde luego. Pero ¿les importa esperar un poco? Mi madre se ha ido a casa para dormir un poco. No quiero dejar a Jenny sola. Mi madre regresará a las seis, así que podría reunirme con ustedes a las siete. ¿Es demasiado tarde? Richie levantó las cejas con gesto interrogativo. Asentí. —Perfecto —contestó—. Y escuche, señorita Rafferty, háganos un favor y no se lo diga a su hermana. Asegúrese de que su madre tampoco lo hace, ¿de acuerdo? Cuando hayamos presentado cargos contra el sospechoso podremos decírselo, pero aún es demasiado pronto; no conviene alterarla por si algo no sale como esperamos. ¿Me lo promete? —Sí. No diré nada. Tomó aliento. —Ese tipo. Por favor, dígame quién es. —Hablaremos más tarde —contestó Richie con amabilidad—. Cuide de su hermana, ¿de acuerdo? Y cuídese usted también. Hasta pronto. Colgó el teléfono antes de que Fiona tuviera tiempo de seguir preguntando. Eché un vistazo a mi reloj. Eran casi las tres de la tarde: cuatro horas de espera. —Te has quedado sin comida gratis, cielo. Richie se guardó el teléfono y me sonrió. —Y yo que pensaba pedir bogavante… —¿Te conformas con un sándwich de atún? Me gustaría acercarme a Brianstown, comprobar cómo avanzan los equipos de rastreo y probar de nuevo con el chaval de los Gogan, pero de camino podemos comprar algo para comer. Si caes muerto de hambre, voy a quedar fatal. —Un sándwich de atún suena bien. No quisiera arruinar tu reputación… Seguía sonriendo. Modesto o no, Richie era un hombre feliz. —Te agradezco la preocupación — contesté—. Acaba tú ahí dentro. Yo voy a llamar a Larry para decirle que envíe aquí a sus muchachos y así podremos ponernos en marcha. Richie regresó al sótano saltando los escalones de dos en dos. —Scorcher —me saludó Larry encantado—. ¿Te he dicho que te quiero? —Nunca está de más. ¿Qué he hecho ahora? —Ese coche. Es el sueño de cualquier hombre, y eso que ni siquiera es mi cumpleaños. —Ponme al corriente. Si yo te envío regalitos, al menos merezco saber qué contienen. —Bueno, lo primero no estaba exactamente dentro del coche. Cuando los muchachos fueron a remolcarlo con la grúa, encontraron un llavero. Eran las llaves del coche y lo que parecen un par de llaves de una casa, una Chubb y otra Yale, y, ¡bingo!, tenemos la llave de la puerta trasera de los Spain. —¡Tú sí que sabes endulzarme el día! —exclamé. El código de la alarma y ahora aquello: lo único que necesitábamos averiguar era de dónde había sacado Conor la llave; la respuesta evidente vendría a charlar con nosotros en cuestión de horas, y la maraña en torno a la llave quedaría aclarada. La robusta y acogedora casa de Pat y Jenny había sido tan segura como una tienda de campaña en una playa. —Pensaba que te gustaría. Y, cuando entramos en el coche, ¡oh Dios! Adoro los coches. He visto a tipos que se bañaban en lejía después de hacer sus cositas, pero ¿se preocupaban de limpiar sus coches? No, no lo hacían. Y este coche es un nido de cabellos, fibras, suciedad y todo tipo de cosas. Si me gustara apostar, te diría que apuesto lo que sea a que al menos encontramos una coincidencia entre el coche y la escena del crimen. Además, hay una huella de barro en la alfombrilla del asiento del conductor: tenemos que analizarla para ver qué grado de detalle obtenemos, pero corresponde a una zapatilla deportiva de hombre de un cuarenta y cuatro o un cuarenta y cinco. —Aún más dulce. —Y, por supuesto —continuó Larry con recato—, está la sangre. A aquellas alturas, ni siquiera me sorprendí. De vez en cuando, este trabajo te brinda un día así, un día en el que todos los dados ruedan en tu dirección, cuando lo único que tienes que hacer es extender la mano para que caiga en ella una prueba suculenta y jugosa. —¿Cuánta? —Hay manchas por todas partes. Sólo un par de ellas en la manecilla de la puerta y en el volante, como si se hubiera quitado los guantes antes de llegar al coche, pero el asiento del conductor está repleto… Vamos a enviarlas para que analicen el ADN, pero voy a arriesgarme y diría que coincidirá con el de tus víctimas. Dime que te hago feliz. —El hombre más feliz del mundo — repliqué—. A cambio, tengo otro regalito para ti. Richie y yo estamos en el piso del sospechoso, echando un primer vistazo. Cuando tengas un momento, sería genial que os dejarais caer por aquí y le dierais un repaso como Dios manda. No hemos visto sangre, lo siento, pero tenemos otro ordenador y otro teléfono móvil para mantener al joven Kieran entretenido, y estoy convencido de que encontrarás algo de tu interés. —¡Cuánta generosidad! Me acercaré lo antes posible. ¿Estaréis tú y tu nuevo amiguito por ahí? —Probablemente no. Vamos a regresar a la escena del crimen. ¿Está allí tu buscador de tejones? —Así es. Le diré que os espere. Me debes un abrazo. Ciao ciao. Larry colgó. El caso empezaba a cobrar forma. Lo percibía, era una sensación física, como si mis propias vértebras estuvieran alineándose con pequeños y confiados clics y me permitieran enderezarme y respirar hondo por primera vez en días. Killester está cerca del mar y, por un segundo, tuve la sensación de percibir el olor del aire salado, vivido y salvaje, que se abría paso entre los olores de la ciudad para venir en mi busca. Mientras me guardaba el teléfono en el bolsillo y empezaba a descender por las escaleras, me descubrí sonriendo al cielo gris y a los pajarillos. Richie andaba apilando cosas sobre el sofá. —Larry se lo está pasando en grande con el coche de Conor. Hay cabellos, fibras, una huella de zapatilla y, ¡adivina!, la llave de la puerta trasera de los Spain. Richie, amigo mío, es nuestro día de suerte. —Fantástico. Es genial, sí. No levantó la mirada. —¿Qué sucede? —le pregunté. Se dio media vuelta como si estuviera arrastrándose para salir de un pesado sueño. —Nada. Estoy bien. Tenía el rostro contraído y reconcentrado. Algo había pasado. —Richie… —le dije yo. —Sólo necesito comerme ese sándwich. De repente se me ha venido todo el cansancio encima, como si tuviera un bajón de azúcar. Y la atmósfera de este lugar no ayuda… —Richie. Si ha ocurrido algo, tienes que contármelo. Sus ojos buscaron los míos. Parecía joven y completamente perdido y, cuando separó los labios, supe que era para pedir ayuda. De repente, su rostro se cerró sin más y dijo: —Nada. De verdad. ¿Nos vamos? Cuando pienso en el caso de los Spain, en el abismo de las noches inacabables, ese es el momento que me viene a la memoria. Todo lo demás, cada tropiezo o desliz en el camino, podría haberse compensado. Me aferró a ese momento por su profundidad, por cómo me desgarra. El aire frío e inmóvil, un tenue rayo de luz rebotando en la pared al otro lado de la ventana y el olor a pan rancio y manzanas. Sabía que Richie me mentía. Había visto algo, oído algo, encajado una pieza o captado un destello de una imagen completamente nueva. Mi trabajo consistía en seguir insistiendo hasta que me contara la verdad. Lo entiendo y lo entendía entonces, en aquel apartamento de techo bajo donde el polvo impregnaba el aire y hacía que me picaran las manos. Entendí o, si hubiera conseguido ver con claridad en mitad de la fatiga y del resto de cosas inexcusables, debería haber entendido que Richie era responsabilidad mía. Pensé que había encontrado algo que demostraba de manera inequívoca que Conor era nuestro hombre y quería acariciar su orgullo en privado durante un rato más. Pensé que algo le había señalado un motivo y quería avanzar un paso más, hasta que estuviera seguro, antes de exponérmelo. Pensé en mis otros compañeros de la brigada, los que se consolidan tras más tiempo de lo que duran la mayoría de los matrimonios: el equilibrio diestro con el que se mueven unos alrededor de otros; la confianza sólida y práctica como un abrigo o una taza, algo de lo que nunca hablaron porque siempre los acompañaba. —Sí —convine—. Y probablemente también te sentaría bien tomarte otro café. Larguémonos de aquí. Richie arrojó la última de las pertenencias de Conor sobre el sofá, agarró la bolsa de pruebas que contenía la caja de frutas y pasó como una flecha por mi lado, sacándose un guante con los dientes. Lo oí subir los escalones con la caja en brazos. Antes de apagar la luz, eché un último vistazo alrededor, repasando el lugar en busca de aquella cosa misteriosa que lo había deslumbrado de súbito. El piso estaba en silencio, hosco, regresaba a su antiguo yo, a su estado desértico. Allí no había nada. Capítulo 12 De camino a Broken Harbour, en el coche, Richie se esforzó sobremanera: me dio conversación y me contó una larga y estrambótica anécdota de los tiempos en que iba de uniforme y tuvo que lidiar con dos ancianos hermanos que se pegaban por un asunto relacionado con unas ovejas; ambos eran sordos y hablaban con un acento de montaña tan cerrado que Richie no conseguía entenderlos, así que nadie tenía ni idea de qué estaba ocurriendo. La historia acabó con ambos hermanos aunando fuerzas contra el muchacho de ciudad y con Richie huyendo de aquella casa mientras le atizaban el trasero con un bastón. Aderezó la anécdota con payasadas, intentando mantener la conversación en terreno neutral. Y yo le seguí el juego: le conté meteduras de pata de mi época de uniformado, las novatadas a las que injustamente nos sometieron a un amigo y a mí en la escuela de formación, anécdotas con remates chistosos. Habría sido un trayecto divertido en el que nos echamos unas buenas risas, salvo por la delgada sombra que se interponía entre nosotros, que empañaba el parabrisas y se espesaba cada vez que se hacía un silencio. El equipo subacuático había encontrado un bote que llevaba largo tiempo hundido en el fondo del puerto, y fueron muy claros al decir que eso era el objeto más interesante que esperaban hallar. Sin rostro y esbeltos en sus trajes de buzo, los submarinistas convertían el puerto en un lugar asediado y siniestro. Les dimos las gracias, estrechamos sus resbaladizas manos enguantadas y les dijimos que se marcharan a casa. Los rastreadores, que habían estado inspeccionando toda la urbanización, estaban sucios, exhaustos y enfadados: habían encontrado ocho cuchillos de formas y medidas diversas, todos los cuales habían sido arrojados durante la noche por adolescentes que se creían genios de la comedia, cuchillos que, sin excepción, habría que examinar. Les ordené que trasladaran la búsqueda a la colina donde Conor había ocultado su coche. Según nos había contado, había lanzado las armas al mar, pero Richie tenía razón en una cosa: Conor estaba jugando con nosotros. Y hasta que no supiéramos exactamente cuál era su juego y descubriéramos el porqué de este, sería preciso verificar todo lo que dijese. En la tapia del jardín de los Spain, había un muchacho desaliñado y larguirucho con rastas y una parka polvorienta sentado fumándose un cigarrillo de liar. —¿Podemos ayudarle? —Hola —saludó, al tiempo que apagaba la colilla en la suela de su zapato—. Son los detectives, ¿no? Soy Tom. Larry me dijo que querían que los esperase. ¿Dónde habían ido a parar las batas de laboratorio, las prendas protectoras y la distancia con el público? El laboratorio se rige por unos estándares inferiores a los nuestros en cuanto a elegancia en el vestir, pero aquel tipo se pasaba de la raya. —Soy el detective Kennedy —me presenté— y este es el detective Curran. ¿Eres tú quien ha venido a comprobar si hay algún animal en el desván? —Sí. ¿Quieren entrar conmigo a echar un vistazo? Parecía estar colocado hasta las cejas; sin embargo, sé que Larry es muy puntilloso con las personas que trabajan para él, de manera que opté por no descartar al muchacho todavía. —Sí, adelante —repliqué—. Tus compañeros encontraron un petirrojo muerto en el jardín trasero. ¿Le has echado un vistazo? Tom guardó la colilla en su paquete de tabaco, se agachó para pasar bajo la cinta que delimitaba la escena del crimen y avanzó arrastrando los pies por el camino de entrada. —Sí, claro, pero no hay demasiado que ver. Lar me comentó que les interesaba saber si lo había matado otro animal o un ser humano, pero la actividad de los insectos había destrozado ya la herida. Lo único que puedo decirles es que era irregular, de manera que no pudo hacerse con una cuchilla afilada. La cabeza podría haberse cortado con un cuchillo de sierra, probablemente sin afilar, o bien arrancarse con los dientes, pero es imposible determinarlo. —¿Qué tipo de dientes? —quiso saber Richie. Tom sonrió. —Humanos no. ¿Quién creen que era ese tipo, Ozzy[11]? Richie le devolvió la sonrisa. —De acuerdo. Feliz Halloween, soy demasiado viejo para murciélagos; aquí hablamos de un petirrojo. —¡Qué chungo! —exclamó Tom alegremente. Alguien había reparado la puerta de los Spain, más o menos, con unos cuantos tornillos y un cerrojo, para mantener alejados a los morbosos y a los periodistas. Tom buscó la llave en su bolsillo. —Dientes de animal. Podría ser una rata o un zorro, salvo que ambos, probablemente, se habrían comido las entrañas del bicho, y no sólo la cabeza. Si fue un animal, yo diría que probablemente se tratara de un mustélido, como un armiño o un visón. Un animal de esa familia. Matan por matar. —Es lo mismo que aventuraba el detective Curran —apunté—. ¿Encajaría un mustélido con lo que sea que está sucediendo en el desván? El candado emitió un chasquido y Tom abrió la puerta de un empujón. La casa estaba fría (alguien había apagado la calefacción) y el tenue olor a limón en el aire se había desvanecido: en su lugar, olía a sudor, a sangre seca y al hedor químico del plástico de los monos integrales que los miembros de la Policía Científica visten para explorar la escena del crimen. Limpiar la escena del crimen no figura entre nuestras tareas. Dejamos atrás tanto los residuos del asesinato como los nuestros, hasta que los supervivientes o bien llaman a un equipo de limpieza profesional o se ocupan ellos mismos de hacerlo. Tom se dirigió hacia las escaleras. —He leído la consulta de la víctima en el foro de Wildwatcher. Probablemente tenga razón respecto a lo de descartar ratones, ratas y ardillas, porque se habrían abalanzado sobre la mantequilla de cacahuete. Lo primero que pensé fue que tal vez algún vecino tuviera un gato. Pero hay un par de cosas que no encajan. Un gato no se limitaría a arrancarle la cabeza a ese petirrojo ni se pasaría mucho rato paseándose por el desván sin delatarse, sin maullar para que lo dejaran bajar por la trampilla. No tienen tanto miedo de los humanos como los animales salvajes. Además, la víctima afirmó haber percibido un olor almizclado, ¿verdad? Almizclado o ahumado… Y a mí eso no me suena a olor de gato. En cambio, la mayoría de los mustélidos sí desprenden un olor a almizcle. Había encontrado una escalera de mano en algún sitio y la había colocado en el descansillo, bajo la trampilla. Saqué mi linterna. Las puertas de los dormitorios continuaban entreabiertas, y atisbé la cama a rayas de Jack. —Con cuidado —dijo Tom, al tiempo que entraba por la trampilla. Nos iluminó desde arriba con su linterna. —Muévanse hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Hay algo que no quiero que golpeen. La trampa estaba en el suelo del desván, situada unos pocos centímetros a la derecha de la trampilla. Yo sólo había visto trampas en fotografías. En directo me resultaba más potente y obscena, como unas fauces perversas abiertas de par en par, con la luz de las linternas deslizándose en suaves arcos por las mandíbulas. Bastaba un vistazo para oír la salvaje sacudida del aire y el crujido de huesos. Ninguno de los tres nos acercamos a ella. Por el suelo se extendía una larga cadena que anclaba la trampa a una tubería metálica en un rincón bajo, entre candelabros polvorientos y muñecos de plástico pasados de moda. Tom le dio un golpecito a la cadena con un dedo del pie, manteniendo la distancia. —Eso —dijo— es un cepo. Malditos capullos. Con un par de euros más puedes hacerte con una trampa con relleno o mandíbulas descentradas para minimizar el daño al animal, pero esto es una trampa clásica para osos. El bicho se mete en ella atraído por el cebo y, al ejercer presión sobre la bandeja, las mandíbulas lo atrapan y no lo sueltan. Al cabo de un rato, se desangra o muere a causa del estrés y el agotamiento, a menos que lo liberes. Probablemente podría roerse la pata y soltarse, pero lo más seguro es que se desangre hasta morir. Las mandíbulas de este cepo, abiertas, tienen un diámetro de casi veinte centímetros. Podrían atrapar cualquier animal del tamaño de un lobo, por ejemplo. Su víctima no estaba seguro de qué perseguía, pero es indiscutible que estaba empeñado en atraparlo. —¿Y tú? —pregunté. Deseé que Pat hubiera tenido el sentido común de instalar una lámpara en el desván. No quería apartar el haz de luz de mi linterna de aquella trampa; tenía la sensación de que podía acercarse a nosotros sibilinamente, en medio de la oscuridad, hasta que alguno diera un mal paso, aunque lo cierto es que tampoco me entusiasmaba estar rodeado de rincones invisibles. Podía oír el mar, rugiendo con fuerza a través de la delgada capa de tejas y el aislante. —¿Tú qué crees que perseguía? —Bueno, lo primero que debemos preguntarnos es cómo entró. En ese sentido, no hay problema. Tom levantó la barbilla. En la parte superior de la pared posterior, encima del dormitorio de Jack, por lo que pude figurarme, se distinguía un parche de tenue luz gris. Entendí lo que había querido decir el perito: aquel boquete irregular invitaba a pensar que la pared sencillamente se había desprendido del tejado. Richie exhaló un amargo suspiro, como una risa triste. —Mirad eso —dijo—. No me extraña que los promotores no respondan al teléfono cuando llaman los Gogan. Yo sería capaz de construir una urbanización mejor con piezas de Lego. —La mayoría de los mustélidos son unas alimañas muy ágiles —comentó Tom—. Podrían trepar por la tapia del jardín y subir hasta aquí sin problemas, atraídos por el calor o por el olor de la comida. Yo no diría que ese agujero lo hizo un animal, pero sí que podría haberlo agrandado. ¿Ven esto? El borde superior del agujero, irregular y desmenuzado; la capa de aislamiento roída. —Podrían haberlo hecho dientes y zarpas, o quizá sólo el desgaste del tiempo. No hay manera de saberlo a ciencia cierta. Y en este punto pasa lo mismo. El haz de la linterna se deslizó hacia abajo y hacia atrás, por encima de mi hombro. Estuve a punto de dar un brinco para cambiarme de sitio, pero sólo señalaba una viga del techo en el rincón del fondo. —¿Qué les parece? En la madera había una maraña frenética de hondos arañazos entrecruzados, en grupos paralelos de tres o cuatro. Algunos de ellos debían de medir unos veinticinco centímetros. Cualquiera diría que un jaguar había atacado aquella viga. —Las marcas podrían ser de zarpas —observó Tom—, pero también podrían haberse hecho con alguna máquina, un cuchillo o un tronco de madera con clavos. Elijan ustedes. El chaval me estaba poniendo de mal humor: su actitud relajada empezaba a fastidiarme, y mucho, o quizá lo que me molestara fuera que todas las personas asignadas a aquel caso parecieran tener catorce años y yo me hubiera saltado la nota informativa donde se nos comunicaba que estábamos llevando a cabo el reclutamiento en parques de patinadores. —El experto aquí eres tú, jovencito. Tú eres quien tiene que decirnos qué opinas. ¿Por qué no eliges tú? Tom se encogió de hombros. —Yo apostaría a que las hizo un animal, pero no tengo modo de decirles si estuvo en este desván alguna vez. Las marcas podrían remontarse a la época de la construcción, durante la cual la viga estaría al aire libre, o bien tirada en el suelo, afuera. Quizá eso tendría más sentido, dado que sólo hay marcas en una viga, ¿entienden? Sin embargo, si algo hizo esas marcas aquí, ¡caramba! ¿Ven los espacios que quedan entre ellas? Inclinó el haz de la linterna de nuevo hacia aquellos arañazos. —Hay unos dos centímetros y medio de distancia entre ellas. Y eso no corresponde a un armiño ni a un visón. Para eso se precisan unas garras jodidamente grandes. Si eso era lo que pretendía cazar su víctima, entonces el tamaño de ese cepo no sería tan desproporcionado. La conversación me estaba disgustando más de lo que debería. Los rincones ocultos del desván se me antojaban repletos de cosas, rebosantes de ruidos prácticamente inaudibles y de ojos como puntitos rojos; tenía todos mis sentidos en alerta y los dientes afilados, listo para luchar. —¿Hay algo más que debamos ver aquí arriba? —pregunté—. ¿O podemos proseguir esta charla en algún lugar que no duplique mi factura de la tintorería cada sesenta segundos? Tom pareció vagamente sorprendido. Examinó la parte delantera de su parka, llena de bolas de pelusa. —Oh —dijo—. Bien. No, no, eso es todo lo que tiene cierto interés: he buscado excrementos, pelos, cualquier señal de anidamiento, pero no ha habido suerte. Bajemos, ¿vale? Yo bajé el último, sin apartar en ningún momento la linterna del cepo. De manera inconsciente, al salir por la trampilla, Richie y yo nos inclinamos para apartarnos de aquello. —Bien —dije una vez en el descansillo, mientras sacaba un pañuelo y empezaba a limpiarme el abrigo; era un polvo desagradable, marrón y pegajoso, como de un subproducto industrial tóxico—. Dinos a qué nos enfrentamos. Tom se acomodó apoyando el trasero en la escalera de mano, alzó una mano y empezó a contar con los dedos. —Bien, empecemos por los mustélidos, ¿de acuerdo? En Irlanda no hay comadrejas. Tenemos armiños, pero son diminutos, no pesan más de doscientos veinticinco gramos y no estoy seguro de que pudieran emitir el tipo de ruido al que aludía su hombre. Las martas son más grandes y buenas escaladoras, pero no hay ningún bosque cerca, aparte de esa montaña al final de la bahía, así que esto quedaría fuera de su territorio y, además, tampoco se conocen avistamientos de martas en los alrededores. Lo que sí que encajaría es un visón. A los visones les gusta vivir cerca del agua, así que aquí estarían en la gloria —comentó, señalando con la barbilla hacia el mar—. Además, son asesinos natos, escaladores, no les asusta nada, ni siquiera los humanos, y apestan. —Y son unas alimañas maléficas — apostillé—. Atacarían a un crío sin pensárselo. Si tuvieras uno en tu casa, intentarías deshacerte de él, ¿no es cierto? Tom hizo un gesto poco comprometedor con la cabeza. —Supongo que sí. Son muy, muy agresivos. He oído decir que un visón atacó a un cordero de veintidós kilos, comenzó por arrancarle el ojo y se abrió camino hasta el cerebro, luego saltó al siguiente cordero y luego al siguiente, hasta acabar con un par de docenas en una sola noche. Y, cuando los acorralas, arremeten contra lo que sea. Así que, sí, a nadie le haría ninguna gracia tener uno afincado en casa. Sin embargo, no estoy completamente convencido de que eso sea lo que tenemos aquí. Los visones tienen el tamaño de un gato grande, como mucho. No habría motivo para que intentaran agrandar el orificio de entrada y, desde luego, no podrían dejar esas marcas de garras en las vigas, ni tampoco sería necesario utilizar un cepo como ese para cazarlos. —No obstante, eso tampoco sería motivo para descartarlo. Según tú mismo has dicho, no podemos dar por sentado que el bicho del desván hiciera el agujero de entrada ni las marcas de la viga. En cuanto a la trampa, nuestra víctima no sabía qué estaba cazando, así que prefirió ser precavido. Aún no podemos descartar un visón. Tom me miró con cierta sorpresa y me di cuenta de que le había hablado con acritud. —Claro. Ni siquiera podría asegurar que hubiera habido un animal ahí arriba, así que nada descarta nada; estamos hablando de hipótesis, ¿de acuerdo? Lo único que digo es qué piezas podrían encajar con lo que buscamos. —Fantástico. Y muchas de ellas apuntan a un visón. ¿Alguna otra posibilidad? —Otra posibilidad podría ser una nutria. El mar está muy cerca y ocupan vastas extensiones, de manera que una de ellas podría vivir en la playa y considerar esta casa como parte de su territorio. Son bastante grandes, pueden medir entre sesenta y noventa centímetros y pesar hasta nueve kilos: una nutria sí podría haber dejado esas marcas en la viga y podría haber necesitado agrandar el orificio de acceso. Además, son bastante juguetonas, de modo que esos ruidos de rodamiento por el desván tendrían sentido; si, por ejemplo, encontró uno de esos candelabros, uno de los juguetes o algo así, es posible que se dedicara a jugar con él revolcándose por el suelo… —Noventa centímetros y nueve kilos —le comenté a Richie— retozando por tu casa, sobre las cabezas de tus hijos. Creo que algo así podría preocupar bastante a un tipo cuerdo y razonable. ¿No te parece? —Eh —me frenó Tom sin alterarse, levantando las manos—. Pare el carro. La nutria no encaja a la perfección. Dejan olor, eso sí, pero es el de sus excrementos, y su hombre no encontró ninguno. Yo he estado husmeando por allí y tampoco he logrado hallar nada. No los hay ni en el desván, ni en el hueco que queda bajo el suelo ni en el jardín. Fuera de aquel desván, la casa se me seguía antojando inquietante, infestada. La pared que quedaba a mi espalda, la fina capa de yeso, me enervaba. —Yo tampoco he olido nada — comenté—. ¿Y vosotros? Richie y Tom negaron con la cabeza. —De manera que quizá no fueran excrementos lo que Pat oliera — aventuré—, quizá fuera a la nutria misma, y ahora que hace un tiempo que no está por aquí, el olor se ha desvanecido. —Podría ser. Oler, huelen. Pero… no sé… —Tom entrecerró los ojos y clavó la vista en la distancia al tiempo que se metía un dedo entre las rastas para rascarse el cuero cabelludo—. No sólo está lo del olor. Todo esto no se corresponde con el comportamiento de una nutria. Tan sencillo como eso. Las nutrias no escalan; sí que he oído hablar de alguna que lo hace, pero, de ser así, sale en los titulares, ¿me entiende? Y aunque lo hubiera hecho, si un animal de ese tamaño hubiera andado subiendo y bajando por las paredes de una casa, alguien lo habría visto. Además, las nutrias son salvajes. No son como las ratas o los zorros, animales urbanizados a los que no les importa vivir cerca de los humanos. Las nutrias no se acercan a nosotros. Si esto es obra de una nutria, es la nutria más rara del planeta. Las otras nutrias se encargarían muy mucho de que sus crías se mantuvieran alejadas de ella. Richie señaló con la barbilla hacia el agujero que había encima del zócalo. —Has visto estos agujeros, ¿verdad? Tom asintió. —¡Qué cosa tan rara, ¿no?! Las víctimas tenían la casa inmaculada, todo a conjunto y, sin embargo, no les importaba tener las paredes llenas de agujeros enormes. La gente es más rara… —¿Podría haber hecho esos boquetes una nutria? ¿O un visón? Tom se acuclilló y examinó el agujero, asomando la cabeza desde distintos ángulos, como si tuviera toda la semana para hacerlo. —Quizá —dijo al fin—. Nos sería de gran ayuda tener escombros, para al menos poder determinar si se hicieron desde dentro o desde fuera de las paredes, pero las víctimas parecían unas personas obsesas de la limpieza. Alguien incluso limpió la arenilla de los bordes, ¿ven aquí?, de manera que, si hubo marcas de garras o de dientes, se han esfumado. Como ya he dicho, todo esto es muy raro. —Pediré a nuestras próximas víctimas que se aseguren de vivir en una pocilga —apunté—. Entretanto, trabajaremos con lo que tenemos. —No hay problema —replicó Tom jovialmente—. Pero debo decir que un visón no podría haber hecho algo semejante. No les gusta escarbar, a menos que tengan que hacerlo, y con esas patas tan pequeñas… —Se sacudió las manos—. La capa de yeso es bastante delgada, pero, aun así, tardarían años en causar un daño como este. Las nutrias sí excavan y son fuertes, así que supongo que una nutria sí podría haberlo hecho. Salvo porque en algún momento del camino habría quedado atrapada o habría mordido un cable eléctrico y, zas, ¡nutria a la parrilla! Así que probablemente también quede descartada. ¿Ayuda eso? —Has sido de gran ayuda —le agradecí—. Gracias. Nos pondremos en contacto contigo si recibimos más información. —Háganlo —dijo Tom, enderezándose. Levantó los pulgares y me ofreció una gran sonrisa—. Lo que ha pasado aquí es de locos. Me gustaría conocer el desenlace. —Me alegro de haberte alegrado el día —repliqué—. Me quedaré la llave, si ya no la necesitas. Extendí la mano. Tom sacó un montón de porquería de su bolsillo, desenmarañó la llave del candado y la soltó en mi palma. —El placer ha sido mío —contestó con buen humor y se fue bamboleándose por las escaleras, con las rastas balanceándose a su espalda. Cuando nos encontrábamos a la altura de la verja, Richie comentó: —Seguramente los de uniforme hayan dejado una copia para nosotros en la comisaría, ¿no? Observamos a Tom avanzar arrastrando los pies hasta su vehículo, que, como no podía ser de otra manera, era una furgoneta Volkswagen verde que imploraba al cielo una mano de pintura. —Probablemente sí —respondí—. No quería que ese capullín trajera aquí a sus colegas buscadores de visones para darles una vueltecita por la escena del crimen. «Tíos, ¿a que mola?». Aquí no estamos para entretenernos. —Son técnicos —comentó Richie con aire ausente—. Ya sabes cómo son. Larry es igual, estoy seguro. —Es diferente. Ese chaval es un adolescente. Necesita madurar un poco y desarrollar cierto sentido común. O quizá es que he perdido el contacto con los jóvenes últimamente. —Bien —dijo Richie, embutiéndose las manos hasta el fondo de los bolsillos y esquivando mi mirada—. ¿Y esos agujeros? No se deben al asentamiento del edificio y tampoco los hizo ningún animal que ese tipo pudiera señalar. —Eso no es lo que ha dicho. —Más o menos. —«Más o menos» no es una justificación que sirva en este oficio. De acuerdo con esa especie de doctor Dolittle que acaba de irse, seguimos sin poder descartar que se trate de un visón o una nutria. —¿Crees que uno de esos animales hizo esto? ¿De verdad? —preguntó Richie. El aire transportaba el primer aroma a invierno; en las casas a medio construir que había al otro lado de la carretera, unos críos que se exponían a morir vestían ya anoraks y gorros de lana. —No lo sé —respondí— y te juro que no me importa, porque, aunque Pat hiciera esos boquetes, no atino a ver por qué eso lo convierte en un asesino. Tal como te he planteado ahí dentro, imagina que tuvieras un animal misterioso de unos nueve kilos correteando por el desván de tu casa. O imagina que tuvieras uno de los depredadores más locos y agresivos de Irlanda colgado justo encima de la cama de tu hijo. ¿Te importaría hacer un par de agujeros en las paredes de tu casa, si creyeras que es el mejor modo de deshacerte del bicho? ¿O sería eso indicativo de que estás como una regadera? —No sería la mejor opción, no obstante. El veneno… —Imagina que hubieras probado a usar veneno y que el animal fuera demasiado listo para comérselo. O lo que es aún más probable: imagina que el veneno hubiera funcionado, pero el animal hubiera muerto dentro de tus paredes y no supieras exactamente dónde. ¿Sacarías entonces la maza? ¿Significaría eso que estás lo bastante chiflado como para masacrar a tu familia? Tom encendió el motor de su furgoneta, que desprendió una nube de humos poco saludable para la fauna, y se despidió de nosotros sacando la mano por la ventanilla. Richie le devolvió el saludo de manera automática y yo vi aquellos flacos hombros levantarse y caer con un profundo suspiro. Comprobó la hora en el reloj y preguntó: —¿Tenemos tiempo para hablar con los Gogan, verdad? En la ventana de los Gogan había brotado un puñado de murciélagos de plástico y, con el sutil gusto que cabía esperar de ellos, un esqueleto a tamaño real también de plástico. La puerta se abrió al instante: alguien había estado espiándonos. Gogan era un tipo grandullón, con un barrigón que le colgaba por encima de los pantalones de chándal azul marino y la cabeza rapada. Sin duda, Jayden había heredado de él aquella mirada de besugo. —¿Qué? —nos saludó. —Soy el detective Kennedy y este es el detective Curran —anuncié—. ¿Señor…? —Señor Gogan. ¿Qué quieren? El señor Gogan se llamaba en realidad Niall Gogan, tenía treinta y dos años y en el pasado había cumplido ocho de condena por lanzar una botella a través de la ventana de su vecino; había conducido una carretilla elevadora en un almacén durante gran parte de su vida adulta y en el presente estaba en paro, al menos oficialmente. —Estamos investigando las muertes de sus vecinos. ¿Nos permite entrar unos minutos? —le pregunté. —Podemos hablar aquí. —Le prometí a la señora Gogan que la mantendríamos al corriente —alegó Richie—. Estaba preocupada, ¿entiende? Tenemos novedades. Al cabo de un momento, Gogan se apartó de la puerta. —Que sea rápido. Estamos ocupados —dijo. Esta vez pudimos disfrutar de la familia al completo. Habían estado viendo una serie en la televisión y comiendo algo que contenía huevos duros y kétchup, a juzgar por el olor y por los platos que había sobre la mesilla de centro. Jayden estaba despatarrado en un sofá y Sinéad estaba sentada en el otro, con el bebé apoyado en un rincón, tomando un biberón. El crío era la prueba irrefutable de la virtud de Sinéad: el vivo retrato de su padre, la cabeza calva y aquella mirada pálida. Me aparté a un lado y cedí el protagonismo a Richie. —Señora Gogan —la saludó, inclinándose para darle la mano—. No, no se levante, por favor. Lamento interrumpirles la velada, pero le prometí mantenerla al tanto de las novedades, ¿recuerda? Sinéad estaba a punto de saltar del sofá de la impaciencia. —¿Han atrapado al asesino? Me aposenté en un sillón esquinero y saqué mi cuaderno; cuando tomas notas, si lo haces bien, te vuelves invisible. Richie se sentó en el otro sillón, después de que Gogan obligara a Jayden a bajar las piernas del sofá. —Hemos arrestado a un sospechoso. —Jesús —respiró Sinéad. Aquella ávida mirada le iluminaba los ojos—. ¿Es un psicópata? Richie negó con la cabeza. —No puedo hablarle de él, señora Gogan. La investigación aún sigue en curso. Sinéad lo miró boquiabierta, disgustada. En su rostro se leía: «¿Para eso me han hecho poner la tele en silencio?». —He pensado que tenían derecho a saber que ese tipo ya no anda suelto — añadió Richie—. En cuanto pueda facilitarle más información, lo haré. Pero, por el momento, estamos intentando cerciorarnos de que podemos mantenerlo retenido, así que no podemos enseñar nuestras cartas. —Gracias. ¿Es eso todo? —quiso saber Gogan. Richie hizo una mueca y se frotó la nuca, como un adolescente tímido. —Escuchen… Está bien, se lo contaré. No hace mucho que me dedico a esto, pero hay algo que sí sé: los mejores testigos son siempre niños inteligentes. Se meten por todas partes y lo ven todo. A los niños no se les escapa nada, mientras que a los adultos sí: captan todo lo que sucede. Por eso me alegré tanto de conocer a Jayden. Sinéad le advirtió con un dedo y empezó a alegar: —Jayden no vio… Pero Richie alzó las manos para cortarla. —Concédame un segundo, ¿de acuerdo? Sólo para no perder el hilo. Escuche, sé que Jayden cree que no vio nada o, de lo contrario, nos lo habría explicado la vez anterior, cuando estuvimos aquí. Pero he pensado que quizá haya recordado algo en los últimos dos días. Esa es otra de las cosas buenas de los chicos listos: que lo retienen todo —dijo dándose unos toquecitos en la sien—. He pensado que, quizá, con un poco de suerte, hubiera recordado algo. Todas las miradas se posaron en Jayden. —¿Qué? —preguntó él. —¿Has recordado algo que pudiera sernos de ayuda? Jayden tardó un segundo de más en encogerse de hombros. Richie tenía razón: sabía algo. —Ahí tiene su respuesta —dijo Gogan. —Jayden —continuó Richie—. Yo tengo un montón de hermanos pequeños y sé detectar cuando un niño se calla algo. Los ojos de Jayden se deslizaron hacia un lado y se alzaron hacia su padre, con gesto interrogativo. —¿Hay recompensa? —quiso saber Gogan. No era el momento de hablar de recompensas por prestar ayuda a la comunidad. —Por el momento, no —aclaró Richie—, pero le haré saber si alguien ofrece alguna. Sé que no le apetece que su hijo se vea involucrado en esto. A mí tampoco me gustaría. Lo único que puedo decirle es que el tipo que cometió los asesinatos actuaba en solitario: no tiene compinches que quieran escarmentar a los testigos ni nada por el estilo. Mientras no le soltemos, su familia está a salvo. Gogan se rascó la barba de dos días y e intentó asimilar aquellas palabras, incluida la parte tácita. —Es un chalado, ¿no? Aquel truco de Richie otra vez: poco a poco, la frontera entre un interrogatorio y una conversación se relajaba. Richie hizo un gesto con las manos. —Ahora mismo no puedo hablar de eso. Lo único que le digo es que alguna vez tendrá que salir, ¿no? Para ir al trabajo, a entrevistas, a reuniones… Si fuera yo, estaría más tranquilo dejando a mi familia en casa si supiera que ese tipo no anda suelto. Gogan lo observó mientras continuaba rascándose. Sinéad espetó: —Te digo una cosa: si hay un asesino en serie chalado rondando por ahí, ya puedes olvidarte de ir al pub. Yo no pienso quedarme aquí sola esperando a que un lunático… Gogan miró a Jayden, que se estaba repantingando en el sofá y observaba la escena boquiabierto, y señaló con la cabeza a Richie. —Adelante. Cuéntaselo. —¿Que le cuente qué? —quiso saber Jayden. —No te hagas el tonto. Lo que sea que te está preguntando. Jayden se hundió aún más en el sofá y contempló como los dedos de sus pies se hundían en la alfombra. —Había un tipo, pero fue hace mucho —dijo. —¿Sí? ¿Cuándo? —preguntó Richie. —Antes del verano. Cuando acabó la escuela. —¿Ves? A eso me refería. A recordar pequeños detalles. Sabía que eras un chico listo. En junio, ¿no? Un encogimiento de hombros. —Probablemente. —¿Dónde estaba? Los ojos de Jayden se posaron de nuevo en su padre. —Venga, chaval, lo que estás haciendo está bien —lo alentó Richie—. No vas a meterte en problemas. —Díselo —le indicó Gogan. —Yo estaba en la casa número once. La que está al lado de la casa de los asesinatos. Estaba… —¿Qué demonios hacías ahí? — quiso saber Sinéad—. Te voy a dar una colleja que te vas a enterar… Pero al ver el dedo en alto de Richie se calló, con la barbilla en un ángulo que revelaba que nos estábamos metiendo todos en graves problemas. —¿Cómo entraste en el número once? —preguntó Richie. Jayden se retorció. Su chándal emitió un ruido semejante a un pedo sobre la piel sintética del sofá y soltó una risita, pero se frenó en seco al ver que nadie más reía. Finalmente, dijo: —Estaba haciendo travesuras. Tenía las llaves y… Sólo estaba haciendo el travieso, ¿vale? Quería comprobar si las llaves funcionaban. —¿Probaste tus llaves en las otras casas? —quiso saber Richie. Jayden se encogió de hombros. —Más o menos. —¡Qué niño más listo! De verdad. A nosotros no se nos había ocurrido. Y tendría que habérsenos ocurrido: sería típico de unos promotores de esa calaña seleccionar un lote de llaves únicas a precio rebajado para aquella birria de cerraduras. —¿Y funcionan en todas las casas? Jayden se había enderezado en su asiento y empezaba a disfrutar de lo listo que era. —No. Las de las puertas principales no funcionan; las nuestras no funcionaban en ninguna otra casa, y las probé en muchas. Pero las de las puertas traseras abren la mitad de… —Ya basta —lo atajó Gogan—. Cállate. —Señor Gogan, se lo aseguro: no va a meterse en ningún lío —lo tranquilizó Richie. —¿Me toma por un idiota? Si ha entrado en otras casas, cosa que no ha hecho, es allanamiento de morada. —Ni siquiera se me había ocurrido pensar en esos términos. Y nadie más lo hará, se lo garantizo. ¿Sabe el gran favor que nos está haciendo Jayden? Nos está ayudando a meter a un asesino entre rejas. Estoy encantado de que se dedicara a hacer travesuras con esa llave. Gogan lo disuadió con la mirada. —Si intenta volver a por él más adelante acusándolo de algo, negará habérselo contado. Richie ni siquiera pestañeó. —No lo haré. Créame. Y no dejaría que nadie lo hiciera. Esto es demasiado importante. Gogan gruñó y asintió para indicarle a Jayden que continuara. —¿De verdad no se les había ocurrido? —preguntó Jayden. Richie negó la cabeza. —¡Qué tontos! —apuntó Jayden en voz baja. —A eso me refería: tenemos suerte de haberte encontrado. Cuéntame la historia de la llave. —Abre más o menos la mitad de las puertas traseras de las casas de los alrededores. No intenté abrir ninguna de las casas en las que viviera gente, claro. Jayden fingió ser un niño bueno, pero nadie se lo tragó. —Pero sí en las casas vacías de esta calle y de Ocean View Promenade, y entré en un montón. Es muy fácil. No puedo creer que a nadie más se le haya ocurrido. —Y abre la casa del número once —continuó Richie—. ¿Fue ahí donde encontraste a aquel tipo? —Sí. Yo estaba allí pasando el rato y él llamó con los nudillos a la puerta de atrás. Supongo que saltó la tapia del jardín. Había salido de su escondite. Había atisbado una oportunidad. —Así que fui a abrirle. Estaba aburrido… y allí no había nada que hacer. —¿Qué te he dicho yo mil veces sobre hablar con desconocidos? — espetó Sinéad—. ¿Qué habría pasado si te hubiera metido en una furgoneta y…? Jayden puso los ojos en blanco. —¿Acaso parezco idiota? Si hubiera intentado agarrarme, me habría escapado corriendo. Estaba a dos segundos de aquí. —¿De qué hablasteis? —quiso saber Richie. Jayden se encogió de hombros. —De nada en especial. Me preguntó qué estaba haciendo allí y le dije que pasando el rato. Me preguntó cómo había entrado y le expliqué lo de las llaves. Había estado presumiendo para impresionar a un extraño con su inteligencia, de la misma manera que presumía para impresionar a Richie. —¿Y qué dijo él? —preguntó Richie. —Me dijo que era muy listo y que le gustaría tener una llave como esa. Vivía en el otro extremo de la finca, pero su casa se había inundado porque las tuberías habían reventado o algo así, y ahora buscaba una casa vacía donde poder dormir hasta que repararan la avería. Era una buena historia. Conor sabía suficiente sobre la urbanización para haberse inventado algo plausible (Jayden podía tragarse perfectamente lo de las tuberías reventadas y las reparaciones que se prologaban hasta el infinito) y se la había inventado en un periquete, sobre la marcha, una mentira plausible para aprovechar lo que le ponían en bandeja: cuando quería algo con toda su alma, el tío era bueno. —Pero me dijo que las casas no tenían puertas ni ventanas, estaban congeladas o cerradas con llave y no podía entrar. Me preguntó si le podía prestar mi llave para hacer una copia y poder entrar en una casa que estuviera mejor. Me dijo que me daría cinco euros. Yo le pedí diez. Sinéad estalló: —¿Le dejaste nuestra llave a un pervertido? ¡Eres más tonto…! —Cambiaré la cerradura mañana mismo —la interrumpió Gogan con brusquedad—. Cierra el pico. Richie continuó como si tal cosa, ignorándolos a ambos: —Tiene sentido. Así que te dio un billete de diez euros y le prestaste la llave, ¿no es así? Jayden miró a su madre de reojo para saber si se había metido en un lío. —Sí. ¿Y? —¿Qué sucedió después? —Nada. Me dijo que no se lo contara a nadie, porque los promotores son los propietarios de las casas y podría meterse en problemas. Y yo le dije que vale. Otro gesto inteligente: era poco probable que los promotores fueran demasiado populares entre los habitantes de Ocean View, ni siquiera entre los niños. —Me dijo que dejaría la llave bajo una roca y me enseñó cuál. Luego se marchó. Me dio las gracias. Yo tenía que regresar a casa. —¿Volviste a verlo? —No. —¿Te devolvió la llave? —Sí. Al día siguiente. La dejó debajo de la roca, como me había dicho. —¿Sabes si tu llave abre la puerta de los Spain? Era un modo de preguntarlo con tacto. Jayden se encogió de hombros con rapidez y sin una vehemencia suficiente como para ser mentira. —No lo he probado. En otras palabras, no se había arriesgado a que lo sorprendiera alguien que supiera dónde vivía. —¿Entró ese hombre por la puerta trasera? —quiso saber Sinéad. Tenía los ojos como platos. —Estamos evaluando todas las posibilidades —contestó Richie—. Jayden, ¿qué aspecto tenía ese hombre? Jayden se encogió de hombros otra vez. —Delgado. —¿Más viejo que yo? ¿Más joven? —Más o menos como usted. Más joven que él. Yo. —¿Alto? ¿Bajo? Un encogimiento de hombros. —Normal. Quizá más bien alto, como él. Yo de nuevo. —¿Lo reconocerías si volvieras a verlo? —Sí. Probablemente. Me incliné sobre mi maletín y encontré una hoja con fotos. Uno de los refuerzos la había recopilado por la mañana y había hecho un buen trabajo: contenía imágenes de seis tipos de veintitantos años, todos ellos delgados, con el pelo castaño muy corto y una mandíbula prominente. Jayden tendría que acompañarnos a la comisaría para asistir a una rueda de identificación formal, pero al menos podríamos descartar la posibilidad de que le hubiera dejado su llave a otro tipo raro ajeno al caso. Le pasé la hoja con las fotos a Richie, quien la sostuvo en alto para Jayden. —¿Es uno de estos? Jayden disfrutó del momento cuanto pudo: inclinando la hoja en distintos ángulos, sosteniéndola a la altura de los ojos y escudriñándola. Finalmente dijo: —Sí. Este. Señaló con el dedo la fotografía central de la hilera inferior: Conor Brennan. Richie me miró a los ojos un segundo. —¡Madre de Dios! —exclamó Sinéad—. ¡Ha estado hablando con un asesino! Sonaba entre atemorizada y encolerizada. La vi intentando pensar cómo debía proceder. —¿Estás seguro, Jayden? —preguntó Richie. —Sí. El número cinco. Richie alargó la mano para recuperar la hoja con la selección de fotografías, pero Jayden seguía con la mirada clavada en ella. —¿Es el tipo que los mató? Vi el rápido parpadeo de Richie. —Serán los jueces de un tribunal quienes lo determinen. —Si no le hubiera dado la llave, ¿me habría matado? Su voz sonaba frágil. El morbo había desaparecido; de repente, parecía tan sólo un niño asustado. —No lo creo —le contestó Richie para tranquilizarlo—. No puedo jurarlo, pero apuesto a que nunca estuviste en peligro, ni por un segundo. Aunque tu madre tiene razón: no debes hablar con extraños, ¿de acuerdo? —¿Va a volver? —No. No va a volver. El primer patinazo de Richie: no puedes hacer esa promesa, al menos no cuando aún necesitas cierta ventaja. —De eso es de lo que estamos intentando asegurarnos —apunté yo con voz pausada al tiempo que extendía una mano para que me entregaran la hoja—. Jayden, has sido de gran ayuda y lo que nos has contado es importantísimo. Pero necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir para mantener a ese tipo donde está. Señor Gogan, señora Gogan, ustedes también han tenido un par de días para pensar. ¿Han recordado algo que pueda ayudarnos? ¿Se les ocurre algo? ¿Algo que hayan visto, oído, algo que no encaje? Lo que sea… Se produjo un silencio. El bebé empezó a emitir pequeños resoplidos de queja; Sinéad alargó una mano, sin mirar, y meneó el cojín hasta que se calló de nuevo. Ni ella ni Gogan miraban a nadie. Al final, Sinéad dijo: —No se me ocurre nada. Y Gogan negó con la cabeza. Dejamos que el silencio se acrecentara. El bebé se retorció y lanzó un gañido agudo en señal de protesta; Sinéad lo tomó en brazos y lo meció. Sus ojos, posados en la cabeza del crío, eran fríos, planos como los de su marido, desafiantes. Al final, Richie asintió. —Si se les ocurre algo, tienen nuestra tarjeta. Entretanto, hágannos un favor, ¿de acuerdo? Hay algunos periodistas ahí fuera que podrían estar interesados en la historia de Jayden. No la divulguen durante unas semanas, ¿de acuerdo? Sinéad apretó los labios en gesto de indignación; obviamente, había estado planeando salir de compras y decidiendo dónde peinarse para la sesión fotográfica. —Podemos hablar con quien queramos. No pueden impedírnoslo. —Los periodistas seguirán ahí fuera dentro de un par de semanas —contestó Richie con calma—. Cuando hayamos encerrado a ese tipo, les daré carta blanca y podrán llamarlos. Hasta entonces, les ruego que nos hagan el favor de no entorpecer la investigación. Gogan asimiló la amenaza, aunque su mujer no lo hiciera. —Jayden no hablará con nadie. ¿Eso es todo? Se puso en pie. —Una última cosa —dijo Richie— y les dejaremos tranquilos. ¿Podrían prestarnos la llave de su puerta trasera un minuto? Encajó en la puerta trasera de los Spain como si hubiera estado engrasada. La cerradura se abrió con un clic y el último eslabón de aquella cadena encajó en su sitio, un brillante y tenso hilo que corría desde el escondite de Conor hasta la cocina de los Spain. Estuve a punto de levantar la mano para chocar los cinco con Richie, pero él estaba asomado por encima de la tapia del jardín, mirando hacia los huecos de las ventanas de aquella guarida, no a mí. —Y así fue como las manchas de sangre llegaron al pavimento —dije—. Salió por el mismo sitio por el que entró. Los tics nerviosos de Richie habían regresado; se repiqueteaba con los dedos en el muslo, a un ritmo rápido. Fuera lo que fuese aquello que lo preocupaba, los Gogan no habían ayudado a solucionarlo. —Pat y Jenny —dijo—. ¿Cómo demonios acabaron aquí? —¿Qué quieres decir? —A las tres de la madrugada, en pijama. Si estaban en la cama y Conor vino persiguiéndolos, ¿cómo puede ser que acabaran peleando aquí? ¿Por qué no en su dormitorio? —Lo atraparon cuando intentaba escaparse. —Eso implicaría que su objetivo eran los niños. No encaja con la confesión: todo giraba en torno a Pat y Jenny. ¿Y no habrían ido ellos a comprobar primero si los niños estaban bien en caso de que hubieran oído un ruido y se hubieran quedado junto a ellos para intentar ayudarlos? ¿Te importaría que un intruso escapara si les hubiera pasado algo a tus hijos? —En este caso, son muchas las cosas aún por explicar —sentencié—. No te lo voy a negar. Pero recuerda que no era un simple intruso. Era su mejor amigo, o lo había sido en el pasado. Eso podría cambiar el curso de los acontecimientos. Esperemos a ver qué nos cuenta Fiona. —Sí —convino Richie. Abrió la puerta de un empujón y una bocanada de aire frío barrió la cocina, arrancando el olor de la estancada capa de sangre y productos químicos y convirtiendo aquella estancia, por un instante, en un lugar fresco y conmovedor como la mañana. —Esperemos a ver. Busqué mi teléfono y llamé a los uniformados: tenían que enviar a un cerrajero antes de que los Gogan decidieran montar un puesto de venta de recuerdos. Mientras esperaba a que contestaran, le dije a Richie: —Ha sido un buen interrogatorio. —Gracias. No sonaba ni de lejos tan complacido consigo mismo como debería. —Al menos ahora sabemos por qué Conor inventó esa historia acerca de cómo encontró la llave de Pat, para no incriminar a Jayden. —¡Qué amable por su parte! Muchos asesinos también dan de comer a los cachorrillos abandonados. Richie miraba hacia el jardín, que ya había empezado a cobrar un aspecto de dejadez: las malas hierbas se abrían camino entre el césped, y una bolsa de plástico azul azotaba un arbusto por efecto del viento. —Sí —contestó—. Probablemente. Cerró de un portazo y fue a devolver la llave. La última ráfaga de aire frío hizo que revolotearan los papeles sueltos esparcidos por el suelo. Gogan lo esperaba en la puerta principal de su casa para recuperarla. Jayden estaba tras él, colgado del pomo de la puerta. Cuando Richie entregó la llave, Jayden se asomó bajo el brazo de su padre y dijo: —Señor. —¿Sí? —preguntó Richie. —Si yo no le hubiera prestado la llave a ese hombre, ¿no los habría matado? Miraba a Richie con ojos de verdadero horror. Richie, con amabilidad pero también con firmeza, le contestó: —No ha sido culpa tuya, Jayden. La culpa es de la persona que lo ha hecho. Punto y final. Jayden se retorció. —Pero no habría podido entrar sin la llave… —Habría encontrado otro modo de hacerlo. Algunas cosas acaban sucediendo; cuando empiezan, por mucho que te esfuerces, no puedes detenerlas. Todo esto empezó mucho antes de que tú conocieras a ese hombre, ¿lo entiendes? Sus palabras se deslizaron por mi cráneo y se clavaron en mi nuca. Me revolví para que Richie se apresurara, pero estaba concentrado en Jayden. El chaval parecía medio convencido. Al cabo de un momento, dijo: —Supongo que sí. Volvió a colarse bajo el brazo de su padre y desapareció en el sombrío pasillo. Justo antes de cerrar la puerta, Gogan miró a Richie a los ojos y asintió, en un leve y reticente gesto de aprobación. Las dos familias vecinas que vivían al final de la calle estaban en casa aquella vez. Eran como los Spain tres días antes: parejas jóvenes con críos pequeños, suelos limpios y casas decoradas a la moda con esfuerzo y ahorros, ordenadas y listas para dar la bienvenida a unos visitantes que no se dignarían a venir. Ninguno de ellos había visto ni oído nada. Les informamos de que convenía cambiar las cerraduras de las puertas traseras, con discreción, insinuándoles que era sólo por precaución, un posible defecto de fabricación con el que habíamos topado durante el transcurso de la investigación, nada relacionado con los crímenes. Uno de los integrantes de cada una de las parejas tenía un empleo, jornadas largas a largas distancias; al otro hombre lo habían despedido una semana antes, y a la otra mujer en julio. Había intentado entablar amistad con Jenny Spain. «Estábamos aquí confinadas todo el día, así que pensé que nos sentiríamos menos solas si teníamos a alguien con quien hablar…». Jenny se había mostrado educada, pero había mantenido las distancias: siempre le parecía fantástico tomar una taza de té, pero nunca estaba libre y nunca estaba segura de cuándo lo estaría. —Pensé que quizá fuera tímida o que no quería que yo imaginara que éramos amigas del alma y me presentara en su casa todos los días, o quizá estuviera molesta porque antes no lo hubiera intentado. Pero es que antes apenas había tenido oportunidad de hacerlo, apenas estaba en casa… Pero si estaba preocupada por… Quiero decir… ¿Ha sido…? ¿Puedo preguntar? Había dado por supuesto que había sido Pat, tal como yo le había dicho a Richie que haría todo el mundo. —Hemos detenido a un hombre en relación con los crímenes —la informé. —Dios mío. Agarró la mano de su marido, sobre la mesa de la cocina. Era una mujer guapa, delgada, rubia y bien vestida, pero había estado llorando antes de que llegáramos. —Entonces no fue… ¿Fue… otra persona? ¿Un ladrón? —La persona arrestada no vivía en la casa. Se echó a llorar de nuevo. —Entonces… Oh, Dios… Sus ojos se desplazaron por encima de mi hombro, hacia el fondo de la cocina… Su hija, de unos cuatro años, estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con su cabecita rubia apoyada sobre un tigre de peluche, murmurando algo. —Entonces podría habernos pasado a nosotros. Nada lo hubiera impedido. Me gustaría poder decir «Gracias a Dios», pero no puedo, ¿verdad? Porque eso equivaldría a decir que Dios quería que muriesen… Y no ha sido Dios. Ha sido sólo un accidente, pura suerte. Sólo suerte… Los nudillos de la mano que tenía apoyada sobre la de su marido se le habían quedado blancos y se esforzaba por no estallar en sollozos. Me dolía la mandíbula de cuánto deseaba aclararle que se equivocaba: que los Spain habían lanzado algún mensaje al viento marino y Conor había respondido, y que ella y los suyos podían vivir una vida segura. —El sospechoso está bajo arresto. Pasará a la sombra mucho tiempo —la tranquilicé. La mujer asintió, sin mirarme. Su rostro me decía que yo no lo entendía. —De todos modos, queríamos marcharnos de aquí —explicó el marido —. Nos habríamos marchado hace meses, pero ¿quién va a querer comprar esto? Ahora… —No vamos a quedarnos aquí. Ni lo sueñes —sentenció la mujer. Rompió a llorar. Su voz y los ojos del marido revelaban la misma sombra de indefensión. Ambos sabían que no irían a ningún sitio. De regreso al coche, mi teléfono vibró para informarme de que tenía un mensaje. Geri me había llamado justo después de las cinco. —«Mick… Lamento mucho molestarte, sé que estás hasta las cejas de trabajo, pero he pensado que querrías saber… Quizá ya lo sabes, seguramente sí, pero… Dina se ha largado. Mick, lo siento mucho, sé que se suponía que debíamos cuidar de ella… y lo estábamos haciendo; la dejé con Sheila quince minutos mientras iba a comprar… ¿Ha vuelto a tu casa? Sé que seguramente estés enfadado conmigo, no te culpo, pero Mick, si está contigo, por favor, llámame. Lo lamento muchísimo, de verdad, yo…». —¡Mierda! —exclamé. Dina llevaba desaparecida una hora como mínimo. Y no habría nada que yo pudiera hacer hasta dentro de al menos dos horas más, una vez Richie y yo hubiéramos acabado de interrogar a Fiona. La idea de lo que podía sucederle a Dina en ese lapso de tiempo hizo que mi corazón latiera contra un muro de barro endurecido. —¡Me cago en todo! No me di cuenta de que había dejado de caminar hasta que vi a Richie, un par de pasos por delante, con la cabeza vuelta hacia mí. —¿Va todo bien? —me preguntó. —Sí, todo bien —respondí—. No tiene nada que ver con el trabajo. Sólo necesito un minuto para aclarar una cosa. Richie abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo le di la espalda y me eché a caminar en dirección contraria, a un ritmo que le sugería que era mejor no seguirme. Geri descolgó al primer timbrazo. —¿Mick? ¿Está contigo? —No. ¿A qué hora se ha marchado? —Oh, Dios. Tenía la esperanza de que… —No te pongas nerviosa. Podría estar en mi casa o en la comisaría. He estado trabajando fuera toda la tarde. ¿A qué hora se ha marchado? —Alrededor de las cuatro y media. A Sheila le ha sonado el móvil y era Barry, su novio, así que ha subido a su habitación para hablar con él en privado y, cuando ha bajado, Dina se había ido. Ha escrito: «Gracias, ¡adiós!» en el frigorífico con el lápiz de ojos y lo ha subrayado como hace siempre, con una onda. Se ha llevado el monedero de Sheila. Había sesenta euros, así que al menos tiene dinero… En cuanto he llegado a casa y Sheila me lo ha contado, he salido a buscarla en coche por el vecindario. Te prometo que he mirado por todas partes, he entrado en las tiendas, en los jardines de los vecinos, en todos los sitios, pero había desaparecido. No sabía dónde más buscarla. La he llamado una docena de veces, pero tiene el móvil desconectado. —¿Cómo estaba esta tarde? ¿Se ha molestado contigo o con Sheila? Si Dina se aburría… Intenté recordar si había mencionado el apellido de Jezzer. —¡No, estaba mejor! Mucho mejor. No estaba enfadada, asustada ni herida… Razonaba, al menos la mayor parte del tiempo. Parecía un poco distraída, como si no prestara demasiada atención cuando hablabas con ella, como si estuviera dándole vueltas a algo en la cabeza. Eso es todo. Geri hablaba en un tono cada vez más agudo. —Te prometo que estaba prácticamente recuperada, Mick. Estaba segura de que empezaba a estar mejor; de otro modo, jamás la habría dejado a solas con Sheila, nunca… —Ya lo sé. Seguro que estará bien. —No está bien, Mick. No lo está. Nada más lejos de la realidad. Miré hacia atrás por encima de mi hombro: Richie estaba apoyado en la puerta del coche, con las manos en los bolsillos, de cara a las obras para concederme la máxima intimidad. —Ya sabes a qué me refiero. Estoy seguro de que sólo se ha aburrido y se ha marchado a casa de algún amigo. Aparecerá mañana por la mañana con unos cruasanes para pedirte perdón… —Pero eso no significa que esté bien. Alguien que está bien no le roba a su sobrina el dinero que gana haciendo de niñera. Alguien que está bien no necesita que andemos pisando huevos todo el rato… —Ya lo sé, Geri. Pero eso no es algo que podamos solucionar esta noche. Concentrémonos en una cosa cada vez, ¿de acuerdo? Por encima de la tapia de la urbanización, el mar se oscurecía, meciéndose implacablemente hacia la noche; los pajarillos habían vuelto y hurgaban en la orilla. Geri contuvo el aliento y suspiró con voz temblorosa. —Estoy tan harta de todo esto… Había oído aquella queja un millón de veces antes, en su voz y en la mía: agotamiento, frustración y molestia mezclados con puro terror. Por muchas veces que vivas la misma situación, nunca olvidas que esta podría ser la vez en que, al fin, concluye de forma distinta: no con una tarjeta de disculpa garabateada y con un ramo de flores robadas en el umbral de casa, sino con una llamada telefónica de madrugada, un policía novato practicando sus dotes para dar malas noticias y una visita a la morgue de Cooper para identificarla. —Geri —le dije—. No te preocupes. Tengo que hacer un interrogatorio antes de marcharme, pero luego solucionaré este asunto. Si la encuentro esperándome en el trabajo, te llamaré. Tú sigue intentando que responda al móvil; si consigues hablar con ella, dile que se reúna conmigo en la comisaría y envíame un mensaje de texto para que sepa que está de camino. En caso contrario, me pondré a buscarla en cuanto acabe. ¿De acuerdo? —Sí. De acuerdo. Geri no preguntó cómo. Necesitaba creer que sería sencillo. Y yo también. —Seguramente no le sucederá nada por pasar sola otro par de horas. —Intenta dormir un poco. Se quedará en mi casa esta noche, pero es posible que mañana tenga que volver a llevártela. —Claro. Por supuesto. Todos se encuentran mejor. Colm y Andrea no se han contagiado, gracias a Dios… Y no dejaré que se aparte de mi vista esta vez. Te lo prometo. Mick, lo lamento muchísimo. —De verdad, Geri: no tienes que disculparte por nada. Diles a Sheila y a Phil que espero que se encuentren mejor. Te llamo luego. Richie seguía apoyado en la puerta del coche, con la vista alzada hacia los afilados zigzags de las paredes y los andamios recortados contra el frío cielo azul turquesa. Cuando desbloqueé las puertas del coche con el mando a distancia, el pitido hizo que se enderezara y se volviera hacia mí. —Hola. —Solucionado —dije—. Vámonos. Abrí la puerta, pero no se movió. Bajo la luz menguante, su rostro parecía pálido y sabio, mucho mayor de sus treinta y un años. —¿Puedo hacer algo por ti? — preguntó. Un segundo antes de poder abrir la boca noté una oleada dentro de mí, repentina y potente como una inundación e igual de peligrosa: la idea de explicárselo. Pensé en esos compañeros que llevan diez años juntos y se conocen al dedillo, en lo que habría dicho cualquiera de ellos: «¿Te acuerdas de la chica del otro día? Pues es mi hermana y está como una regadera. Y ya no sé cómo ayudarla…». Vi el bar, al compañero pidiendo las cervezas y haciendo comentarios sobre deportes, chistes verdes, explicando anécdotas que eran verdades a medias hasta que los hombros se te destensaban y olvidabas que el cerebro se te había cortocircuitado; lo vi enviándote a casa de noche con una resaca, notándolo detrás de ti, sólido como un muro de roca. Vi aquella imagen con tanta claridad que me podría haber calentado las manos con ella. Pero, un segundo después, me recompuse. La idea de explayarme con los asuntos privados de mi familia delante de él y rogarle que me diera una colleja y me dijera que todo iba a salir bien me revolvió el estómago. Richie no era un colega de hacía años ni un hermano de sangre; era casi un extraño que ni siquiera se había preocupado de compartir conmigo qué lo había desconcertado en el piso de Conor Brennan. —No hace falta —le contesté con sequedad. Por un momento, pensé en pedirle a Richie que se ocupara del interrogatorio de Fiona, que redactara el informe de la jornada o pospusiera la reunión con la hermana hasta la mañana siguiente (Conor no iba a marcharse a ninguna parte), pero ambas opciones me parecieron tan patéticas que me provocaron náuseas. —Aprecio el ofrecimiento, pero lo tengo todo controlado. Vayamos a ver qué tiene Fiona que contarnos. Capítulo 13 Fiona nos estaba esperando frente a la comisaría central, apoyada en una farola. Bajo el círculo de luz amarillenta y ahumada, con la capucha de su trenca roja levantada para protegerse del frío, parecía la criaturita perdida de uno de los cuentos que se explican al calor de una chimenea. Me pasé una mano por el pelo y cerré con llave a Dina en el fondo de mi mente. —Recuerda —le dije a Richie—, aún no la hemos descartado. Richie respiró hondo, como si el agotamiento lo hubiera atacado de repente por la espalda. —No le dio las llaves a Conor — replicó. —Ya lo sé. Pero lo conocía. Ahí está la historia, y necesitamos mucha más información sobre eso antes de poder descartarla como sospechosa. Fiona se irguió al ver que nos acercábamos. En los últimos dos días, había perdido peso: los pómulos se le marcaban, afilados, a través de la piel, que había adquirido un tono grisáceo y apagado. Olía a hospital, a desinfectante y a enfermedad. —Señorita Rafferty —la saludé—, le agradezco que haya venido. —¿Podríamos…? ¿Podríamos hacer que esto fuera lo más rápido posible? Quiero regresar junto a Jenny. —Lo entiendo —dije, extendiendo un brazo para guiarla hacia la puerta—. Procuraremos ser breves. Fiona no se movió. El cabello le caía desordenadamente alrededor del rostro en ondas castañas, lacias y sin vida, como si se lo hubiera lavado en la pila del baño con jabón de hospital. —Me dijo que habían atrapado al hombre, al hombre que ha hecho esto. Le hablaba a Richie. —Hemos detenido a una persona en relación con los crímenes, así es —le comunicó Richie. —Quiero verlo. Richie no supo cómo reaccionar. —Me temo que no está aquí. Lo hemos enviado a prisión —le dije yo con delicadeza. —Necesito verlo. Necesito… Fiona perdió el hilo de sus pensamientos, sacudió la cabeza y se apartó el pelo de la cara. —¿Podemos ir a verlo? —Esto no funciona así, señorita Rafferty. Estamos fuera del horario de visitas y, además, tendríamos que cumplimentar un montón de papeleo. Podríamos tardar unas cuantas horas en traerlo, y eso siempre en función de las medidas de seguridad disponibles… Si quiere regresar junto a su hermana, deberemos posponerlo y dejarlo para otro día. Pese a que le había dado la oportunidad de discutirlo, no le quedaban fuerzas para hacerlo. Al cabo de un momento dijo: —Sí, otro día. ¿Podré verlo otro día? —Estoy seguro de que algo conseguiremos —la tranquilicé y volví a alargar el brazo. En esta ocasión, Fiona sí se movió, salió del círculo de luz de la farola y se adentró en las sombras, hacia la puerta de la comisaría. Una de las salas de interrogatorios está amueblada para resultar cómoda: hay moqueta en lugar de linóleo, las paredes son de color crema y están limpias, las sillas son cómodas y no te dejan el culo amoratado, hay un dispensador de agua fría, una tetera eléctrica y una cestita con bolsitas de té, café y azúcar, además de tazas de verdad, en lugar de vasos de plástico. Es para los familiares de las víctimas, para los testigos frágiles y para los sospechosos que se tomarían las otras salas como una afrenta contra su dignidad. Allí fue donde condujimos a Fiona. Richie la ayudó a acomodarse (estaba bien tener un socio a quien podías confiarle alguien tan frágil), mientras que yo bajé a la sala de investigaciones y lancé un par de pruebas a una caja de cartón. Cuando regresé, Fiona había dejado el abrigo en el respaldo de la silla y estaba encorvada sobre una taza de té humeante, como si todo su cuerpo necesitara entrar en calor. Sin el abrigo, parecía menuda como una niña, incluso con aquellos tejanos anchos y su rebeca extragrande de color crema. Richie estaba sentado frente a ella, con los codos apoyados en la mesa, explicándole una historia tranquilizadora sobre un pariente imaginario a quien los médicos del hospital donde se encontraba Jenny habían salvado de una dramática combinación de heridas. Deslicé la caja bajo la mesa para que no estorbara y ocupé una silla junto a Richie. —Le estaba explicando a la señorita Rafferty que su hermana está en buenas manos —me informó. —El médico ha dicho que dentro de un par de días le reducirán la dosis de calmantes. No sé cómo va a afrontar todo esto Jenny —añadió Fiona—. Evidentemente, está malherida, pero los calmantes ayudan y la mitad del tiempo piensa que es sólo una pesadilla. Cuando recobra la conciencia, vuelve a golpearla… ¿No pueden darle otra cosa? ¿Antidepresivos o algo parecido? —Los médicos saben lo que se hacen —replicó Richie con amabilidad —. La ayudarán a recuperarse. —Quiero pedirle que haga algo por nosotros, señorita Rafferty —dije—. Mientras está aquí, necesito que olvide lo que le ha sucedido a su familia. Quíteselo de la cabeza y concéntrese al cien por cien en responder a nuestras preguntas. Créame, sé que le parecerá imposible, pero es el único modo en que puede ayudarnos a meter a ese hombre entre rejas. Eso es lo que Jenny necesita de usted en estos momentos, lo que todos ellos necesitan. ¿Podrá hacerlo por ellos? Es el regalo que les ofrecemos a los seres queridos de las víctimas: descanso. Durante una hora o dos tienen la oportunidad de permanecer sentados en calma y —libres de culpa, porque no les queda más alternativa— les permitimos que dejen de machacarse el pensamiento intentando recomponer los añicos de lo sucedido. Entiendo que es una labor inmensa y de un valor incalculable. Vi las capas en los ojos de Fiona como las había visto en centenares de personas: alivio, vergüenza y gratitud. —Está bien —dijo—. Lo intentaré. Nos explicaría cosas que jamás había querido mencionar, para darse a sí misma una razón para continuar hablando. —Le estamos muy agradecidos — respondí—. Sé que es difícil, pero está haciendo lo correcto. Liona apoyó la taza de té en equilibrio sobre sus delgadas rodillas, sosteniéndola entre las manos, y me dedicó toda su atención. Su espalda ya se había enderezado un poco. —Empecemos por el principio — anuncié—. Hay muchas posibilidades de que nada de esto sea relevante, pero es muy importante para nosotros obtener el máximo de información posible. Según nos dijo, Pat y Jenny comenzaron a salir a los dieciséis años, ¿verdad? ¿Puede decirme cómo se conocieron? —No con exactitud. Todos procedemos de la misma zona, así que nos conocíamos de vista, desde que éramos niños, desde la escuela primaria; no recuerdo exactamente cuándo nos conocimos ninguno de nosotros. Hacia los doce o trece años, un puñado de nosotros empezamos a salir en pandilla, íbamos a la playa, hacíamos patinaje en línea o bajábamos a Dun Laoghaire y matábamos el tiempo en el embarcadero. A veces íbamos a la ciudad, al cine y luego al Burger King, y los fines de semana salíamos a las discotecas para menores si había alguna fiesta que estuviera bien. Cosas de críos, pero estábamos muy unidos. Unidos de verdad. —No hay nada como los amigos que uno hace de adolescente —comentó Richie—. ¿Cuántos eran? —Jenny y yo, Pat y su hermano Ian, Shona Williams, Conor Brennan, Ross McKenna, «Mac», y un par más que se unían a nosotros esporádicamente, pero que no formaban parte de la cuadrilla. Rebusqué en la caja de cartón, saqué un álbum de fotos con la portada rosa y flores de lentejuelas y lo abrí por una hoja marcada con un pósit. Había siete adolescentes sentados sobre una tapia, apretados muy juntos para caber en la foto, riendo, blandiendo cucuruchos de helado y con camisetas de vivos colores. Piona llevaba aparatos en los dientes y el cabello de Jenny era un tono más oscuro; Pat la rodeaba con los brazos (ya tenía los hombros anchos como un hombre, aunque seguía teniendo cara de niño, franca y rubicunda) y ella simulaba estar dándole un mordisco al helado de él. Conor era desgarbado, todo piernas y brazos, y parecía estar haciendo el chimpancé descolgándose del muro. —¿Es esta la pandilla? —pregunté. Fiona depositó el té en la mesa (demasiado rápido; salpicaron un par de gotas) y alargó una mano para señalar el álbum. —Eso es de Jenny. —Ya lo sé —le respondí en un tono amable—. Hemos tenido que tomarlo prestado por un tiempo. Los hombros se le desplomaron al notar como nuestros dedos escarbaban de súbito en las profundidades de sus vidas. —Dios… —exclamó sin querer. —Se lo devolveremos a Jenny lo antes posible. —¿Pueden…? Si terminan pronto, ¿podrían no decirle que lo han cogido? No necesita llevarse ningún disgusto más. Aquí… Fiona pasó una mano por la foto y, en voz tan baja que apenas pude oírla, dijo: —Éramos realmente felices. —Haremos cuanto podamos —le aseguré—. Y usted también podrá ayudarnos en eso. Si puede darnos toda la información que necesitamos, evitaremos tener que formularle a Jenny estas preguntas. Asintió, sin levantar la mirada. —Estupendo —continué—. Y ahora dígame. Este tiene que ser Ian. ¿Me equivoco? Ian era un par de años más joven que Pat, más delgado y tenía el pelo castaño; aun así el parecido entre ambos era evidente. —Sí, ese es Ian. Está tan joven ahí… En aquel entonces era muy tímido. Di unos golpéenos en el pecho de Conor. —¿Y este quién es? —Es Conor. Lo dijo sin más, de inmediato, sin tensiones. —Es el mismo tipo que sostiene a Emma en brazos en la foto del bautizo, la que había en su habitación. ¿Es su padrino? —Sí. Al oír el nombre de Emma se le tensó el rostro. Presionó las puntas de los dedos sobre la foto como si intentara apartarse de ella. Avancé hacia la siguiente cara y le pregunté con calma: —¿Y este tipo? ¿Mac, no es cierto? Era un tipo regordete, con el pelo recio, los brazos abiertos y unas Nike inmaculadas. Sólo con mirarles la ropa cualquiera habría podido decir a qué generación pertenecían aquellos chavales: nada de prendas de segunda mano ni de remiendos; todo era novísimo y de marca. —Sí. Y esta es Shona. Pelirroja, con un cabello que habría sido encrespado si no le hubiera dedicado mucho tiempo a alisárselo y una piel que seguramente era pecosa bajo el bronceado artificial y el esmerado maquillaje. Durante un extraño segundo, casi sentí lástima por aquellos chavales. A su edad, mis amigos y yo éramos pobres como ratas y, por muy poco recomendable que sea la pobreza, al menos requería menos esfuerzo. —Mac y ella siempre nos hacían reír. Me había olvidado del aspecto que tenía Shona. Ahora es rubia. —Entonces ¿todavía mantiene el contacto con todos ellos? Me sorprendí esperando que la respuesta fuera afirmativa, no por la investigación, sino por Pat y Jenny, varados en su fría isla desértica, al azote de los vientos. Me habría gustado saber que habían mantenido la fortaleza de sus raíces. —No mucho. Yo conservo los números de teléfono de todos ellos, pero hace siglos que no nos vemos. Debería llamarlos y contarles lo ocurrido, pero es que… no puedo. Se llevó la taza a la boca para ocultar el rostro. —Facilítenos los números y nosotros lo haremos —se ofreció Richie —. No hay razón para que sea usted quien les comunique las malas noticias. Fiona asintió, sin mirarlo, y buscó a tientas el teléfono en su bolsillo. Richie arrancó una página de su cuaderno de notas y se la entregó. Mientras escribía, le pregunté, para intentar adentrarla de nuevo en un territorio más seguro: —Al parecer formaban ustedes una pandilla muy unida. ¿Cómo es que perdieron el contacto? —Cosas de la vida. Cuando Pat, Jenny y Conor entraron en la universidad… Shona y Mac eran un año más jóvenes que ellos e Ian y yo dos, así que dejamos de estar en la misma onda. Ellos podían entrar en pubs, en discotecas de verdad, y quedaban con sus amigos de la facultad. Sin ellos tres, el resto sencillamente dejamos de… ya no era lo mismo. Le entregó la nota y el bolígrafo a Richie. —Lo intentamos. Todos. Al principio seguíamos quedando a todas horas. Era extraño, porque, de repente, había que programar actividades y siempre había alguien que se descolgaba en el último minuto, pero aun así, continuamos viéndonos. Poco a poco, nos fuimos distanciando. Hasta hace un par de años seguíamos reuniéndonos para tomar una cerveza cada pocas semanas, pero… dejó de funcionar. Volvía a tener las manos alrededor de la taza, la inclinaba describiendo círculos y contemplaba cómo se arremolinaba el té. El aroma estaba cumpliendo su misión: convertir aquella sala en un lugar hogareño y seguro. —En realidad, probablemente dejó de funcionar mucho antes de eso. Se aprecia en las fotos: dejamos de encajar como en esa foto de ahí; nos volvimos todo codos y rodillas clavados en los otros, todo muy raro… Y no nos apetecía ver cómo nos desmembrábamos. A Pat menos que a nadie. Cuanto menos sintonía había, más se esforzaba por que siguiéramos juntos. Podíamos estar sentados en el embarcadero o donde fuera y Pat se estiraba intentando continuar cerca de todos nosotros, como si volviéramos a ser una gran pandilla. Creo que le enorgullecía seguir conservando a los amigos de su infancia. Significaba mucho para él. No quería perder eso. Fiona era poco corriente: perceptiva, aguda, sensible; el tipo de muchacha que pasaría mucho tiempo sola reflexionando sobre algo que no entendiera, tirando de los hilos hasta desenredar el nudo. Y eso la convertía en una testigo útil, pero a mí no me gusta lidiar con gente poco corriente. —Cuatro chicos y tres chicas —dije yo—. ¿Tres parejas y el que siempre queda suelto? ¿O sólo una pandilla de amigos? Fiona casi sonrió mirando la foto. —Una pandilla de amigos, básicamente. Cuando Jenny y Pat comenzaron a salir juntos, las cosas no cambiaron demasiado. Hacía mucho tiempo que todos sabíamos que acabaría pasando. —Recuerdo que nos comentó que usted soñaba con alguien que la amara del mismo modo que Pat amaba a Jenny —apunté—. ¿Los otros chavales no eran objetivos válidos? ¿No salió nunca con ninguno de ellos? Se sonrojó; el rubor borró el tono grisáceo de su rostro y lo volvió joven y vital. Por un instante, pensé que era por Pat, que él había ocupado el lugar que otros chicos podrían haber llenado, pero dijo: —La verdad es que sí. Con Conor… Salimos, pero poco tiempo. Cuatro meses. El verano de mis dieciséis años. Lo cual, a aquella edad, era casi un matrimonio. Me percaté del leve temblor de los pies de Richie. —Pero la trataba mal —añadí yo. El sonrojo se iluminó. —No. Mal, no. Nunca fue malo conmigo ni nada parecido. —¿De verdad? La mayoría de los chavales a esa edad pueden ser bastante crueles. —Conor no lo fue nunca. Era… es un tipo muy dulce. Amable. —¿Pero…? —quise saber yo. Fiona se frotó las mejillas como si intentara deshacerse del rubor. —No sé, me emocionó mucho que me pidiera una cita; siempre me había preguntado si estaba enamorado de Jenny. No por nada que dijera, sólo… No sé, a veces esas cosas se notan. Y luego, cuando empezamos a salir, él… daba la sensación de que… Me refiero a que nos lo pasábamos en grande, nos reíamos mucho, pero él siempre quería hacer cosas con Pat y Jenny, como ir al cine con ellos o ir los cuatro juntos a la playa y ese tipo de cosas. Todo su cuerpo, todos los ángulos de su cuerpo apuntaban en la dirección de Jenny. Y cuando la miraba… se le iluminaba el rostro. Siempre que contaba un chiste, al decir la frase final, la miraba a ella, no a mí… Y ahí estaba nuestro motivo, el más viejo del mundo. De un modo extraño, era reconfortante saber que yo había estado en lo cierto desde el principio: el viento no había traído aquella desgracia como un temporal asesino que se había estrellado contra los Spain al azar. Había surgido de sus propias vidas. Prácticamente podía escuchar a Richie zumbando junto a mí de las ganas que tenía de moverse. No lo miré. Dije: —Usted pensó que en realidad quería salir con Jenny, que salía con usted para estar más cerca de ella. Intenté suavizarlo, pero igualmente sonó brutal. Fiona se estremeció. —Supongo que sí. Más o menos. Creo que en parte era eso y en parte Conor esperaba que, si estábamos juntos, seríamos como ellos, como Jenny y Pat. Ellos eran… En la página enfrentada a la fotografía de grupo había una imagen de Pat y Jenny tomada el mismo día, a juzgar por la ropa. Estaban sentados juntos sobre una tapia, inclinados el uno hacia el otro, mirándose a la cara, con sus narices casi rozándose. Jenny sonreía a Pat; él la miraba con ojos absortos, atentos, felices. El aire que los rodeaba era cálido, blanco y dulce como el verano. A lo lejos, a su espalda, se divisaba una franja de mar azul como las flores. Fiona suspendió la mano encima de la foto, como si quisiera tocarla pero no pudiera. —Yo les saqué esta foto —comentó. —Es muy buena. —Eran muy fotogénicos. La mayoría de las veces, cuando vas a sacarle una foto a una pareja, has de tener cuidado con el espacio que queda entre ellos, por cómo rompe la luz. Con Pat y Jenny, parecía que la luz no se rompiera nunca, que simplemente atravesara el hueco… Eran muy especiales. Por separado, ambos eran muy populares en la escuela. Pat jugaba muy bien al rugby y Jenny tenía un séquito de pretendientes, pero juntos… Eran de oro. Podría haberme pasado el día mirándolos. Los mirabas y pensabas: «¡Así! ¡Así es como se supone que tiene que ser!». Peinó las manos entrelazadas de Pat y Jenny con las puntas de los dedos y luego los apartó. —Conor… Sus padres estaban separados. Su padre vivía en Inglaterra, creo recordar, y nunca hablaba de él. Pat y Jenny eran la pareja más feliz que él había conocido nunca. Era como si quisiera ser ellos y pensara que, si nosotros salíamos juntos, podríamos… Yo entonces no sabía expresar todo esto en palabras, claro, pero después, con el tiempo, pensé que quizá… —¿Habló con él de aquello? — quise saber. —No. Me daba vergüenza. Era mi hermana, entiéndalo… Fiona se pasó las manos por el pelo y se lo echó hacia delante para ocultar sus mejillas. —Me limité a romper con él. No fue nada trágico. No es que estuviera enamorada de él. Éramos unos críos. Sin embargo, sí debió de ser algo trágico. «Mi hermana…». Richie apartó su silla y se levantó para encender la tetera eléctrica. Por encima de su hombro comentó, como si tal cosa: —Recuerdo que nos dijo que Pat sentía celos de los chicos que iban detrás de Jenny cuando todavía eran unos chavales. ¿Se refería a Conor? Fiona levantó la cabeza ante aquella pregunta, pero Richie estaba sacudiendo un sobrecito de café y mirándola con simple interés. —No se ponía celoso como usted insinúa. Simplemente… él también se dio cuenta. De manera que, cuando yo rompí con Conor, Pat me llevó aparte un par de días más tarde y me preguntó por qué lo había hecho. Se lo conté todo. Era como un hermano mayor para mí. Y acabamos hablando del asunto. Richie silbó. —Cuando yo era más joven —dijo —, si a mi colega le hubiera gustado mi novia, me habría hervido la sangre. Le aseguro que no soy una persona violenta, pero se habría llevado un buen puñetazo en la jeta. —Creo que Pat también lo pensó. Me refiero a que… Un destello repentino de alarma. —Pat tampoco era una persona violenta, nunca lo fue, pero como usted ha dicho… Estaba enfadado. Vino a verme a casa mientras Jenny estaba de compras y, cuando se lo conté, se largó sin más. Se quedó blanco como el papel, el rostro pétreo. La verdad es que me asusté, no porque pensara que pudiera hacerle algo a Conor, porque sabía que no lo haría, pero… Pensé que si todo el mundo se enteraba, la pandilla se separaría y todo sería horrible. Deseé… —Agachó la cabeza y, con voz más baja, mirando a la taza, concluyó—: Deseé haber cerrado el pico. O no haber salido nunca con Conor, para empezar. —La culpa no fue suya —la consolé —. Usted no podía saberlo. ¿O sí? Fiona se encogió de hombros. —Probablemente no. Sin embargo, tenía la sensación de que sí podía. No sé, podía haberme preguntado por qué iba a gustarle yo estando Jenny. Su cabeza estaba aún más gacha. Y de nuevo, aquel destello de algo profundo y enmarañado que se extendía entre ella y Jenny. —Imagino que debió de ser bastante humillante —aventuré. —Sobreviví. Al fin y al cabo, tenía dieciséis años: a esa edad todo es humillante. Se esforzaba por bromear, pero no lo consiguió. Richie le sonrió al inclinarse sobre su hombro para asir su taza, pero ella se la dio sin mirarlo a los ojos. —Pat no era el único con derecho a estar enojado. ¿No se enfadó también usted? ¿Con Jenny, con Conor, con ambos? —Yo no era así. Pensé que era culpa mía, por ser tan boba. —¿Y Pat no se enfrentó a Conor? — quise saber. —Creo que no. Ninguno de los dos apareció con moretones ni rasguños, o al menos yo no los vi. No sé exactamente qué sucedió. Pat me llamó al día siguiente y me dijo que no me preocupara por nada, que olvidara que habíamos mantenido aquella conversación. Le pregunté qué había ocurrido, pero lo único que me dijo fue que en adelante no supondría ningún problema. En otras palabras, Pat había mantenido el control, había lidiado limpiamente con una situación desagradable y había reducido el nivel de dramatismo al mínimo. Entretanto, Conor había sido vencido por Pat, humillado incluso de forma más dolorosa que por Fiona, y ya no le había quedado duda de que no tenía absolutamente ninguna oportunidad con Jenny. Esta vez sí miré a Richie. Andaba enredando con las bolsitas de té. —¿Y el problema desapareció? — pregunté. —Sí. Para siempre. Ninguno de nosotros volvió a comentar nada sobre el tema. Conor se mostró más amable de lo normal conmigo durante un tiempo, quizá intentaba compensar que las cosas no hubieran salido bien, aunque lo cierto es que siempre había sido bueno conmigo… Y me llevé la impresión de que mantenía las distancias con Jenny; nada demasiado obvio, pero se aseguraba de no hacer nunca nada a solas con ella, por ejemplo. Pero, básicamente, todo volvió a la normalidad. Fiona tenía la cabeza gacha, se quitaba bolitas de la manga de la rebeca y aún le quedaba un residuo de sonrojo en las mejillas. —¿Llegó a descubrirlo Jenny? —le pregunté. —¿Que rompí con Conor? ¿Cómo no iba a darse cuenta? —Que él estaba interesado en ella. Un tono de rojo más subido de nuevo. —Creo que sí, la verdad. De hecho, creo que lo supo siempre. Yo nunca se lo dije, y Conor tampoco lo hizo, y Pat… Pat es muy protector, no habría querido preocuparla. Pero una noche, un par de semanas después de aquella historia, Jenny entró en mi habitación. Estábamos a punto de meternos en la cama; ella ya llevaba el pijama puesto. Se quedó ahí de pie, toqueteando mis horquillas del pelo, colgándoselas de las puntas de los dedos y demás… Al final le pregunté: «¿Qué pasa?», y ella me contestó: «Siento mucho lo que ha pasado entre Conor y tú». Yo repliqué algo como: «Estoy bien, no importa». Habían pasado semanas y ella ya me había dicho aquello un montón de veces, no sé qué le pasó, pero contestó: «Lo digo en serio. Si ha sido por mi culpa, si pudiera haber hecho algo de manera distinta… Quería decirte que lo siento muchísimo, eso es todo». Fiona soltó una risa irónica y contenida. —Las dos nos moríamos de vergüenza. Yo le dije: «No, claro que no ha sido por tu culpa, ¿por qué habría de serlo? Estoy bien, buenas noches…». Lo único que quería era que se marchara. Jenny… Por un instante pensé que iba a añadir algo, así que metí la cabeza en el armario y empecé a lanzar ropa por la habitación, fingiendo buscar algo que ponerme al día siguiente. Cuando volví la vista, ya no estaba. Jamás volvimos a hablar de ello, pero por eso imaginé que sabía lo de Conor. —Y le preocupaba que usted pensara que lo había estado provocando —observé—. ¿Lo creía así? —Ni siquiera me paré a pensarlo nunca. Fiona leyó el signo de interrogación en mi ceja y desvió la mirada. —Bueno, sí que lo pensé, pero jamás la culpé por… A Jenny le gustaba flirtear. Le gustaba llamar la atención de los chicos. Tenía dieciocho años, ¿cómo no iba a gustarle? No creo que alentara a Conor, pero creo que sabía que a él le gustaba y que a ella eso la divertía. Eso es todo. —¿Cree que hizo algo relacionado con ese tema? —le pregunté. Fiona levantó la cabeza de súbito y me clavó la mirada. —¿Como qué? ¿Como decirle que se apartara? ¿Como enrollarse con él? —Cualquiera de las dos opciones — repuse de manera insulsa. —¡Pero si ella salía con Pat! Salían en serio, no era cosa de críos. Estaban enamorados. Y Jenny no es de las que ponen los cuernos… ¡Estamos hablando de mi hermana! Levanté las manos. —No dudo ni por un instante que estuvieran enamorados. Pero una adolescente que empieza a darse cuenta de que va a pasar el resto de su vida con el mismo hombre… Es posible que tuviera un ataque de pánico, que pensara que necesitaba pasar un momento con otro muchacho antes de establecerse. Eso no la convertiría en una golfa. Fiona negaba con la cabeza, con el cabello desordenado. —Usted no lo entiende. Jenny… Cuando Jenny hace algo, lo hace bien. Aunque no hubiera estado loca por Pat, y lo estaba, jamás le habría puesto los cuernos con nadie, ni siquiera dando un beso. Decía la verdad, pero eso no significaba que estuviera en lo cierto. Cuando la mente de Conor había empezado a soltar amarras, un beso del pasado podría haberse transformado en un millón de dulces posibilidades que se le escurrían de las manos. —Entendido —dije yo—. ¿Y respecto a enfrentarse a Conor? ¿Cree que pudo hacerlo? —No lo creo. ¿Para qué iba a hacerlo? ¿De qué habría servido? Lo único que habría conseguido es avergonzar a todo el mundo y de paso echar a perder quizá la relación entre Pat y Conor. Y Jenny no habría querido que eso sucediese. No le van los dramas. Richie vertió agua hirviendo en la taza. —Yo hubiera dicho que la relación entre Pat y Conor ya estaría deteriorada, ¿no? Me refiero a que, aunque Pat no le diera a Conor un par de bofetones aquel día, dudo mucho que fuera un mártir. No creo que continuaran siendo amigos como si nada hubiera sucedido. —¿Por qué no? Conor no había hecho nada. Era su mejor amigo y no podían permitir que algo así arruinase su relación. ¿Algo de esto es…? ¿Por qué…? No sé, todo eso ocurrió hace once años. Fiona empezó a mostrarse recelosa. Richie se encogió de hombros y arrojó la bolsita de té a la papelera. —Lo único que digo es que, si continuaron siendo amigos después de aquello, debían de estar muy unidos. Yo he tenido buenos amigos de joven, pero debo admitir que, de haber vivido una situación semejante, mejor que hubieran puesto tierra de por medio. —Lo eran. Eran muy amigos. Todos lo éramos, pero lo de Pat y Conor era distinto. Creo… Richie le ofreció una taza de té recién hecho. Fiona removió la cuchara con aire ausente; se estaba concentrando, buscaba las palabras exactas. —Siempre creí que se debía a sus padres. El padre de Conor, como ya les he explicado, había desaparecido, y el de Pat falleció cuando él tenía unos ocho años… Y eso marca mucho, sobre todo a los chicos. Los hombres que han tenido que asumir ser el cabeza de familia cuando niños son distintos. Tuvieron que asumir responsabilidades a una edad temprana. Y eso se nota. Fiona alzó la vista; nuestros ojos se encontraron y, por algún motivo, ella desvió la mirada demasiado rápidamente. —No sé —continuó—. Tenían eso en común. Supongo que, para los dos, significaba mucho tener cerca a alguien que los entendiera. A veces se iban a dar una vuelta, los dos solos, paseaban hasta la playa o a cualquier otro sitio. Yo solía observarlos. En ocasiones, ni siquiera hablaban; se limitaban a caminar muy juntos, tanto que sus hombros casi se rozaban. Acompasados. Regresaban con aire más tranquilo, más sosegados. Su mutua compañía les sentaba bien a ambos. Y cuando uno tiene un amigo así, puede llegar muy lejos para conservarlo. El repentino y doloroso latigazo de envidia me pilló por sorpresa. Yo fui un solitario en mis últimos años en la escuela. Me habría sentado bien tener un amigo así. —Desde luego —confirmó Richie —. Sé que ha comentado que las cosas cambiaron al empezar a estudiar en la universidad, pero supongo que hizo falta algo más para que la pandilla se deshiciera. —Así fue —respondió Fiona de manera inesperada—. Creo que, cuando eres un crío, estás menos… ¿definido? Pero luego creces y empiezas a decidir qué clase de persona quieres ser, y eso no siempre encaja con la clase de personas en que se están convirtiendo tus amigos. —Sé a lo que se refiere. Yo sigo viéndome con mis amigos del instituto, pero la mitad de nosotros queremos hablar de conciertos y de la Xbox y la otra mitad se empeña en hablar del color de las cosas de sus bebés. Se producen muchos silencios incómodos. Richie se deslizó en su asiento, me entregó una taza de café y le dio un buen trago al suyo. —¿Y qué caminos tomaron? —Al principio se descolgaron Mac e Ian. Querían ser como los chicos ricos de la ciudad. Mac trabaja para una agencia inmobiliaria e Ian se dedica a algo relacionado con la banca, no sé exactamente qué. Empezaron a ir a sitios superpijos, como el Café en Seine y clubes como el Lillie’s. Cuando quedábamos todos, Ian presumía de cuánto había pagado por cada prenda que llevaba puesta y Mac explicaba a voz en grito que una chica se había abalanzado sobre él la noche anterior y no conseguía quitársela de encima, pero que, como se sentía generoso, había acabado por darle cuerda… Me juzgaban como una tonta por dedicarme a la fotografía, sobre todo Mac; no dejaba de decirme que era una idiota y que nunca me forraría, que debería madurar y que más me valdría vestir con ropa decente para tener la oportunidad de cazar a un ricachón que cuidara de mí. Después, la empresa de Ian lo destinó a Chicago y Mac estaba casi siempre en Leitrim, vendiendo pisos en las grandes urbanizaciones de la zona, y así acabamos perdiendo el contacto. Imaginé… Hojeó el álbum de fotos y sonrió con tristeza al ver una fotografía de los cuatro muchachos haciendo muecas y gestos de gánster con las manos. —Me refiero a que mucha gente se volvió como ellos durante el boom de la construcción —prosiguió—. No es que Mac e Ian fueran unos gilipollas, sino que se limitaron a hacer lo que hacía todo el mundo. Imaginé que acabarían cansándose. Ya no son tipos divertidos, pero en el fondo siguen siendo buenas personas. Las personas que te conocen en tu época adolescente, quienes han sido testigos de tu corte de pelo más estúpido y de las cosas más vergonzosas que has hecho en tu vida y aun así siguen queriéndote son irreemplazables, ¿saben? Yo siempre creía que, en algún momento, volveríamos a reunimos. Pero ahora, después de esto… No lo sé. La sonrisa se había desvanecido. —¿Conor no iba al Lillie’s con ellos? —pregunté. Una sombra momentánea de sonrisa revoloteó en su rostro. —¡Qué va! No era su estilo. —¿Era un muchacho solitario? —No era un solitario. Podía estar en el pub divirtiéndose como cualquiera, pero no en un pub como Lillie’s. Conor es un tipo intenso. Nunca se dejó llevar por las modas; afirmaba que eso era permitir que otras personas decidieran por ti y que él era lo bastante mayorcito para tomar sus propias decisiones. Y pensaba que la competición por saber quién tenía la tarjeta de crédito más abultada era una chorrada. Se lo decía a Ian y a Mac, les decía que se estaban convirtiendo en un par de borregos sin neuronas. Y ellos no se lo tomaban demasiado bien. —Un provocador —observé. Fiona sacudió la cabeza. —Provocador no. Sólo… lo que he explicado antes. Dejaron de encajar, y era algo que les preocupaba. Descargaban sus frustraciones los unos en los otros. Si continuaba insistiendo en la figura de Conor durante mucho más tiempo, empezaría a preguntarse por qué. —¿Y qué hay de Shona? ¿Cómo dejó de encajar ella? —Shona… Fiona se encogió de hombros con un gesto elocuente. —Shona andará por ahí convertida en la versión femenina de Mac e lan. Bronceado artificial, ropa de marca, muchas amigas con bronceados artificiales y ropa de marca, y dedicadas a criticarlo todo, siempre, con inquina, no como el resto. Cuando nos reuníamos, no dejaba de hacer comentarios socarrones sobre el corte de pelo de Conor, sobre mi ropa, y Mac e lan le reían las gracias. Era divertida, siempre lo fue, pero antes no hacía bromas crueles. Hubo una vez, hace unos cuantos años, en que le envié un mensaje de texto para proponerle que fuéramos a tomar una cerveza, algo normal, sin más. Se limitó a contestarme informándome de que iba a casarse (no nos había presentado a su novio, pero todos sabíamos que estaba forrado) y que se moriría de vergüenza si su prometido la viera alguna vez con alguien como yo, así que ya podía ir repasando las secciones de sociedad de los diarios para ver las fotos de la boda. ¡Adiós! Otro encogimiento de hombros, corto y seco. —En el caso de Shona, no creo que cambie nunca. —¿Y qué hay de Pat y Jenny? — inquirí—. ¿También anhelaban ser los modernos de la ciudad? El dolor trazó un arco en el rostro de Fiona, pero se desprendió de él con una sacudida rápida de cabeza y agarró su taza. —Más o menos. No como lan y Mac, pero sí les gustaba ir a esos sitios modernos y vestir como correspondía. Aunque, para ellos, lo más importante era estar juntos. Casarse, comprarse una casa, tener hijos… —La última vez que hablamos mencionó usted que hablaba con Jenny todos los días, pero que hacía mucho que no se veían. Ustedes también se alejaron. ¿Fue por eso? ¿Porque Pat y ella vivían inmersos en su frenesí doméstico y no encajaba con el suyo? Se estremeció. —Suena espantoso. Pero, sí, supongo que así fue. Cuanto más avanzaban por su senda, más se alejaban del resto de nosotros. Cuando nació Emma, empezaron a hablar de cosas como la rutina de acostarla y encontrar la guardería adecuada, y al resto de nosotros todo eso nos quedaba muy lejos. —Igual que con mi pandilla —se sumó Richie asintiendo—. Caca de bebés y cortinas. —Sí. Al principio podían contratar a una niñera y venir a tomar unas cervezas, así que al menos los veíamos, pero cuando se mudaron a Brianstown… De todos modos, tampoco sé si les apetecía demasiado salir. Estaban ocupados cuidando de su familia y querían hacerlo bien; no les gustaba emborracharse en bares y llegar a casa bebidos a las tres de la madrugada, ya no. Siempre nos invitaban a ir a visitarlos, pero con la distancia y todos trabajando jornadas interminables… —Nadie lo hacía. A mí también me ha pasado. ¿Cuándo fue la última vez que la invitaron a visitarlos, lo recuerda? —Hace ya meses. En mayo o junio. Jenny acabó cansándose de invitarme y que nunca pudiera ir. Fíona empezaba a apretar la taza entre las manos. —Debería haberme esforzado por ir a verlos. Richie sacudió la cabeza, comprensivo. —No tenía motivo para pensar eso. Usted estaba viviendo su vida y ellos la suya, todo el mundo estaba bien y feliz, porque ellos eran felices, ¿verdad? —Sí. En los últimos meses andaban algo preocupados por el dinero, pero sabían que al final lograrían solucionarlo. Jenny me lo comentó en un par de ocasiones, y me confesó que no pensaba ponerse histérica porque sabía que la situación terminaría por resolverse, de un modo u otro. —¿Y usted pensó que estaba en lo cierto? —Sí, la verdad es que sí. Jenny es así: todo acaba saliéndole bien. Hay gente a quien la vida le sonríe. Lo hacen bien, sin ni siquiera pensar en ello. Y Jenny siempre fue una de esas personas. Por un instante, vi a Geri en su cocina rodeada de olores, revisando los deberes de Colm mientras le reía una broma a Phil y miraba de reojo la pelota que Andrea iba chutando por la casa; y luego a Dina, con su cabello desgreñado y sus dientes como garras, discutiendo conmigo por cualquier motivo inexistente producto de su imaginación. Me esforcé por no mirar el reloj. —Sé a lo que se refiere —le dije—. Yo la habría envidiado por ello. ¿Usted lo hacía? Fiona lo meditó mientras se enroscaba un mechón de cabello alrededor de un dedo. —Quizá cuando éramos más jóvenes. En la adolescencia, nadie sabe lo que quiere. Y Jenny y Pat siempre sabían qué estaban haciendo. Tal vez ese fuera uno de los motivos por los que acepté salir con Conor; supongo que pensé que, si hacía lo mismo que Jenny, sería como ella, también estaría segura de lo que quería. Y eso me habría gustado. Se desenrolló el mechón del dedo y lo examinó, haciéndolo girar para atrapar la luz y luego esquivarla. Tenía las uñas mordidas, en carne viva. —Pero cuando nos hicimos mayores… ya no. No habría querido la vida de Jenny: trabajar de relaciones públicas, casarme a una edad temprana, tener hijos enseguida… nada de eso. Aunque a veces anhelaba querer lo que ella tenía. Todo me habría resultado más sencillo. No sé si esto tiene sentido. —Tiene todo el sentido del mundo —le respondí. En realidad, sonaba a lamento adolescente: «Ojalá pudiera hacer las cosas con normalidad, pero soy demasiado especial», si bien me reservé la carga de irritación para mí mismo. —¿Y qué hay de la ropa de marca? ¿Eso tampoco le interesaba? ¿Ni las vacaciones de lujo? Supongo que debía dolerle ver a Jenny disfrutar de todo eso mientras usted continuaba compartiendo piso y contando hasta el último céntimo. Negó con la cabeza. —Yo parecería una idiota vestida con ropa de marca. Y no me muevo por dinero. —Vamos, señorita Rafferty. A todo el mundo le gusta el dinero. No hay por qué avergonzarse de ello. —Bueno, no me gusta estar sin blanca. Pero, para mí, el dinero no es lo más importante del universo. Lo que yo quiero es convertirme en una fotógrafa verdaderamente buena, lo bastante buena como para no tener que explicarle a usted nada sobre Pat y Jenny, ni sobre Pat y Conor; lo bastante buena como para que pudiera entenderlo todo con sólo mirar mis fotos. Y si eso requiere invertir unos años trabajando en el estudio de Pierre por un sueldo miserable mientras aprendo, pues me parece bien, me doy por satisfecha. Mi piso es bonito, mi coche funciona y salgo cada fin de semana. ¿Por qué iba a querer más dinero? —Pues el resto de su pandilla no pensaba lo mismo —apuntó Richie. —Conor sí, más o menos. A él tampoco le preocupa demasiado el dinero. Se dedica al diseño web y le encanta. Dice que, dentro de cien años, se convertirá en una de las grandes expresiones de arte y estaría dispuesto a trabajar gratis en una web que le interesara. Pero los otros… no. Nunca lo entendieron. Pensaban, y creo que Jenny también, que yo era una inmadura y que tarde o temprano tendría que enfrentarme a la realidad. —¿Y eso no la enfurecía? —quise saber—. ¿Que sus amigos de siempre y su propia hermana pensaran que lo que usted quería no merecía la pena? Fiona exhaló y se pasó los dedos por el pelo, intentando encontrar las palabras adecuadas. —La verdad es que no. Tengo muchos amigos que sí que lo entienden. La pandilla… Sí, me habría gustado que estuviéramos en la misma longitud de onda, pero no los culpé por ello. Por lo que leías en los periódicos y en las revistas y oías en las noticias… era como si lo único que pretendías era estar cómoda y dedicarte a lo que te gustaba, entonces fueras un imbécil o un excéntrico. Se suponía que no tenías que pensar en eso, que lo único que importaba era enriquecerse y comprar una propiedad. Así que no podía enfadarme con los demás por hacer exactamente lo que se suponía que tenían que hacer. Fiona acarició el álbum. —Por eso nos distanciamos. No por la edad. Pat, Jenny, Ian, Mac y Shona, todos ellos hacían lo que se suponía que tenían que hacer. Cada uno a su modo, así que también dejaron de verse entre ellos, pero todos querían lo que se suponía que tenían que querer, mientras que Conor y yo queríamos algo distinto. Los demás no lo entendían. Y nosotros no los entendíamos a ellos, no del todo. Así fue como acabó. Había retrocedido por las páginas del álbum hasta llegar de nuevo a aquella fotografía de los siete sentados sobre la tapia. Su voz no denotaba resentimiento, sólo una cierta tristeza, y una estupefacción indomable sobre lo extraña y definitiva que puede ser la vida. —No obstante, Pat y Conor sí lograron permanecer unidos, ¿no es cierto? Si Pat le pidió a Conor que fuera el padrino de Emma… ¿O fue decisión de Jenny? —¡No! De Pat. Ya les he explicado que eran amigos íntimos. Conor fue el testigo de boda de Pat. Siguieron siendo amigos. Hasta que algo cambió y dejaron de serlo. —¿Era un buen padrino? —Sí. Genial. Fiona sonrió al chaval larguirucho de la fotografía. La idea de explicarle lo sucedido hizo que me estremeciera. —Solíamos llevar a los niños al zoo juntos, él y yo, y Conor le explicaba a Emma cuentos sobre las alocadas aventuras que vivían los animales cuando cerraban el zoo por la noche… En una ocasión, Emma perdió su osito de peluche, el oso con el que dormía por las noches. Estaba desconsolada. Conor le explicó que el osito había ganado un viaje alrededor del mundo y se hizo con un montón de postales de sitios como Surinam, las islas Mauricio y Alaska… No sé de dónde las sacaría, supongo que las compró por internet… Recortó fotografías de un osito como el de Emma, las pegó a las postales, le escribió mensajes en nombre del osito, como: «Hoy he estado esquiando en esta montaña y me he tomado una taza de chocolate. Un abrazo enorme. Te quiere, Benjy» y se las envió a Emma. Todos los días, hasta que se encaprichó de una muñeca nueva y dejó de añorar al oso, recibió una de aquellas postales. —¿Cuándo ocurrió eso? —Hace unos tres años, diría. Jack era un bebé, así que… Aquella oleada de dolor volvió a empañarle el rostro. Antes de darle tiempo de empezar a pensar, le pregunté: —¿Cuándo fue la última vez que vio a Conor? Hubo un repentino destello de recelo en sus ojos. El caparazón de la concentración comenzaba a afinarse; sabía que estaba pasando algo, aunque a ella se le escapara. Se reclinó en su silla y cruzó los brazos sobre la cintura. —No estoy segura. Hace tiempo. Un par de años, supongo. —¿Conor no estuvo en la fiesta de cumpleaños de Emma el pasado mes de abril? Sus hombros se tensaron un punto. —No. —¿Por qué no? —Supongo que no pudo ir. —Acaba de explicarnos que Conor removería cielo y tierra por su ahijada —apunté—. ¿Cómo iba a perderse su fiesta de cumpleaños? Fiona se encogió de hombros. —Pregúntenselo a él. Yo no lo sé. Volvía a toquetearse la manga de la rebeca y no nos miraba. Me recosté, me puse cómodo y aguardé. Tardó unos minutos. Fiona consultó la hora en su reloj y arrancó algunas bolitas hasta que cayó en la cuenta de que nosotros podíamos seguir esperando. Finalmente, dijo: —Creo que habían discutido por algo. Asentí. —¿Por qué? Un encogimiento de hombros incómodo. —Cuando Jenny y Pat compraron la casa, Conor pensó que se habían vuelto locos. Yo era de la misma opinión, pero no querían oírlo, así que lo intenté un par de veces y luego desistí. Aunque no estuviera segura de que fuera a funcionar, eran felices y quería alegrarme por ellos. —Pero Conor no. ¿Por qué no? —Él no sabe mantener la boca cerrada y limitarse a asentir y sonreír, ni siquiera cuando más le convendría. Lo considera una actitud hipócrita. Si piensa que algo es una idea de mierda, lo dice. —¿Y eso molestó a Pat o a Jenny? ¿A ambos quizá? —A los dos, sí. Dijeron: «¿Cómo, si no, se supone que vamos a escalar en el mercado inmobiliario? ¿Cómo se supone que vamos a comprar una casa de un tamaño decente con un jardín para los niños? Es una inversión magnífica; dentro de unos años se habrá revalorizado y podremos venderla para comprar una en Dublín, pero por ahora… Si fuéramos millonarios nos compraríamos una enorme casa en Monkstown sin dudarlo, pero no es el caso, así que, a menos que Conor esté dispuesto a prestarnos unos cuantos cientos de miles de euros, es lo que vamos a comprar». Les cabreó mucho que no les apoyara en aquello. Jenny no dejaba de decir: «No quiero que me venga con toda esa negatividad; si todo el mundo pensara como él, el país estaría en la ruina; nosotros preferimos pensar en positivo…». Estaba enfadada de verdad. Jenny cree en la capacidad del pensamiento positivo para cambiar las cosas; le pareció que, si seguía escuchándolo, Conor podía echarlo todo a perder. Desconozco los detalles, pero creo que al final hubo una enorme discusión. Después de aquello, Conor dejó de aparecer y ellos dejaron de mencionarlo. ¿Por qué? ¿Qué importa eso? —¿Conor seguía sintiendo algo por Jenny? —le pregunté. Era la pregunta del millón de dólares, pero Fiona me miró como si no hubiera oído ni una palabra de lo que había dicho. —De eso hace una eternidad. Eran cosas de críos, por el amor de Dios. —Las cosas de críos pueden ser bastante poderosas. Hay mucha gente que nunca olvida su primer amor. ¿Cree que Conor podría ser una de esas personas? —No tengo ni idea. Tendrán que preguntárselo a él. —¿Y qué hay de usted? —quise saber—. ¿Continúa sintiendo algo por él? Había imaginado que me echaría encima la caballería al oír aquella pregunta, pero se paró a meditar la respuesta, se inclinó sobre el rostro de Conor en el álbum y volvió a toquetearse el pelo con los dedos. —Depende de lo que entienda por «sentir algo» —respondió—. Lo echo de menos, sí. Y a veces pienso en él. Hemos sido amigos desde que yo tenía unos once años. Y eso es importante. Pero no es que me consuma la melancolía por haberlo perdido. No me gustaría volver a salir con él, si eso es lo que quiere saber. —¿Y no se le ocurrió mantener el contacto con él después de que se peleara con Pat y Jenny? Por lo que cuenta, suena como si tuviera usted más cosas en común con él, a fin de cuentas. —Lo cierto es que lo pensé, sí. Dejé pasar un tiempo, por si Conor necesitaba serenarse (no quería inmiscuirme), pero luego lo llamé un par de veces. No me devolvió las llamadas, así que no insistí. Tal como le he dicho, Conor no era el centro de mi mundo. Supuse que, al igual que con Mac e Ian, en algún momento volveríamos a encontrarnos. No era así como ella había imaginado aquella reunión. —Gracias —respondí—. Eso podría sernos de utilidad. Fui a recoger el álbum, pero Fiona extendió una mano para detenerme. —¿Me permite… un segundo…? Me aparté y la dejé. Se acercó el álbum y lo rodeó con sus antebrazos. La habitación estaba en silencio; oí el tenue siseo de la calefacción central desplazándose a través de las paredes. —Aquel verano… —empezó Fiona. No parecía que nos lo explicara a nosotros. Tenía la cabeza inclinada sobre la foto, el cabello le caía en cascada. —Nos reímos tanto… El helado… Había un quiosquito de helados junto a la playa. Nuestros padres solían llevarnos allí cuando éramos niños. Aquel verano, el heladero nos explicó que el propietario le había aumentado el alquiler a una cifra astronómica y que no podía pagarlo. Al parecer, el propietario quería obligarlo a marcharse para poder vender el terreno y construir no sé qué, oficinas o apartamentos, algo así. Todo el mundo estaba indignado: aquel lugar era una institución. Allí era donde a los niños pequeños se les compraba su primer helado, donde ibas en tu primera cita… Pat y Conor dijeron: «Sólo hay un modo de que pueda continuar con el negocio: veremos cuántos helados somos capaces de comernos». Aquel verano nos comimos un helado cada día. Era como una misión. Cuando nos habíamos comido el primer lote, Pat y Conor desaparecían y venían con una segunda tanda de cucuruchos, y todos les gritábamos para que nos los apartaran de nuestra vista; ellos se tronchaban de risa y nos decían: «Venga, tenéis que hacerlo, es por una buena causa, hay que luchar contra el sistema…». Jenny decía que se iba a poner gorda como una vaca y que Pat se arrepentiría, pero se comía los helados igualmente. Todos lo hacíamos. Peinó la fotografía con el dedo, entreteniéndose en el hombro de Pat y en el cabello de Jenny, hasta acabar posándolo sobre la camiseta de Conor. Con un triste susurro cercano a una risa, leyó: «Yo voy a Jojo’s». Por un instante, Richie y yo contuvimos el aliento. Luego Richie preguntó, como si tal cosa: —¿Jojo’s era la heladería, verdad? —Sí. Aquel verano repartimos unas chapas para que la gente mostrara su apoyo al heladero. Ponía «Yo voy a Jojo’s» y tenía un cucurucho dibujado. Medio Monkstown las llevaba, incluso las viejecitas. Una vez, incluso vimos a un cura con una. Su dedo se movió y destapó una mancha pálida sobre la camiseta de Conor. Era pequeña y lo bastante borrosa como para que no nos hubiéramos fijado en ella. Todos llevaban camisetas de colores vivos y, en algún punto, en el cuello, en el pecho o en la manga, una de aquellas chapas. Me agaché para pescar algo de la caja de cartón; saqué la pequeña bolsa de muestras que contenía la chapa oxidada que habíamos encontrado oculta en el cajón de Jenny. Se la pasé a Fiona por encima de la mesa. —¿Es esta una de las chapas? —Madre mía, no puedo creerlo… —respondió Fiona con dulzura. Inclinó la chapa hacia la luz en busca de la imagen a través del tiempo y del polvo para detectar huellas que no había revelado ninguna pista. —Sí, lo es. ¿Es de Pat o de Jenny? —No lo sabemos. ¿Quién de los dos es más probable que la hubiera conservado? —No estoy segura. La verdad es que no habría pensado que ninguno de los dos lo hiciera. A Jenny no le gusta el desorden, Pat no es tan sentimental como para guardar algo así. Es más práctico. Él actúa, como con los helados, pero no conservaría una chapa de recuerdo. Quizá la olvidara entre un montón de cosas… ¿Dónde estaba? —En la casa —respondí. Alargué una mano para asir la bolsa, pero Fiona la retuvo, presionando aquella chapa entre sus dedos a través del plástico. —¿Qué…? ¿Por qué la necesitan…? ¿Tiene algo que ver con…? —En las fases preliminares de la investigación, tenemos que presumir que todo podría ser relevante —le aclaré. Antes de darle tiempo a insistir, Richie preguntó: —¿Y funcionó la campaña? ¿Lograron salvar la heladería? Fiona sacudió la cabeza. —Qué va. El tipo vivía en Howth o algo parecido; le importaba un comino que todo Monkstown se dedicara a clavar alfileres en un muñeco de vudú. Y, aunque hubiéramos muerto de un empacho de tanto comer helados, Jojo’s no habría podido pagar el alquiler que le pedía. Creo que, en el fondo, de alguna manera, sabíamos que era una batalla perdida. Sólo queríamos… Le dio la vuelta a la chapa entre sus manos. —Aquello sucedió el verano antes de que Pat, Jenny y Conor entraran en la universidad. Y supongo que también sabíamos que todo empezaría a cambiar cuando lo hicieran. Creo que Pat y Conor emprendieron la campaña porque querían que aquel verano fuera especial. Era el último verano. Creo que pretendían que todos conserváramos algo bueno en el recuerdo, que, al echar la vista atrás, tuviéramos anécdotas tontas que contar, que pudiéramos preguntarnos: «¿Os acordáis de cuando…?». No volvería a pensar lo mismo sobre aquel verano. —¿Usted conserva aún la chapa de Jojo’s? —No lo sé. Quizá esté por algún sitio. Tengo un montón de cosas guardadas en cajas en el desván de casa de mi madre. Detesto desprenderme de mis cosas. Pero hace años que no las reviso. Muchísimo tiempo. Alisó el plástico sobre la chapa durante un momento y luego me la tendió. —Cuando no la necesite, si Jenny no la quiere, ¿podría quedármela? —Estoy seguro de que encontraremos una solución. —Gracias —dijo Fiona—. Me gustaría. Tomó aire para apartarse de aquel lugar bañado por los cálidos rayos del sol y las risas incontenibles y comprobó la hora en su reloj. —Debería marcharme. ¿Es eso…? ¿Hay algo más que pueda hacer por ustedes? Richie me miró a los ojos, interrogante. Tendríamos que volver a hablar con Fiona: necesitábamos que Richie continuara siendo el poli bueno, el que no hurgaba en sus heridas. —Señorita Rafferty —dije con voz queda, inclinándome sobre mis codos—, tengo que explicarle algo. Se quedó helada. La mirada de espanto en sus ojos era elocuente: «Por favor, más no». —El hombre a quien hemos arrestado —anuncié— es Conor Brennan. Fiona me miró de hito en hito. Cuando pudo, respondió, debatiéndose por coger aire: —No. Esperen. ¿Conor? ¿Qué…? ¿Por qué lo han arrestado? —Por el ataque contra su hermana y los asesinatos de su familia. Las manos de Fiona saltaron; por un instante creí que iba a cubrirse los oídos con ellas, pero volvió a apoyarlas en la mesa. Con una voz plana y dura, como un ladrillo cayendo sobre una piedra, dijo: —No. Conor no lo hizo. Estaba tan segura como lo había estado sobre Pat. Necesitaba estarlo. Si alguno de ellos era el culpable, su pasado y su presente quedarían reducidos a unas ruinas magulladas y sangrientas. Aquel luminoso paisaje de helados y bromas compartidas, de carcajadas sobre una tapia, su primer baile, su primera copa y su primer beso, todo aquello quedaría contaminado como un arma nuclear, sería intocable. —Ha confesado —añadí. —Me da igual. Ustedes… ¡Joder! ¿Por qué no me lo han dicho antes? Han dejado que permaneciera aquí sentada hablando sobre él, diciendo tonterías, con la esperanza de que revelara algo que pudiera empeorar las cosas para él… Menuda mierda. Si Conor ha confesado, es sólo porque le han estado confundiendo como han hecho conmigo. Él no ha cometido esos crímenes. Esto es una locura. Las chicas buenas de clase media no hablan así a los detectives, pero Fiona estaba demasiado enfadada para advertírselo. Tenía los puños cerrados sobre la mesa y su rostro parecía pálido y resquebrajado, como una concha reseca sobre la arena. Al verla así me dieron ganas de hacer algo, lo que fuera, cuanto más tonto mejor: retirarlo todo, empujarla hasta la puerta para que se largara, colocar su silla contra la pared para no tener que mirarla a los ojos… —No sólo está la confesión — aclaré—. Tenemos pruebas que la sustentan. Lo lamento muchísimo. —¿Qué tipo de pruebas? —Me temo que no podemos revelárselas. Pero no nos referimos a pequeñas coincidencias a las cuales pueda encontrarse una explicación sencilla. Hablamos de pruebas sólidas, indiscutibles, incriminatorias. Pruebas. El rostro de Fiona se volvió inescrutable. Vi que su mente iba al mil por hora. —De acuerdo —dijo al cabo de un minuto. Apartó su taza sobre la mesa y se puso en pie—. Tengo que regresar junto a Jenny. —No revelaremos su nombre a la prensa hasta que presentemos cargos contra el señor Brennan. Y preferiríamos que usted tampoco se lo mencionara a nadie. Y eso incluye a su hermana. —No tenía previsto hacerlo. Agarró su abrigo del respaldo de la silla y se lo puso. —¿Cómo salgo de aquí? Le abrí la puerta. —Estaremos en contacto —le anuncié, pero Fiona no alzó la vista. Avanzó por el pasillo apresuradamente, con la barbilla hundida en el pecho, como si ya estuviera protegiéndose del frío. Capítulo 14 La sala de investigaciones se había vaciado; sólo quedaba el chaval que atendía la línea telefónica de información y un par de agentes más haciendo horas extras, que, al verme, aceleraron la velocidad con la que hojeaban la documentación. Cuando nos sentamos a nuestras mesas, Richie espetó: —No creo que ella tuviera nada que ver. Estaba preparado para defender su postulado. —¡Uf! ¡Menudo alivio! Al menos estamos de acuerdo en eso… —le dije con una sonrisa. No me la devolvió. —Relájate, Richie. Yo tampoco creo que ella tuviera nada que ver. Claro que envidiaba a Jenny, pero si hubiera querido cabrearse con ella, lo habría hecho cuando Jenny tenía una vida de cuento, no cuando estaba hecha unos zorros y Fiona podía haberle dicho: «Te lo advertí». A menos que su registro telefónico nos revele infinidad de llamadas a Conor o que su economía nos sorprenda con una deuda colosal, creo que podemos tacharla de nuestra lista. —Yo creo que podemos hacerlo aunque esté sin blanca. Yo la creo: no le interesa el dinero. Y se ha esforzado por darnos toda la información posible, aunque le doliera. Quiere ver al culpable entre rejas. —Bueno, lo ha hecho hasta que ha descubierto que se trataba de Conor Brennan. Si necesitamos hablar con ella de nuevo, te aseguro que no se mostrará tan predispuesta a colaborar. Acerqué la silla a mi escritorio y busqué un formulario de informe para el comisario. —Y eso es otra señal de su inocencia. Apostaría un dineral a que su reacción era sincera. La ha cogido por sorpresa. Si hubiera estado detrás de esto, habría pensado en Conor desde el momento en que le anunciamos que habíamos arrestado a un sospechoso. Y, desde luego, no nos iba a señalar en su dirección dándole un motivo. Richie copiaba los números de teléfono que Fiona le había dado en su cuaderno de notas. —Bueno, no era realmente un motivo —alegó. —¡Venga ya! ¿Un amor desdeñado aderezado con una dosis de humillación? No habría podido obtener un motivo mejor ni pidiéndolo por catálogo. —Pues yo sí. Fiona creía que quizá a Conor le gustaba Jenny, pero de eso hace diez años. A mi juicio eso no es un motivo sólido. —Jenny le gustaba ahora. ¿A qué crees que viene todo eso de la chapa de Jojo’s? Jenny no habría conservado la suya, ni Pat, pero te apuesto lo que quieras a que conozco a alguien que sí. Y un día, cuando andaba deambulando por la casa de los Spain, decidió dejarle un regalito a Jenny, maldito capullo retorcido. «¿Te acuerdas de mí? ¿De cuando todo era maravilloso y tu vida no era una basura? ¿Recuerdas los grandes momentos que vivimos juntos? ¿No me añoras?». Richie se guardó el cuaderno en el bolsillo y hojeó la pila de informes que había sobre su mesa, sin leerlos. —Aun así, eso no significa que la matara. Pat es un tipo celoso, ya había advertido a Conor de que se alejara de Jenny en una ocasión y últimamente debía de sentirse bastante inseguro. Si descubrió que Conor iba por ahí dejando regalos a Jenny… Hablé en voz baja. —Pero no lo descubrió, ¿no es cierto? Esa chapa no estaba tirada en la cocina ni atragantada en el cuello de Jenny. Estaba oculta en su cajón, segura, a salvo. —La chapa sí, pero no sabemos qué más pudo dejar Conor. —Eso es verdad. Pero cuantos más regalitos le dejara a Jenny, más razón para creer que seguía estando loco por ella. Y eso son pruebas contra Conor, no contra Pat. —Salvo porque Jenny seguramente sabía quién le había dejado aquella chapa. Seguro que sí. ¿Cuántas personas tendrían una chapa de Jojo’s y sabrían dónde dejársela? Y ella la conservó. Fuera lo que fuera que Conor sentía por ella, no era unidireccional. No es que Jenny tirara sus regalos a la basura y él se pusiera hecho un basilisco. En cambio, Pat sí que habría perdido los estribos de haber descubierto lo que estaba pasando. —En cuanto los médicos de Jenny le retiren los calmantes, tendremos que mantener otra conversación con ella y descubrir exactamente cuál es el rumbo de esta historia —observé—. Es posible que no recuerde qué ocurrió la noche del lunes, pero es imposible que haya olvidado esa chapa. Pensé en el rostro desfigurado de Jenny, en la mirada de sus ojos destrozados y me sorprendí esperando que Fiona convenciera a los médicos de que la mantuvieran dopada hasta las cejas durante un largo tiempo. Richie pasó las páginas con más celeridad. —¿Y qué hay de Conor? —quiso saber—. ¿Tienes previsto volver a interrogarlo esta noche? Comprobé la hora en mi reloj. Eran más de las ocho. —No, lo dejaremos cocerse un poquito más. Mañana arremeteremos con todo el arsenal. Eso hizo que las rodillas de Richie empezaran a agitarse bajo su escritorio. —Llamaré a Rieran antes de marcharme —anunció— para ver si ha encontrado algo nuevo relacionado con las páginas web. Estaba ya buscando el teléfono cuando lo intercepté. —Ya lo haré yo —dije—. Tú prepara el informe para el comisario. Coloqué el formulario sobre su mesa antes de darle tiempo a discutir. Pese a la hora que era, Rieran parecía contento de oírme. —¡Colega! Estaba pensando en usted. Déjeme que le diga algo: ¡soy un jodido monstruo! Por un segundo, pensé que para corresponder a su tono desenfadado necesitaría más fuerzas de las que me quedaban. —Yo aquí, a punto de quedarme en la estacada, y resulta que tú eres un monstruo. Dime qué tienes para mí. —¡Tenía razón! Si le soy sincero, cuando recibí su correo electrónico pensé: de acuerdo, sí, pero aunque su hombre llevara el asunto de la comadreja a otro foro, el ciberespacio es un lugar muy grande, ¿cómo se suponía que debía buscarlo?, ¿introduciendo «comadreja» en internet? Pero ¿recuerda aquella URL parcial que arrojó el programa de recuperación de datos? ¿El foro sobre casa y jardín? —Sí. Le hice un gesto con los pulgares en alto a Richie. Dejó el formulario sobre la mesa y acercó su silla a la mía. —La comprobamos, y revisamos los dos últimos meses de consultas. Había un par de tipos del foro de bricolaje que discutían sobre paneles de yeso, a saber por qué, un tema que no me interesa en absoluto. Nadie acosaba a nadie; de hecho, este podría ser el foro más aburrido de la historia, nadie encajaba con su víctima y nadie se llamaba nada parecido a «sparklyjenny», así que pasamos a otra web. Pero luego recibí su correo electrónico y se me ocurrió una idea genial: quizá estuviéramos equivocados respeto a lo que buscábamos así como a la fecha en que lo hacíamos. —No fue Jenny quien publicó la consulta. Fue Pat. —¡Bingo! Y tampoco fue en los últimos dos meses. Fue en junio. La última vez que dejó un comentario en Wildwatcher fue el día trece, ¿verdad? Si probó a consultar en algún otro lugar en el siguiente par de semanas, no he sido capaz de encontrarlo, al menos todavía, pero el veintinueve de junio aparece en la sección de «Naturaleza y fauna» de la web de casa y jardín bajo el apodo de Pat-el-colega de nuevo. Había publicado antes en ese foro, en torno a un año y medio atrás (algo relacionado con un atasco en el inodoro), de manera que, probablemente por eso, se le ocurrió hacerlo de nuevo. ¿Quiere que le reenvíe el enlace? —Sí, por favor. Ahora mismo, si es posible. —Y ahora dígame, colega, ¿soy un monstruo o no? —Un jodido monstruo. Richie sonrió. Le levanté el dedo: sabía que no me libraría de sus bromitas por utilizar aquel lenguaje, pero no me importaba. —Música para mis oídos —dijo Rieran—. Ahora mismo le llega el enlace. Y colgó. La consulta de Pat en el sitio web de casa y jardín empezaba igual que el hilo de Wildwatcher: una exposición de los hechos clara y concisa, el tipo de exposición que a mí me habría gustado obtener de alguno de mis refuerzos. Sin embargo, esta continuaba más allá de donde se había detenido en Wildwatcher: «He buscado excrementos varias veces, sin suerte; el bicho este debe de salir al exterior a hacer sus necesidades. Eché harina para intentar obtener sus huellas, pero eso tampoco ha resultado; cuando subía para comprobarlo, la harina estaba como manchada y barrida (puedo colgar fotografías si eso ayuda), pero no había ninguna huella. El único rastro físico lo vi hace unos diez días, cuando esa cosa se volvió loca. Subí al desván y, justo debajo del agujero, había cuatro largos tallos con hojas verdes (parecían pertenecer a una de las plantas de la playa, pero no estoy seguro, soy un tipo de ciudad) y un trozo de madera de unos 10 x 10 cm gastado, con pintura verde desconchada, del tablero de un barco, supongo. No tengo ni idea de: a) ¿por qué un animal querría cogerlo?, b) ¿cómo ha conseguido meterlo en el desván si apenas cabe por el agujero que hay bajo el alerón? Si sirve de ayuda, también puedo colgar fotografías». —Vimos ese tablón —comentó Richie en voz baja—. En su armario. ¿Recuerdas? La lata de galletas escondida en el estante del armario ropero de Pat. Había dado por sentado que eran regalos de los niños que había guardado como recuerdo. —Sí —contesté—. Lo recuerdo. «Esa noche coloqué otra trampa con un trozo de pollo, pero sin suerte. Me han sugerido que podía ser un visón, una marta o un armiño, pero esos bichos se habrían comido el pollo, ¿no? Además, ¿por qué iban a traer hojas y un pedazo de madera? Me gustaría saber qué hay ahí arriba». Atrajo la atención del foro de inmediato, tal como había ocurrido en Wildwatcher. Al cabo de unos minutos, ya tenía respuestas. Un usuario especulaba con que el animal estuviera haciendo un nido junto con toda su familia: «El hecho de que apile hojas y madera podría indicar que está anidando. Junio es un poco tarde para hacerlo… pero nunca se sabe. ¿Has comprobado si ha añadido más objetos desde entonces?». Otro opinaba que se preocupando por una nimiedad: estaba «Si yo fuera tú, no me inquietaría. De tratarse de un depredador (es decir, un animal peligroso), habría tenido que ser lo bastante inteligente como para no tocar la carne. No se me ocurre ninguna alimaña capaz de hacer algo así. ¿Has considerado la posibilidad de que sean ardillas? ¿Ratones? O quizá pájaros. O urracas. Y, si vivís cerca del mar, también podrían ser gaviotas…». Cuando Pat volvió a consultar el hilo, al día siguiente, no parecía convencido: «Sí, desde luego, podrían ser ardillas, pero por el ruido parece algún animal más grande. No lo descarto del todo, porque la acústica de la casa es bastante curiosa (puede haber alguien en la otra punta y es como si lo tuvieras al lado), pero los golpetazos suenan como si tuviera el tamaño de un tejón. Sé que es improbable que un tejón pueda llegar al desván, pero definitivamente es más grande que una ardilla o una urraca y muchísimo más que un ratón. No me entusiasma la idea de tener un depredador demasiado listo para caer en trampas. Ni tampoco la de que anide en mi desván. Hace días que no subo, pero supongo que tendré que hacerlo para comprobarlo». El tipo que había sugerido lo de los ratones seguía sin estar impresionado. «Tú mismo dijiste que la acústica era curiosa. Probablemente sea el sonido amplificado de un par de ratones o algo parecido. No vives en África ni en ningún lugar donde pudiera haber un leopardo o fiera salvaje. De verdad, continúa con las trampas para ratones, prueba con distintos cebos y olvídate del tema». Pat seguía conectado: «Sí, eso es lo que cree mi esposa; de hecho, ella se inclina por que probablemente sea un pájaro (¿palomos?) y que los picotazos explicarían esos repiqueteos. Lo que ocurre es que ella no ha oído los ruidos, porque se producen o bien: a) de madrugada, mientras duerme (yo no duermo bien últimamente y ando despierto a horas intempestivas), o b) cuando está cocinando y yo juego con los niños en la planta de arriba para que no la molesten. Procuro no insistir demasiado en el tema ni convertirlo en un problema porque no quiero asustarla, pero para ser honesto empieza a inquietarme de verdad. No es que tema que vaya a devorarnos, pero sería un gran alivio saber de qué se trata. Comprobaré de nuevo el desván y os comunicaré las novedades lo antes posible. Cualquier consejo es bien recibido». Los refuerzos andaban recogiendo, asegurándose de hacerlo con el ruido suficiente como para que yo fuera consciente de que habían trabajado hasta muy tarde. —Buenas noches, detectives —se despidió uno de ellos, cuando se dirigían hacia la puerta. —Buen regreso a casa. Nos vemos mañana —respondió Richie automáticamente. Yo alcé mi mano y continué navegando por la pantalla. Era tarde, cerca de medianoche, cuando Pat volvió a conectarse a internet. «Bien. He subido al desván y he comprobado si había algún indicio más de anidamiento o algo parecido. Una de las vigas del tejado está cubierta por lo que parecen marcas de zarpas. Confieso que estoy bastante asustado, pues parecen corresponder a un bicho de un tamaño considerable. El caso es que no estoy seguro de haber revisado esa viga antes (está en un rincón apartado), así que podrían estar ahí desde hace siglos, incluso desde antes de que nos mudáramos a la casa. ¡Eso espero, al menos!». El tipo que había sugerido que el bicho estaba construyendo un nido seguía la conversación: al cabo de unos minutos de ver el comentario de Pat, contraatacó con otra sugerencia. «Supongo que tienes una trampilla de acceso al desván. Yo de ti dejaría la trampilla abierta, instalaría una videocámara apuntando hacia ella y la dejaría grabando cuando me acostara o antes de que mi esposa empiece a cocinar. Más pronto o más tarde el bicho sentirá curiosidad… y captarás su imagen. Si te preocupa que pueda bajar a la casa y sea peligroso, puedes cubrir la abertura clavando un trozo de malla de alambre. Espero que te ayude». Pat respondió al instante con optimismo: la mera idea de obtener una imagen del animal le había levantado el ánimo. «¡Fantástica idea! Muchísimas gracias. A estas alturas hace ya aproximadamente un mes que ronda por la casa, así que no creo que decida atacarnos. De hecho, no me preocuparía que lo hiciera; le daría algo en qué pensar; si no consigo abatirlo, me merezco lo que nos tenga preparado para nosotros, ¿no es cierto?». A ese comentario añadía tres pequeños emoticonos que se tronchaban de la risa. «Sencillamente, me gustaría ver bien esa cosa, no me importa cómo, sólo quiero ver a qué me enfrento. Además, me pregunto si mi mujer debería verlo; quizá si comprueba que no se trata de un pájaro, nos pondremos de acuerdo y seremos capaces de tomar una decisión sobre cómo actuar. ¡Y así dejaría de preocuparse porque esté perdiendo la poca cordura que me queda! Nuestro presupuesto no nos permite comprar una video-cámara en estos momentos, pero tengo un intercomunicador con vídeo que podría instalar. No sé cómo no se me ha ocurrido antes; de hecho, es incluso mejor que una cámara de vídeo, porque tiene infrarrojos, así que ni siquiera necesito dejar la trampilla abierta. Voy a instalarlo en el ático para probar. Le daré el receptor a mi mujer para que lo observe mientras prepara la cena y mantendré los dedos cruzados. ¡Es posible que incluso me deje cocinar por una vez en la vida! ¡Deseadme suerte!». Se despedía con un pequeño emoticono sonriente y amarillo. —«Perder la poca cordura que me queda» —repitió Richie. —Es una forma de hablar, hijo. Este tipo mantuvo la cordura cuando su mejor amigo se enamoró de su futura esposa: abordó la situación sin dramas, con la frialdad de un témpano. ¿Crees que sufriría una crisis nerviosa por un visón? Richie se dedicó a mordisquear el bolígrafo y no respondió. Y ahí acababan los comentarios de Pat durante un par de semanas. Unos cuantos asiduos le solicitaban que los pusiera al día, había quien lo tachaba de desagradecido, y la consulta moría. Pero, el catorce de julio, Pat regresó y la situación había aumentado una vuelta de rosca. «Hola, muchachos, vuelvo a ser yo. Esta vez necesito realmente vuestra ayuda. Os pondré al día diciéndoos que instalé el monitor de vídeo, pero hasta ahora no ha arrojado ningún resultado. He intentado instalar una cámara para captar distintos puntos del desván, pero tampoco ha habido suerte. Sé que el animal no se ha ido porque sigo oyéndolo cada día/noche. Cada vez es más ruidoso; creo que o bien se siente más seguro o quizá haya crecido. Mi esposa sigue sin haberlo oído NI UNA SOLA VEZ. Si no supiera que es imposible, pensaría que el bicho espera a que ella no esté cerca para manifestarse. En cualquier caso, estas son las novedades: el que escribe subió al desván para comprobar si había más hojas/maderas/ lo que fuera y encontró cuatro esqueletos de animales en un rincón. No soy ningún experto, pero parecían ratas o quizá ardillas. Les habían arrancado la cabeza. Lo más desconcertante es que estaban todos perfectamente alineados, como si alguien los hubiera colocado allí para que yo los encontrara. Sé que suena a locura, pero os juro que es lo que parecía. No quiero decirle nada a mi esposa por si le entra el pánico, pero, muchachos, es un depredador y NECESITO averiguar de qué tipo». En esta ocasión, los habituales se mostraron unánimes: el asunto se le había escapado de las manos y necesitaba recurrir cuanto antes a un profesional. Los usuarios publicaban enlaces de servicios de control de plagas y, menos útiles, de noticias sensacionalistas en las que animales insospechados habían mutilado o dado muerte a una criatura. El tono de Pat parecía un tanto seco («Esperaba poder lidiar con ello yo solo; no me gusta pedirle a nadie que solucione lo que yo debería solucionar»), pero al final dio las gracias a todo el mundo y se decidió a llamar a un exterminador. —Pues aquí no parece frío como un témpano —comentó Richie. Ignoré su comentario. Tres días después, Pat regresaba. «Bueno, el tipo del control de plagas ha venido esta mañana. Ha echado un vistazo a los esqueletos y me ha dicho: “Tío, no puedo ayudarte, los animales más grandes que tratamos son ratas, y esto no es cosa de una rata, seguro: las ratas no le arrancarían la cabeza a una ardilla y dejarían el resto”. Cree que los cuatro esqueletos son de ardilla. “Nunca he visto nada parecido”, ha dicho. Ha comentado que podía tratarse de un visón o alguna mascota exótica de la que algún imbécil se haya desprendido dejándola suelta. Posiblemente, algo semejante a un lince rojo o incluso un glotón; dice que nos sorprenderían lo pequeños que son los agujeros por los que esos bichos pueden colarse. Dice que se necesitaría un especialista para ocuparse de ellos, pero no me apetece gastarme un dineral en que alguien venga y me diga que no es asunto suyo. Además, a estas alturas empiezo a tomármelo como un asunto personal. ¡¡Esta casa no es lo bastante grande para los dos!!». Y de nuevo aquellas caritas, rodando y riendo. «Así que busco ideas sobre cómo atraparlo/eliminarlo/qué utilizar como cebo/cómo obtener pruebas de su existencia para mostrárselas a mi esposa. Anteanoche pensé que las tenía: estaba bañando a mi hijo y esa cosa empezó a volverse loca sobre nuestras cabezas; al principio fueron sólo unos arañazos, pero luego fue en aumento, hasta que llegó un punto en que parecía estar dando vueltas en círculos intentando escarbar un agujero en el techo o algo así. Mi hijo también lo oyó y me preguntó qué era. Le dije que un ratón (normalmente, no le miento, pero estaba asustado y ¿¿qué podía decirle??). Bajé como una flecha a la planta de abajo para que mi mujer subiera a escucharlo, pero, cuando llegamos arriba, el ruido había cesado y el pequeño capullo no volvió a aparecer en toda la noche. ¡Juro por Dios que parecía saberlo! Muchachos, NECESITO QUE ME AYUDÉIS CON ESTO. Esa cosa está atemorizando a mi hijo en su propia casa. Mi mujer me miró como si me hubiera vuelto majara. Necesito atrapar a ese hijo de perra». La desesperación traspasaba la pantalla, densa como el humo del alquitrán bajo un sol implacable. Su aroma agitó el foro, cuyos usuarios se mostraron inquietos y agresivos a partes iguales. Empezaron a incitar a Pat: ¿le había mostrado los esqueletos a su esposa? ¿Qué pensaba ahora ella de ese animal? ¿Sabía Pat lo peligrosos que pueden ser los glotones? ¿Iba a llamar a un especialista? ¿Pensaba poner veneno? ¿Tenía previsto tapiar el agujero bajo el alerón? ¿Qué pensaba hacer a continuación? Y estaban consiguiendo alterar a Pat o, para ser más exactos, todas las cosas que se acumulaban en su vida estaban empezando a hacer mella en él: aquella serenidad empezaba a deshilacharse por los bordes. «En respuesta a vuestras preguntas, mi mujer no sabe lo de los esqueletos, e hice que el tipo de control de plagas viniera cuando ella estaba de compras con los críos. No sé vosotros, pero yo considero que mi trabajo consiste en ocuparme de mi mujer y no en asustarla. Una cosa es que oiga los arañazos del bicho y otra muy distinta enseñarle los esqueletos decapitados. Cuando le eche el guante a esa cosa, lógicamente, se lo explicaré todo. La verdad es que no me gusta la idea de que, mientras tanto, piense que estoy perdiendo la chaveta, pero prefiero eso a que se quede petrificada de miedo cada vez que está sola en casa. Espero que lo comprendáis; si no, lo único que puedo decir es: mala suerte. »En cuanto a lo del especialista, etc., aún no me he decidido, pero no tengo previsto tapiar el agujero ni tampoco usar veneno. Lamento si no hago lo que me aconsejáis, pero soy yo quien está viviendo esto. VOY a adivinar de qué se trata y voy a enseñarle qué pasa cuando alguien intenta joder a mi familia, para que LUEGO pueda largarse y morir donde le apetezca, pero, hasta entonces, no voy a correr el riesgo de perderlo. Si tenéis una idea que pueda serme realmente de ayuda, adelante, os ruego que me la digáis, estaré encantado de escucharla, pero si sólo estáis aquí para fastidiarme por no tener esto bajo control, que os jodan. A todos los que no están comportándose como auténticos capullos, gracias de nuevo. Os mantendré informados». Llegados a este punto, alguien con un par de miles de publicaciones intervino: «Tíos, no alimentéis al trol». —¿Qué es un trol? —preguntó Richie. —¿Lo preguntas en serio? ¡Madre mía! Pero ¿es que nunca te has conectado a internet? Pensaba que pertenecías a la generación «conectada». Se encogió de hombros. —Compro música online y he consultado cosas algunas veces. Pero nunca entro en ningún foro. Prefiero la vida real. —Internet es la vida real, amigo mío. Todas estas personas son tan reales como tú y como yo. Un trol es alguien que publica chorradas para provocar. Este tipo piensa que Pat miente. Una vez sembraron la sombra de la sospecha, ninguno de los participantes del foro quería parecer un ingenuo: de repente, todo el mundo había estado preguntándose si Pat-el-colega era un provocador, un escritor en ciernes en busca de inspiración. ¿Os acordáis de aquel tipo del año pasado que escribía en el foro de temas estructurales sobre la habitación tapiada y la calavera humana? Publicó el relato en su blog un mes después. «Esfúmate, trol» o un estafador abonando el terreno para hacer una recolecta. Al cabo de un par de horas, el consenso general era que, si Pat hubiera hablado en serio, habría puesto veneno hacía mucho tiempo; opinaban que, en cualquier momento, aparecería anunciando que el misterioso animal había devorado a sus hijos imaginarios y pediría ayuda para costear el funeral. —¡Madre mía! —exclamó Richie—. Sí que se pasan… —¿Por esto? Esto no es nada. Si te metieras en internet más a menudo, lo sabrías. Internet es la selva; en la red no se aplican las reglas normales. Las personas decentes y educadas que no alzan la voz bajo ninguna circunstancia se compran un módem y se convierten en Mel Gibson tras tomarse un par de botellas de tequila. En comparación con muchas de las cosas que se ven aquí, estos tipos son encantadores, créeme. Pero Pat lo había visto desde la perspectiva de Richie: cuando regresó, estaba furioso. «Escuchad, pandilla de subnormales, NO SOY UN MALDITO TROL, ¿DE ACUERDO? Sé que os pasáis las horas metidos en este foro, pero resulta que yo tengo una VIDA real y, si quisiera perder el tiempo tomándole el pelo a alguien no seríais vosotros, pandilla de perdedores. Sólo intentaba lidiar con LO QUE SEA QUE HAY EN MI DESVÁN y si vosotros, pandilla de imbéciles inútiles, no podéis ayudarme, pues IROS A LA MIERDA». Y se esfumó. Richie silbó. —No me dirás que eso es también culpa de internet —comentó—. Tal como tú mismo has dicho, Pat era un tipo sensato. Para ponerse así —dijo señalando con la cabeza hacia la pantalla—, tenía que haber perdido los papeles. —Tenía motivos para hacerlo — opiné yo—. Había un bicho asqueroso asustando a su familia y, dondequiera que buscara ayuda, se negaban a brindársela. Wildwatcher, el exterminador, este foro: en definitiva, todo el mundo le decía que no era asunto suyo, que se las apañara solo. Yo creo que, en su lugar, tú también hubieras «perdido los papeles». —Sí. Quizá. Richie alargó la mano hacia el teclado, me miró como pidiéndome permiso, y navegó hacia el inicio de la página para releer los mensajes. Una vez hubo acabado, dijo, con mucho tiento: —De manera que nadie, salvo Pat, oyó aquel bicho. —Pat y Jack. —Jack tenía tres años. Los niños de esa edad no saben diferenciar la realidad de la imaginación. —De manera que estás con Jenny — observé—. Crees que eran imaginaciones de Pat. —Tom tampoco estaba muy convencido —apuntó Richie. Eran más de las ocho y media. Por el pasillo, la mujer de la limpieza canturreaba al ritmo de los grandes éxitos musicales que escuchaba en su radio; al otro lado de las ventanas de la sala de investigaciones, el cielo era de un negro sólido. Dina llevaba cuatro horas desaparecida. No tenía tiempo para aquello. —Pero no pudo asegurar que no lo hubiera. Sin embargo, tú tienes la impresión de que, de alguna manera, esto sustenta tu teoría de que Pat masacró a su familia. ¿Me equivoco? —Sabemos que estaba sometido a mucha presión —contestó Richie escogiendo las palabras—. De eso no hay duda. Y, por lo que explica aquí, parece que su matrimonio tampoco iba como la seda. Si estaba ya en tan mala forma que empezaba a imaginar cosas… Sí, creo que eso haría más probable que perdiera los estribos. —Las hojas y el madero no fueron imaginaciones suyas. No, a menos que nosotros también lo hayamos imaginado. Yo puedo tener mis problemas, pero no creo que haya llegado todavía a la fase de sufrir alucinaciones. —Tal como comentaban los muchachos del foro, podría haberse tratado de un pájaro. No hay pruebas de que fuera ningún animal salvaje. Cualquier hombre que no hubiera estado estresado como un mono los habría tirado a la papelera y se habría olvidado del asunto. —¿Y los esqueletos de las ardillas? ¿También eran obra de un pájaro? No es que sea un experto en fauna, o no más de lo que lo era Pat, pero déjame decirte algo: si hay algún pájaro en este país capaz de decapitar a una ardilla, comerse su carne y alinear los restos, nadie lo ha puesto en mi conocimiento. Richie se frotó la nuca y observó las lentas espirales del salva-pantallas. —No vimos los esqueletos —dijo —. Pat no los conservó. Las hojas, sí, pero los esqueletos, que demostrarían que efectivamente había algo peligroso ahí arriba, no estaban. El arrebato de irritación me hizo tensar la mandíbula un instante. —Venga ya, chaval. Yo no sé qué guardas tú en tu pisito de soltero, pero te prometo que cualquier hombre casado que le explique a su mujer que quiere guardar unos esqueletos de ardilla en el armario ropero se enfrenta a una bronca de órdago y a unas cuantas noches durmiendo en el sofá. ¿Y qué me dices de los niños? ¿Crees que habría querido que los niños los encontraran? —No sé lo que quería ese tipo. Parecía ansiar poder demostrarle a su esposa que ese bicho existía y, cuando obtiene una prueba sólida de ello, se retira: ah, no, no podría hacer algo así, no me gustaría asustarla. Se muere por saber lo que hay ahí arriba, pero cuando el tipo de control de plagas le recomienda que llame a un especialista, ah, no, eso es tirar el dinero. Suplica en ese foro que le ayuden a determinar qué hay ahí arriba, se ofrece a publicar fotos de la harina en el suelo del desván, fotos de las hojas, pero, cuando encuentra los esqueletos (y podrían tener marcas de dientes), no dice ni pío sobre publicar las fotografías. Está actuando… — Richie me miró de reojo—. Puede que me equivoque, pero está actuando como si en el fondo supiera que ahí arriba no hay nada. Durante un segundo efímero pero contundente quise agarrarlo por el pescuezo y apartarlo del ordenador, decirle que regresara a Vehículos Motorizados y que ya me ocuparía yo sólito de aquel caso. Según los informes de los refuerzos, el hermano de Pat, Ian, jamás había tenido noticia de ningún animal, ni tampoco sus antiguos compañeros de trabajo, ni los amigos que habían asistido a la fiesta de cumpleaños de Emma ni las pocas personas con quienes aún intercambiaba correos electrónicos. Esto explicaba por qué. Pat no se atrevía a contárselo por miedo a que reaccionaran como todos los demás, desde los extraños de los foros de debate hasta su propia esposa, por miedo a que reaccionaran como Richie. —Sólo por curiosidad, chaval — dije—. ¿De dónde crees que se materializaron los esqueletos? El tipo del control de plagas sí los vio, ¿recuerdas? No eran producto de la imaginación de Pat. Sé que crees que Pat estaba como una chota, pero ¿crees sinceramente que arrancó las cabezas de unas ardillas a bocados? —Yo no he dicho eso —respondió Richie—. Pero nadie, salvo el propio Pat, vio al exterminador. Lo único que tenemos es esa publicación en la que asegura que hizo ir a ese tipo a su casa. Y tú mismo lo dijiste: la gente miente en internet. —Pues busquemos a ese tipo — propuse—. Destina a uno de los refuerzos a localizarlo. Dile que empiece por los números que le facilitaron a Pat a través del foro y, si ninguno de ellos es operativo, que llame a todas las empresas en un radio de ciento cincuenta kilómetros a la redonda. La idea de que un refuerzo adoptara este ángulo, de otro par de ojos fríos leyendo aquellos comentarios y otro rostro adoptando poco a poco la misma expresión que Richie, hizo que se me volviera a tensar el cuello. —O, mejor aún, lo haremos nosotros mismos. Mañana, a primera hora de la mañana. Richie presionó el botón del ratón con mi dedo y examinó detenidamente los comentarios de Pat. —No será difícil de averiguar — comentó. —¿Averiguar qué? —Si existe ese bicho. Un par de videocámaras… —Como si le hubieran funcionado tan bien a Pat… —Él no tenía cámaras. Los monitores de bebé no graban; únicamente podía ver lo que ocurría a tiempo real, cuando tenía un momento para estar observando. Si instalamos una cámara para que grabe en el desván las veinticuatro horas del día… dentro de pocos días, si hay algo ahí arriba, podremos echarle un vistazo. Por algún motivo, aquella idea hizo que me asaltaran unas ganas terribles de arrancarle la cabeza de un mordisco. —Va a quedar fantástico en el formulario de solicitud… —apunté—. «Nos gustaría solicitar un costoso aparato del material del departamento y un técnico desbordado de trabajo por si, por casualidad, podemos echar un vistazo a un animal que, tanto si existe como si no, no tiene que ver un carajo con nuestro caso». —O’Kelly dijo que le pidiéramos cualquier cosa que necesitáramos… —Ya lo sé. Y aprobaría nuestra solicitud. Eso no es lo importante. Pero tú y yo nos hemos ganado unos cuantos puntos con el comisario ahora mismo y, personalmente, prefiero no malgastarlos por echarle un vistazo a un visón. Antes me voy al zoológico, qué quieres que te diga… Richie apartó su silla de un empujón y empezó a caminar describiendo círculos por la sala de investigaciones, inquieto. —Yo rellenaré el formulario. Así no perderás tus puntos. —No lo harás. Conseguirás que Pat parezca una especie de maníaco imbécil a la caza de gorilas de color rosa en su cocina. Recuerda el trato: no señalaremos con el dedo a Pat hasta y a menos que tengamos pruebas contra él. Richie se volvió hacia mí de repente y golpeó el escritorio de alguien con las palmas de sus manos, haciendo que los papeles salieran volando. —¿Cómo se supone que voy a obtener las pruebas si me pones palos en las ruedas cada vez que empiezo a investigar algo que podría llevarnos a algún sitio…? —Cálmate, detective. Y baja la voz. ¿Quieres que Quigley se presente aquí para averiguar qué sucede? —El trato era «investigar» a Pat, no que yo «mencione» investigar a Pat de vez en cuando y tú me cierres el paso. Si hay pruebas ahí fuera, ¿cómo se supone que voy a hacerme con ellas? Venga, dímelo, ¿cómo? Señalé hacia mi monitor. —¿Qué te parece que estamos haciendo con esto? Investigando al maldito Pat Spain. No, no lo estamos presentando al mundo como un sospechoso. Ese era el trato. Y si crees que no es justo contigo… —No. A la mierda si es justo o no conmigo. Eso no me importa. No es justo con Conor Brennan. Su voz seguía aumentando de tono. Yo me esforcé porque la mía sonara plana. —¿No? No acabo de ver claro en qué podría ayudarle una cámara de vídeo. Pongamos que la instalamos y no obtenemos nada: ¿en qué sentido la ausencia de nutrias invalida la confesión de Brennan? —Explícame algo —replicó Richie —. Si tanto crees en Pat, ¿por qué te empeñas en no instalar esas cámaras? Una sola imagen de un visón, de una ardilla o incluso de una rata y podrás mandarme a paseo. Suenas igual que Pat, tío: como si supieras que ahí arriba no hay nada. —No, amiguito. Nada de eso. Sueno como si no me importara un bledo lo que pueda haber ahí arriba. Si no captamos nada, ¿qué prueba eso? El bicho podría haberse asustado, podría haberlo matado un depredador, podría estar hibernando… Aunque no hubiera existido, eso no culpa de las muertes a Pat. Quizá esos ruidos tuvieran algo que ver con el asentamiento o con las cañerías y se excedió en su reacción. Quizá quiso ver cosas donde no las había. Pero eso sólo lo convertiría en un tipo sometido a una gran presión, cosa que ya sabemos. No lo convertiría en un asesino. Richie no me lo discutió. Se apoyó en una mesa y se presionó los ojos con los dedos. Al cabo de un momento dijo, con voz más serena: —Nos revelaría algo. Eso es todo lo que estoy pidiendo. Tenía ardor de estómago, ya fuera por la discusión, por el cansancio o por Dina. Intenté tragar saliva sin que trasluciera un gesto de dolor. —Está bien —dije—. Rellena el formulario de solicitud. Yo tengo que marcharme, pero lo firmaré antes; es mejor que figuren los nombres de ambos. Y nada de pedir bailarinas de striptease. —Lo estoy haciendo lo mejor que sé —dijo Richie, mirándose las manos. Su tono de voz me sorprendió: crudo, perdido, como una llamada salvaje de ayuda. —Lo único que intento es averiguar la verdad. Lo juro por Dios. Es lo único que pretendo. Todos los novatos tienen la impresión de que el mundo se va a mantener en pie o a desmoronarse con su primer caso. No tenía tiempo de cogerlo de la manita y ayudarlo a pasar por aquello, no con Dina en la calle, deambulando y emitiendo ese brillo estroboscópico roto que atrae a los depredadores desde kilómetros a la redonda. —Ya lo sé —lo tranquilicé—. Lo estás haciendo muy bien. Comprueba antes la ortografía: el superintendente es muy puntilloso con eso. —De acuerdo. —Entretanto, le reenviaremos este enlace a Comosellame, el doctor Dolittle; quizá él detecte alguna señal. Y haré que Kieran revise la cuenta de Pat en este foro para comprobar si envió o recibió algún mensaje privado. Un par de esos tipos sonaban bastante intrigados por la historia; quizá alguno de ellos intercambió correspondencia con él y Pat le facilitó algunos detalles adicionales. Y necesitaremos averiguar en qué foro de debate continuó sus consultas. —Quizá en ninguno. Probó en dos foros y ninguno de ellos le sirvió de nada… Tal vez se dio por vencido. —No se dio por vencido —atajé yo. En mi monitor, conos y parábolas se entrelazaban con gracia, se plegaban sobre sí mismos y se desvanecían, para desplegarse de nuevo e iniciar su lenta danza una vez más. —Ese tipo estaba desesperado. Puedes interpretarlo como quieras, puedes pensar que era porque estaba perdiendo la razón, pero los hechos no cambian: necesitaba ayuda. Seguramente siguió buscándola en internet, porque no tenía ningún otro sitio adonde dirigirse. *** Dejé a Richie redactando el formulario de solicitud. Ya me había hecho una lista mental de los sitios a los que acudir en busca de Dina a partir de la última vez, la vez antes que esa y la anterior: los pisos de sus ex, los pubs a cuyos camareros les gustaba y antros donde, por sesenta euros, te ofrecían un sinfín de modos de freírte el cerebro durante un rato. Sabía que todo era inútil, que Dina podía haber subido a un autocar rumbo a Galway porque le había parecido precioso en un documental o haberse marchado a casa del primer tipo que le hubiera entrado para contemplar sus litografías, pero no tenía otra alternativa. Aún me quedaban unas cuantas píldoras de cafeína en el maletín, de la misión de vigilancia: cafeína, una ducha, un sándwich y estaría listo para emprender la marcha. Acallé la vocecilla tosca que me advertía que ya estaba muy viejo y demasiado cansado para aquello. Cuando introduje la llave en la cerradura de mi apartamento, seguía repasando la lista de direcciones en mi cabeza, intentando trazar la ruta más rápida entre ellas. Tardé un segundo en caer en la cuenta de que algo no encajaba. La puerta no estaba cerrada con llave. Durante un largo minuto permanecí inmóvil en el pasillo, escuchando: nada. Luego dejé el maletín en el suelo, saqué la pistola y abrí la puerta de par en par de un golpe. El Sunken Cathedral de Debussy sonaba a un volumen bajo en el salón, tenuemente iluminado; la luz de las velas quedaba atrapada en las curvas de las copas y resplandecía con el rojo vivo del vino tinto. Por un instante increíble que me dejó sin aliento pensé: «Laura». Luego Dina desenroscó las piernas sobre el sofá y se inclinó hacia delante para agarrar su copa. —Hola —me saludó, alzando la copa—. Ya era hora. El corazón me había subido a la garganta. —¿Qué demonios? —Joder, Mikey. Tranquilo. ¿Eso es una pistola? Tardé un par de segundos en poner el seguro de nuevo. —¿Cómo diantre has entrado aquí? —Pero ¿quién eres? ¿Rambo? ¿No estás exagerando un poco? —¡Joder, Dina! Me has dado un susto de muerte. —Así que apuntando con la pistola a tu propia hermana… Y yo que creía que estarías contento de verme… Su mohín era de mofa, pero el destello de sus ojos a la luz de las velas me indicó que debía proceder con cautela. —Y lo estoy —dije, bajando la voz —. Es sólo que no te esperaba. ¿Cómo has entrado? Me sonrió con petulancia y sacudió el bolsillo de su rebeca, que emitió un alegre tintineo. —Geri tenía tus llaves. De hecho, ¿quieres que te diga algo? Geri tiene un juego de llaves de todo Dublín. La pequeña señorita De Confianza, oh, perdón, la señora De Confianza no es exactamente la persona más indicada para vigilar tu casa si te roban estando de vacaciones, permíteme que te lo diga. Si un ladrón intentara averiguar quién podría tener unas llaves extra de otra persona, ¿no se le ocurriría pensar inmediatamente en alguien como Geri? Deberías haberlo visto, te habrías muerto de risa: las tiene todas colgadas en una fila de clavos en el cuarto de la colada, todas ordenaditas y etiquetadas con su mejor caligrafía. Podría haber robado en las casas de medio vecindario si me hubiera dado la gana. —Geri está preocupadísima por ti. Los dos los estábamos. —Bueno, por eso he venido. Por eso y para animarte un poco. El otro día me pareció que estabas muy estresado. Te juro que, si tuviera una tarjeta de crédito, te habría contratado a una prostituta. Se inclinó sobre la mesa y me tendió la otra copa de vino. —Ten. En su defecto, te he comprado esto. O lo había comprado con el dinero que Sheila había ganado haciendo de canguro, o bien lo había robado en una tienda. Dina no podía resistir la tentación de invitarme a beber vino robado, comer pastelitos de hachís o llevarme a pasear en el coche sin seguro de su último novio. —Gracias —dije. —Venga, siéntate a beber conmigo. Me estás poniendo nerviosa ahí plantado como un pasmarote. Tras la descarga de adrenalina, esperanza y alivio, aún me temblaban las piernas. Recuperé mi maletín y cerré la puerta. —¿Por qué no estás en casa de Geri? —Porque con Geri me aburro como una ostra, por eso. No he estado allí ni un día entero y ya me ha contado todo lo que Sheila, Colm y el pequeñajo han hecho en toda su vida. Me da ganas de cortarme las venas. Siéntate de una vez. Cuanto más rápido la llevara de regreso a casa de Geri, más podría dormir, pero, si no demostraba un cierto aprecio por aquella escenita que me había montado, se le desatarían los cables hasta Dios sabe qué hora de la madrugada. Me desplomé en el sillón, que me abrazó con tanto amor que pensé que nunca más lograría levantarme de allí. Dina se inclinó sobre la mesilla de centro, equilibrándose sobre una mano, para pasarme el vino. —Ten. Apuesto a que Geri pensaba que andaría muerta en una zanja. —No puedes culparla. —Si me hubiera encontrado tan mal como para salir, no habría salido. Siento tanta lástima por Sheila… ¿a ti no? Apuesto a que cada vez que va a casa de una de sus amigas tiene que llamar a su madre cada media hora para que Geri no crea que la han vendido para la trata de blancas. Dina siempre ha tenido la capacidad de hacerme sonreír aunque me esfuerce por no hacerlo. —¿Es eso lo que estamos celebrando? Un día con Geri y, de repente, ¿yo te caigo bien? Se acurrucó en un rincón del sofá y se encogió de hombros. —Me apetecía ser amable contigo, eso es lo que celebramos. Desde que Laura y tú os separasteis, no hay nadie que cuide de ti. —Dina, estoy bien. —Todo el mundo necesita que lo cuiden. ¿Quién es la última persona que hizo algo agradable por ti? Pensé en Richie ofreciéndome un café y cerrándole el pico a Quigley cuando intentaba criticarme. —Mi compañero —respondí. Dina arqueó las cejas. —¿De verdad? Pensaba que era un novato incapaz de encontrarse el trasero con ambas manos. Probablemente sólo estuviera haciéndote la pelota. —No —repliqué—. Es un buen compañero. Me invadió una oleada de calor al escucharme pronunciar aquellas palabras. Ninguno de los otros muchachos a quienes había formado se habría atrevido a discutir conmigo el asunto de la cámara: mi negativa habría puesto punto y final al tema. De súbito, la discusión se me antojó un regalo, el tipo de disputa igualada que los compañeros pueden mantener todas las semanas durante veinte años. —Vaya —dijo Dina—. Me alegro. Alargó la mano para agarrar la botella y se llenó la copa. —Esto es muy agradable. —En parte, lo decía en serio—. Gracias, Dina. —Ya lo sé. ¿Por qué no te tomas el vino? ¿Acaso temes que vaya a envenenarte? —Sonrió, mostrándome sus dientecillos blancos de gata—. No soy tan tonta como para echarte el veneno en el vino, por favor, un poco más de confianza… Le sonreí. —Apuesto a que serías muy creativa, Dina. Pero esta noche no puedo emborracharme. Mañana por la mañana tengo que trabajar. Dina puso los ojos en blanco. —¡Por todos los santos! Ya estamos otra vez con el puñetero trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo… Llama y di que te encuentras mal. —Ojalá pudiera hacerlo. —Hazlo, ¿qué te lo impide? Hagamos algo agradable juntos. El Museo de Cera acaba de abrir las puertas de nuevo. ¿Sabes que nunca lo he visitado? Aquello no iba a acabar bien. —Me encantaría, pero tendremos que esperar a la semana próxima. Necesito estar en comisaría despejadísimo y a primera hora de la mañana, y promete ser una jornada muy larga. Tomé un sorbito de vino y, sosteniendo la copa en alto, le dije: —Está muy bueno. Cuando nos lo acabemos te llevaré de vuelta a casa de Geri. Sé que es aburrida, pero hace lo que puede, ¿de acuerdo? Dina hizo oídos sordos a mi comentario. —¿Por qué no puedes llamar y decir que te encuentras mal? Me apuesto lo que sea a que tienes un año entero de vacaciones ahorradas. Estoy segura de que nunca has llamado diciendo que estabas enfermo. ¿Qué van a hacerte? ¿Despedirte? La cálida sensación se desvanecía por momentos. —Tengo a un tipo detenido y el plazo para presentar cargos contra él o dejarlo en libertad termina el domingo por la mañana —le expliqué—. Necesito cada minuto disponible para solucionar el caso. Lo siento, cariño. El Museo de Cera tendrá que esperar. —Tu caso —dijo Dina con gesto adusto—. Eso que ha pasado en Broken Harbour, ¿no? No tenía sentido negarlo. —Sí. —Pensaba que se lo ibas a endosar a otra persona. —No puedo. —¿Por qué? —Porque no es así como funcionan las cosas. Visitaremos el Museo de Cera tan pronto como solucione este asunto, ¿de acuerdo? —¡A la porra el Museo de Cera! Preferiría apuñalarme en los ojos antes que ir a ver un estúpido monigote de Roñan Keating, el cantante ese de los Boyzone. —Entonces haremos cualquier otra cosa. Tú eliges. Dina empujó la botella de vino en mi dirección con la punta de su bota. —Sírvete más. Mi copa todavía estaba llena. —Debo llevarte a casa de Geri. Con lo que tengo en la copa, me basta, gracias. Dina hizo sonar su uña contra el filo de la copa, un repiqueteo metálico monótono, mientras me observaba por debajo del flequillo. —Geri recibe el diario cada mañana —me informó—. Por supuesto, cómo iba a ser de otra manera. Así que lo leí. —Bien —dije. Me tragué una bola de enfado: Geri debería haber estado más atenta, pero es una mujer demasiado ocupada y Dina es muy sibilina. —¿Cómo es ahora Broken Harbour? En la foto tenía una pinta penosa. —Sí, la tiene. Alguien empezó a construir lo que podría haber sido una bonita urbanización, pero nunca la acabó. Y a estas alturas, probablemente se quede así. La gente que vive allí no es feliz. Dina metió un dedo en el vino y lo removió. —¡Joder! ¡Qué estupidez hacer algo así! —Los promotores no sabían que las cosas se pondrían tan feas. —Pues yo apuesto a que sí lo sabían o a que no les importaba. Pero no me refiero a eso. Lo que me parece una estupidez es que la gente se mudara a Broken Harbour. Preferiría vivir en un vertedero. —Yo tengo un montón de buenos recuerdos de Broken Harbour —tercié yo. Se chupó el dedo ruidosamente para limpiárselo. —Tú sólo piensas eso porque siempre te gusta pensar que todo es fantástico. Damas y caballeros, mi hermano Pollyanna, el paladín del optimismo. —Nunca he entendido qué hay de malo en centrarse en lo positivo — alegué yo—, aunque quizá para ti no sea lo suficientemente interesante… —¿Qué tenía de positivo? Para Geri y para ti estaba bien, porque salíais por ahí con vuestros amigos, mientras que yo me tenía que quedar allí atrapada con mamá y papá, jugando con la pala y el cubo, fingiendo que me entretenía chapoteando en el agua helada. —Bueno —repliqué alegremente—, tú sólo tenías cinco años la última vez que fuimos. ¿Tan bien lo recuerdas? Un destello azul de su mirada, bajo el flequillo. —Lo recuerdo lo suficiente como para saber que era una mierda. Aquel lugar era espeluznante. Aquellas montañas. Siempre tuve la sensación de que me observaban, como algo que trepara por mi cuello… Me venían ganas de… Se dio una palmada en el cuello, un gesto reflejo perverso que hizo que me estremeciera —Y aquel ruido… El mar, el viento, las gaviotas, todos aquellos ruidos extraños que llenaban tus oídos y que no sabías de qué eran… Prácticamente todas las noches tenía pesadillas con monstruos marinos que introducían sus tentáculos a través de la ventana de la caravana e intentaban estrangularme. Me apuesto lo que sea a que alguien murió construyendo esa urbanización de mierda, como en Titanio. —Pensaba que te gustaba Broken Harbour. Siempre pensé que lo pasabas bien. —Pues no me gustaba. Lo que ocurre es que a ti te gusta creer que sí. Por un instante, el gesto de la boca de Dina la hizo parecer casi fea. —Lo único bueno era que mamá era muy feliz allí. Y mira cómo acabó. Se produjo un momento de silencio que podría haberse cortado con un cuchillo. Estuve a punto de dejarlo correr todo, de tomarme el vino y decirle que estaba delicioso. Tal vez debería haberlo hecho. Pero, no sé por qué, no pude. —Haces que parezca que tus problemas se remontan a aquel entonces —comenté. —¿Quieres decir que ya estaba loca? ¿Es eso lo que intentas decirme? —Si quieres expresarlo así… Cuando íbamos de vacaciones a Broken Harbour, tú eras una cría feliz y estable. Quizá no disfrutaras de las vacaciones de tu vida, pero, en general, estabas bien. Necesitaba que me lo dijera. —Yo nunca estuve bien —replicó—. Hubo una vez en que estaba excavando un hoyo en la arena, con mi cubo y la palita y todas esas cosas tan adorables, y en el fondo de aquel hoyo vi una cara. Parecía una cara de hombre aplastada, y hacía muecas, como si intentara sacarse la arena de los ojos y la boca. Grité y mamá vino, pero para entonces había desaparecido. Y, además, no sólo ocurría en Broken Harbour. Una vez estaba en mi habitación y… No podía soportar seguir oyendo aquellas cosas. —Tenías mucha imaginación. No es lo mismo. Todos los niños imaginan cosas. Cuando mamá murió empezaste… —Fue antes, Mikey. No lo sabíais porque, cuando era pequeña, podíais achacarlo a la imaginación desbordante de los niños, pero siempre he sido así. La muerte de mamá no tuvo nada que ver con ello. —De acuerdo —dije. Mi mente se revolvía como una ciudad agitada por un terremoto. —Quizá la causa no fuera la muerte de mamá exactamente. Mamá había estado deprimida durante toda su vida, con continuos altibajos. Nosotros hicimos cuanto pudimos para que no lo notaras, pero los niños perciben esas cosas. De hecho, tal vez habría sido mejor si no hubiéramos intentado… —Sí, claro, vosotros hicisteis cuanto pudisteis y ¿sabéis qué? Hicisteis un trabajo excelente. Apenas recuerdo haberme preocupado por mamá, nunca. Sabía que a veces se ponía enferma o triste, pero no tenía ni idea de que era algo grave. Pero yo no soy así por eso. Sigues intentando organizarme, encasillarme y conseguir que todo encaje, como si yo fuera uno de tus casos, pero no lo soy. —Yo no intento organizarte —refuté. Mi voz sonaba extrañamente tranquila, generada artificialmente en un punto distante. Recuerdos minúsculos me asaltaron el pensamiento, estallando como chispas de cenizas candentes: Dina con cuatro años gritando como una loca en la bañera y aferrándose a mamá porque el bote del champú le estaba susurrando; entonces yo había creído que lo único que quería era que no le lavaran el pelo. Dina entre Geri y yo en el asiento trasero del coche, peleándose con su cinturón de seguridad y mordisqueándose los dedos con un sonido espantoso y preocupante hasta que se le hinchaban, se le amorataban y sangraban, e incluso recordaba el porqué. —Lo único que digo es que fue por mamá. ¿Por qué habría de ser, si no? Nunca abusaron de ti, eso lo juraría por mi vida, jamás te pegaron ni pasaste hambre ni… Ni siquiera te llevaste un cachete en el culo. Todos te queríamos. Si la causa no fue mamá, entonces ¿por qué? —No existe un porqué. Eso es lo que intento explicarte. Por eso digo que no tiene sentido que intentes organizarme. No estoy loca por causa de algo. Simplemente lo estoy. Hablaba con voz clara, firme, realista, y me miraba a los ojos con algo que podía aproximarse a la compasión. Me dije que Dina se agarra a la realidad con un solo dedo en sus mejores momentos y que, si entendiera los motivos por los que estaba loca, entonces, para empezar, no lo estaría. —Sé que no es lo que te gustaría pensar —remató. Mi pecho parecía un globo llenándose de helio, balanceándome de manera peligrosa. Me agarraba con la mano al brazo del sillón como si pudiera anclarme a él. —Si crees que esto te sucede sin un motivo, no entiendo cómo puedes vivir con ello. Dina se encogió de hombros. —Lo hago y ya está. ¿Cómo sobrellevas tú la vida en un mal día? Había vuelto a retreparse en el rincón del sofá, mientras se bebía el vino; había perdido el interés por la conversación. Respiré hondo. —Yo intento entender por qué estoy teniendo un mal día para poder arreglarlo. Me concentro en el lado positivo. —Genial. Pues si Broken Harbour era tan fantástico y todos guardáis tan gratos recuerdos y todo es tan positivo, entonces ¿por qué regresar allí te está destrozando? —Yo nunca he dicho que eso estuviera sucediendo. —No hace falta que lo digas, Mikey. No deberías ocuparte de ese caso. Estar manteniendo la misma discusión de siempre, hallarme de nuevo en terreno familiar, con aquel destello sesgado despertándose de nuevo en los ojos de Dina, me pareció una salvación. —Dina. Es un caso de homicidio, como todas las docenas de casos en los que he trabajado. No tiene nada de especial, salvo la ubicación. —La ubicación, la ubicación… pero ¿qué eres? ¿Un agente de la propiedad inmobiliaria? Esa ubicación te sienta mal. Me di cuenta en el mismísimo momento en que te vi la otra noche, estabas descompuesto; olías raro, como a chamusquina. Y mírate ahora, ve a mirarte al espejo. Cualquiera diría que se te ha cagado algo en la cabeza y te ha prendido fuego. Este caso te está, destrozando. Llama al trabajo mañana y diles que no vas a seguir en él. En aquel instante estuve a punto de mandarla a la porra. Me sorprendió lo repentina y duramente que aquellas palabras se estrellaron contra mis labios. Jamás en mi vida adulta le he dicho nada parecido a Dina. Cuando estuve seguro de que mi voz se había despojado de todo rastro de ira, respondí: —No voy a abandonar el caso. Seguro que tengo un aspecto penoso, pero se debe a que estoy agotado. Y si quieres ayudarme un poco en ese sentido, estaría bien que te quedaras en casa de Geri. —No puedo. Estoy preocupada por ti. Cada segundo que pasas ahí fuera pensando en ese sitio, noto que algo malo te ronda en la cabeza. Por eso he regresado. Era tal la ironía que cualquiera habría aullado de la risa, pero Dina hablaba completamente en serio: con la espalda bien erguida en el sofá y las piernas cruzadas bajo el trasero, estaba lista para enfrentarse a mí hasta el final. —Estoy bien. Te agradezco que cuides de mí, pero no me hace falta. De verdad. —Claro que sí. Tú eres tan desastre como yo. Lo que ronda es que tú lo disimulas mejor. —Quizá. A mí me gustaría pensar que me he esforzado lo bastante como para dejar de ser un desastre, pero, quién sabe, quizá tengas razón. En cualquier caso, la conclusión es que soy perfectamente capaz de ocuparme de este caso. —No. De ninguna manera. Tú te crees muy fuerte, por eso te encanta que me descarríe, porque te hace sentir Don Perfecto, pero eso no son más que pamplinas. Me apuesto lo que sea a que, en ocasiones, cuando tienes un mal día, albergas la esperanza de que me presente en el umbral de tu casa diciendo chorradas sólo para sentirte mejor contigo mismo. Parte del infierno que representa Dina es que, aunque sepas que sólo dice tonterías, que lo que hablan son los recovecos oscuros y corroídos de su mente, sus palabras siguen siendo hirientes. —Espero que sepas que eso no es verdad —alegué—. Si amputándome un brazo te ayudara, me lo amputaría sin pestañear. Se sentó sobre sus talones y meditó mis palabras. —¿Ah, sí? —Por supuesto. —¡Caramba! —exclamó Dina con más aprecio que sarcasmo. Se dejó caer en el sofá y se pasó las piernas por encima del brazo, mirándome—. No me encuentro bien —dijo—. Desde que leí esos diarios, todo suena raro otra vez. He tirado de la cadena en tu baño y sonaba a palomitas. —No me sorprende. Por eso necesitamos llevarte a casa de Geri — insistí—. Si te sientes mal, vas a necesitar tener a alguien cerca. —No quiero tener a «alguien» cerca. Te quiero a ti. Geri me da ganas de agarrar un ladrillo y aporrearme la cabeza. Un día más con ella y te juro que lo haré. Con Dina, uno no puede darse el lujo de interpretar nada como una hipérbole. —Pues encuentra un modo de ignorarla —le sugerí—. Respira hondo. Lee un libro. Puedo prestarte mi iPod y así dejarás de escuchar a Geri. Podemos cargarlo con la música que quieras, si mi gusto no es lo bastante moderno para ti. —No puedo utilizar auriculares. Empiezo a escuchar cosas y no soy capaz de discernir si salen de ellos o de dentro de mis oídos. Golpeaba un talón con el lateral del sofá con un ritmo implacable y exasperante que desentonaba con la fluida música de Debussy. —Entonces te prestaré un buen libro. Escógelo tú. —No necesito ni un buen libro ni un pack de DVD ni una puñetera taza de té calentita ni una revista de sudokus. Te necesito a ti. Pensé en Richie sentado ante su escritorio, mordisqueándose una uña y revisando la ortografía del formulario de solicitud, en su voz implorante y desesperada; pensé en Jenny tendida en la cama del hospital, envuelta en una pesadilla que no iba a tener fin; pensé en Pat, destripado como un trofeo de caza esperando en uno de los cajones de Cooper a que me asegurase de que unos cuantos millones de mentes no lo etiquetaran como un asesino; pensé en sus hijos, demasiado pequeños para saber qué era la muerte. Ese arrebato de ira volvió a resurgir en mí, con fuerza. —Ya lo sé. Pero ahora hay otra gente que me necesita más. —¿Quieres decir que este asunto de Broken Harbour es más importante que tu familia? ¿Te refieres a eso? Ni siquiera te das cuenta de lo lamentable que es, ¿verdad? Ni siquiera ves que ningún tipo normal en el mundo diría algo así, que nadie lo diría a menos que estuviera obsesionado con un lugar infernal que le bombea mierda en el cerebro. Sabes perfectamente que, si me devuelves a casa de Geri, acabará aburriéndome hasta hacerme perder la cordura y me escaparé y ella enloquecerá de preocupación, pero a ti eso te importa un comino, ¿verdad? Aun así, pretendes llevarme de vuelta allí. —Dina, no tengo tiempo para pamplinas. Me quedan poco más de cincuenta horas para presentar cargos contra ese tipo. Transcurrido ese tiempo haré lo que necesites, iré a buscarte a casa de Geri al romper el alba, te acompañaré al museo que te dé la gana, pero hasta entonces tienes razón: no eres el centro de mi universo. Ni puedes serlo. Dina me miró impertérrita, apoyada sobre sus codos. Nunca antes había escuchado el azote de mi voz. Su mirada patidifusa hinchó aún más el globo dentro de mi pecho. Por un instante aterrador, pensé que iba a echarme a reír. —Respóndeme a una cosa —dijo. Sus ojos se habían estrechado: se estaba quitando los guantes de boxeo. —¿A veces desearías que estuviera muerta? Por ejemplo, cuando soy inoportuna, como ahora. ¿Te gustaría que me muriera y ya está? ¿Esperas que alguien te llame por la mañana y te diga: «Lo lamento muchísimo, señor, un tren acaba de arrollar a su hermana»? —Claro que no quiero que mueras. Lo que deseo es que seas tú quien me telefonee por la mañana y me diga: «¿Sabes qué, Mick? Tenías razón. Geri no es una forma de tortura prohibida por la Convención de Ginebra; no sé cómo me las he apañado, pero he sobrevivido…». —Entonces ¿por qué te comportas como si desearas mi muerte? Pensándolo bien, supongo que no te gustaría que fuera un tren; que preferirías una muerte limpia, ¿no es cierto? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Que me ahorcara, es eso lo que te gustaría, o que me tomara una sobredosis…? Se me habían pasado las ganas de reírme. Me agarraba con fuerza a la copa de vino, con tanta fuerza que pensé que iba a hacerla añicos. —No seas ridícula. Me comporto como si quisiera que tuvieras un poco de autocontrol. Sólo el suficiente como para quedarte en casa de Geri durante dos puñeteros días. ¿De verdad te parece que es mucho pedir? —¿Por qué debería hacerlo? ¿Qué sucede, que este caso va a cerrar algo? ¿Acaso eres tan estúpido para pensar que si lo arreglas compensarás lo que le ocurrió a mamá? Porque si es así, me dan ganas de vomitar, no te soporto, voy a vomitar en tu bonito sofá… —Esto no tiene nada que ver con ella, ¡joder! Es una de las cosas más estúpidas que he oído en la vida. Si no se te ocurre nada con un poco más de sentido, entonces quizá deberías mantener la bocaza cerrada. Yo no había perdido los estribos desde que era adolescente, no de ese modo y desde luego no con Dina, y me pareció como conducir a ciento cincuenta kilómetros por hora por una autopista después de haber tomado seis vodkas uno detrás de otro, una sensación inmensa, letal y deliciosa. Dina se sentó muy recta, inclinada sobre la mesita del café, apuntándome con los dedos como puñales. —¿Lo ves? A esto es exactamente a lo que me refiero. Esto es lo que te está haciendo ese asunto. Nunca te enfadas conmigo y ahora, mírate, mira cómo te has puesto. Te gustaría pegarme, ¿no es cierto? Dilo, venga, dilo de una vez, dime cuánto te gustaría… Tenía razón: me habría gustado abofetearla. Una pequeña parte de mí entendía que, si le pegaba, me quedaría con ella, y ella también lo sabía. Dejé mi copa sobre la mesita de centro, con tranquilidad. —No voy a pegarte. —Venga, adelante, no pasa nada. ¿Qué diferencia hay? ¿Acaso va a ser mejor si me arrojas al hogar infernal de Geri, me escapo, no puedo venir a verte, no consigo dominarme y me tiro al río? Estaba casi encima de la mesita de centro, ofreciéndome la mejilla, justo al alcance de mi mano. —No me abofeteas porque, claro, eres demasiado bueno para eso y que Dios te ampare por sentirte como el malo de la película por una sola vez en tu vida, pero en cambio sí que está bien hacerme saltar de un puente, claro, eso sí que está bien… Un sonido a medio camino entre una carcajada y un grito. —¡Virgen Santa! No puedes ni imaginarte lo cansado que estoy de escuchar todo eso. ¿Crees que sólo eres tú quien tiene ganas de vomitar? ¿Y qué hay de mí? ¿Qué te parece que me ocurre cuando tengo que tragarme esta mierda cada vez que me doy media vuelta? «Si no me llevas al Museo de Cera, me voy a suicidan». «Si no me ayudas a sacar todas mis cosas de mi piso a las cuatro de la madrugada, me voy a suicidan». «Si no te pasas la noche escuchando mis problemas en lugar de intentar salvar tu matrimonio por última vez, me voy a suicidan». Sé que es culpa mía, por haber cedido siempre que me azotabas con esas tonterías, pero esta vez no pienso hacerlo. ¿Quieres suicidarte? Pues adelante, hazlo. No quieres, pues no lo hagas. Tú decides. Nada de lo que yo haga servirá de nada, de todos modos. Así que no me eches esa jodida carga encima. Dina me miró de hito en hito, boquiabierta. El corazón me iba a estallar entre las costillas; me costaba incluso respirar. Al cabo de un momento, arrojó su copa de vino al suelo, esta rebotó en la alfombra y rodó dibujando un arco rojo como sangre derramada. Se puso en pie y se dirigió a la puerta, agarrando su bolso de camino a ella. Pasó deliberadamente tan cerca de mí que su cadera chocó con mi hombro; esperaba que la agarrara, que me enfrentara a ella para que la obligara a quedarse. No me moví. —Será mejor que encuentres un modo de acabar el trabajo. Si no vienes a buscarme mañana por la noche, lo vas a lamentar —dijo desde el umbral. No me volví para mirarla. Al cabo de un momento, cerró de un portazo a su espalda y la oí dar un puntapié antes de largarse corriendo por el pasillo. Permanecí sentado inmóvil durante un buen rato, agarrado a los brazos del sillón para aquietar el temblor de mis manos. Escuché mi corazón palpitándome en los oídos y entre el susurro de los altavoces. Cuando Debussy dejó de sonar, agucé el oído para no perderme los pasos de Dina al regresar. Mi madre estuvo a punto de llevarse a Dina con ella. En algún momento después de la una de la madrugada, durante nuestra última noche en Broken Harbour, despertó a Dina, salió a hurtadillas de la caravana y se encaminó hacia la playa. Lo sé porque yo regresé a medianoche, confuso y jadeando después de haber estado tumbado en las dunas con Amelia bajo un cielo como un inmenso cuenco negro rebosante de estrellas y, cuando abrí la puerta de la caravana, el haz de luz de la luna los iluminó a los cuatro, todos ellos acurrucados y calentitos en sus literas. Geri roncaba delicadamente. Dina dio media vuelta y murmuró algo mientras yo me metía en la cama vestido. Había sobornado a uno de los mayores para que nos comprara un botellón de sidra, así que estaba medio borracho, pero debió de transcurrir una hora antes de que mi aturdimiento por el placer dejara de zumbarme en la piel y lograra conciliar el sueño. Unas horas más tarde volví a despertarme, sólo para cerciorarme de que seguía siendo verdad. La puerta estaba abierta, la luz de la luna y los sonidos del mar inundaban la caravana con su presencia, y había dos literas vacías. La nota estaba encima de la mesa. No recuerdo qué decía. Probablemente se la llevara la policía; probablemente podría buscarla en el Departamento de Informes, pero no lo haré. Lo único que recuerdo es la posdata. Rezaba: «Dina es demasiado pequeña para estar sin su madre». Sabíamos dónde buscar: a mi madre siempre le había encantado el mar. En las pocas horas transcurridas desde que yo había estado allí, la playa se había transformado en algo oscuro y huracanado. Bramaba un viento creciente, las nubes se movían rápidamente sobre la luna, conchas afiladas me cortaban los pies desnudos mientras corría, sin causarme dolor. A Geri le faltaba el aire a mi lado; mi padre corría hacia el mar bajo la luz de la luna, con el pijama aleteando al viento y moviendo los brazos como aspas, un espantapájaros pálido y grotesco. Gritaba «Annie, Annie, Annie», pero el viento y las olas ahogaban sus gritos en la nada. Nos colgamos de sus mangas como niños. Yo le grité al oído: —¡Papá! ¡Papá! ¡Voy a buscar ayuda! Me agarró del brazo y me lo retorció. Mi padre nunca nos había hecho daño. —¡No! ¡Ni se te ocurra! —gruñó. Tenía los ojos en blanco. Tardé años en darme cuenta de lo que había sucedido entonces: aún pensaba que podíamos encontrarlas con vida. Quería salvarla de todas las personas que se la habrían llevado de haber sabido lo que pretendía. Así que las buscamos nosotros. Nadie nos oyó gritar «Mamá, Annie, Dina, mamá, mamá, mamá», no a través del viento y el mar. Geraldine permaneció en tierra, peinando la playa, escarbando en las dunas de arena y arrancando matojos de hierbas a zarpazos. Yo me metí en el agua con mi padre, hasta la altura de los muslos. Cuando se me durmieron las piernas, me resultó más fácil seguir avanzando. Durante el resto de aquella noche (jamás imaginé cuánto había durado, mucho más de lo que deberíamos haber sido capaces de sobrevivir), luché contra la corriente para mantenerme de pie y tantee a ciegas el agua. En una ocasión, mis dedos se enredaron en algo y aullé pensando que eran los cabellos de una de ellas, pero del agua salió un bulto que no eran sino algas que se me enroscaban en las muñecas y se me quedaban pegadas cuando intentaba zafarme de ellas. Horas después, todavía encontré una tira fría de aquellas algas enrollada alrededor de mi cuello. Cuando el alba comenzó a conferir un lóbrego tono gris blanquecino al día, Geraldine encontró a Dina, escarbando como un conejo, en un terrón de barrones, con los brazos metidos hasta los codos en la arena. Geri dobló las largas briznas de hierba una a una y fue sacando la arena a manos llenas, como si estuviera liberando algo que pudiera hacerse añicos. Finalmente, Dina quedó sentada en la arena, temblando. Enfocó la mirada en Geraldine y le dijo: —Geri, he tenido pesadillas. Luego vio dónde estaba y empezó a gritar. Mi padre se negaba a abandonar la playa. Al final, envolví a Dina con mi camiseta (estaba mojada de agua del mar y la hizo temblar aún más), me la eché sobre el hombro y la llevé de regreso a la caravana. Geraldine avanzó dando traspiés a mi lado, sosteniendo a Dina en alto cuando se me escurría de las manos. Le sacamos el camisón. Estaba fría como un pez y rebozada en arena. La envolvimos en todas las prendas calientes que encontramos. Las rebecas de mamá olían a ella; quizá fuera eso lo que hizo aullar a Dina como un cachorro al recibir una patada, o quizá le hicimos daño con nuestra torpeza. Geraldine se desnudó como si yo no estuviera delante, se metió en la litera de Dina con ella y echó el edredón por encima de sus cabezas. Las dejé allí y salí en busca de alguien. La luz se tornaba amarillenta y las otras caravanas empezaban a despertarse. Una mujer con un vestido veraniego llenaba su tetera bajo un grifo; un par de niños pequeños bailaban a su alrededor, salpicándose agua y gritando entre risitas. Mi padre se había dejado caer en la arena de la orilla, con las manos colgando indefensas a los lados mientras contemplaba el sol alzarse sobre el mar. Geri y yo estábamos cubiertos de cortes y arañazos de la cabeza a los pies. Los enfermeros nos limpiaron los que tenían peor aspecto; uno de ellos lanzó un silbido bajo al ver mis pies (yo no entendí por qué hasta mucho después). A Dina la trasladaron al hospital, donde nos informaron de que estaba físicamente bien, salvo por una leve hipotermia. No dejaron que Geri y yo nos la lleváramos a casa y cuidáramos de ella hasta que se convencieron de que mi padre no pensaba hacer «ninguna tontería» y le dieran el alta. Nos inventamos la existencia de unas tías y les aseguramos a los médicos que nos ayudarían. Dos semanas después, el vestido de nuestra madre apareció enredado en las redes de pesca de un barco en Cornualles. Yo lo identifiqué (mi padre seguía sin poder levantarse de la cama y no podía permitir que lo hiciera Geri, así que sólo quedaba yo). Era su vestido favorito, de seda, con flores verdes sobre un fondo de color crema. Había ahorrado para comprárselo. Solía llevarlo a misa, cuando estábamos en Broken Harbour y los domingos, cuando íbamos a comer al Lynch’s y paseábamos por la playa. Le confería el aspecto de una bailarina, de una muchacha salida de una postal que ríe y camina de puntillas. Cuando lo vi extendido sobre la mesa de la comisaría de policía estaba manchado de marrón y verde, de todas las cosas innombrables que se habían arremolinado a su alrededor en el agua, que lo habían manoseado, acariciado y ayudado en su largo viaje. Podría no haberlo reconocido, pero sabía qué buscaba: Geri y yo nos habíamos dado cuenta de su ausencia cuando empaquetamos las cosas de mi madre para dejar la caravana. Eso fue lo que Dina había oído en la radio, con mi voz girando a su alrededor, el día que asumí este caso. «Muerto, Broken Harbour, descubrió el cuerpo, el forense del Estado está en la escena del crimen». La posibilidad de que ocurriera algo como aquello nunca había cruzado por su mente; las reglas de la probabilidad y la lógica, los patrones nítidos de rayas continuas y ojos de gato que nos mantienen en la carretera cuando el clima es adverso no significan nada para Dina. El galimatías de su mente había saltado a los humeantes restos del naufragio, a los crujidos de una hoguera, y había acudido a mí. Nunca nos contó qué sucedió aquella noche. Geri y yo habíamos intentado que lo hiciera un par de miles de veces, para pillarla con la guardia baja. Le preguntábamos cuando estaba adormilada frente a la tele o mirando las musarañas a través de la ventanilla del coche. Pero lo único que obteníamos por respuesta era un simple y llano «Tuve pesadillas», y sus ojos azules desviándose rápidamente hacia la nada. Cuando tenía trece o catorce años empezamos a darnos cuenta, poco a poco y sin que ello nos sorprendiera realmente, de que algo fallaba. Había noches en que se sentaba en mi cama o en la de Geri y hablaba a toda velocidad hasta el amanecer, acelerada y frenética sobre algo que apenas podíamos traducir, enojada con nosotros por no ser capaces de entenderla; días en los que llamaban de la escuela para decir que tenía la mirada fija, vidriosa, aterrorizada, como si sus compañeros de clase y sus profesores se hubieran transformado en formas sin sentido que gesticulaban y parloteaban; o los caminillos de uñas marcadas que le formaban costra en los brazos. Yo siempre había sabido que aquella noche algo había corroído en el fondo de la mente de Dina. ¿Cuál, si no, podría ser la causa? «No existe un porqué». Aquel aturdimiento volvió a apoderarse de mí. Pensé en globos desamarrados y elevándose en el cielo, estallando en el delgado aire por la presión de su propia ingravidez. Oí el ir y venir de pasos por el pasillo, pero ninguno de ellos se detuvo en mi puerta. Geri llamó en dos ocasiones; no respondí. Cuando fui capaz de ponerme en pie, cubrí la alfombra con papel de cocina hasta absorber todo el vino posible. Esparcí sal sobre la mancha y dejé que surtiera efecto. Vertí el resto del vino por el fregadero, tiré la botella a la papelera de reciclaje y lavé las copas. Luego busqué una cinta de celo y un par de tijeras de manicura, me senté en el suelo del salón y me dediqué a pegar las páginas que Dina había arrancado de los libros, recortando la cinta a ras del papel, hasta que el montón de libros destrozados se convirtió en una pila ordenada de remiendos y pude empezar a colocarlos de nuevo en las estanterías, en orden alfabético. Capítulo 15 Dormí en el sofá, para asegurarme de que incluso el giro más silencioso de una llave en la cerradura me despertaría. Aquella noche encontré a Dina cuatro o cinco veces: acurrucada durmiendo en el umbral de casa de mi padre, gritando y riendo en una fiesta mientras alguien bailaba descalzo al ritmo de unos tambores salvajes; en la bañera, boquiabierta y con los ojos como platos bajo una película de agua cristalina, con los cabellos flotando alrededor… Cada una de las veces, al despertarme, estaba de pie y de camino a la puerta. Dina y yo nos habíamos discutido anteriormente, en sus peores etapas. Jamás de aquella manera, pero de vez en cuando algo que a mí me parecía insignificante la había hecho estallar de ira y lanzarme algo mientras se dirigía hacia la puerta. Siempre había salido corriendo tras ella. La mayoría de las veces le había dado alcance al cabo de unos segundos, pues se había entretenido fuera esperando a que acudiera en su busca. Incluso en las pocas ocasiones en las que había logrado esquivarme o en que se había enfrentado a mí a voz en grito hasta que yo retrocedía antes de que alguien llamara a la policía y acabara encerrada en un manicomio, la había perseguido, buscado, telefoneado y le había enviado mensajes de texto hasta dar con ella y persuadirla para que regresara a mi casa o a la de Geri. En el fondo, era lo que Dina quería: que la encontraran y la llevaran de vuelta a casa. Me desperté temprano, me duché, me afeité, me preparé un desayuno ligero y mucho café. No llamé a Dina. En cuatro ocasiones empecé a escribirle un mensaje, pero en las cuatro lo borré. De camino al trabajo no me desvié para pasar frente a su piso ni me arriesgué a tener un accidente mientras alargaba el cuello para escudriñar a cualquier chica delgada con melena oscura que pasara cerca de mí: si quería contactar conmigo, sabía dónde encontrarme. Mi propio atrevimiento me dejó sin aliento. Notaba las manos temblorosas, pero, al mirarlas, posadas sobre el volante, parecían estables y fuertes. Richie estaba ya en su escritorio, con el teléfono pegado a la oreja, mientras hacía rodar su silla adelante y atrás y escuchaba una alegre musiquita de espera lo bastante alta como para llegar hasta mis oídos. —Empresas de control de plagas — me anunció, señalando con la cabeza una hoja impresa que tenía sobre la mesa—. He probado todos los números que le facilitaron a Pat en el foro de debate, pero no ha habido suerte. Eso de ahí es un listado de todos los exterminadores de Leinster, veremos si obtenemos algún resultado. Me senté y descolgué mi teléfono. —Aunque no saques nada, no podemos asumir que no haya nada por obtener. Hoy en día, hay mucha gente por ahí suelta trabajando en negro. Si alguien no declaraba sus ingresos a Hacienda, ¿crees que nos lo va a contar a nosotros? Richie abrió la boca para decir algo, pero la música de espera se cortó y arrastró la silla hacia su escritorio. —Buenos días, al habla el detective garda Richard Curran. Busco información acerca de… Ningún mensaje de Dina; no es que esperara recibir ninguno, pues ni siquiera tenía mi número del trabajo, pero una parte de mí había albergado un resquicio de esperanza. Había uno del doctor Dolittle y sus rastas diciendo que había comprobado el foro de casa y jardín y, caramba, la gente parecía estar majareta. Según él, los esqueletos alineados podían ser obra de un visón, pero la idea de una mascota exótica abandonada también era una opción plausible y, desde luego, había gente perfectamente capaz de pasar un glotón de contrabando y despreocuparse después de los cuidados que debía prestarle. Tenía previsto darse un paseo por Brianstown durante el fin de semana y buscar algún indicio de «algo divertido». También había un mensaje de Rieran, cuyo mundo, a las ocho de la mañana del viernes ya había empezado a atronar con drum and bass; me pedía que lo telefonease. Richie colgó, sacudió la cabeza mirándome y empezó a marcar de nuevo. Yo le devolví la llamada a Kieran. —¡Colega! Espera un segundo. Una pausa mientras bajaba la música a un volumen que implicaba que apenas tenía que gritar. —He comprobado la cuenta del tal Pat-el-colega en ese foro de casa y jardín: no hay mensajes privados, ni entrantes ni salientes. Podría haberlos borrado, pero, para verificarlo, necesitaríamos enviar una citación a los propietarios del sitio web. Básicamente, ese era el motivo de mi llamada, para informarle de que estamos llegando a un punto muerto. El programa de recuperación de datos ha concluido su tarea y hemos verificado todos los resultados que ha arrojado. No hay más publicaciones sobre comadrejas o lo que sea en ningún punto del historial de ese ordenador. Literalmente, lo más interesante que nos ha aportado es el correo electrónico que un idiota le reenvió a Jenny Spain acerca de unos extranjeros que secuestraron a un niño en un centro comercial y le raparon el pelo en los lavabos, lo cual sólo resulta interesante porque debe de ser la leyenda urbana más vieja del mundo y no concibo que todavía haya personas que siguen creyéndosela. Si de verdad quiere averiguar qué vivía en el desván de su hombre y supone que lo reveló en internet, el siguiente paso sería presentar una solicitud al proveedor de servicios de internet de las víctimas y mantener los dedos cruzados para que conserven un registro de los sitios web visitados. Richie colgó de nuevo; apoyó una mano sobre el teléfono y, en lugar de marcar otro número, me observó, expectante. —No tenemos tiempo para eso — dije—. Nos quedan menos de dos días para presentar cargos contra Conor Brennan o dejarlo en libertad. ¿Hay algo en su ordenador que debamos saber? —Por ahora no. No hay enlaces que conduzcan a las víctimas: ni visitas a las mismas páginas web ni intercambio de correos electrónicos. Además, no veo ningún dato eliminado en los últimos días, de manera que diría que no borró nada interesante al saber que íbamos a por él, a menos que lo hiciera tan bien que no podamos descubrirlo y, perdóneme si le parezco arrogante, pero lo dudo mucho. Básicamente, apenas ha tocado su ordenador en los últimos seis meses. Revisaba su correo electrónico de vez en cuando, se ocupaba del mantenimiento de un par de páginas web y estuvo viendo un puñado de documentales de animales del National Geographic en línea, pero poca cosa más. No parece un tipo en busca de emociones fuertes, la verdad. —De acuerdo —respondí—. Seguid revisando el ordenador de los Spain. Y mantenme al día. Pude oír el encogimiento de hombros en la voz de Rieran. —De acuerdo, colega. A ver si encontramos la aguja en el pajar. Le llamo luego. Por un segundo traicionero, pensé en desistir. ¿Qué importaba lo que Pat hubiera contado en el ciberespacio sobre su problema con las alimañas? Lo único que conseguiríamos era dar a la gente otro motivo para tacharlo de chalado. Pero Richie me observaba, esperanzado como un cachorrillo al ver su correa, y se lo había prometido. —Sigue con eso —le dije, señalando con la cabeza el listado de control de plagas—. Tengo una idea. A pesar de estar sometido a una gran presión, Pat había sido un tipo organizado y eficiente. En su lugar, yo no me habría tomado la molestia de reescribir mi saga de publicaciones al cambiar de foro de debate. Quizá, en la escala de Rieran, Pat no se tratara de ningún genio de la informática, pero me apostaba lo que fuera a que sabía cómo copiar y pegar. Recuperé sus publicaciones originales, la de Wildwatcher y la del foro de casa y jardín, y empecé a pegar frases en Google. Bastaron cuatro intentos para que apareciera un nuevo comentario de Pat-el-colega. —Richie —lo llamé. Richie ya estaba moviendo su silla hacia mi escritorio. El sitio web era estadounidense, un foro de cazadores. Pat había empezado a participar en él a finales de julio, casi dos meses después de estallar en llamas en la página de casa y jardín: se había dedicado a lamerse las heridas durante un tiempo o a buscar el lugar de consulta idóneo, o quizá su necesidad de ayuda hubiera tardado en alcanzar un punto que no podía ignorar. El tono apenas había cambiado. «Lo oigo casi todos los días, pero no sigue un patrón definido; pueden ser cuatro o cinco veces en un día o una noche, y en otras ocasiones permanece en silencio durante 24 horas. He tenido un monitor de vídeo para bebés instalado en el altillo, pero no ha habido suerte. Me pregunto si el bicho debe de ocupar el hueco que queda entre el suelo del desván y el techo de la habitación que hay debajo. He intentado comprobarlo con una linterna, pero no veo nada. Tengo previsto dejar la trampilla del altillo abierta y colocar otro monitor de vídeo apuntando hacia la abertura, para ver si esa cosa se envalentona y decide salir a explorar. (Cubriré la trampilla con malla de alambre para que no aparezca en la almohada de uno de mis hijos, no os preocupéis. No me he vuelto completamente loco… ¡todavía!)». —Aguarda un momento —dijo Richie—. En el foro de casa y jardín, Pat se puso hecho una fiera porque no quería que Jenny supiera nada de esto, no quería asustarla. ¿Recuerdas? Y, sin embargo, ahora pensaba colocar ese monitor en el descansillo. ¿Cómo pretendía ocultárselo? —Quizá no quisiera hacerlo. Los matrimonios conversan de vez en cuando, muchacho. Quizá Pat y Jenny se sinceraron en algún momento a lo largo de ese tiempo y ella se puso al día de todo lo relacionado con esa cosa del desván. —Sí —replicó Richie. Había empezado a mover nerviosamente una rodilla—. Quizá. «Pero, dado que el primer monitor no ha servido de nada, me preguntaba si a alguien se le ocurre alguna otra idea. Como de qué especie puede tratarse o qué cebo podría atraerlo. POR FAVOR, por lo que más queráis, no me digáis que ponga veneno ni que llame a un exterminador, porque esas opciones están descartadas, fin de la historia. Aparte de eso, ¡¡cualquier idea será bienvenida!!». Los cazadores le proporcionaron la lista de sospechosos habituales, esta vez inclinados en su mayoría hacia la opción del visón (coincidían con el doctor Dolittle respecto a los esqueletos alineados). En cuanto a las soluciones, no obstante, eran mucho más expeditivos que en los otros foros. Al cabo de pocas horas, un tipo le había aconsejado a Pat: «¡Al diablo con las trampas para ratones! ¡Eso son chorradas! Es hora de hacerse con un armamento decente. Lo que necesitas es una trampa de verdad. Echa un vistazo a estas». El enlace te llevaba a un sitio web que debía de ser lo más parecido a una tienda de golosinas para cazadores: páginas y páginas de trampas destinadas a atrapar toda suerte de bichos, desde ratoncitos hasta osos, y para todo tipo de personas, desde los amantes de los animales hasta los sádicos más salvajes, todo ello descrito con una jerga cariñosa y a medias comprensible. «Tres opciones. Uno: hazte con una trampa que te permita atraparlo con vida; son las que parecen jaulas de alambre; no le harás daño. Dos: hazte con un cepo, una trampa para sujetarle una pata, las que te vienen a la memoria cuando piensas en las trampas que has visto en las películas; conseguirás inmovilizar a tu presa hasta que vuelvas a por ella, pero ten mucho cuidado ya que, en función del animal que sea, podría hacer mucho ruido; si crees que eso podría molestar a tu mujer o a los críos, descártala. Y tres: hazte con una trampa Conibear; le rompe el pescuezo a la presa y la aniquila casi de inmediato. Escojas lo que escojas, que mida unos diez centímetros con las fauces abiertas. Buena suerte. Y procura no pillarte los dedos». En su siguiente publicación, Pat parecía mucho más feliz: de nuevo, la perspectiva de tener un plan suponía para él una gran diferencia. «Tío, muchísimas gracias, me estás salvando el culo. Te debo una. Creo que voy a comprar una de las segundas, para atraparlo por la pata. Tal vez parezca raro, pero no quiero matar a ese bicho, al menos no hasta que le haya echado un vistazo, y creo que tengo derecho a enfrentarme a él cara a cara. Aunque, después de todas las molestias que me ha causado, tampoco me apetece preocuparme por no hacerle daño. Que se joda, llevo demasiado tiempo sufriéndolo; ahora le ha llegado el turno de sufrirme a mí, para variar, y no pienso desperdiciar oportunidad». mi Richie tenía las cejas arqueadas. —Encantador —comentó. Casi deseé no haber cedido a la tentación de investigarlo y haber delegado todo aquel asunto en Kieran. —Los tramperos llevan toda la vida utilizando cepos —repliqué—. Eso no los convierte en unos sádicos psicópatas. —¿Recuerdas lo que dijo Tom? Puedes conseguir trampas que no provocan heridas tan graves al animal, pero Pat no quiso ninguna de esas. Tom dijo que cuestan unos pocos euros más y supuse que sería por eso, pero… — Richie se pasó la lengua por los dientes y sacudió la cabeza—. Creo que me equivocaba, tío. No fue por el dinero. Pat quería hacerle daño. Seguí el hilo de las publicaciones. Otro usuario no parecía muy convencido. «Colocar un cepo dentro de casa es una idea absurda. Piénsatelo bien. ¿Qué vas a hacer con tu presa? Entiendo que quieras contemplarla o lo que sea, pero ¿y luego? No podrás agarrarla sin más y sacarla de tu casa. Te arrancará la mano de cuajo. En el bosque, le disparas y se acabó, pero yo te recomendaría que no instalaras un cepo en el desván. Poco importa lo fantástica que sea tu mujer… porque a ninguna le gusta tener agujeros de bala decorando sus bonitos techos». Pat no se inmutó. «Seré sincero contigo: ni siquiera me había planteado pensar qué haré una vez haya atrapado a ese bicho. Me había concentrado en cómo me sentiré cuando suba ahí arriba y lo vea en la trampa. Te juro que no recuerdo la última vez que esperaba algo con tantas ganas. ¡Me siento como un niño en Nochebuena! No estoy seguro de qué haré después. Si decido matarlo, supongo que podría golpearle la cabeza con algún objeto contundente». —«Golpearle la cabeza con algún objeto contundente» —dijo Richie—. Como alguien hizo con Jenny. Continué leyendo. «De otro modo, si decido soltarlo, podría dejarlo en la trampa hasta que caiga rendido y no tenga fuerzas para atacarme, luego envolverlo con una manta, llevármelo a la montaña y dejarlo en libertad, ¿no? ¿Cuánto tardaría en cansarse lo suficiente para hacer de ese bicho un animal inofensivo? ¿Unas cuantas horas o unos cuantos días?». Un escalofrío me recorrió la columna. Noté los ojos de Richie posados en mí: Pat, el pilar de la sociedad, soñando despierto con que un bicho agonizara durante tres días sobre las cabezas de su mujer y sus hijos. No alcé la vista. El tipo que albergaba dudas sobre el cepo seguía sin estar convencido: «No es posible saberlo con exactitud. Hay demasiadas variables en juego. Depende de cuál sea la presa, de cuándo fue la última vez que comió o bebió, de las lesiones que le cause la trampa y de si intenta roerse la pata para escapar. Y aunque parezca inofensivo, podría volver en sí una última vez cuando intentes liberarle la pata y darte un mordisco. En serio, colega… Llevo haciendo esto mucho tiempo y te aseguro que es una idea pésima. Hazte con otra cosa, no con un cepo». Pat tardó un par de días en contestar. «Demasiado tarde. ¡Ya lo he encargado! Al final he apostado por algo un poco más grande de lo que me habíais recomendado. Pensé ¡qué demonios!, más vale prevenir que curar, ¿no es cierto?». Emoticonos riendo y revolcándose por el suelo. «Ahora sólo me queda esperar a atrapar a ese bicho y decidir qué hacer con él. Probablemente me limite a observarlo durante un tiempo y espere a ver si me inspiro». Esta vez Richie no levantó la vista. El mismo escéptico señalaba que aquello no era ningún espectáculo para recrearse la vista: «Las trampas no son para torturar. Cualquier trampero decente recoge su presa lo antes posible. Lo siento, amigo, pero este asunto pinta mal. Me da igual lo que tengas en las paredes, tienes problemas peores». Pat no se dio por aludido. «Claro, pero este es el problema que estoy abordando ahora, ¿de acuerdo? ¿Quién sabe? Quizá cuando vea al animal ahí atrapado me compadezca de él. Aunque, sinceramente, lo dudo. Mi hijo tiene tres años y lo ha oído varias veces. Es un pequeñajo con agallas, no se asusta fácilmente, pero esa cosa lo tiene aterrorizado. Hoy me ha dicho: “¿Puedes subir a matarlo con una pistola, papi?”. ¿Qué se suponía que debía contestarle? “No, lo siento, hijito, ni siquiera he podido ver a ese maldito capullo”. Le he dicho que por supuesto, así que os aseguro que me cuesta mucho imaginarme compadeciéndome de ese bicho, sea lo que sea. Nunca le he hecho daño deliberadamente a nadie en toda mi vida. Bueno, tal vez a mi hermano pequeño cuando éramos críos, pero quién no lo ha hecho. Sin embargo, esto es diferente. Y si no lo entendéis, lo siento en el alma». La trampa tardó un tiempo en llegar y la espera pasó factura a Pat. El veinticinco de agosto regresó al foro: «Bien, creo que tengo un problema (bueno, más de lo mismo). Esa cosa ha salido del desván. Ahora desciende por las paredes. Empecé oyéndolo en el salón, siempre en un punto concreto, junto al sofá, así que hice un agujero en la pared e instalé un monitor. Nada, el bicho se trasladó a la pared del pasillo. Cuando instalé un monitor allí, se marchó a la cocina, etc., etc., etc. Os juro que cualquiera diría que pretende volverme loco sólo por diversión. Sé que es imposible, pero es la sensación que tengo. En cualquier caso, se está envalentonando. En cierto sentido, creo que puede ser positivo, porque, si sale de las paredes a un espacio abierto, es más probable que pueda echarle un vistazo, pero ¿debería preocuparme que pueda atacarnos?». El tipo que había sugerido la página web de venta de trampas estaba impresionado. «¡Joder! ¿Agujeros en las paredes? Tu mujer debe de ser de otro mundo. Si yo le dijera a mi esposa que quiero agujerear las paredes, me echaría a patadas». Pat sonaba complacido (una hilera de caritas verdes sonrientes). «Sí, tío, es una auténtica joya. Una entre un millón. No es que esté demasiado contenta, porque TODAVÍA no ha oído ninguno de los ruidos realmente graves, sólo alguna rascada ocasional que uno podría atribuir a un ratón o a una urraca, pero le parece bien, dice que, si es lo que necesito, adelante. Ahora entendéis por qué TENGO que atrapar a esa cosa, ¿verdad? Ella se lo merece. En realidad, se merece un abrigo de visón y no un visón medio muerto, pero si eso es lo mejor que puedo darle, entonces os aseguro que lo tendrá». —Fíjate en la hora de las publicaciones —comentó Richie en voz baja. Deslizó el dedo por la pantalla, desplazándose por el horario junto a las entradas—. Pat escribe siempre muy tarde. El foro estaba configurado con el huso horario de la Costa Oeste de Estados Unidos. Hice los cálculos: Pat se conectaba a las cuatro de la madrugada. El escéptico quería saber más. «¿A qué viene esa chorrada de los monitores para bebés? Créeme, no soy ningún experto en la materia, pero no graban, ¿verdad? Ese bicho podría estar bailando una polca en tu desván mientras tú vas a cambiarle el agua al canario y, si no estás ahí para verlo justo en ese momento, los monitores no sirven para una mierda. ¿Por qué no te haces con unas cámaras de vídeo y lo grabas?». A Pat no le gustó la sugerencia. «Porque no; NO QUIERO grabarlo. ¿De acuerdo? Quiero atrapar al bicho real en un momento real en mi casa real. Quiero mostrárselo a mi esposa real. Cualquiera puede obtener imágenes de un animal. YouTube está lleno de ellas. Lo que yo necesito es atrapar al ANIMAL. De todos modos, creo que no te he pedido consejo sobre la tecnología que utilizo, sólo sobre qué hacer con esta cosa que corretea por las paredes. Si crees que no puedes ayudarme, tranquilo. Estoy seguro de que hay muchas otras consultas que podrían servirse de tu genialidad». El tipo de las trampas intentó apaciguarlo. «Eh, tío, no te preocupes porque baje por las paredes. Arregla los agujeros y olvídate del tema hasta que recibas la trampa. Hasta entonces, todo lo que hagas será en vano. Procura tomártelo con calma y espera». Pat no parecía convencido. «Sí, quizá. Os mantendré al corriente. Gracias». —Sin embargo, no reparó los agujeros, ¿no es cierto? —apuntó Richie —. Si hubiera colocado malla de alambre o los hubiera cubierto con algo, habríamos visto las marcas. Los dejó tal cual. No añadió nada más: en algún momento, las prioridades de Pat habían cambiado. —Quizá los disimuló con los muebles —aventuré. Richie no contestó. A finales de agosto, Pat recibió por fin la trampa. «¡¡¡Ha llegado hoy!!! Es preciosa. Al final opté por una clásica, con dientes. ¿Qué sentido tiene hacerse con una trampa si no se parece a las que veías en las películas cuando eras niño? Me pasaría el día sentado acariciándola como un villano de James Bond —más caritas sonrientes—, pero será mejor que suba a colocarla antes de que mi esposa regrese a casa. No le entusiasma demasiado la idea, y la trampa tiene una pinta letal, cosa que a mí me parece bien pero a ella quizá no tanto… ¿Algún consejo?». Un par de personas le sugerían que tuviera cuidado de no pillarse los dedos en el cepo: al parecer, eran ilegales en la mayoría de los países del mundo civilizado. Me pregunté cómo había podido pasar por la aduana. Probablemente, el vendedor la había marcado como «objeto decorativo clásico» y había cruzado los dedos. Pat no parecía preocupado. «Bueno, me arriesgaré; sigue siendo mi casa (al menos hasta que el banco venga a reclamarla) y tengo que protegerla, así que puedo instalar la trampa que me apetezca. Os mantendré al tanto de los progresos. Me muero de ganas». Estaba tan cansado que se me empezaban a cruzar los cables. Las palabras saltaban de la pantalla como una voz que me hablaba al oído, sobreexcitada. Me sorprendí inclinándome sobre el ordenador para escucharla mejor. Pat regresó al foro una semana después, pero esta vez el tono parecía mucho más contenido. «Bueno, he probado con carne picada cruda como cebo, pero no ha habido suerte. Lo he intentado también con un bistec crudo, porque es más sangriento y pensé que quizá eso podría ser de ayuda, pero tampoco ha funcionado. Lo dejé en la trampa durante tres días para que lo olfateara, pero tuve que sacarlo cuando comenzó a apestar. Nada. Estoy empezando a preocuparme. No tengo ni idea de qué voy a hacer si esto no da resultado. La próxima vez lo probaré con un cebo vivo. Por favor, muchachos, cruzad los dedos por mí. »Y hay otra cosa rara. Cuando subí para quitar el bistec (antes de que apestara tanto que mi mujer lo oliera, porque no quería que lo descubriera) había una pila de cosas en un rincón del desván. Seis guijarros muy erosionados, como piedrecitas de la playa, y tres conchas marinas, viejas, blancas y secas. No estoy seguro de que no estaban ahí antes. ¿Qué coño está pasando?». A nadie en el foro parecía preocuparle. La opinión general era que Pat invertía demasiado tiempo y espacio mental en aquel asunto y se preguntaban qué importancia tenía que hubiera unas cuantas piedras en el desván. El escéptico quería saber por qué continuaba empecinado en el asunto: «En serio, tío, ¿por qué intentas convertir esto en un culebrón? Echa un poco de veneno, sal a tomarte un par de cervezas y olvídate de una vez por todas del tema. Podrías haberlo hecho hace meses. ¿Existe alguna razón por la que no lo hayas hecho aún?». A las dos de la madrugada del día siguiente, Pat regresó hecho un basilisco. «Está bien, ¿quieres saber por qué no quiero utilizar veneno? Pues te lo voy a explicar. Mi mujer piensa que me he vuelto loco. ¿De acuerdo? No deja de decirme que no, que no es verdad, que sólo estoy nervioso, pero la conozco muy bien y sé lo que piensa. No lo entiende; lo intenta, pero cree que todo esto es fruto de mi imaginación. Necesito mostrarle ese animal; a estas alturas, con oír los ruidos solamente no voy a conseguir convencerla. Tiene que VERLO en carne y hueso para saber que: uno, todo esto no es ninguna alucinación mía o, dos, no estoy exagerando algo tan estúpido como un ratón o lo que sea. De otro modo, va a acabar dejándome y llevándose a los críos. Y NO PIENSO PERMITIR QUE OCURRA. Mi mujer y esos niños son lo único que tengo. Si echo veneno, el animal podría irse a morir a algún otro sitio y ella nunca sabría que ha existido. Pensaría que me volví loco y que luego me repuse y siempre estaría alerta por si me descarrío otra vez. Antes de que digas nada, SÍ, he pensado en tapiar el agujero antes de echar el veneno, pero, entonces, ¿qué pasará si dejo a esa alimaña fuera en lugar de encerrarla dentro y se marcha para siempre? Así que, ya que lo preguntas, no pienso utilizar veneno porque adoro a mi familia. Y ahora, VETE A LA MIERDA». Richie emitió un leve silbido al tiempo que se acercaba más a la pantalla, a mi lado, pero ninguno de los dos levantó la vista. El escéptico publicó una carita sonriente que guiñaba un ojo; otro usuario envió un emoticono cuyo dedo apuntaba hacia su sien y alguien aconsejó a Pat que se tomara las azules antes de las amarillas. El tipo de las trampas les pidió que lo dejaran en paz. «Muchachos, basta. Yo quiero saber qué atrapa. Si lo hacéis enfadar y no vuelve a conectarse, entonces ¿qué? Pat- el-colega, no hagas caso a estos imbéciles. Sus madres no les enseñaron buenos modales. Consigue un cebo vivo y pruébalo. Los visones son asesinos. Si es un visón, no podrá resistirse. Y luego cuéntanos qué atrapas». Pat desapareció. Durante los días siguientes hubo quien bromeó proponiendo que el tipo de las trampas viajara a Irlanda para cazar aquella cosa él mismo, así como también algunas especulaciones ligeramente compasivas acerca del estado mental y el matrimonio de Pat («Estas son el tipo de cosas por las que yo sigo soltero»). Después todo el mundo cambió de tema. El cansancio empezaba a hacer mella en mi cerebro: por una milésima de segundo de confusión, me preocupé porque Pat no escribiera y me pregunté si deberíamos presentarnos en Broken Harbour para comprobar si se encontraba bien. Agarré una botella de agua y me la presioné contra el cuello para refrescarme. Dos semanas después, el veintidós de septiembre, Pat regresó, y lo hizo en peor forma. «¡¡POR FAVOR, LEED ESTO!! Tuve algunos problemas para conseguir cebo vivo; finalmente, fui a una tienda de mascotas y compré un ratón. Lo coloqué sobre una de esas planchas con pegamento y lo metí dentro de la trampa. El pobrecillo chillaba como un loco y me hizo sentir fatal, pero no tenía más remedio, ¿vale? Me quedé mirando el monitor prácticamente CADA SEGUNDO, TODA LA NOCHE. Juro sobre la tumba de mi madre que sólo cerré los ojos unos veinte minutos en torno a las cinco de la madrugada; no quería, pero estaba hecho polvo y eché una cabezadita. Cuando me desperté, el ratón y la plancha de pegamento HABÍAN DESAPARECIDO. NO ESTABAN. El cepo NO SALTÓ. Seguía COMPLETAMENTE ABIERTO. Esta mañana, en cuanto mi mujer se ha llevado a los críos a la escuela, he subido al desván para comprobarlo: la trampa está abierta, el ratón y el tablero con pegamento han desaparecido. ¡¡¡¡¿Qué coño está pasando?!!!! ¿Cómo ha podido hacer algo así UN ANIMAL? ¿¿¿Y qué hago yo ahora??? No puedo explicárselo a mi mujer, porque no lo entiende. Si se lo cuento, va a pensar que soy un lunático. ¿¿¿QUÉ PUEDO HACER???». Sentí una repentina oleada de nostalgia por aquella primera vez en que recorrimos la casa, sólo tres días atrás, cuando pensé que Pat era un perdedor que escondía un alijo de droga en las paredes y Dina se encontraba a salvo preparando sándwiches para ejecutivos. Si eres bueno en este oficio, y yo lo soy, cada paso en un caso de homicidios te hace avanzar en una única dirección: hacia el orden. Nos arrojan montones de escombros sin sentido y los ordenamos hasta que conseguimos sacar el lienzo de las tinieblas y exponerlo a la luz del día, sólido, completo, claro. Bajo todo el papeleo y el politiqueo, en eso consiste nuestro trabajo; y es ese corazón frío y resplandeciente lo que yo adoro con cada fibra del mío. Pero este caso era distinto. Tenía la sensación de estar retrocediendo, de que la fiereza de su reflujo feroz nos arrastraba. Cada paso nos sumía más en el caos, nos enredaba entre los rizos de la locura y tiraba de nosotros hacia el fondo. El doctor Dolittle y Kieran, el técnico informático, se lo estaban pasando en grande: la locura siempre se antoja una gran aventura cuando lo único que tienes que hacer es pulsar una tecla aquí o allá, mirar boquiabierto el desbarajuste que se presenta ante ti, despojarte de los residuos en la seguridad de tu hogar y luego ir al pub y contarles a tus amigos esa historia tan entretenida. Pero yo no me estaba divirtiendo tanto como ellos. Y entonces, se coló en mi mente con un pinchazo de intranquilidad: Dina quizá había acertado en algo relacionado con este caso, aunque tal vez no en el sentido que ella creía. La mayoría de los cazadores se habían olvidado de Pat y su epopeya (más emoticonos sonrientes señalándose la sien con el dedo, alguien que quería saber si había luna llena en Irlanda…). Algunos empezaron a tomarle el pelo: «¡¡¡Tío, creo que tienes uno de estos!!! ¡¡¡Hagas lo que hagas, no dejes que se acerque al agua!!!». El enlace conducía a la imagen de un gremlin. El trampero continuaba intentando tranquilizarlo. «No te desanimes, Pat-elcolega. Piensa en el lado positivo: al menos ahora sabes qué clase de cebo le gusta. La próxima vez, sólo tienes que fijarlo un poco mejor. Estás a punto de resolverlo. Y otra cosa. No pretendo acusar a nadie de nada, entiéndeme, es algo que se me ha ocurrido. ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿Son lo bastante mayorcitos como para creer que volver loco a su padre podría resultar divertido?». A las 4.45 de siguiente, Pat contestó: la madrugada «Gracias, tío. Sé que intentas ayudar, pero esta trampa no funciona. No tengo ni idea de qué más probar ahora. Básicamente, estoy jodido». Y ahí concluía la historia. Los habituales jugaron a «¿Qué hay en el desván de Pat-el-colega?» durante un tiempo (fotos del Pie Grande, de duendecillos, de Ashton Kutcher y el inevitable Rickroll[12]). Cuando se aburrieron, el hilo de conversación fue menguando. Richie se recostó en la silla y se frotó el cuello para aliviar la tensión. —Caramba —dijo mirándome de reojo. —Sí. —¿Qué deduces de eso? Se mordisqueó los nudillos y clavó la vista en la pantalla, sin leer; estaba concentrado, pensando. Al cabo de un momento, tomó una honda bocanada de aire. —Lo que yo deduzco —contestó— es que Pat había perdido el juicio. Al margen de que hubiera o no un bicho en su casa, se había vuelto loco. Su voz era simple y grave, casi triste. —Estaba sometido a mucha presión. No es necesariamente lo mismo —aduje. Sólo jugaba a hacer de abogado del diablo; en el fondo, sabía que tenía razón. Richie negó con la cabeza. —No, tío. No. Ese de ahí —señaló dando un golpecito en el borde de mi monitor con una uña— no es el mismo tipo de este verano. En julio, en el foro de casa y jardín, Pat sólo habla de proteger a Jenny y a los niños. Pero aquí le trae sin cuidado que Jenny esté asustada o que ese bicho tal vez ataque a los críos, siempre y cuando pueda echarle el guante. Y luego pretende abandonarlo en una trampa, en una trampa que eligió específicamente para provocarle el mayor sufrimiento posible, y piensa quedarse a contemplarlo mientras muere. No sé cómo lo llamarían los médicos, pero ese tipo no estaba bien. No lo estaba. Aquellas palabras resonaron como un eco en mi cabeza. Tardé un instante en recordar por qué: yo mismo se las había dicho a Richie, justo dos noches atrás, acerca de Conor Brennan. No lograba enfocar la vista; la imagen del monitor parecía descentrada, como un denso bulto de peso muerto que hacía oscilar la carcasa en ángulos extraños. —No —dije—. Ya lo sé. Tomé un trago de agua: el frío ayudaba, pero me dejó un regusto nauseabundo a óxido en la lengua. —Aun así, conviene no olvidar que eso no lo convierte necesariamente en un asesino. No menciona nada sobre causar daño a su mujer o sus hijos, y sí mucho sobre cuánto los quiere. Por eso está tan empeñado en atrapar a ese animal: porque cree que es el único modo de salvar a su familia. —«Mi función es cuidar de ella» — repitió Richie—. Es lo que dijo en ese foro de casa y jardín. Si creyó que ya no estaba capacitado para hacerlo… «¿Qué demonios hago ahora?». Yo sabía lo que venía a continuación. La idea me provocó una arcada, como si el agua hubiera estado contaminada. Cerré el navegador y observé la pantalla, que se tornó de un azul soso e inocuo. —Ya acabarás con esa lista de llamadas más tarde. Ahora tenemos que hablar con Jenny Spain. Estaba sola. La habitación tenía un aire casi veraniego: lucía un día luminoso, alguien había entreabierto la ventana y una leve brisa jugueteaba con las persianas; la atmósfera viciada con olor a desinfectante se había disipado para llenar la estancia de un tenue olor a limpio. Jenny estaba apoyada en almohadas, contemplando el dibujo cambiante del sol y las sombras en la pared, con las manos extendidas e inmóviles sobre la manta azul. Sin maquillaje parecía más joven y natural que en las fotos de su boda y, ahora que se apreciaban sus singularidades, también menos anodina: un lunar en la mejilla descubierta, un labio superior irregular que apuntaba una sonrisa… No era un rostro extraordinario en modo alguno, pero poseía una dulzura y una claridad de líneas que evocaban barbacoas en verano, golden retrievers y partidos de fútbol sobre un césped recién cortado, y yo siempre me he sentido atraído por la discreta e infinitamente estimulante belleza de lo mundano, una belleza que pasa fácilmente desapercibida. —Señora Spain —la saludé—. No sé si nos recuerda: somos el detective Michael Kennedy y el detective Richard Curran. ¿Nos permite entrar unos minutos? —Oh… Los ojos de Jenny, enrojecidos e hinchados, se deslizaron por nuestros rostros. Logré contener un estremecimiento de dolor. —Sí. Me acuerdo. Supongo que… sí. Pasen. —¿No hay nadie que la acompañe? —Fiona está trabajando y mi madre tenía que ir a tomarse la tensión. Regresará dentro de un rato. Estoy bien. Seguía hablando con voz ronca y gruesa, pero había alzado la vista rápidamente al oírnos entrar: su cabeza empezaba a aclararse, que Dios la amparara. Parecía tranquila, pero me resultaba difícil determinar si cabía atribuirlo a la estupefacción por la conmoción vivida o al cristal quebradizo del agotamiento. —¿Cómo se encuentra? —le pregunté. No me respondió. Los hombros de Jenny describieron algo similar a un encogimiento. —Me duele la cabeza y la cara. Me han administrado calmantes. Supongo que ayudan. ¿Han descubierto algo sobre… lo que pasó? Fiona había mantenido el pico cerrado, lo cual era bueno, pero también interesante. Le lancé a Richie una mirada de advertencia (no quería mencionar el nombre de Conor, no mientras Jenny estuviera tan lenta y tan embotada que su reacción pudiera no revelar nada), pero él estaba concentrado en la luz del sol que se filtraba a través de las persianas. Tenía la mandíbula tensa. —Estamos siguiendo una línea de investigación definida —la informé. —Una línea. ¿Qué línea? —La mantendremos informada. Había dos sillas junto a la cama, con unos cojines aplastados en el respaldo, donde Liona y la señora Rafferty habían intentado descansar. Así la más cercana a Jenny y empujé la otra hacia Richie. —¿Puede contarnos algo más sobre el lunes por la noche? Cualquier cosa, por insignificante que sea. Jenny negó con la cabeza. —No recuerdo nada. Lo he intentado. Lo intento sin cesar… pero la mitad del tiempo no logro concentrarme a causa de la medicación y la otra mitad me duele demasiado la cabeza. Creo que, cuando deje de tomar calmantes y pueda marcharme de aquí, cuando regrese a casa… ¿Sabe cuándo…? Imaginarla entrando en aquella casa me provocó un escalofrío, íbamos a tener que hablar con Fiona para que contratara un equipo de limpieza o le pidiera a Jenny que se instalara en su piso, o tal vez ambas cosas. —Lo siento —le contesté—. No sabemos nada de eso. ¿Qué me dice respecto a antes del lunes por la noche? ¿Recuerda algo fuera de lo normal que haya ocurrido recientemente, algo que la preocupara? Otra negación con la cabeza. Sólo se apreciaban algunos fragmentos de su rostro bajo el vendaje, de modo que resultaba difícil descifrar su expresión. —La última vez que hablamos — continué—, comentamos que, en los últimos meses, alguien había estado entrando en su casa. Jenny volvió el rostro hacia mí y capté una chispa de recelo: sabía que algo pasaba (sólo había comentado con Fiona el primer episodio), pero no atinaba a acertar qué. —¿Eso? ¿Qué tiene eso que ver? —Debemos considerar la posibilidad de que estén relacionados con el ataque —le aclaré. Jenny frunció el ceño. Podría haber estado divagando, pero su inmovilidad revelaba que, en medio de aquella neblina, se estaba esforzando por recordar. Al cabo de un largo minuto dijo, casi con desdén: —Ya se lo conté. No fue nada importante. Para serles sincera, ni siquiera estoy segura de que entraran en casa alguna vez. Quizá los niños cambiaran las cosas de sitio. —¿Podría facilitarnos los detalles? —insistí—. Fechas, horas, cosas que echó en falta. Richie sacó su cuaderno de notas. La cabeza de Jenny se movía sin descanso sobre la almohada. —No me acuerdo. Debió de ser, no sé, en julio, quizá. Yo estaba recogiendo y noté que faltaban un bolígrafo y unas lonchas de jamón. O quizá fueran sólo imaginaciones mías. Habíamos pasado el día fuera y me puse un poco nerviosa; pensé que quizá había olvidado cerrar alguna puerta con llave y alguien había entrado. Hay gente ocupando ilegalmente algunas de las casas vacías, y a veces se acercan a fisgonear. Eso es todo. —Fiona dijo que usted la había acusado de usar su juego de llaves para entrar. Los ojos de Jenny se dirigieron al techo. —Ya se lo dije: Fiona hace una montaña de cualquier cosa. Yo no la acusé de nada. Le pregunté si había estado en casa, porque es la única que tenía un juego de llaves. Me contestó que no. Fin de la historia. No hubo ningún drama. —¿No llamó usted a la policía? Jenny se encogió de hombros. —¿Para explicarles qué? ¿Que no encontraba un bolígrafo y que alguien se había comido unas cuantas lonchas de jamón de la nevera? Se habrían reído de mí. Cualquiera se habría reído de mí. —¿Cambió usted las cerraduras? —Cambié el código de la alarma, por si acaso. Cambiar todas las cerraduras cuando ni siquiera sabía si en verdad había sucedido algo me parecía una insensatez. —Pero después de cambiar el código de la alarma se produjeron otros incidentes —comenté yo. Logró soltar una risita, lo bastante quebradiza como para hacerse añicos en el aire. —Pero ¿qué está diciendo? ¿Qué incidentes? No vivíamos en una zona de conflicto. Utiliza un tono como si alguien hubiera bombardeado nuestro salón. —Quizá mis datos sean erróneos — contesté con toda la calma—. ¿Qué ocurrió exactamente? —Ni siquiera lo recuerdo. Nada relevante. ¿Podríamos aplazar esta conversación? Me duele horrores la cabeza. —Sólo le robaremos unos pocos minutos más, señora Spain. ¿Podría facilitarme los detalles correctos? Jenny se llevó las yemas de los dedos a la nuca, con cautela, e hizo una mueca de dolor. Noté que Richie movía los pies y me miraba, listo para marcharse, pero lo ignoré. El hecho de que la víctima intente jugar contigo te provoca una sensación extraña; mirar a la criatura herida a quien supuestamente deberías estar ayudando y ver en ella a un adversario cuyo ingenio debes superar es una situación antinatural. A mí suele estimularme. Prefiero enfrentarme a un desafío que a una masa de dolor en carne viva. Al cabo de un momento, Jenny dejó caer de nuevo la mano en su regazo. —El mismo tipo de cosas, puede que incluso aún más insignificantes — añadió—. Por ejemplo, en un par de ocasiones me di cuenta de que las cortinas del salón estaban mal descorridas: yo las aliso cuando las sujeto a los lados para que caigan rectas, pero un par de veces las encontré retorcidas. ¿Ve a lo que me refiero? Probablemente no fueran más que los niños jugando al escondite o… La mención de los niños la hizo contener el aliento. —¿Algo más? —me apresuré a preguntar. Jenny exhaló lentamente y se recompuso. —Sólo… cosas como esas. Me gusta encender velas para que la casa huela bien. Guardo un montón de ellas en uno de los armarios de la cocina, todas de aromas distintos, y las cambio cada pocos días. En una ocasión, durante el verano, quizá en agosto, fui a coger una vela con olor a manzana y no estaba… y recordaba haberla visto la semana anterior. Pero a Emma le encantaba precisamente aquella vela de manzana, así que quizá se la llevara al jardín para jugar y luego la olvidara. —¿Se lo preguntó? —No me acuerdo. Sucedió hace meses. Eran cosas sin importancia. —Pues a mí me parece desconcertante —objeté yo—. ¿No estaba asustada? —No. Claro que no. Aunque hubiera sido un ladrón, sólo se llevaba cosas como velas y jamón, y eso no es precisamente aterrador, ¿no cree? Pensé que, si realmente había alguien, sería uno de los críos de la urbanización: algunos de ellos son auténticos salvajes, son como monos, gritan y te arrojan cosas al coche cuando pasas conduciendo. En casa, las cosas se pierden. ¿O hay que llamar a la policía cada vez que te desaparecen unos calcetines en la lavadora? —De manera que no cambió las cerraduras ni siquiera después de que se produjeran aquellos incidentes. —No. No lo hice. Si alguien entraba en casa, y digo «si», quería atraparlo. No quería que molestara a nadie más; quería detenerlo. Aquel recuerdo le hizo alzar la barbilla, imprimió firmeza a su mandíbula e inundó sus ojos de una decisión fría y lista para el combate, barrió por completo aquel aspecto anodino y la convirtió en una persona vivaz y fuerte. Pat y ella habían formado una buena pareja: eran dos luchadores. —Con el tiempo, decidí no poner la alarma cuando salíamos, a veces, por si a alguien se le ocurría entrar y tener así la oportunidad de sorprenderlo al regresar a casa. ¿Lo ve? No estaba asustada. —Lo entiendo —dije—. ¿Cuánto esperó para contárselo a Pat? Jenny se encogió de hombros. —No se lo conté. Aguardé. Al cabo de un momento añadió: —No se lo conté. No quería que se preocupara. —No pretendo juzgar sus actos, señora Spain, pero se me antoja una decisión muy extraña —comenté con sutileza—. ¿No se habría sentido más segura si Pat lo hubiera sabido? De hecho, ¿no habría estado él más seguro de haberlo sabido? Un encogimiento la hizo estremecerse de dolor. —Ya tenía bastantes problemas. —¿Por ejemplo? —Lo habían despedido. Se esforzaba por conseguir un nuevo empleo, pero no había manera. Estábamos… no teníamos mucho dinero. Pat estaba un poco estresado. —¿Algo más? Otro encogimiento de hombros. —¿No le basta con eso? Aguardé de nuevo, pero esta vez no cambió de opinión. —Hemos encontrado una trampa en su desván, una trampa para animales — anuncié. —Madre mía. Eso. Aquella risa de nuevo, pero esta vez tuve tiempo de captar un destello de terror quizá, o de furia, que por un instante insufló vida a su rostro. —Pat creía que había un armiño, un zorro o algún otro animal que entraba y salía de la casa. Se moría de ganas de ver lo que era. Éramos un par de urbanitas; al principio de mudarnos, nos emocionábamos sólo con ver a los conejos entre las dunas de arena. Atrapar a un zorro vivo habría sido la cosa más entretenida del mundo. —¿Y atrapó algo? —No, claro que no. Ni siquiera sabía qué tipo de cebo debía emplear. Tal como le he dicho, éramos un par de urbanitas. Hablaba con voz ligera, festiva, pero tenía los dedos clavados como garras a la manta. —¿Y los agujeros en las paredes? Nos dijo que eran para un proyecto de bricolaje. ¿Tenían algo que ver con ese armiño? —No. Bueno, un poco, pero en verdad no. Jenny cogió el vaso de agua que había sobre la mesilla de noche y bebió un trago largo. La vi luchar por hacer que su mente trabajara más deprisa. —Los agujeros aparecieron sin más, ¿sabe? Esas casas… no están bien cimentadas. Los agujeros surgen de la nada. Pat tenía previsto arreglarlos, pero primero quería solucionar otra cosa, el cableado eléctrico, quizá, no lo sé, no me acuerdo. No entiendo de eso. Me lanzó una mirada autocrítica, de mujercita indefensa. Yo me mantuve impasible. —Y se preguntaba si quizá el armiño, o lo que fuera, bajaría por las paredes para que pudiéramos atraparlo. Eso es todo. —¿Ya usted eso no la molestaba? ¿El retraso en reparar las paredes, la posibilidad de que hubiera una alimaña en la casa? —La verdad es que no. Si le soy sincera, nunca creí que hubiera un armiño ni ningún otro animal grande. De otro modo, no habría permitido que los niños siguieran en aquella casa. Pensaba que se trataría de un pájaro o de una ardilla. A los niños les habría encantado ver una ardilla. Evidentemente, habría sido mucho mejor si, en lugar de destrozar las paredes, a Pat le hubiera dado por construir un cobertizo en el jardín. —Esa risa de nuevo, le costaba tanto esfuerzo que dolía oírla—. Pero necesitaba mantener la mente ocupada en algo. Así que no le di ninguna importancia. Hay aficiones peores. Podría haber sido verdad, podría haber sido una versión refractada de la historia que Pat había hecho circular en internet, pero no podía interpretar la expresión de su rostro a través de todos los obstáculos que se interponían entre nosotros. Richie se removió en su silla. Escogiendo muy bien las palabras, dijo: —Según varias informaciones a las que hemos tenido acceso, Pat estaba bastante alterado a causa de esa ardilla, zorro o lo que fuera. ¿Podría hablarnos de eso? El destello de una emoción vivida volvió a cruzar el rostro de Jenny, demasiado veloz para atraparlo. —¿Qué informaciones? ¿De quién? —No podemos facilitarle los detalles —contesté yo con tranquilidad. —Pues lo lamento muchísimo, pero sus informaciones son erróneas. Si esto es obra de Fiona, esta vez no se ha limitado a hacer una montaña de un grano de arena: se lo ha inventado. Pat ni siquiera estaba seguro de que tal bicho existiera… y podría haber sido un simple ratón. Un hombre adulto no se altera por un ratón. ¿Usted se alteraría? —No —admitió Richie, esbozando una leve sonrisa—. Sólo estamos cotejando datos. Hay otra cosa que quería preguntarle: ha dicho usted que Pat necesitaba algo que lo mantuviera ocupado. ¿Qué hacía durante todo el día, después de que lo despidieran? Aparte del bricolaje, claro. Jenny se encogió de hombros. —Buscar un nuevo empleo, jugar con los niños. Salía mucho a correr; bueno, desde que empeoró el mal tiempo no tanto, pero sí durante el verano; el paisaje que se divisa desde Ocean View es precioso. Había estado trabajando como una hormiguita desde que salimos de la universidad, y el hecho de disponer de un poco de tiempo libre le sentaba bien. Lo dijo demasiado a la ligera, como si se lo hubiera estado repitiendo a sí misma. —Antes nos ha comentado que estar en paro lo estresaba —añadió Richie—. ¿En qué medida? —Obviamente, no le gustaba estar sin empleo; ya sé que hay gente a la que sí le gusta, pero Pat no es de esos. Habría sido más feliz de haber sabido cuándo obtendría un nuevo empleo, pero aprovechó el tiempo como pudo. Ambos creemos que hay que mantener siempre una actitud positiva; que tenemos que pensar siempre en positivo. —¿Ah, sí? Hay un montón de hombres en paro en estos días a quienes les cuesta horrores adaptarse a su nueva situación, y no hay de qué avergonzarse. Algunos de ellos se deprimen o se vuelven irascibles; otros se dan a la bebida o pierden los nervios con más facilidad. Es natural, desde luego. Eso no los convierte en hombres frágiles ni en locos. ¿Le sucedía a Pat algo de eso? Richie se esforzaba por establecer esa complicidad con la que había conseguido que Conor y los Gogan bajaran la guardia, pero su estrategia no estaba funcionando; el ritmo le fallaba y su voz delataba un tono forzado. En lugar de relajar a Jenny, había conseguido crisparla; sus ojos azules enardecían de ira. —Claro que no. No sufrió ninguna crisis nerviosa ni nada por el estilo. Quien les haya dicho… Richie levantó las manos. —Si así fuera, no pasaría nada, es todo lo que digo. Podría ocurrirle al más pintado. —Pat estaba bien. Necesitaba encontrar un nuevo empleo. No estaba loco. ¿Entendido, detective? ¿Le vale mi respuesta? —Yo no digo que estuviera loco. Sólo quería saber si estaba preocupada por él, porque se hiciera daño a sí mismo o la lastimara a usted. El estrés… —¡No! Pat jamás haría algo semejante. Ni en un millón de años. Él… Pat era… Pero ¿qué están haciendo? ¿Intentan…? Jenny se había desplomado sobre las almohadas y respiraba con rapidez. —¿Les importaría… que dejáramos esto para otro momento? ¿Por favor? De repente, su rostro se había vuelto gris y sus manos parecían inertes sobre la manta. Esta vez no fingía. Miré a Richie, pero tenía la cabeza inclinada sobre su cuaderno y no alzó la vista. —Desde luego —dije—. Gracias por su tiempo, señora Spain. Una vez más, acepte nuestras más sinceras condolencias. Espero que no le hayamos causado demasiadas molestias. No respondió. El brillo de sus ojos se había apagado; ya no estaba con nosotros. Nos levantamos de las sillas y salimos de la habitación con el máximo sigilo posible. Mientras cerraba la puerta tras nosotros, oí que Jenny rompía a llorar. En la calle, el cielo estaba encapotado; los escasos rayos de sol que se filtraban entre las nubes inducían a pensar que, aun así, era un día cálido; las montañas aparecían moteadas de luz y sombra. —¿Qué ha pasado ahí dentro? — pregunté. Richie se estaba guardando el cuaderno en el bolsillo. —La he cagado —sentenció. —¿Por qué? —Por ella. Por su estado. Me ha dejado fuera de juego. —El pasado miércoles, eso no te supuso ningún problema. Levantó un hombro. —Ya, quizá no. Pero cuando creíamos que era obra de algún extraño me parecía distinto, ¿entiendes? Si vamos a tener que explicarle que fue su propio marido quien le hizo eso, quien se lo hizo a sus hijos… Supongo que, en el fondo, esperaba que ella ya lo supiera. —Si en verdad fue él quien lo hizo. ¿Por qué no avanzamos paso a paso? —Ya lo sé. La he fastidiado. Lo siento. Seguía toqueteando su cuaderno. Estaba pálido y encogido, como si esperara una reprimenda. Un día antes probablemente se habría llevado una, pero aquella mañana yo ni siquiera recordaba por qué tenía que malgastar energía en ello. —Bueno, no has causado ningún daño irreparable —dije—. De todas maneras, nada de lo que diga ahora tendrá validez ante un tribunal; está tan dopada que cualquier declaración quedaría anulada en un abrir y cerrar de ojos. Era un buen momento para marcharse. Pensé que mis palabras lo tranquilizarían, pero su rostro continuó tenso. —¿Cuándo volveremos a interrogarla? —Cuando los médicos reduzcan la dosis de analgésicos. Por lo que comentó Piona, será pronto. Vendremos a comprobarlo mañana. —Podría tardar un tiempo en recuperarse y estar en disposición de hablar. Ya la has visto: estaba prácticamente inconsciente. —Está en mejor forma de lo que finge estar —repliqué—. Al final, se ha desmoronado, sí, pero hasta entonces… Tiene el pensamiento embotado y siente dolor, eso desde luego, pero ha progresado muchísimo desde el otro día. —Pues a mí me ha parecido que tenía un aspecto deplorable —apuntó Richie. Se dirigía hacia el coche. —Espera un momento —dije. Tanto Richie como yo necesitábamos respirar aire fresco; además, yo estaba demasiado cansado para mantener aquella conversación y conducir con seguridad al mismo tiempo. —Tomémonos cinco minutos. Dirigí mis pasos hacia la tapia donde nos habíamos sentado la mañana en que se practicaron las autopsias; me pareció que desde entonces había transcurrido una década. La ilusión del verano no duró: la luz del sol era fina y trémula, y el aire era tan afilado que me atravesaba el abrigo. Richie se sentó junto a mí, sin dejar de subirse y bajarse la cremallera de la chaqueta. —Oculta algo —apunté. —Quizá. Es difícil asegurarlo, con toda la medicación. —Yo estoy seguro. Se esfuerza demasiado por aparentar que, hasta el lunes por la noche, su vida era perfecta. Los allanamientos fueron una nadería, la alimaña de Pat era una chorrada, todo iba bien. Charlaba con nosotros como si nos hubiéramos reunido para tomar una humeante taza de café. —Existe gente así. Todo va bien, siempre. Si algo no funciona, se trata de no admitirlo; se limitan a apretar los dientes y a continuar diciendo que todo va fantásticamente bien, con la esperanza de que sus deseos se hagan realidad. Tenía los ojos posados en mí. No pude reprimir una media sonrisa. —Es cierto. Es muy difícil desprenderse de las costumbres. Y tienes razón: parece propio de Jenny. Pero, en un momento como este, pensarías que va a contar todo lo que sabe, a menos que tenga una poderosísima razón para no hacerlo. —Lo más lógico sería que recordara la noche del lunes —añadió Richie al cabo de un instante—. Y entonces, todo apuntaría a Pat. Tal vez mantenga la boca cerrada por su marido. Pero dudo mucho que lo hiciera por alguien a quien no había visto en años. —Entonces ¿por qué resta importancia al hecho de que alguien se colara en su casa? Si de verdad no estaba asustada, ¿por qué no? Si cualquier mujer del mundo sospecha que hay alguien que entra en la casa en la que vive con sus hijitos, actúa para evitarlo. A menos que conozca perfectamente a quien entra y sale y eso no le suponga ningún problema. Richie se mordió una cutícula y meditó mis palabras, escudriñando la tenue luz del sol. Sus mejillas empezaban a recobrar algo de color, pero seguía teniendo la espina dorsal curvada por la tensión. —Entonces ¿por qué se lo contó a Fiona? —Porque quizá al principio no lo sabía. Ya la has oído: intentaba atrapar a ese tipo. ¿Qué pasa si lo hizo? ¿O si Conor se envalentonó y decidió dejarle una nota a Jenny en algún sitio? Recuerda que ahí hay gato encerrado. Fiona cree que nunca existió una historia romántica entre ambos (o, al menos, eso es lo que nos ha contado), pero dudo que, de haber existido, lo supiera. Como mínimo, eran amigos, amigos íntimos, y lo fueron durante mucho tiempo. Si Jenny descubrió que Conor andaba cerca, es posible que decidiera retomar la amistad. —¿Sin decírselo a Pat? —Quizá temía que perdiera los estribos y le diera una paliza a Conor; recuerda que entre ambos había una historia de celos. Y quizá Jenny sabía que Pat tenía algo de lo que estar celoso. Pronunciarlo en voz alta hizo que me recorriera una descarga eléctrica, que a punto estuvo de hacerme saltar de aquella tapia. Por fin, y ya era hora, aquel caso empezaba a encajar en una de las plantillas, la más antigua y desgastada de todas. —Pat y Jenny estaban locos el uno por el otro —objetó Richie—. Si hay algo en lo que todo el mundo concuerda, es justo en eso. —¡Pero si tú estás defendiendo que intentó matarla! —No es lo mismo. Hay quien mata a las personas que más quiere; sucede todos los días. Pero no le pones los cuernos a la persona de la que estás enamorado. —La naturaleza humana es la naturaleza humana. Jenny está atrapada en mitad de la nada, sin amigos, sin un empleo, hasta las cejas de preocupaciones por el dinero, con Pat obsesionado por el animal que se oculta en el desván, y, de repente, cuando más lo necesita, Conor reaparece. Alguien que la conocía cuando era la chica dorada con la vida perfecta, alguien que la ha adorado durante la mitad de sus vidas. Hay que ser un santo para no sentirse tentado. —Tal vez —convino Richie; seguía mordisqueándose la cutícula—. Pongamos que estás en lo cierto. Eso no nos aporta ningún motivo adicional que señale a Conor. —Quizá Jenny decidió poner fin a la aventura. —Pero eso sería un motivo para matarla a ella. O a Pat, si Conor creyera que eso haría que Jenny regresara junto a él. No a toda la familia. El sol se había ocultado; las montañas se fundían en un tono gris y el viento hacía revolotear las hojas en círculos vertiginosos antes de estamparlas de nuevo contra el húmedo suelo. —Depende de en qué grado pretendiera castigarla —tercié. —Está bien —aceptó Richie. Dejó de morderse la uña, se metió las manos en los bolsillos y se arrebujó en la chaqueta. —Quizá. Pero entonces ¿por qué no lo cuenta Jenny? —Porque no se acuerda. —Tal vez no se acuerde del lunes por la noche. Pero recuerda los últimos meses a la perfección. Si había tenido una aventura con Conor, o incluso si sólo quedaba con él para charlar, se acordaría. Y si hubiera previsto dejarlo, lo sabría. —¿Y crees que le gustaría verlo impreso en los titulares? «La madre de los niños asesinados tenía una aventura con el acusado, según el tribunal». ¿Crees que se va a presentar voluntaria para convertirse en «la Zorra de la Semana» ante los medios de comunicación? —Pues sí, lo creo. Estás insinuando que ese tipo mató a sus hijos. ¿Cómo iba a encubrir eso? —Quizá porque se siente culpable —especulé—. Si tenían una aventura, Jenny sería la culpable de que Conor hubiera aparecido en sus vidas, lo cual implicaría que lo que Conor hizo después fuera también culpa suya. A muchas personas les costaría mucho ordenar sus ideas respecto a un asunto así, por no hablar ya de contárselo a la policía. Nunca subestimes el poder de la culpa. Richie negó con la cabeza. —Aunque tengas razón respecto a lo de la aventura, eso no apunta a Conor. Señala a Pat. Estaba perdiendo la cordura, tú mismo lo has dicho. De repente, descubre que su esposa le está poniendo los cuernos con su amigo de toda la vida y estalla. Se carga a Jenny para castigarla y a los críos para que no tengan que vivir sin sus padres, y luego se suicida porque no le queda nada por lo que vivir. Ya viste lo que dijo en ese foro: «Mis hijos y ella son lo único que me queda». Un par de insensatos estudiantes de medicina habían sacado sus ojeras y sus barbas de dos días a fumar un cigarrillo. Sentí un súbito arrebato de impaciencia, tan violento que hizo añicos el cansancio, una impaciencia dirigida hacia todo lo que me rodeaba: el hediondo olor del humo del tabaco; los cautelosos pasitos de baile que habíamos dado durante el interrogatorio de Jenny; la imagen de Dina llamándome con insistencia desde un recoveco de mi mente, y Richie, su testarudez y su maraña de objeciones e hipótesis. —Bueno —dije. Me puse en pie y me sacudí el polvo del abrigo—. Empecemos por averiguar si tengo razón en lo de la aventura, ¿te parece? —¿Conor? —No —respondí. Tenía tantas ganas de atrapar a Conor que casi podía olerlo, ese olor acre a resina que desprendía, pero ahí es justo donde el autocontrol resulta especialmente útil. —Lo reservaremos para más adelante. No pienso acercarme a Conor Brennan hasta que no pueda arremeter contra él con toda la artillería pesada. Vamos a ir a hablar de nuevo con los Gogan. Y esta vez seré yo quien se encargue de hacerlo. Cada día que pasaba, Ocean View tenía peor aspecto. El martes había parecido un náufrago maltrecho a la espera de su salvador, como si lo único que necesitara fuera un promotor inmobiliario forrado de dinero y con la energía suficiente para irrumpir en aquel paraje y hacer realidad todas las formas luminosas que debía acoger. Ahora parecía el fin del mundo. Casi esperaba encontrar perros salvajes merodeando con sigilo alrededor del coche cuando me detuve, los últimos supervivientes en surgir, tambaleantes y gimiendo, de aquellos esqueletos de casas. Pensé en Pat corriendo en círculos alrededor de aquel vertedero, intentando librarse de aquellos ruidos que escarbaban sus pensamientos; en Jenny escuchando el silbido del viento en sus ventanas, leyendo libros forrados de rosa para mantener a flote su actitud positiva y preguntándose dónde había ido a parar su final feliz. Por supuesto, Sinéad Gogan estaba en casa. —¿Qué quieren? —preguntó en el umbral. Vestía las mismas mallas grises del martes. Reconocí la mancha de grasa en su regordete muslo. —Nos gustaría intercambiar unas palabras con usted y con su marido. —Mi marido no está. Lo cual era un fastidio. Gogan tenía el cerebro de un mosquito; yo había confiado en que imaginaría que tendrían que hablar con nosotros. —No pasa nada —repliqué—. Podemos regresar y hablar con él más tarde, si necesitamos su colaboración. Por ahora, veamos si usted puede ayudarnos. —Jayden ya les contó… —Sí, lo hizo —la corté yo, apartándola de mi camino para dirigirme al salón, con Richie siguiéndome—. Pero esta vez no estamos interesados en hablar con Jayden, sino con usted. —¿Por qué? Jayden volvía a estar sentado en el suelo, matando zombis. —No he ido al colé porque estoy enfermo —se apresuró a aclarar. —Apaga eso —le ordené, mientras me acomodaba en uno de los sillones. Richie ocupó el otro. Jayden puso cara de asco, pero, cuando señalé el mando a distancia y chasqueé los dedos, hizo lo que le ordenaba. —Tu madre tiene algo que contarnos. Sinéad permaneció en la puerta. —No es verdad. —Claro que sí. Ha estado ocultando algo desde la primera vez que vinimos a verla. Y ha llegado el momento de contárnoslo. ¿Qué era, señora Gogan? ¿Algo que vio? ¿Que oyó? ¿Qué? —No sé nada sobre ese tipo. No lo he visto nunca. —Eso no es lo que le he preguntado. Me importa un bledo si no tiene nada que ver con ese tipo ni con ningún otro. Pero quiero oírlo. Siéntese. Sinéad sopesó la posibilidad de adoptar la actitud de «a mí nadie me da órdenes en mi propia casa», pero bastó una mirada mía para dejarle claro que sería una idea nefasta. Al final puso los ojos en blanco y se desplomó en el sofá, del cual se desprendió un crujido. —Tengo que ir a despertar al bebé dentro de un minuto. Y no sé nada que tenga que ver con nada. ¿De acuerdo? —Eso no depende de usted. Funciona de la siguiente manera: usted nos cuenta lo que sabe y nosotros decidimos si es relevante o no. Por eso somos nosotros quienes llevamos placa. Así que adelante. Suspiró sonoramente. —No. Sé. Nada. ¿Qué se supone que debo decir? —¿Es usted estúpida? —pregunté. El rostro de Sinéad se afeó aún más y abrió su bocaza para soltar alguna sandez sobre el respeto, pero yo continué martilleándola con mis palabras hasta que la cerró de nuevo. —¿Pretende hacerme vomitar de asco o qué? ¿Qué diantres se cree que estamos investigando? ¿Un robo en una tienda? ¿Un acto de vandalismo urbano? Esto es un caso de asesinato. Asesinato múltiple. ¿Acaso es lo bastante tonta como para no haberlo entendido aún? —No me llame… —Dígame algo, señora Gogan. Siento curiosidad. ¿Qué tipo de escoria deja que un asesino de niños quede en libertad sólo porque no le gustan los policías? ¿En qué estrato de infrahumanidad cree usted que hay que estar para pensar que eso está bien? —¿Piensa dejar que continúe hablándome así? —exclamó Sinéad dirigiéndose a Richie. Richie abrió las manos en señal de impotencia. —Estamos sometidos a mucha presión, señora Gogan. Seguramente habrá leído usted los diarios. Todo el país aguarda a que resolvamos este caso. Y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano. —Déjate de chorradas —lo atajé—. ¿Por qué cree usted que hemos venido? ¿Porque nos cuesta mantenernos alejados de su cara bonita? Estamos aquí porque tenemos a un tipo detenido y necesitamos obtener pruebas para que siga en la cárcel. Piénselo bien, si es usted capaz de hacerlo. ¿Qué cree que va a ocurrir si ese tipo queda libre? Sinéad tenía los brazos cruzados sobre los michelines y los labios fruncidos en un tenso nudo de indignación. No esperé. —En primer lugar, tengo que decirle que estoy muy cabreado; e incluso usted tiene que saber que cabrear a un policía es una muy mala idea. ¿Alguna vez trabaja su marido haciendo chapuzas, señora Gogan? ¿Sabe cuánto tiempo podría caerle por defraudar al fisco? Además, Jayden no tiene pinta de estar enfermo. ¿Con qué frecuencia falta a la escuela? Si me esfuerzo, y le aseguro que lo haré, ¿tiene idea de cuántos problemas podría ocasionarle? —Somos una familia decente… —Ahórrese ese rollo. Aunque la creyera, yo no soy el mayor de sus problemas. Lo segundo que va a ocurrir si continúa tomándonos el pelo es que ese tipo quedará en libertad. Y Dios sabe que no albergo ninguna esperanza de que a usted le importen un comino ni la justicia ni el bien de la sociedad, pero pensé que al menos tendría cerebro suficiente para cuidar de su propia familia. Ese hombre sabe que Jayden podía contarnos lo de la llave. ¿Acaso cree que no sabe dónde vive su hijo? Si le explico que alguien tiene algo para incriminarlo y que podría hablar en cualquier momento, ¿quién cree que va a venirle a la mente? —Mamá —dijo Jayden con una vocecilla. Tenía el culo apoyado contra el sofá y me miraba atónito. Noté que la cabeza de Richie se volvía también hacia mí, pero tuvo el sentido común suficiente para mantener la boca cerrada. —¿Le ha quedado bastante claro? ¿Necesita que se lo explique con palabras más sencillas? Porque, a menos que sea usted literalmente demasiado tonta para vivir, lo siguiente que va a salir de sus labios será lo que quiera que nos ha estado ocultando. Sinéad estaba apoyada contra el sofá, con la mandíbula colgando por la sorpresa. Jayden se aferraba al dobladillo de las mallas de su madre. El terror en sus rostros trajo de vuelta el mareo de la pasada noche y lo expandió por mi torrente sanguíneo a toda velocidad, como una droga sin nombre. No suelo hablar así a los testigos. Quizá mis modales no sean los más afortunados, y quizá tenga la reputación de ser frío, brusco o como quieran llamarlo, pero jamás en toda mi carrera había hecho nada semejante. Y no porque no hubiera querido. No se equivoquen: todos tenemos una veta de crueldad. La mantenemos guardadita bajo llave, ya sea porque tememos que nos castiguen o porque creemos que eso marcará la diferencia y hará de este mundo un lugar mejor. Nadie castiga a un detective por asustar un poco a un testigo. He escuchado a no pocos muchachos excederse mucho más y nunca les ha ocurrido nada. —Hable —le ordené. —Mamá. —Es ese trasto de ahí —dijo Sinéad. Señaló con la cabeza hacia el intercomunicador que había volcado sobre la mesilla de café. —¿Qué pasaba? —A veces se cruzaban los cables o como se diga. —Frecuencias —la corrigió Jayden —, no cables. Parecía de mejor ánimo ahora que su madre había decidido hablar. —Cierra el pico. Todo esto es por tu culpa, tuya y de tus puñeteros diez euros. Jayden se apartó de ella arrastrándose por el suelo y se enfurruñó. —Como se diga, se cruzan. A veces, no todo el tiempo; quizás cada dos semanas, como si ese trasto captara su sonido en lugar del nuestro. Así que podíamos oír lo que ocurría en su casa. No lo hacíamos a propósito, a mí no me gusta escuchar a hurtadillas a los demás… Sinéad consiguió poner una mirada de santurrona que no le pegaba en absoluto. —Pero no podíamos evitarlo. —Bien —dije—. ¿Y qué oyeron? —Ya le he dicho que no me dedico a escuchar las conversaciones de los demás a escondidas. No les prestaba atención. Simplemente, apagaba el monitor y volvía a encenderlo. Sólo una vez escuché unos segundos. —Escuchabas durante horas —dijo Jayden—. Me hacías apagar la consola para poder oír mejor. Sinéad le lanzó una mirada que indicaba que se iba a ganar una buena en cuanto saliéramos por la puerta. Había estado dispuesta a dejar a un asesino suelto con tal de parecer un ama de casa respetable ante sus propios ojos, ni siquiera ante los nuestros, en lugar de la zorra fisgona y furtiva que era. Lo había visto un centenar de veces, pero me entraron ganas de abofetearla y borrar aquella ridícula expresión de remilgo de su cara. —Me importa un carajo si se pasaba los días bajo la ventana de los Spain con una trompetilla —dije—. Sólo quiero saber qué oyó. —Cualquiera habría hecho lo mismo —comentó Richie con franqueza—. Está en la naturaleza humana. Además, no tuvo otra alternativa. Tenía que averiguar qué le sucedía a su monitor. Su voz exudaba de nuevo aquella calma: volvía a estar en forma. —Sí. Exacto —asintió Sinéad con vigor—. La primera vez que sucedió casi me da un infarto. Oí a un crío gritándome al oído en mitad de la noche: «Mami, mami, ven». Primero pensé que se trataba de Jayden, pero sonaba demasiado pequeño; además, Jayden no me llama «mami», y el bebé acababa de nacer. Me llevé un susto de muerte. —Gritó —nos explicó Jayden con una sonrisita. Al parecer, se había recuperado—. Pensaba que era un fantasma. —Es verdad. ¿Y qué? Entonces mi esposo se despertó e imaginó a qué podía deberse, pero cualquiera se habría llevado un buen susto. ¿Qué hay de malo en ello? —Decía que iba a llamar a un médium, a uno de esos cazafantasmas. —Cierra el pico. —¿Cuándo sucedió eso? —quise saber. —El bebé tiene ahora diez meses, así que en enero o febrero. —Y después de aquello volvió a escucharlo cada dos semanas, un total de unas veinte veces. ¿Qué oyó? Sinéad seguía lo bastante furiosa como para fulminarme, pero un cotilleo sobre sus presuntuosos vecinitos se le antojaba imposible de resistir. —Sobre todo chorra… cosas aburridas. Las primeras veces, oí que él les leía algún cuento a los niños para que se durmieran, los saltos del pequeño sobre la cama o a la niña hablando con una de sus muñecas. Pero, hacia finales del verano, supongo que trasladaron el intercomunicador a la planta de abajo, porque empezamos a oír otras cosas. Por ejemplo, los oímos cuando veían la tele o ella enseñaba a la niña a hacer galletas de chocolate (no se dignaba a comprarlas en la tienda como el resto de la gente, no, ella tenía demasiada categoría para eso). Y en una ocasión, de nuevo en plena madrugada, la oí decir: «Venga, ven a la cama, por favor», como si le estuviera rogando, y él contestó: «Dentro de un minuto». No lo culpo; debía de ser como follarse a un saco de patatas. Sinéad buscó los ojos de Richie para compartir una sonrisita, pero él permaneció impertérrito. —Como les he dicho, cosas aburridas. —¿Y las que no eran aburridas? — pregunté. —Sucedió sólo una vez. —Adelante. —Fue una tarde. Ella acababa de regresar, supongo que de recoger al pequeño de la guardería. Nosotros estábamos aquí. El bebé dormía la siesta, así que tenía el intercomunicador encendido y, de repente, se oyó a la mujer dándole a la sinhueso. Estuve a punto de apagarlo, porque juro que lo que oí daba ganas de vomitar, pero… Sinéad hizo un pequeño encogimiento de hombros, desafiante. —¿Qué decía Jennifer Spain? —Hablaba sin parar. Decía: «¡Venga, vamos a prepararnos! Papi regresará de dar su paseo dentro de un minuto y, cuando entre en casa, estaremos todos contentos. Muy, muy contentos». Hablaba con entusiasmo — Sinéad frunció los labios—, como una animadora americana. No sé por qué tenía que estar tan contenta. Lo único que estaba haciendo era arreglar a los niños, decirle a la niñita que se sentara y preparara un picnic para su muñeca y al crío que se quedara sentadito en su sitio, que no esparciera las piezas de Lego por ahí y que, si necesitaba ayuda, la pidiera educadamente. «Todo va a ser encantador. Cuando papi entre, se pondrá taaaan contento», decía. «Eso es lo que queréis, ¿verdad? ¿A que no queréis que papi esté triste?». —«Mami y papi» —dijo Jayden en voz baja, y soltó una carcajada. —Se pasó así una eternidad, hasta que se cortó. ¿Entiende lo que quiero decirle de ella? Parecía una de las protagonistas de Mujeres desesperadas, esa que necesita que todo sea perfecto o pierde la chaveta. Yo pensaba: «Madre mía, relájate un poco». Mi marido dijo: «¿Sabes lo que le hace falta a esa? Necesita un buen…». Sinéad recordó con quién estaba hablando y no remató la frase, si bien nos lanzó una mirada con la que quiso aclararnos que no nos tenía miedo. Jayden soltó una risita. —Para serles sincera —añadió—, parecía haberse vuelto completamente loca. —¿Cuándo sucedió eso? —Hará más o menos un mes. A mediados de septiembre. ¿Entienden lo que les digo? No tiene nada que ver con nada. No parecía una de las protagonistas de Mujeres desesperadas, sino una víctima. Como todas las mujeres maltratadas y los hombres con quienes tuve que lidiar en Violencia Doméstica. Todas y cada una de ellas se habían asegurado de que sus parejas fueran felices y de que el jardín estuviera perfectamente cuidado para intentar que todo saliera bien. A todas y cada una de ellas les aterrorizaba pensar, hasta un punto entre la histeria y la parálisis, que algo estuviera mal y papá no estuviera contento. Richie se había quedado inmóvil, ya no sacudía las piernas: él también lo había detectado. —Por eso, lo primero que usted pensó cuando vio a nuestros hombres ahí fuera fue que Pat Spain había matado a su esposa —comentó. —Sí. Pensé que, si no encontraba la casa limpia o si los niños se habían portado mal, quizá le habría dado una paliza. Es irónico, ¿no? Ahí estaba ella, toda compuesta, con su ropa de marca y su acento pijo, y él le arreaba unas tundas tremendas. Sinéad no pudo evitar ocultar que se le dibujara una media sonrisa en la comisura de los labios. Le gustaba aquella idea. —Así que, cuando ustedes aparecieron, imaginé que tenía que ser eso. Que a ella se le habría quemado la cena o algo así y él se había puesto hecho una furia. —¿Hay algo más que la induzca a pensar que él podría estar maltratándola? —inquirió Richie—. ¿Algo que oyera o que viera? —Bueno, el hecho de que esos intercomunicadores estuvieran en la planta baja. Es bastante raro, no sé si me entiende. Al principio no se me ocurría ningún motivo para tenerlos en un lugar que no fueran los dormitorios de los críos. Pero cuando la oí hablar de aquella manera, pensé que quizá él los había instalado por toda la casa para controlarla. Así, si él iba al piso de arriba o salía al jardín, podía llevarse los receptores y escuchar todo lo que ella hacía. Un asentimiento de satisfacción: Sinéad estaba encantada con su olfato de detective. —Espeluznante, ¿no? —¿Nada más? ¿Seguro? Un encogimiento. —No le vi moretones ni nada semejante. Y tampoco escuché nunca gritos. Cuando la veía fuera de casa, ella fingía todo el tiempo, eso sí. Solía estar muy alegre; incluso cuando los niños se portaban mal, siempre llevaba puesta aquella gran sonrisa falsa. Pero en los últimos tiempos, eso cambió: parecía andar siempre deprimida, colocada, como si… pensé que quizá tomaba Valium. Imaginé que era porque a él lo habían despedido: ella no se conformaba con una vida como la del resto, sin todoterreno ni sus trapitos de marca. Aunque, si él la pegaba, posiblemente andará deprimida por eso. —¿Alguna vez oyó a alguna otra persona en la casa, aparte de los cuatro miembros de la familia Spain? — indagué—. ¿Visitas, familia, comerciales? El pálido rostro de Sinéad se iluminó. —¡Jesús! ¿Acaso le ponía los cuernos? ¿Recibía a algún tío en casa mientras su marido estaba fuera? Así, no me extraña que él quisiera tenerla controlada. ¡Menuda jeta, la tía, actuando como si los demás estuviéramos a la altura del betún cuando en realidad…! —¿Vio usted o escuchó algo que indicara esa posibilidad? —insistí. Reflexionó un instante. —No —contestó a regañadientes—. Sólo los oímos a ellos cuatro. Jayden andaba toqueteando el mando, pulsando los botones, pero no se atrevía a volver a encender el aparato. —El silbido —dijo el chico. —Eso fue en otra casa. —No. Están demasiado lejos. —Cuéntenoslo de todos modos —la invité. Sinéad se removió en el sofá. —Sólo ocurrió una vez. En agosto, diría, pero podría haber sido antes. Fue a primera hora de la mañana. Oímos a alguien silbando, como cuando un hombre silba para sí mismo mientras anda ocupado en otra cosa, no una canción ni nada parecido. Jayden hizo una demostración: un sonido grave, sin melodía, ausente. Sinéad le dio un empujoncito en el hombro. —Basta ya. Me estás dando dolor de cabeza. Los del número nueve habían salido, todos, así que no podía ser ella. Pensé que debía de proceder de una de las casas del final de la calle; ahí viven dos familias y las dos tienen críos, así que seguramente también tienen intercomunicadores. —No es verdad —refutó Jayden—. Volviste a pensar que era un fantasma. —Soy dueña de pensar lo que me dé la gana —nos espetó Sinéad a mí, a Richie o a ambos—. Si lo desean, pueden seguir mirándome como sí fuera idiota, pero ustedes no tienen que vivir aquí. Pruébenlo durante un tiempo y luego vengan a contármelo. Su tono era beligerante, pero el miedo de sus ojos era real. —Le enviaremos a los Cazafantasmas —comenté—. ¿Oyó usted algo por los intercomunicadores el lunes por la noche? ¿Lo que fuera? —No. Como ya les he dicho, sólo sucedía cada pocas semanas. —Será mejor que no mienta. —Es verdad. Estoy segura. —¿Y su marido? —Tampoco. Me lo habría contado. —¿Eso es todo? —pregunté—. ¿No hay nada más que debamos saber? Sinéad sacudió la cabeza. —Eso es todo. —¿Cómo puedo estar seguro de ello? —Porque sí. Porque no quiero que vuelva a venir usted aquí a insultarme delante de mi hijo. Se lo he contado todo. Y ahora ya puede largarse a soltar tacos en otro sitio y dejarnos en paz. ¿Entendido? —Será un placer —respondí, al tiempo que me ponía en pie—. Se lo aseguro. Al levantar la mano del brazo del sillón, sentí algo pegajoso; no me molesté en disimular una mirada de asco. Cuando nos marchamos, Sinéad se plantó en el umbral de su casa, a nuestra espalda, dedicándonos algo que pretendía ser una mirada solemne; sin embargo, apenas logró componer una cara de perrillo electrocutado. Cuando nos encontramos a una distancia prudencial, nos gritó: —¡No pueden hablarme así! ¡Presentaré una queja! Me saqué una tarjeta del bolsillo sin perder el paso, la agité por encima de mi cabeza y la lancé al suelo del camino de entrada para que pudiera recogerla. —Nos vemos —le dije por encima del hombro—. Estoy deseándolo. Esperaba que Richie hiciera algún comentario sobre mi nueva técnica de interrogatorio (llamar a un testigo «tonto de remate» no figura en ningún punto del reglamento), pero se había retirado de nuevo a algún rincón de su mente; caminó con torpeza hasta el coche, con las manos embutidas en los bolsillos y la cabeza gacha para protegerse del viento. En mi móvil había tres llamadas perdidas y un mensaje de texto, todos de Geri. El texto empezaba: «Perdona Mick, ¿hay noticias de…?». Lo borré todo. Cuando nos incorporamos a la autopista, Richie volvió a emerger a la superficie. —Si Pat maltrataba a Jenny… — dijo con cautela, mirando el parabrisas. —Si mi tía tuviera pelotas, sería mi tío. Esa imbécil de Gogan no sabe nada de los Spain, por mucho que le guste pensar lo contrario. Por suerte para nosotros, hay un hombre que sí sabe muchas cosas y sabemos exactamente dónde encontrarlo. Richie no respondió. Solté una mano del volante para darle una palmadita en el hombro. —No te preocupes, muchacho. Conor cantará. ¿Quién sabe? Quizá incluso resulte divertido. Me miró de soslayo: yo no debería mostrarme tan optimista, no después de lo que Sinéad Gogan nos había contado. No sabía cómo explicarle a Richie que no estaba de buen humor, o al menos no en el sentido que él pensaba; era sólo aquella ráfaga salvaje que seguía recorriendo mis venas desbocada, era el terror en el rostro de Sinéad y saber que tenía a Conor esperándome al final de aquel trayecto. Pisé el acelerador y vi como ascendía la aguja del velocímetro. El Beemer se comportó mejor que nunca, volaba en línea recta, como un halcón abalanzándose en picado sobre su presa, como si aquella velocidad fuera lo que había estado pidiendo a gritos todo el tiempo. Capítulo 16 Antes de que nos trajeran a Conor, echamos un vistazo a la marea de papeles que había invadido la sala de investigaciones: informes, mensajes telefónicos, declaraciones, pistas, todo. Apenas había datos de interés: los refuerzos encargados de buscar a los amigos y familiares de Conor apenas habían dado con un par de primos, y la línea de atención ciudadana había atraído al enjambre habitual de tarados ansiosos por charlar sobre el Libro de las Revelaciones, matemáticas complejas y mujeres de la vida alegre, si bien también encontramos un par de perlas. La vieja amiga de Fiona, Shona, se encontraba en Dubái aquella semana y si bien afirmó que nos denunciaría personalmente si alguno de nosotros imprimía su nombre en conexión con aquel desaguisado, compartía no obstante la opinión de Fiona sobre Conor: había estado locamente enamorado de Jenny cuando eran críos y nada había cambiado desde entonces. Si no, ¿por qué no había mantenido ninguna relación de pareja que durara más de seis meses? Y los muchachos de Larry habían encontrado un abrigo, un jersey, un par de pantalones vaqueros, un par de guantes de piel y un par de zapatillas deportivas del número cuarenta y cuatro en la papelera de un bloque de pisos situado a un kilómetro y medio del apartamento de Conor. Estaban cubiertos de sangre. Los tipos sanguíneos encajaban con los de Pat y Jenny Spain. La zapatilla izquierda coincidía con la huella del coche de Conor y encajaba a la perfección con la que había en el suelo de la cocina de los Spain. Aguardamos a que los uniformados nos trajeran a Conor a la sala de interrogatorios, una de las más pequeñas y estrechas, sin sala de observación y sin apenas espacio para moverse. Alguien la había utilizado: había envoltorios de sándwiches y vasos de plástico esparcidos por la mesa, y un ligero aroma a loción para el afeitado mezclado con olor cítrico, sudor y cebolla impregnaba el ambiente. Me resultaba imposible permanecer quieto. No dejé de moverme por la sala, mientras hacía bolas con aquella basura y la arrojaba a la papelera. —Debería estar muy nervioso — apuntó Richie—. Un día y medio sentado ahí, preguntándose a qué estamos esperando… —Tenemos que estar muy seguros de lo que buscamos. Yo quiero un motivo —dije. Richie metió unos cuantos sobres de azucarillos vacíos en un vaso de plástico. —Es posible que no obtengamos ninguno. —Sí. Ya lo sé. El mero hecho de pronunciarlo en voz alta me provocó otra oleada de aturdimiento; por un instante pensé que tendría que apoyarme en la mesa hasta recuperar el equilibrio. —Es posible que ni siquiera lo haya. Tenías razón: a veces la vida es una mierda. Pero eso no impedirá que emplee todo mi arsenal para probarlo. Richie meditó sobre mis palabras mientras examinaba un envoltorio de papel que había recogido del suelo. —Si es posible que no consigamos un motivo —dijo—, ¿qué otra cosa buscamos? —Respuestas. Saber por qué se pelearon Conor y los Spain hace unos años. Cuál era su relación con Jenny. Por qué borró el historial de ese ordenador. La sala estaba lo más limpia que iba a estar. Me apoyé en la pared y me quedé quieto. —Quiero que estemos seguros. Cuando tú y yo salgamos de esta sala, quiero que ambos pensemos lo mismo y que ambos estemos seguros de a quién perseguimos. Eso es todo. Si logramos llegar hasta ese punto, el resto de las piezas encajarán por sí solas. Richie me observaba con expresión inescrutable. —Pensaba que tú estabas seguro — dijo. Los ojos me escocían a causa del agotamiento. Deseé haberme tomado otro café cuando nos detuvimos a almorzar. —Y lo estaba —confirmé. Asintió. Tiró el vaso a la papelera y vino a apoyarse en la pared, a mi lado. Al cabo de un rato, se sacó un paquete de caramelos mentolados del bolsillo y me lo ofreció. Tomé uno y permanecimos allí, comiendo caramelos, hombro con hombro, hasta que la puerta de la sala de interrogatorios se abrió y el uniformado hizo entrar a Conor. Tenía mal aspecto. Quizá se debiera sólo a que esta vez no llevaba la parka, pero parecía incluso más flaco, tanto que me pregunté si deberíamos requerir los servicios de un médico; los huesos le sobresalían dolorosamente bajo la pelirroja barba de varios días. Había estado llorando de nuevo. Se sentó encorvado sobre la mesa, con la vista fija en sus puños, plantados frente a él, y no se movió ni siquiera cuando la calefacción central se puso en marcha con un ruido metálico. En cierto sentido, eso me tranquilizó. Los inocentes se revuelven, nerviosos, y saltan de sus sillas al menor ruido; se mueren de ganas de hablar contigo y aclararlo todo. En cambio, los culpables se concentran, reúnen todas sus fuerzas alrededor del bastión interior y se preparan para la batalla. Richie alargó el brazo para encender la cámara de vídeo y dijo mirando a pantalla: «Detective Kennedy y detective Curran interrogando a Conor Brennan. El interrogatorio da comienzo a las 16.43». Yo le leí la hoja de derechos; Conor la firmó sin mirar, se apoyó en el respaldo de la silla y cruzó los brazos. Por lo que a él concernía, habíamos acabado. —Caramba, Conor —dije yo, recostándome también en la silla y sacudiendo la cabeza con gesto triste—. Conor, Conor, Conor. Y yo que pensaba que la otra noche nos habíamos caído tan bien… Me observó sin despegar los labios. —Y resulta que no fuiste honesto con nosotros, amiguito. Un destello de miedo le recorrió el rostro, demasiado evidente para ocultarlo. —Sí que lo fui. —No, no lo fuiste. ¿Has oído alguna vez eso de «la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad»? Pues nos has decepcionado en al menos una de esas premisas. Y nos preguntamos qué te habrá impulsado a hacerlo. —No sé de qué me habla —replicó Conor. Cerró la boca; sus labios dibujaron una línea severa, pero seguía mirándome fijamente. Tenía miedo. Richie, apoyado contra la pared bajo la cámara, chasqueó la lengua en señal de reproche. —Empecemos por esto —propuse —: Nos transmitiste la impresión de que, hasta el lunes por la noche, tu relación con los Spain se limitaba a observarlos a través de los prismáticos. ¿No se te ocurrió que podría ser buena idea mencionar que habían sido tus mejores amigos desde que erais críos? Un leve rubor le encendió las mejillas, pero no pestañeó: no era lo que temía. —No es asunto suyo. Suspiré y le hice un gesto admonitorio con el dedo. —Conor, no te hagas el tonto. Todo lo que digas ahora es asunto nuestro. —¿Qué te habría costado? —señaló Richie—. Tenías que saber que Pat y Jenny guardaban fotos, tío. Lo único que conseguiste fue retrasarnos un par de horas y hacer que nos cabreáramos. —Lo que dice mi colega es cierto — confirmé—. Si no te importa, recuérdalo la próxima vez que intentes tomarnos el pelo. —¿Cómo está Jenny? —preguntó Conor. Solté una carcajada. —Pero ¿qué te pasa? Si tan preocupado estabas por su salud, podrías, no sé, no haberla apuñalado, por ejemplo. ¿O acaso esperas que haya concluido el trabajo por ti? Se le había tensado la mandíbula, pero mantuvo la frialdad. —Quiero saber cómo se encuentra. —Y a mí me importa un carajo lo que tú quieras, pero deja que te aclare algo: tenemos unas cuantas preguntas que hacerte. Si las respondes como un buen chico, sin intentar confundirnos más, quizá me ponga de mejor humor y decida compartir contigo esa información. ¿Te parece un trato justo? —¿Qué quieren saber? —Empecemos por lo fácil. Háblanos de Pat y Jenny, de cuando erais unos críos. ¿Cómo era Pat? —Era mi mejor amigo desde los catorce años —respondió Conor—, aunque probablemente ya lo sepan. Richie y yo nos mantuvimos en silencio. —Era un tío responsable. Eso es todo. El hombre más responsable que he conocido en la vida. Le gustaba el rugby, echarse unas risas y salir con sus amigos; la mayoría de la gente le caía bien y él caía bien a todo el mundo. A esa edad, muchos de los tíos más populares son auténticos gilipollas y, en cambio, jamás vi a Pat comportarse como un capullo con nadie. Quizá todo eso a ustedes no les parezca nada especial. Pero lo es. Richie jugaba a lanzar un sobrecillo de azúcar al aire y recogerlo. —Eran amigos íntimos, ¿no? Conor nos señaló con la barbilla, primero a Richie y luego a mí. —Ustedes son compañeros. Eso significa que tienen que estar dispuestos a confiar su vida al otro, ¿no es cierto? Richie agarró el sobrecillo y se quedó inmóvil, a la espera de mi respuesta. —Con los buenos compañeros sí, así es. —Entonces saben cómo éramos Pat y yo. Le conté algunas cosas que, de haberlas descubierto cualquier otra persona, me habrían llevado a cortarme las venas. Pero yo confiaba en él y se las conté. Había dejado a un lado la ironía, si es que la había. El latigazo de desasosiego estuvo a punto de hacerme saltar de la silla y volver a dar vueltas por la habitación. —¿Qué clase de cosas? —Si cree que voy a contárselas, lo lleva claro. Asuntos de familia. Miré a Richie (si lo necesitábamos, podíamos descubrirlo por otra vía), pero tenía los ojos posados en Conor. —Hablemos de Jenny —propuse—. ¿Cómo era en aquellos tiempos? El rostro de Conor se suavizó. —Jenny —dijo con dulzura— era especial. —Sí, hemos visto las fotos. No parece haber pasado por situaciones difíciles. —No me refiero a eso. Cuando entraba en una habitación, la atmósfera mejoraba. Siempre quería que todo fuera perfecto y que todo el mundo fuera feliz, y sabía qué hacer para conseguirlo. Tenía un don especial, nunca he visto nada parecido. Recuerdo una vez en que estábamos todos en la discoteca, una de esas para menores de edad, y Mac, un chico de la pandilla, estaba flirteando con una chica, bailando a su alrededor para llamar su atención. Ella hizo una mueca y le dijo algo, no sé qué, pero todas sus amigas estallaron en carcajadas. Mac regresó a nuestro lado rojo como la grana. Estaba hecho polvo. Aquellas chicas seguían señalándolo y riéndose; a él le habría gustado que se lo tragase la tierra. Y justo en aquel momento, Jenny se volvió para mirar a Mac, le tendió las manos y le dijo: «Me encanta esta canción, pero Pat la odia. ¿Quieres bailar conmigo? ¿Por favor?». Y se pusieron a bailar. Un momento después, Mac estaba sonriendo y Jenny reía de algo que le había contado mientras bailaban. Eso hizo que aquellas chicas cerraran el pico. Jenny era sin duda diez veces más guapa que aquella otra muchacha. —¿Y Pat no se molestó? —¿Porque Jenny bailara con Mac? Conor estuvo a punto de soltar una carcajada. —¡Qué va! Mac era un año más joven. Un chaval regordete con el cabello desordenado. Además, Pat era consciente de la jugada de Jenny. Diría que incluso debió de quererla más por aquello. En su voz se había abierto camino la dulzura. Sonaba como la voz de un amante, una voz para una luz tenue y música embriagadora, para un solo oyente. Fiona y Shona estaban en lo cierto. —Deduzco que mantenían una buena relación —observé. —Eran fantásticos —respondió Conor sin más—. No existe otra manera de describirlos. ¿Conocen esa sensación que te invade cuando eres adolescente, cuando crees que el mundo es una mierda? Pues ellos dos te insuflaban esperanza. —Adorable —dije—. De verdad. Richie había empezado a juguetear otra vez con el sobrecito de azúcar. —Saliste con la hermana de Jenny, Fiona, ¿no es cierto? ¿Qué edad tenía? ¿Dieciocho? —Sí. Pero sólo duró unos meses. —¿Por qué rompisteis? Conor se encogió de hombros. —No funcionaba. —¿Por qué no? ¿Era desagradable? ¿No teníais nada en común? ¿No estaba dispuesta a llegar hasta el final? —No. Fue ella quien rompió. Fiona es genial. Nos llevábamos muy bien. Sencillamente, no funcionaba. —Desde luego, puedo entender en qué fallaba —apuntó Richie con sequedad, al tiempo que pescaba el sobrecillo de azúcar en el aire—. Si estabas enamorado de su hermana… Conor se quedó inmóvil. —¿Quién ha dicho eso? —¿Y eso qué importa? —Pues a mí sí que me importa, porque quien lo haya dicho miente. —Conor —dije en un tono de advertencia—. ¿Recuerdas nuestro trato? Habría jurado que lo que de verdad le apetecía era hacer que nos tragáramos los dientes con un par de puñetazos, pero, al cabo de un momento, dijo: —No era lo que insinúas. Y, si eso no era un motivo, como poco, como mínimo, estaba a un solo paso de distancia. No podía dejar de mirar a Richie, pero él había lanzado el sobre de azúcar demasiado lejos y estaba alargando el brazo para agarrarlo. —¿Sí? —preguntó—. ¿Y qué es lo que he insinuado? —Que yo era un hijo de puta que intentaba interponerme entre ambos. No lo era. No los habría separado aunque me hubiera resultado tan fácil como pulsar un botón. Todo lo demás, mis sentimientos, eran asunto mío. —Quizá —intervine. Me complació el tono de mi voz, perezosa, divertida—. Al menos hasta que Jenny lo descubrió. Porque lo descubrió, ¿verdad? Conor se había ruborizado. Tras todos aquellos años, aquella herida debería haber cicatrizado. —Yo nunca le dije ni una palabra. —Ni falta que hacía. Jenny lo adivinó. Las mujeres son así, muchacho. ¿Qué sentía ella? —¿Cómo iba a saberlo yo? —¿Te dio calabazas sin más? ¿O le divertía tu atención y te siguió el juego? ¿Alguna vez os disteis un beso rápido y un achuchón cuando Pat no miraba? Conor tenía los puños apretados sobre la mesa. —No. Ya se lo he dicho. Pat era mi mejor amigo. Ya les expliqué la relación que mantenían. ¿Acaso cree que alguno de nosotros, Jenny o yo, nos habríamos atrevido a hacer algo así? Solté una carcajada. —Pues claro que sí… Yo también he sido un adolescente. Habría vendido a mi propia madre sin pestañear por sobar un par de tetas. —Probablemente usted sí. Pero yo no. —Vaya, así que eres un tipo respetable… —dije, con sólo un destello de sonrisa—. Sin embargo, Pat no entendió que te limitabas a adorarla como un caballero desde la distancia, ¿verdad? Se enfrentó contigo por Jenny. ¿Quieres contarnos tu versión de lo sucedido? —Pero ¿qué pretenden? —preguntó Conor—. Les he contado que los maté. Lo que ocurrió cuando éramos unos críos no tiene ninguna importancia. Tenía los nudillos blancos. —¿Recuerdas lo que te dije? — repliqué con frialdad—. Nosotros decidimos qué es y qué no lo es. Así que cuéntanos qué sucedió entre Pat y tú. Le tembló la mandíbula, pero mantuvo el control. —No sucedió nada. Una tarde, pocos días después de que Fiona rompiera conmigo, yo estaba en casa. Pat vino y me dijo: «Vamos a dar un paseo». Yo sabía que pasaba algo, porque tenía una expresión adusta y no me miraba a la cara. Caminamos hasta la playa y me preguntó si Fiona me había dejado porque yo estaba enamorado de Jenny, —¡Caramba! —exclamó Richie, poniendo cara de bochorno—. ¡Qué vergüenza! —¿Eso crees? Pat estaba triste. Y yo también. —Qué tipo más comedido nuestro Pat, ¿no? —añadí—. Te aseguro que yo te habría hecho saltar los dientes de un puñetazo. —Pensé que probablemente lo haría. Y no me importaba. Supuse que me lo merecía. Pero Pat… no perdía los estribos, nunca. Se limitó a decir: «Sé que hay muchos chicos que van detrás de Jenny. Y no los culpo. Siempre que se mantengan alejados de ella, no me supone ningún problema. Pero tú… Joder, tío, nunca pensé que tuviera que preocuparme por ti». —Y tú ¿qué le dijiste? —Lo mismo que les he dicho a ustedes, que preferiría morirme a interponerme entre ellos. Que nunca se lo diría a Jenny. Que lo único que quería era encontrar a una chica con la que pudiera formar una pareja como la suya y olvidar que había sentido aquello alguna vez. La sombra de aquella antigua pasión en su voz revelaba que había sido sincero al decirlo, tuviera eso el valor que tuviera. Alcé una ceja. —¿Y eso bastó para zanjar el tema? ¿De verdad? —Tardamos horas. Pasamos la tarde entera caminando por la playa, de un lado a otro, charlando. Pero, en resumen, eso fue lo que pasó. —¿Y Pat te creyó? —Me conocía. Le dije la verdad. Y me creyó. —¿Y luego? —Luego nos fuimos al pub. Nos emborrachamos y acabamos regresando a casa dando tumbos, sosteniéndonos en pie el uno al otro, diciéndonos todas las chorradas que los hombres se dicen en noches como esa. «Te quiero, tío, no vayas a creer que soy marica, pero te quiero, ¿sabes? Haría cualquier cosa por ti, lo que fuera…». Aquel desasosiego volvió a despertar una llama en mí, esta vez más virulenta. —Y fueron felices y comieron perdices —dije. —Pues sí —respondió Conor—. Años más tarde fui testigo en su boda. Y soy el padrino de Emma. Comprueben el registro, si no me creen. ¿Les parece que Pat me habría elegido si pensara que intentaba ligar con su mujer? —La gente hace cosas muy raras, amigo. Si no fuera así, mi compañero y yo estaríamos en paro. Pero te tomaré la palabra: volvisteis a ser los mejores amigos, hermanos del alma, y las aguas volvieron a su cauce. Y luego, unos años después, la amistad se hizo añicos. Nos gustaría conocer tu versión de lo que sucedió entonces. —¿Quién dice que se hizo añicos? Le sonreí. —Te estás volviendo predecible, amigo. Uno: somos nosotros quienes formulamos las preguntas. Dos: no revelamos nuestras fuentes. Y tres: tú mismo lo dijiste. Si hubieras seguido siendo amigo de los Spain, no habrías tenido que congelarte las pelotas en un edificio en construcción para comprobar qué tal les iba. Al cabo de un momento, Conor continuó: —Fúe por esa mierda de lugar, Ocean View. Ojalá nunca hubieran oído hablar de ese sitio. Su voz traslucía algo nuevo, salvaje. —Lo supe enseguida, desde el primer momento. Hará unos tres años, no mucho después de que Jack naciera, estuve cenando en casa de Pat y Jenny (entonces vivían en un adosado de alquiler en Inchicore); mi casa estaba a diez minutos de la suya, en la misma calle, y nos veíamos con frecuencia. Aquella noche, cuando llegué, Pat y Jenny parecían estar en las nubes. Apenas hube cruzado el umbral, me enseñaron aquel folleto: «¡Mira! ¡Mira esto! Hemos pagado la fianza esta mañana; la madre de Jenny se quedó cuidando de los niños para que pudiéramos acampar fuera de las oficinas de la agencia inmobiliaria durante la noche; éramos los décimos en la cola… ¡y hemos conseguido justo la que queríamos!». Desde que se comprometieron, se morían de ganas de comprar una casa, así que, mi primera reacción fue alegrarme muchísimo por ellos. Pero luego eché un vistazo al folleto y a la urbanización en «Brianstown». Jamás había oído hablar de aquel lugar; me sonaba a uno de esos antros remotos que los promotores bautizaban en honor a su hijo o a ellos mismos, jugando a ser pequeños emperadores. En el folleto se leía algo parecido a: «A sólo cuarenta minutos de Dublín», pero, tras comprobarlo en el mapa, me dije que eso sería si viajaras en helicóptero. —Vaya, eso está muy lejos de Inchicore. Se acabaron las visitas cada pocos días —apunté yo. —Eso no me representaba ningún problema. Podrían haberse comprado una casa en Galway y yo me habría alegrado por ellos, siempre y cuando fueran a ser felices allí. —Que es lo que ellos pensaban que ocurriría en ese lugar. —El problema es que no existía ese tal lugar. Examiné de cerca aquel folleto y me percaté de que no eran casas; eran maquetas. Entonces les dije: «Pero ¿la urbanización está construida?», a lo que Pat respondió: «Lo estará para cuando nos mudemos». Conor sacudió la cabeza e hizo una mueca de disgusto. Algo había cambiado. Broken Harbour había irrumpido en la conversación como una ráfaga de viento y había hecho que todos nos pusiéramos en tensión y nos concentráramos. Richie había dejado por fin el sobrecillo de azúcar. —Se jugaron diez años de sus vidas en un campo en medio de la nada —dijo. —Bueno, eran optimistas —dije—. Eso es bueno. —¿Ah sí? Primero son optimistas y luego se vuelven locos de remate. —¿Crees acaso que no eran lo bastante mayorcitos para tomar aquella decisión por sí mismos? —Sí. Eso me pareció. Así que mantuve la boca cerrada. Los felicité, les dije que estaba encantado por ellos y que me moría de ganas de ver su casa. Me dediqué a asentir y sonreír cuando hablaban de ella, cuando Jenny me enseñaba muestras de tela para cortinas, cuando Emma hizo un dibujo de cómo sería su habitación. Me habría encantado que fuera maravilloso, de verdad. Rezaba por que fuera lo que ellos siempre habían anhelado. —Pero no lo era —observé yo. —Cuando la casa estuvo lista, me llevaron a verla —prosiguió Conor—. Un domingo, el día antes de firmar el contrato definitivo. Debió de ser hace un par de años, quizá un poco más, porque era verano. Hacía un día caluroso, bochornoso, estaba nublado y el aire pesaba. El lugar era… Un sonido deprimente que podría haber sido una carcajada. —Ya lo han visto. Entonces no estaba tan mal, aún no habían crecido las malas hierbas y las obras seguían su curso, así que al menos no parecía un cementerio, pero, de todos modos, no era nada parecido a un lugar donde alguien querría vivir. Nada más salir del coche, Jenny exclamó: «Mira, ¡se ve el mar! ¿No es fantástico?». Yo respondí: «Sí, la vista es maravillosa», pero no lo era. El agua parecía sucia y grasienta y la brisa marina debería habernos refrescado, pero el aire estaba estancado. La casa sí era bonita, si te gusta el estilo Stepford, pero al otro lado de la calle había un vertedero y una excavadora. En conjunto, el lugar era horrendo. Me dieron ganas de dar media vuelta y largarme de allí a la carrera, arrastrando a Pat y Jenny conmigo. —¿Y qué hay de ellos? —quiso saber Richie—. ¿Estaban contentos? Conor se encogió de hombros. —Eso parecía. «Las obras de la acera opuesta estarán terminadas en un par de meses», me explicó Jenny. A mí no me parecía que eso fuera posible, pero no dije ni pío. Ella añadió: «Va a ser fantástico. El préstamo hipotecario cubre un ciento diez por ciento del precio para que podamos amueblar la casa. Había pensado decorar la cocina con temática marina, para combinar con el mar. ¿No crees que quedaría precioso tener una cocina con aire marítimo?». Yo le contesté: «Sería más seguro que pidierais sólo el cien por cien y fuerais decorando la casa poco a poco». Jenny se echó a reír; su risa sonaba falsa, pero quizá fuera porque el aire lo aplastaba todo; me dijo: «Venga, Conor, relájate. Podemos permitírnoslo. No saldremos tanto a comer fuera; de todos modos, no hay ningún restaurante cerca adonde ir. Quiero que todo sea muy bonito». Yo insistí: «Lo único que digo es que sería más seguro. Sólo por precaución». Tal vez no debería haber dicho nada, pero aquel lugar… Parecía como cuando un gran perro te observa y empieza a acercarse a ti poco a poco y sabes que, si quieres escapar, es ahora o nunca. Pat soltó una carcajada y dijo: «Tío, ¿sabes lo rápido que están subiendo los precios de las propiedades inmobiliarias? Aún no nos hemos mudado y la casa ya vale más de lo que pagamos por ella. Si en algún momento decidimos venderla, obtendremos beneficios». —Si ellos estaban locos, el resto del país no lo estaba menos. Nadie pensó que la burbuja acabaría estallando — comenté, consciente del deje pomposo de mi voz. Conor arqueó una ceja. —¿De verdad lo cree? —Si alguien lo hubiera sabido, este país no estaría en la situación en la que está. Se encogió de hombros. —Yo no sé de temas económicos. Soy un simple diseñador web. Pero sabía que nadie iba a querer comprar centenares de casas en medio de la nada. Quienes las adquirieron lo hicieron porque los convencieron de que dentro de cinco años podrían venderlas por el doble de lo que habían pagado y mudarse a un sitio decente. Tal como ya he dicho, quizá sea idiota, pero hasta yo sabía que las estructuras piramidales acaban quedándose sin imbéciles que las sustenten. —Vaya, vaya, pero si tenemos a Alan Greenspan con nosotros — comenté. Conor empezaba a tocarme las narices, porque estaba en lo cierto y porque Pat y Jenny tenían todo el derecho a creer que se equivocaba. —Es fácil tener razón en retrospectiva, amiguito. No te habría hecho ningún daño ser un poco más positivo con tus amigos. —¿Contarles más patrañas? Ya les estaban contando suficientes. Los bancos, los promotores, el Gobierno: «Adelante, la mejor inversión de vuestras vidas…». Richie hizo una pelota con el sobrecito de azúcar y lo lanzó a la papelera con un susurro. —Si yo hubiera visto a mis mejores amigos correr hacia ese precipicio, también les habría dicho algo. Quizá no hubiera logrado detenerlos, pero puede que hubiera suavizado la caída. Richie y Conor me miraban como si estuvieran en el mismo bando y yo fuera el extraño. Richie sólo pretendía presionar a Conor para que explicara las repercusiones que aquella caída había tenido en Pat, pero aun así me dolió. —Continúa. ¿Qué sucedió luego? — pregunté. Le tembló la mandíbula. El recuerdo se enroscaba a su alrededor con más y más fuerza. —Jenny, quien odiaba las peleas, dijo: «¡Deberías ver el tamaño del jardín trasero! Estamos pensando en comprar un tobogán para los niños y, en verano, celebraremos barbacoas. Luego puedes quedarte a dormir, así no tendrás que preocuparte por tomar unas cuantas cervezas…». Pero justo entonces oímos un inmenso estrépito al otro lado de la calle, como si un fardo de pizarras hubiera caído de un andamio o algo así. Nos llevamos un susto de muerte. Cuando el corazón volvió a latirnos, yo dije: «¿Estáis seguros de lo que hacéis?». Pat respondió: «Sí. Lo estamos. Más nos conviene: la fianza no es retornable». Conor sacudió la cabeza. —Intentó que sonara a broma. Yo le dije: «¡A la mierda la fianza! Aún estáis a tiempo de cambiar de opinión». Y, de repente, Pat se puso hecho una fiera conmigo: «¡Por todos los diablos! ¿No puedes fingir que te alegras por nosotros?». No era propio de Pat, en absoluto; tal como he dicho, jamás perdía los estribos. Entonces supe que seguía dándole vueltas, que tenía serias dudas. Yo respondí: «¿De verdad quieres vivir en esta casa? Contéstame a eso». Y me respondió: «Sí. Siempre lo he querido. Ya lo sabes. Sólo porque tú seas feliz viviendo de alquiler en un piso de soltero durante el resto de tu vida…». Lo interrumpí: «No. No me refiero a una casa, hablo de esta. ¿La quieres? ¿De verdad te gusta? ¿O sólo la compras porque se supone que tienes que comprarla?». Y Pat me dijo: «No es perfecta, eso ya lo sé, ya lo sabía antes. Pero ¿qué quieres que hagamos? Tenemos hijos. Cuando tú tengas una familia, necesitarás un hogar. ¿Qué problema tienes con eso?». Conor se pasó una mano por la barbilla, con fuerza suficiente como para dejar una línea roja. —Estábamos hablando a voz en grito. Donde nosotros vivíamos de niños, para entonces ya habría habido media docena de viejecitas asomando la nariz por la puerta para cotillear. Pero allí no se movió ni un alma. Yo le dije: «Si no podéis comprar algo que os guste de verdad, continuad viviendo de alquiler». Pat replicó: «¡Joder, Conor, no es así como funciona esto! ¡Necesitamos ascender en la escalera de la propiedad!». Yo le pregunté: «¿Así es como queréis hacerlo? ¿Zambulléndoos de cabeza en una deuda colosal por un antro que quizá nunca llegue a ser un sitio decente donde vivir? ¿Qué pasa si los vientos cambian y esto se queda estancado?». Jenny enlazó su brazo con el mío y me dijo: «Conor, está bien, te lo juro. Sé que sólo pretendes protegernos, pero te estás comportando de un modo anticuado. Todo el mundo compra hoy en día. Todo el mundo». Rio, una única carcajada seca. —Lo dijo como si eso significara algo, como si fuera el argumento definitivo, el punto y final. Me costaba dar crédito a lo que oía. —Tenía razón. ¿Cuánta gente de nuestra generación hizo lo mismo? Miles, tío. Miles y miles —comentó Richie como de pasada. —¿Y qué? ¿A quién le importa lo que hagan los demás? Se estaban comprando una casa, no una camiseta. No era una inversión. Era un hogar. Si dejas que otra persona decida en aspectos como ese, si te dejas llevar por la corriente sólo porque está de moda, entonces ¿quién eres? ¿Qué sucede si el viento cambia de dirección al día siguiente? ¿Qué haces? ¿Te olvidas de todo y empiezas de cero, sólo porque otra gente lo diga? Entonces, en el fondo ¿qué eres? No eres nada. No eres nadie. Aquella furia, densa y fría como una piedra. Pensé en la cocina, destrozada y ensangrentada. —¿Es eso lo que le dijiste a Jenny? —No pude decirle nada. Pat debió de vérmelo en la cara y me dijo: «Es cierto, tío. Pregúntale a cualquier ciudadano de este país: el noventa y nueve por ciento de ellos te dirían que estamos haciendo lo correcto». Aquella risa ronca de nuevo. —Yo me quedé allí plantado, boquiabierto, mirándolos atónito. No podía… Pat nunca había sido así. Nunca. Ni siquiera cuando teníamos dieciséis años. Sí que a veces se fumaba un cigarrillo o un porro sólo porque todo el mundo en la fiesta lo hacía, pero en el fondo sabía quién era. Jamás habría cometido ninguna estupidez, nunca se habría metido en un coche cuyo conductor estuviera borracho ni nada por el estilo sólo porque alguien lo empujara a hacerlo. Y allí estaba, un maldito hombre maduro rebuznando aquel «¡Todo el mundo lo hace!». —¿Qué le dijiste tú? —le pregunté. Conor meneó la cabeza de lado a lado. —No había nada que pudiera decirle. Entonces lo supe. Ellos… Pensé que, de repente, se habían convertido en un par de extraños. No eran personas con quienes quisiera tener nada que ver. Pero lo intenté de todos modos, como un idiota. Les dije: «Pero ¿qué demonios os ha pasado?». Pat me contestó: «Hemos madurado. Eso es lo que ha pasado. Somos adultos. Tienes que amoldarte a las reglas». Yo le contesté: «¡Ni mucho menos! Cuando uno es adulto, piensa por sí mismo. ¿Es que te has vuelto loco? ¿Te has convertido en un zombi o qué? ¿Qué te pasa?». Nos cuadramos como si fuéramos a pegarnos. Pensé que lo haríamos; pensé que, en cualquier momento, me propinaría un puñetazo. Entonces Jenny volvió a agarrarme por el codo, me dio media vuelta y me gritó: «¡Cállate! ¡Cállate! Lo vas a echar todo a perder. No soporto toda esa negatividad, no quiero tenerla cerca de mis hijos ni de nosotros. ¡No la soporto! Es de enfermos. Si todo el mundo empieza a pensar como tú, el país entero va a irse por el retrete, y entonces sí que estaremos en problemas. ¿Serás feliz cuando eso ocurra?». Conor volvió a pasarse la mano por la boca y se mordisqueó la carne de la palma —Jenny se echó a llorar. Yo balbuceé algo, no recuerdo qué, pero ella se tapó los oídos con las manos y echó a andar a toda prisa por la calle. Pat me miró como si fuera una basura. «Gracias, tío, ha sido genial», me dijo, y se marchó detrás de ella. —¿Y tú qué hiciste? —quise saber. —Me marché. Me di una vuelta por aquella urbanización de mierda durante un par de horas, en busca de algo que me hiciera llamar a Pat y decirle: «Lo siento, tío, estaba equivocado. Este sitio va a ser el paraíso». Pero lo único que encontré fue más mierda. Al final opté por llamar a un amigo y pedirle que viniera a buscarme. No volvieron a llamarme. Y yo tampoco intenté ponerme en contacto con ellos. —Hummm —dije. Me recosté en la silla dándome golpecitos con el bolígrafo en los dientes y analicé su última respuesta. —Había oído hablar de amistades que se rompen por motivos extraños, pero ¿por el valor de la propiedad? ¿En serio? —Pues resulta que acerté, ¿no? —¿Y te complació averiguarlo? —¡No! Me habría encantado equivocarme. —Porque querías a Pat… por no mencionar a Jenny. Querías a Jenny. —Los quería a los cuatro. —Sobre todo a Jenny. No, espera: no he acabado. Soy un tipo muy simple, Conor. Pregúntaselo a mi compañero; él te lo confirmará: siempre apuesto por la solución más sencilla, y resulta que normalmente es la correcta. Así que lo que se me ocurre es que quizá discutiste con los Spain por su elección, por el precio de su hipoteca, por su visión del mundo y por todo lo que nos has contado… Me he perdido, ya me lo recordarás más adelante. Pero, dado el trasfondo, a mí me parece mucho más sencillo pensar que os peleasteis porque tú seguías enamorado de Jenny Spain. —Eso ni siquiera surgió durante la conversación. No habíamos hablado de ello desde aquella vez, después de que Fiona rompiera conmigo. —Entonces ¿seguías enamorado de ella? —le pregunté. Al cabo de un momento, Conor respondió, con tranquilidad y dolor: —Nunca he conocido a nadie como Jenny. —Motivo por el cual no te duran las novias, ¿cierto? —No malgasto años de mi vida en algo que no quiero, por mucho que me digan que debería hacerlo. Vi a Pat y a Jenny; sé lo que es el amor verdadero. ¿Por qué tendría que conformarme con otra cosa? —Sin embargo, pretendes decirme que la discusión que tuvisteis no fue por eso —alegué. Un destello de asco iluminó sus ojos grises entrecerrados. —No lo fue. ¿Cree que habría permitido que lo adivinaran? —Ya lo sabían. —Porque yo era más joven. En aquel entonces, era un patán ocultando cosas. Solté una sonora carcajada. —¿Así que eras un libro abierto? Pues parece que Pat y Jenny no fueron los únicos que cambiaron al madurar. —Me volví más sensato. Y desarrollé un mayor control sobre las cosas. Yo no me convertí en una persona distinta. —¿Significa eso que todavía estás enamorado de Jenny? —inquirí. —Hace años que no hablo con ella. Lo cual respondía a una pregunta completamente distinta, pero podía esperar. —Quizá no. Pero la has visto a menudo desde tu pequeño escondite. Y ya que estamos, ¿cómo empezó todo eso? Esperaba que evitara pronunciarse, pero respondió enseguida, sin rodeos, como si hubiera estado esperando aquella pregunta: cualquier tema era mejor que hablar de sus sentimientos hacia Jenny Spain. —Casi por accidente. A finales del año pasado, las cosas empezaron a irme mal. El trabajo había menguado. Era el inicio de la crisis y, aunque nadie lo decía (todavía no, porque si te dabas cuenta y lo decías, te tachaban de traidor a tu país), yo lo intuí. Los trabajadores autónomos como yo fuimos los primeros en notarla. Yo estaba sin blanca. Tuve que mudarme de mi apartamento, instalarme en un agujero… probablemente ya lo hayan visto, ¿no es cierto? No respondimos. En su rincón, Richie permanecía quieto, fusionándose con la estancia para despejarme el terreno. Conor torció el gesto. —Espero que les haya gustado — continuó—. Ahora entenderán por qué no paso mucho tiempo allí, si puedo evitarlo. —No obstante, tampoco parecías entusiasmado con Ocean View. ¿Cómo acabaste merodeando por la zona? Se encogió de hombros. —Tenía tiempo libre, estaba deprimido… No dejaba de pensar en Pat y Jenny. Solía hablar con ellos cuando algo iba mal. Los echaba de menos. Sólo me preguntaba… quería ver cómo les iba. —Hasta ahí lo entiendo —repliqué —. Pero cuando una persona normal quiere recuperar el contacto con sus amigos, no instala un campamento con vistas a la cocina de su casa. Lo que hace es descolgar el teléfono. Lo siento si te parece una pregunta tonta, amigo, pero ¿no se te ocurrió hacerlo? —No sabía si querrían hablar conmigo. Ni siquiera sabía si seguíamos teniendo lo bastante en común como para llevarnos bien. No habría soportado descubrir que no era así. Por un instante, sonó como un adolescente, frágil y desprotegido. —Claro, podría haber llamado a Fiona y haberle preguntado por ellos, pero no tenía muy claro qué le habían contado acerca de nuestra discusión y no quería involucrarla… Un fin de semana, pensé en dejarme caer por Brianstown para echarles un vistazo y regresar a casa. Eso fue todo. —Y lo hiciste. —Sí. Subí a la casa donde me encontraron. Lo único que pensé fue que podía verlos cuando salieran al jardín trasero, pero las ventanas de aquella cocina… Se veía todo. Los vi sentados a la mesa, los cuatro. A Jenny haciéndole una coleta a Emma para que no metiera el pelo en el plato. A Pat contando algo. Y a Jack riendo con la cara manchada de comida. —¿Cuánto tiempo permaneciste allí arriba? —pregunté. —Más o menos una hora. Era agradable, lo más agradable que había visto desde no sabía cuándo. El recuerdo suavizó la tensión de la voz de Conor, la endulzó. —Me sentí en paz. Me marché a casa en paz. —Y regresaste para un segundo asalto. —Sí. Un par de semanas después. Emma había sacado las muñecas al jardín y las hacía bailar por turnos, las estaba enseñando. Jenny estaba tendiendo la colada. Y Jack simulaba ser un avión. —Y eso también te infundió paz. Así que comenzaste a acudir asiduamente. —Sí. ¿Qué más podía hacer durante todo el día? ¿Sentarme en aquel cuchitril y mirar la tele? —Y al momento siguiente, te has instalado allí con un saco de dormir y unos prismáticos —comenté. —Sé que suena a locura —replicó Conor—. No es necesario que me lo diga. —Así es. Pero, por el momento, también suena inofensivo. Cuando se convierte en una actitud propia de psicópata sin paliativos es cuando empiezas a entrar en su casa. ¿Quieres contarnos tu versión de esa parte? No se lo pensó dos veces. Incluso allanar aquella morada se le antojaba un tema más llevadero que hablar de Jenny. —Encontré la llave de la puerta trasera, como les dije. No planeaba hacer nada con ella; sólo me gustaba tenerla. Pero una mañana salieron de casa y yo había pasado allí la noche, tenía el cuerpo entumecido por la humedad, hacía un frío de mil demonios (eso fue antes de que me hiciera con un saco de dormir decente) y pensé: «¿Por qué no? Sólo serán cinco minutos, para entrar en calor…». Sin embargo, me pareció que allí se estaba bien. Olía a ropa recién planchada, a flores, a té y a bollos calientes. Todo estaba limpio, impoluto. Hacía mucho tiempo que no estaba en un lugar como aquel. Era un auténtico hogar. —¿Cuándo fue eso? —En primavera. No recuerdo la fecha. —Y luego seguiste entrando —añadí —. No se te da muy bien resistir la tentación, ¿no es cierto, muchacho? —No le hacía ningún daño a nadie. —¿Ah, no? Entonces ¿qué hacías ahí dentro? Un leve encogimiento de hombros. Conor tenía los brazos cruzados y no nos miraba: estaba avergonzado. —Poca cosa. Tomarme una taza de té y una galleta. O a veces un sándwich. Las lonchas de jamón desaparecidas de Jenny. —A veces yo… El rubor cobraba fuerza en sus mejillas. —A veces cerraba las cortinas del salón para que los capullos de los vecinos no me vieran y veía un rato la tele. Cosas así. —Fingías vivir ahí —sentencié yo. Conor no respondió. —¿Alguna vez subiste a la planta superior? ¿Entraste en los dormitorios? Silencio por respuesta. —Conor. —¿Un par de veces? —¿Y qué hiciste? —Contemplar los dormitorios de Emma y de Jack. Me quedé en la puerta, observando. Quería ser capaz de imaginármelos allí. —¿Y en el dormitorio de Pat y Jenny? ¿Entraste alguna vez? —Sí. —¿Y? —No es lo que están pensando. Me descalcé y me tumbé en su cama. Sólo un minuto. Cerré los ojos. Eso es todo. No nos miraba. Se estaba dejando arrastrar por los recuerdos; noté la tristeza que se acumulaba en su interior, fría como el hielo. —¿No pensaste que podías estar atemorizando a los Spain? —pregunté con crudeza—. ¿O te daba igual? Mi pregunta lo hizo regresar. —No los estaba asustando. Siempre me aseguré de salir mucho antes de que volvieran a casa. Lo dejé todo tal como estaba antes: lavé mi taza, la sequé y la guardé en el armario. Barrí el suelo, por si había dejado alguna mancha de tierra. Los objetos que me llevé eran insignificantes: nadie iba a echar de menos un par de gomas para el pelo. Nadie podía saber que había estado allí. —Sin embargo, nosotros sí lo sabemos —repliqué—, que no se te olvide. Dime una cosa, Conor, y, recuerda, nada de tomarme el pelo: te morías de los celos, ¿no es verdad? De los Spain. De Pat. Conor negó con la cabeza, un gesto impaciente, como si estuviera espantando una mosca. —¡No! No lo entienden. Es lo mismo que cuando teníamos dieciocho años: no es lo que usted insinúa. —Entonces ¿cómo es? —Yo nunca quise que les ocurriera nada malo. Yo sólo… Sé que los puse a parir al decirles que hacían lo que todo el mundo. Pero, cuando empecé a espiarlos… Una respiración larga. La calefacción había vuelto a pararse. Sin el zumbido, la sala se antojaba silenciosa, vacía: los leves sonidos de nuestras respiraciones eran absorbidos por el silencio y se disolvían en la nada. —Desde fuera, su vida parecía exactamente como la de cualquier otra familia, como sacada de una película de terror de clones. Pero, una vez la contemplabas desde dentro, te dabas cuenta de que… Por ejemplo, Jenny solía aplicarse esa gilipollez de bronceador que se ponen todas las mujeres y tenía el mismo aspecto que cualquiera de ellas, pero después se lo llevaba a la cocina y ella y los críos cogían unos pincelitos y se pintaban las manos. Se dibujaban estrellas o caras sonrientes, o escribían sus iniciales; en una ocasión, Jenny le pintó rayas de tigre a Jack en los brazos y él se pasó toda la semana encantado siendo un tigre. O, después de acostar a los niños, Jenny ordenaba sus cosas, como cualquier otra ama de casa del mundo, sólo que a veces Pat aparecía para echarle una mano y acababan jugando con los juguetes, peleando con los peluches y riendo, y luego se tumbaban en el suelo juntos y contemplaban la luna a través de la ventana. Desde allí arriba, veías que seguían siendo ellos, seguían siendo los mismos que a los dieciséis años. Conor había separado los brazos; tenía las manos ahuecadas sobre la mesa, con las palmas hacia arriba, y los labios entreabiertos. Observaba una lenta procesión de imágenes pasar frente a una ventana iluminada, lejana e intocable, resplandeciente y llamativa como el esmalte y el oro. —Las noches son más largas cuando uno las pasa solo. Empiezas a pensar cosas extrañas. Veía otras luces, en otras casas de la urbanización. A veces se oía música; había alguien que ponía rock a toda pastilla y otro vecino solía ensayar con la flauta. Empecé a pensar en todas las personas que vivían allí, en todas aquellas vidas. Aunque todo el mundo estuviera preparando la cena, un tipo podía estar cocinándole su plato favorito a su hija para alegrarle el ánimo después de un mal día en la escuela o una pareja podía estar celebrando la noticia de que ella estaba embarazada… Cada una de aquellas personas pensaba en algo suyo, personal. Y quería a alguien sólo suyo. Cada vez que subía allí, me daba más cuenta de que ese tipo de vida, en el fondo, es bonita. Conor respiró profundamente de nuevo y extendió las palmas sobre la mesa. —Eso es todo —dijo—. No eran celos. Sólo… eso. —Sin embargo, las vidas de los Spain dejaron de ser tan idílicas después de que Pat perdiera su empleo —apuntó Richie desde su rincón. —Se llevaban genial. El sesgo instantáneo en la voz de Conor, en defensa de Pat, hizo que aquel desasosiego rebotara dentro de mí una vez más. Richie se separó de la pared y apoyó el trasero en la mesa, demasiado cerca de Conor. —La última vez que hablamos, nos dijiste que aquello lo había hundido. ¿Qué querías decir exactamente? —Nada. Conozco a Pat. Sabía que debía de estar pasándolo fatal. Eso es todo. —El pobre tío estaba destrozado, no nos estás diciendo nada que no sepamos. Así que dinos, ¿qué viste? ¿Lo viste comportarse de manera extraña? ¿Llorar? ¿Gritar? ¿Pelearse con Jenny? —No. Una pausa breve, tensa, mientras Conor sopesaba qué contarnos. Volvió a cruzarse de brazos. —Al principio estaba bien. Al cabo de unos meses, más o menos durante el verano, empezó a quedarse despierto hasta altas horas de la madrugada y luego dormía hasta bien entrada la mañana. No salía tanto. Antes iba a correr todos los días, pero acabó tirando la toalla. Algunos días ni siquiera se molestaba en vestirse o afeitarse. —A mí me suena a depresión. —Estaba abatido. ¿Y? ¿Quién podría culparlo por ello? —Y aun así, tampoco se te ocurrió ponerte en contacto con él —comentó Richie—. Cuando a ti te iban mal las cosas, echaste de menos a Pat y Jenny. Pero ¿nunca se te ocurrió que ellos te echaran de menos a ti en los malos momentos? —Sí, lo pensé —contestó Conor—. Mucho. De hecho, pensé que podría ayudarlos, llevarme a Pat al bar a tomar un par de cervezas y echarnos unas risas, cuidar de los niños mientras ellos dos disfrutaban de un rato a solas… Pero no me vi capaz de hacerlo. Habría sido como restregarles lo ocurrido por la cara: «Jajaja, os dije que todo esto se iría al carajo». Sólo habría empeorado las cosas. —Joder, tío. ¿Acaso podían empeorar mucho más? —Pues sí. La falta de ejercicio no le sentaba bien a Pat. Pero eso no significa que se estuviera desmoronando. La ola defensiva seguía presente. —El hecho de que Pat dejara de salir no debió de hacerte ninguna gracia —especulé—. Si se quedaba en casa, se acabaron el té y los sándwiches para ti. Aun así, ¿te las apañaste para pasar algún momento en la casa durante el último par de meses? Se volvió hacia mí de repente, dándole la espalda a Richie, como si yo lo estuviera salvando. —Menos. Aunque, una vez a la semana, aproximadamente, salían todos juntos, iban a recoger a Emma a la escuela y luego de compras. A Pat no le asustaba dejar la casa; simplemente, quería quedarse dentro para poder vigilar a ese visón o lo que fuera. No tenía ninguna fobia ni nada parecido. No miré a Richie, pero noté que se quedaba paralizado. Conor no debería haber sabido lo del animal de Pat. —¿Viste alguna vez al animal? — pregunté como si tal cosa, antes de que cayera en la cuenta de su error. —Como ya les he dicho, no estaba mucho en la casa. —Claro que sí. No me refiero sólo al último par de meses: te hablo de todo el tiempo en que estuviste entrando y saliendo. ¿Lo viste? ¿Lo oíste? Conor empezaba a mostrarse receloso, aunque no estaba seguro de por qué. —Oí rascadas un par de veces. Pensé que quizá serían ratones o un pájaro que se había colado en el desván. —¿Y por la noche? Es entonces cuando supuestamente el animal debía de cazar, copular o lo que fuera que hiciera, y tú estabas justo enfrente, con tus prismáticos. ¿Alguna vez viste un armiño durante tus viajecitos? ¿Una nutria? ¿Ni que fuera una rata? —Había bichos viviendo ahí fuera, eso seguro. Oía un montón de cosas moviéndose por los alrededores, de noche. Algunos eran grandes. No tengo ni idea de qué podían ser, porque no los vi. Estaba oscuro. —¿Y eso no te preocupaba? ¿No te inquietaba estar a la intemperie, en mitad de la nada, rodeado por fauna salvaje que no veías, sin nada con lo que poder defenderte? Conor se encogió de hombros. —Los animales no me asustan. —¡Qué valiente! —exclamé en señal de admiración. Richie se rascó la cabeza, confuso, como un novato perplejo que intentaba dar sentido a todo aquello, y dijo: —Espera un momento. Me he perdido algo. ¿Cómo sabes que Pat estaba al acecho de ese animal? Conor abrió la boca un instante, pero la cerró enseguida, su cerebro discurriendo a toda velocidad. —¿Qué ocurre? —pregunté—. No es una pregunta complicada. ¿Hay algún motivo para que no quieras contestarnos? —No. Es sólo que no recuerdo cómo lo descubrí. Richie y yo nos miramos y empezamos a reír. —Fantástico —dije—. Te juro por Dios que, por muchos años que lleves en este oficio, esa respuesta nunca falla. La mandíbula de Conor se había tensado: no le gustaba que se rieran de él. —Lo siento, amigo. Pero tienes que entender que nos topamos con muchos casos de amnesia. A veces me preocupa que el Gobierno pueda estar echando algo en el agua. ¿Quieres volver a intentarlo? La mente le iba a mil revoluciones. —Venga, tío. ¿Qué daño puedes hacer? —le preguntó Richie aún con voz divertida. —Una noche me paré a escuchar bajo la ventana de la cocina — respondió Conor—. Pat y Jenny estaban hablando de ello. No había alumbrado en las calles ni focos en el jardín de los Spain: una vez anochecía, podría haber saltado la tapia y pasarse las noches agazapado bajo sus ventanas, escuchando. La privacidad no debía de preocupar en exceso a los Spain, rodeados como estaban de escombros, de vides trepadoras y de sonidos marinos, a kilómetros de distancia de cualquiera a quien le importaran algo. Y, sin embargo, no habían tenido intimidad. Conor se había estado paseando por su casa, escuchándolos a hurtadillas mientras tomaban una copa de vino y se hacían arrumacos a última hora de la tarde, y los dedos grasientos de los Gogan habían manoseado sus discusiones y les habían permitido asomarse a las romas grietas de su matrimonio. Las paredes de su hogar habían sido como un pañuelo de papel que se rasga y desaparece en la nada. —¡Qué interesante! —opiné—. ¿Y cómo te sonó aquella conversación? —¿Qué quiere decir? —¿Quién dijo qué? ¿Estaban preocupados? ¿Alterados? ¿Discutían? ¿Se gritaban? ¿Qué? Conor se había quedado perplejo. No se había preparado para aquello. —No la oí entera. Pat comentó algo respecto a una trampa que no funcionaba. Y supongo que Jenny le propuso que probara con un cebo distinto y Pat le contestó que, si pudiera al menos ver al animal, entonces sabría qué utilizar. No se les oía alterados ni nada por el estilo. Un poco preocupados, quizá, como lo estaría cualquiera. Desde luego, no hubo ninguna discusión. No parecía un problema de peso. —De acuerdo. ¿Y cuándo ocurrió eso? —No me acuerdo. En algún momento del verano, probablemente. Pero podría haber sido más tarde. —¡Muy interesante! —observé, apartando mi silla de la mesa—. Guarda ese pensamiento, amigo. Vamos a salir afuera a charlar sobre ti durante un rato. Interrogatorio suspendido: los detectives Kennedy y Curran abandonan la sala. —Esperen. ¿Cómo está Jenny? ¿Está…? —espetó Conor. No pudo concluir la frase. —Ah —dije, echándome la chaqueta sobre el hombro—. Estaba esperando que me lo preguntaras. Lo has hecho muy bien, Conor: has esperado un buen rato antes de preguntar. Pensaba que estarías suplicándome en menos de sesenta segundos. Te he subestimado. —Les he respondido a todo lo que me han preguntado. —Sí, es vedad. Más o menos. Buen chico. Arqueé una ceja en gesto interrogativo mirando a Richie, que se encogió de hombros y se apartó de la mesa. —Bueno, supongo que podemos contártelo. Jenny está viva, amigo. Está fuera de peligro. Unos cuantos días más y podrá salir del hospital. Esperaba una expresión de alivio o temor, quizá incluso de ira. En su lugar, lo asimiló con una rápida respiración susurrante y un asentimiento brusco, sin decir palabra. —Nos ha facilitado alguna información interesante —añadí. —¿Qué les ha dicho? —Venga, tío. Ya sabes que no podemos explicarte eso. Pero digamos que deberías andarte con cuidado y no contarnos ninguna mentira que Jenny Spain pueda contradecir. Medítalo mientras salimos. Concéntrate bien. Le eché un último vistazo mientras sostenía la puerta abierta para franquearle el paso a Richie. Conor tenía la vista perdida y respiraba entre dientes y, tal como le había sugerido, estaba concentrado en el tema. En el pasillo, le pregunté a Richie: —¿Has oído eso? Hay un motivo en algún sitio. Al final, está ahí, gracias al cielo. Y voy a sacárselo, aunque tenga que partirle el alma a ese tarado. El corazón me iba a mil por hora; me habría gustado abrazar a Richie y dar un golpe en la puerta para sobresaltar a Conor, no sé por qué. Richie rascaba con una uña la pintura verde desconchada de la pared y observaba la puerta. —¿Eso crees, eh? —preguntó. —¡Desde luego que lo creo! Cuando ha metido la pata con lo del animal, ha empezado a tomarnos el pelo de nuevo. Esa conversación sobre las trampas y el cebo nunca tuvo lugar. Si hubieran estado discutiéndose y Conor tenía la oreja pegada a la ventana, probablemente habría oído un montón de cosas; pero los Spain tenían doble acristalamiento, recuérdalo. Añádele a eso el rugido del mar e, incluso desde muy cerca, es imposible que escuchara una conversación a un volumen normal. Quizá sólo esté mintiendo sobre el tono y, en realidad, se estuvieran gritando, pero por el motivo que sea no le apetece contárnoslo. No obstante, si no es así como descubrió lo del bicho, ¿cómo lo hizo? —En una de las ocasiones en que entró en la casa, encontró el ordenador encendido y echó un vistazo —aventuró Richie. —Podría ser. Tiene más sentido que esa patraña que pretende vendernos. Pero ¿por qué no decirlo y ya está? —No sabe que hemos recuperado nada del ordenador. No quiere que sepamos que Pat estaba perdiendo la cabeza y deduzcamos que lo está encubriendo. —Si es eso lo que está haciendo. Recuerda: «si». Yo ya me había percatado de que Richie aún no estaba convencido, pero al oírselo decir en voz alta empecé a caminar por el pasillo con paso ligero. Tras haberme forzado a estar sentado quieto durante tanto rato ante aquella mesa, me dolían todos los músculos. —¿Se te ocurre algún otro modo de descubrirlo? —Jenny y él estaban teniendo una aventura y ella le contó lo del animal — contestó Richie. —Sí. Quizá. Podría ser. Lo descubriremos. Pero no es eso lo que yo tengo en mente. «Perder la cabeza» has dicho: Pat estaba perdiendo la cabeza. ¿Qué ocurre si eso es lo que se suponía que Pat tenía que pensar? Richie apoyó la espalda contra la pared y se metió las manos en los bolsillos. —Continúa —me pidió. —¿Recuerdas lo que dijo aquel cazador de internet, el que le recomendó la trampa? —pregunté—. Quería saber si existía alguna posibilidad de que los críos de Pat le estuvieran gastando una broma. Sabemos que los niños eran demasiado pequeños para eso, pero hay otra persona que no lo era. Alguien que tenía acceso a la casa. —¿Crees que Conor soltó al animal de la trampa? ¿Que se llevó el ratón del cebo? No podía dejar de dar vueltas. Me habría gustado disponer de una sala de observación, un lugar donde pudiera moverme y no tuviera que hablar en voz baja. —Quizá sea eso. Quizá algo más. Hay un hecho: para empezar, Conor estaba volviendo loca a Jenny. Se comía su comida, mordisqueaba un poquito de aquí y de allá. Puede continuar diciéndonos hasta el día del Juicio Final que no tenía intención de asustarla, pero el hecho es que eso es exactamente lo que conseguía: la tenía atemorizada. Además, consiguió que Fiona pensara que Jenny había perdido la razón, y probablemente Jenny también lo pensara de sí misma. ¿Qué sucede si le hizo lo mismo a Pat? —¿Cómo? —¿Cómo se llama? El doctor Dolittle ese dijo que no podía jurar que hubiera habido un animal en ese desván. Eso te impulsó a pensar que todo aquello era producto de la imaginación de Pat Spain. Pero ¿qué sucedería si realmente nunca hubiera habido un animal y fuera obra de Conor? Mis palabras provocaron que una expresión vivida encendiera el rostro de Richie: escepticismo, una reacción defensiva, no pude descifrar qué. —Lo que Pat ha contado, todo lo que hemos visto, podría haberlo inventado cualquiera con acceso a la casa. Ya oíste lo que opinaba el doctor Dolittle sobre aquel petirrojo: los dientes de un animal podían haberle arrancado la cabeza, pero también podía haber sido mediante un cuchillo. Y esos arañazos en la viga del altillo: podrían ser marcas de garras, pero también de cuchillo o de uñas. Y los esqueletos: un animal no es el único ser capaz de destripar un par de ardillas hasta dejarlas en los huesos. —¿Y los ruidos? —Sí, desde luego. No nos olvidemos de los ruidos. ¿Recuerdas lo que publicó Pat en el foro de Wildwatcher? Hay un hueco de unos veinte centímetros entre el suelo del desván y el techo de las habitaciones inferiores. ¿Habría resultado muy difícil hacerse con un reproductor de MP3 con mando a distancia y un par de buenos altavoces, instalarlos en ese hueco y activarlo con una pista de arañazos y golpes cada vez que veía a Pat subir a la planta de arriba? Quizá lo ocultó entre las planchas aislantes, para que, en el caso de que Pat echase un vistazo al hueco con una linterna, tal como hizo, no viera nada. Además, tampoco buscaría un dispositivo electrónico, sino pelos, excrementos o un animal, y era imposible que viera nada de eso. Y, para añadirle un poco más de jugo a la historia, desactivas el sonido cada vez que Jenny está cerca, para que empiece a preguntarse si Pat está perdiendo el juicio. Cambias las pilas cada vez que entras en la casa (o encuentras un modo de conectar el sistema a la corriente de la casa) y te dedicas a tu jueguecito todo el tiempo que sea necesario. —Pero el animal no se quedó en el desván… si es que tal animal existió. Bajó por las paredes. Pat lo oyó casi en todas las habitaciones —señaló Richie. —Creyó haberlo oído. ¿Recuerdas qué más publicó? Dijo que no estaba seguro de dónde se encontraba porque la acústica de la casa era extraña. Pongamos que Conor cambiara de lugar los altavoces de vez en cuando, para que Pat se mantuviera alerta, que simulara que el animal se estaba moviendo por el altillo. Y que, de repente, por casualidad, un día se da cuenta de que, al colocar los altavoces en un punto concreto, el sonido desciende por las cavidades de las paredes y parece proceder de una estancia de la planta baja… La casa habría jugado a favor de Conor. Richie se mordía una uña mientras pensaba. —Ese escondite está muy lejos del desván. ¿Funcionaría un mando a distancia? No podía detenerme. —Estoy seguro de que puedes conseguir uno que funcione. O, si no es posible, sales de tu escondite después de caer la noche, te sientas en el jardín de los Spain y te dedicas a pulsar los botones; durante el día, usas el mando a distancia desde el desván de la casa contigua y sólo reproduces la pista de audio cuando sabes que Jenny está fuera o cocinando. No es tan preciso, porque no puedes ver a los Spain, pero de todos modos funciona. —Eso implicaría tomarse infinitas molestias. —Desde luego. Pero también lo fue instalar aquel escondite. —Los muchachos de la Científica no encontraron nada parecido. Ningún reproductor de MP3, nada. —Quizá Conor se lo llevó y lo tiró a la basura antes de matar a los Spain; de haberlo hecho después, habría dejado manchas de sangre. Y eso implicaría que los asesinatos fueron premeditados, planeados con sumo cuidado. —¡Espeluznante! —comentó Richie, casi ausente. Seguía mordiéndose la uña —. Pero ¿por qué? ¿Por qué inventarse un animal? —Porque sigue loco por Jenny e imaginó que tenía más posibilidades de que ella se marchara con él si Pat perdía la cordura —aventuré—. O porque quería demostrarles lo estúpidos que habían sido al comprar aquella propiedad en Brianstown. O porque no tenía nada mejor que hacer. —Pero hay algo que no encaja: Conor quería a Pat tanto como a Jenny. Tú mismo lo dijiste, desde el principio. ¿Crees que intentaría volver loco a Pat? —Quererlos no le impidió asesinarlos. Richie buscó mis ojos un instante y desvió la mirada, pero no dijo nada. —Sigues sin creer que lo hiciera. —Creo que los quería. Es lo que he dicho. —«Querer» no significa lo mismo para Conor que para ti o para mí. Ya lo has oído ahí dentro: quería ser Pat Spain. Lo ha deseado desde que eran adolescentes. Por eso se agarró un berrinche cuando Pat empezó a tomar decisiones que no le gustaban: él creía que la vida de Pat era la suya, que le pertenecía. Al pasar por delante de la sala de interrogatorios, le di una patada a la puerta, más fuerte de lo que pretendía. —El año pasado, cuando la vida de Conor se fue al traste, tuvo que afrontarlo. Cuanto más espiaba a los Spain, más se daba cuenta de que, por mucho que hubiera despotricado sobre Stepford y los zombis, aquello era lo que él quería: unos hijitos dulces, un hogar acogedor, un trabajo estable y Jenny. La vida de Pat. —Aquella idea me aceleró cada vez más—. Allí arriba, en su propio mundo, Conor «era» Pat Spain. Y cuando la vida de Pat se fue por el retrete, Conor sintió que se la estaban robando. —¿Y ese es el motivo? ¿La venganza? —Es más complicado. Pat ya no lleva la vida que Conor habría firmado por llevar. Conor no obtiene su transfusión de felicidad suprema de segunda mano y la busca desesperadamente. De manera que decide pasar a la acción y volver a encauzar las cosas. Ahora le toca a él solucionar la vida de Jenny y de los críos. Quizá no de Pat, pero eso no importa. En la mente de Conor, Pat ha roto el contrato: no está cumpliendo su misión. Ya no se merece esa vida perfecta, que debería recaer en manos de otra persona que la aprovecharía al máximo. —Entonces no es venganza —apuntó Richie con voz neutra: escuchaba, pero no estaba convencido—. Es puro salvajismo. —Salvajismo. Probablemente Conor haya elaborado una fantasía sobre llevarse a Jenny y a los críos a California, Australia, a algún lugar donde un diseñador web pueda tener un buen trabajo y mantener a una familia encantadora con estilo y bajo el calor del sol. Pero, para poder intervenir, necesita que Pat deje de ser un obstáculo. Necesita romper ese matrimonio. Y, desde luego, debo concederle que fue muy listo haciéndolo. Pat y Jenny están sometidos a mucha presión, las grietas empiezan a aflorar, y Conor utiliza lo que tiene a mano: aumenta esa presión. Encuentra modos de volverlos paranoicos, sobre su casa, sobre el otro, sobre sí mismos… Es muy hábil. Se toma su tiempo para cumplir con su misión, va girando la tuerca poco a poco y, al momento siguiente, no queda ningún lugar donde Pat y Jenny se sientan seguros. Ni el uno al lado del otro, ni en su propia casa ni en sus propias mentes. Me di cuenta, con cierta sorpresa indiferente, de que me temblaban las manos. Me las metí en los bolsillos. —Fue muy inteligente. Muy bueno. Richie se sacó la uña de la boca. —Te diré lo que me preocupa — apuntó—. ¿Qué ha pasado con la solución más sencilla? —¿De qué hablas? —De atenerse a la respuesta que necesita menos extras. Eso es lo que dijiste. El reproductor de MP3, los altavoces, el mando a distancia; entrar en la casa para cambiarlos de sitio; contar con la dosis necesaria de suerte para que Jenny nunca oiga los ruidos… No sé, me parecen demasiados complementos. —Es más fácil dar por sentado que Pat era un zumbado. —No es más fácil. Es más simple. Es más simple suponer que todo era producto de su imaginación. —¿De verdad? ¿Y qué hay del tipo que los acechaba, que deambulaba por su casa y se comía sus lonchas de jamón, exactamente en el mismo momento en que Pat estaba pasando de ser un hombre sensible a convertirse en un chiflado peligroso? ¿Mera coincidencia? Una coincidencia de ese calibre, amigo mío, es un extra de proporciones colosales. Richie sacudía la cabeza. —La recesión los afectó a ambos: ahí no hay ninguna gran coincidencia. Pero esa hipótesis del MP3, la posibilidad de asegurarse de que Pat oyera los ruidos y Jenny no era de una entre un millón. Estamos hablando de días y noches durante meses, y esa casa no es precisamente una mansión gigantesca donde los inquilinos puedan estar a kilómetros de distancia. Por muy cauteloso que fuera, ella habría oído algo antes o después. —Sí —convine—. Probablemente tengas razón. Me di cuenta de que hacía mucho rato que había dejado de moverme, o eso me pareció. —Quizá los oyera. —¿Qué quieres decir? —Que quizá lo tramaron juntos: Conor y Jenny. Eso simplificaría las cosas, ¿no? No hay necesidad de que Conor oculte los ruidos a Jenny. Si Pat le pregunta: «¿Has oído eso?», basta con que ella ponga cara de pez y responda: «¿Oír qué?». Y tampoco tendría que preocuparse por si los niños lo oían: Jenny podía convencerlos de que se lo estaban imaginando y ellos no mencionarían el tema delante de papi. Además, Conor no tendría ninguna necesidad de entrar en la casa y cambiar de lugar el material: Jenny podría ocuparse de ello. Bajo el resplandor blanco de los fluorescentes, el rostro de Richie ofrecía el mismo aspecto que bajo la luz matinal austera fuera de la morgue: de un blanco mortecino, erosionado hasta el hueso. Aquello no le gustaba. —Eso explicaría por qué Jenny no ha demostrado la importancia debida al estado de salud mental de Pat — proseguí—. Eso explicaría también por qué no le contó el asunto del intruso ni llamó a la policía. Explicaría por qué Conor borró el historial del ordenador. Explicaría por qué confesó: para proteger a su novia. Explicaría por qué no lo delata: por el remordimiento. De hecho, hijo mío, lo explicaría casi todo. Escuchaba las piezas encajar en su sitio a mi alrededor, un golpeteo como suaves gotas de lluvia. Quería alzar el rostro hacia esa lluvia, lavarme con ella, bebérmela. Richie no se movió y, por un instante, supe que él también la notaba, pero luego aspiró una rápida bocanada de aire y negó con la cabeza. —No lo veo. —Pues está más claro que el agua. Es fantástico. No lo ves porque no quieres verlo. —No es eso. ¿Cómo pasas de eso a los asesinatos? El objetivo de Conor era volver loco a Pat, y estaba funcionando a las mil maravillas: el pobre hombre tenía los fusibles fundidos. ¿Por qué iba a abandonar Conor todos sus planes y matarlo? Y, si Jenny y los niños eran su objetivo, ¿por qué decidió aniquilarlos? —Venga ya —repliqué. Caminaba a grandes zancadas arriba y abajo por el pasillo, tan rápido como podía, sin echar a correr. Richie tenía que trotar a mi lado para seguirme. —¿Recuerdas esa chapa de Jojo’s? —Sí. —¡Maldito capullo! —exclamé, mientras bajaba de dos en dos las escaleras que conducen a la sala de pruebas. Conor seguía en su silla, pero tenía marcas rojas alrededor del dedo pulgar que se había estado mordisqueando. Sabía que la había fastidiado, aunque no estuviera seguro de en qué sentido. Al final, y ya era hora, se había puesto nervioso como una rata. Ninguno de nosotros dos se molestó en sentarse. Richie anunció a la cámara: —El detective Kennedy y el detective Curran reanudan el interrogatorio de Conor Brennan. Luego se apoyó en un rincón, en la periferia del campo visual de Conor, cruzó los brazos y golpeó la pared con un talón a un ritmo lento y persistente. Yo ni siquiera me esforcé por permanecer quieto: avancé en círculos alrededor de la sala, con rapidez, apartando las sillas que se interponían en mi camino. Conor intentaba mirarnos a los dos a la vez. —Conor —dije—. Tenemos que hablar. —Quiero regresar a la celda — respondió él. —Y yo quiero una cita con Anna Kournikova. La vida es dura. ¿Y sabes qué más quiero, Conor? Negó con la cabeza. —Quiero saber por qué sucedió esto. Quiero saber por qué Jenny Spain está en el hospital y el resto de su familia en el depósito de cadáveres. ¿Quieres hacerlo por las buenas y contármelo ahora? —Tienen todo lo que necesitan — respondió Conor—. Confesé los crímenes. ¿A quién le importa el porqué? —A mí. Y al detective Curran. Y a un montón de personas más, pero nosotros somos quienes más debemos preocuparte en estos momentos. Se encogió de hombros. Al pasar junto a él, me saqué la bolsa de pruebas del bolsillo y la lancé sobre la mesa, delante de él, con tanta fuerza que rebotó. —Explícanos esto. Conor no se acobardó: se había preparado para aquello. —Es una chapa. —No, Einstein. No es una chapa cualquiera. Es esta chapa. Me incliné por encima de su hombro, deposité la fotografía del verano de los helados en la mesa con un manotazo y permanecí a su lado, prácticamente rozándole la mejilla. Olía al áspero jabón de la cárcel. —Esta chapa de aquí, la que llevabas en esta foto. La encontramos entre las pertenencias de Jenny. ¿De dónde la sacó? Señaló la foto con la barbilla. —De ahí. Ella también la llevaba. Teníamos una cada uno. —Esta es la tuya. El análisis fotográfico demuestra que la imagen de tu chapa está ligeramente descentrada, exactamente en el mismo grado que la imagen de esta chapita de aquí. Ninguna de las otras encaja. Así que vamos a intentarlo otra vez: ¿cómo llegó tu chapa a las cosas de Jenny Spain? Me encanta CSI: hoy en día, nuestros técnicos no necesitan obrar milagros porque todos los civiles creen que pueden hacerlo. Al cabo de un momento, Conor se apartó de mí. —La dejé en su casa —dijo. —¿Dónde? —Sobre la encimera de la cocina. Volví a acercarme a él. —Pensaba que habías dicho que no intentabas asustar a los Spain. Pensaba que habías dicho que nadie se habría dado cuenta de que habías estado en la casa. Y entonces ¿qué diablos es esto? ¿Imaginaste acaso que pensarían que se había materializado de la nada o qué? Conor cubrió la chapa con la mano, como si fuera privada. —Imaginé que sería Jenny quien la encontraría. Ella es siempre la primera que baja por las mañanas. —Aparta tus manos de la prueba. ¿Que la encontraría y qué? ¿Pensaría que se la habían dejado las hadas? —No. Su mano no se movió. —Sabía que adivinaría que había sido yo. Quería que lo hiciera. —¿Por qué? —Porque sí. Sólo para que supiera que no estaba sola en el mundo, para que supiera que yo seguía estando cerca, que seguía preocupándome por ella. —¿Y qué? ¿Entonces dejaría a Pat, se lanzaría a tus brazos y viviríais felices y comeríais perdices? ¿Es que te drogas o qué, capullo? Asomó un destello fugaz y vil de asco, antes de que los ojos de Conor se desviaran de los míos de nuevo. —No es nada de eso. Sólo pensé que la alegraría. ¿Entendido? —¿Y por qué tenía que alegrarla? Le aparté la mano de un manotazo y envié la chapa de prueba al otro lado de la mesa, lejos de su alcance. —¿Por qué no le enviaste una postal o un correo electrónico diciéndole: «Pienso en ti»? No, optaste por entrar en su casa y dejarle un pedazo de basura oxidada que posiblemente había olvidado por completo. No me extraña que estés soltero, chaval. —No la había olvidado —respondió con una certeza absoluta—. Aquel verano, en esa foto, éramos felices. Todos. Creo que fue el verano más feliz de todos. Y eso no se olvida. Era para recordarle a Jenny los momentos en los que había sido feliz. —¿Por qué, tío? —le preguntó Richie desde su rincón. —¿Qué significa «por qué»? —¿Por qué necesitaba que se los recordaran? ¿Por qué necesitaba que le dijeran que alguien la quería? Tenía a Pat, ¿no es cierto? —Estaba un poco abatido. Ya se lo he explicado. —Nos dijiste que llevaba varios meses un poco abatido, pero que no querías restablecer el contacto para no empeorar las cosas. ¿Qué cambió? Conor se había erguido. Lo teníamos precisamente allí donde le queríamos: bailando, sopesando cada paso en busca de posibles trampas. —Nada. Cambié de opinión. Me incliné hacia él, agarré la bolsa con la prueba con un gesto rápido y empecé a describir círculos alrededor de la sala de nuevo, pasándome la bolsa de una a otra mano. —¿Por casualidad no viste un montón de monitores para bebés instalados por toda la casa mientras disfrutabas de tu té y tus sándwiches? —¿Eso es lo que eran? —Conor fingió una expresión atónita de nuevo: tenía la respuesta preparada—. Pensé que eran walkie-talkies. Algún juego entre Pat y Jack, quizá. —Pues no lo era. ¿Puedes decirme por qué crees que Pat y Jenny tenían media docena de monitores distribuidos por toda la casa? Encogimiento de hombros. —¿Cómo voy a saberlo? —De acuerdo. ¿Y qué hay de los agujeros en las paredes? ¿Te diste cuenta? —Sí. Los vi. Siempre supe que esa casa era un desastre. Deberían haber denunciado al hijo de perra que la construyó, aunque seguramente se habrá declarado en bancarrota, se habrá largado a la Costa del Sol y tendrá sus cuentas en paraísos fiscales. —Lo siento, pero los culpables de eso no son los constructores, jovencito. Pat abrió esos boquetes en sus propias paredes porque se estaba volviendo loco intentando atrapar a ese armiño o lo que fuese. Sembró la casa de monitores de vídeo porque estaba obsesionado con echar un vistazo a esa cosa que se dedicaba a bailar claque sobre su cabeza. ¿Pretendes decirnos que, en todas tus horas de espionaje, eso se te pasó por alto? —Sabía lo del animal. Ya se lo he dicho. —Desde luego que lo sabías. Pero has obviado la explicación de que Pat se estaba volviendo tarumba. Dejé caer la bolsa, la frené con la punta del pie y la chuté para que regresara a mi mano. —Ups. Richie cogió una silla y se sentó al otro lado de la mesa, frente a Conor. —Tío, hemos recuperado toda la información del ordenador. Sabemos el estado en que estaba. «Deprimido» ni siquiera se acerca. Conor respiraba más rápido, las aletas de la nariz se le hinchaban y deshinchaban. —¿El ordenador? —Saltémonos la parte en la que te haces el tonto —propuse—. Es aburrido, no tiene sentido y me pone de muy, pero que muy mal humor. Reboté la bolsa de la prueba contra la pared con toda la maldad que pude. —¿Te parece bien? Mantuvo la boca cerrada. —Volvamos a empezar, ¿de acuerdo? —preguntó Richie—. Algo cambió para que le dejaras esta cosa a Jenny. Agité la bolsa mirando a Conor, entre lanzamientos. —Fue Pat, ¿no es cierto? Estaba empeorando. —Si ya lo saben, ¿para qué me lo preguntan? —Es el procedimiento habitual, tío —contestó Richie como si tal cosa—. Sólo estamos comprobando que tu historia coincida con las que hemos obtenido de otras fuentes. Si todo encaja, todos felices, te creeremos. Si, por el contrario, tú nos cuentas una cosa y las pruebas nos revelan otra… Se encogió de hombros. —Entonces tenemos un problema y hay que continuar escarbando hasta solucionarlo. ¿Me sigues? Al cabo de un momento, Conor contestó: —De acuerdo. Pat estaba empeorando. No es que se hubiera vuelto loco, no le gritaba a ese bicho para que saliera a pelear ni nada por el estilo. Simplemente, estaba atravesando un mal momento. ¿Entienden? —Pero algo debió de suceder. Algo te impulsó a ponerte en contacto con Jenny de repente. —Parecía muy sola —respondió Conor sin más—. Pat no le había dirigido la palabra en un par de días, al menos no que yo lo viera. Se pasaba todo el tiempo sentado en la cocina con esos monitores alineados frente a él, mirándolos fijamente. Ella había intentado hablar con él un par de veces, pero él ni siquiera había despegado la vista de las pantallas para mirarla. Y no es que se pusieran al día por la noche: la noche anterior él había dormido en la cocina, sobre aquel cojín grande. Conor había estado oculto en aquel escondite prácticamente las veinticuatro horas de los siete días de la semana en los últimos tiempos. Dejé de juguetear con la bolsa de la prueba y me detuve a su espalda. —Jenny… La vi en la cocina, esperando a que la tetera hirviera. Estaba apoyada sobre la encimera, demasiado hundida para mantenerse en pie sin apoyo, con la mirada perdida. Jack le tironeaba de una pierna, quería enseñarle algo, y ella ni siquiera se dio cuenta. Parecía una mujer de cuarenta años, como mínimo. Estaba perdida. Estuve a punto de saltar de esa casa, salvar la tapia y estrecharla entre mis brazos. —Y decidiste que lo que ella más necesitaba, en aquellos momentos difíciles de su vida, era descubrir que tenía un acosador —comenté como si tal cosa. —Sólo intentaba ayudar. Pensé en presentarme en la casa, en llamarla o enviarle un correo electrónico, pero Jenny… —Sacudió la cabeza pesadamente—. Cuando las cosas van mal, a Jenny no le gusta hablar de ello. No habría querido charlar, y menos con Pat… Así que pensé en hacer algo que la incitara a pensar que yo estaba ahí. Fui a casa y recuperé esa chapa. Quizá me equivoqué. Denúncienme. Pero entonces me pareció una buena idea. —Precisa cuándo fue ese entonces —le solicité. —¿Qué? —¿Cuándo dejaste esto en casa de los Spain? Conor había tomado aire para responder, pero algo lo detuvo: vi cómo sus hombros se tensaban repentinamente. —No me acuerdo —respondió. —Eso ni lo intentes, amiguito. Ya no tiene gracia. ¿Cuándo dejaste allí la chapa? Al cabo de un momento, Conor respondió: —El domingo por la noche. Mis ojos se encontraron con los de Richie por encima de la cabeza de Conor. —¿El domingo por la noche pasado? —pregunté. —Sí. —¿A qué hora? —Alrededor de las cinco de la madrugada. —Con los Spain dormidos a unos pocos metros de distancia. Debo reconocer algo, muchacho: no hay duda de que tienes agallas. —Entré por la puerta trasera, la dejé sobre la encimera y me marché. Esperé a que Pat se acostara, pues aquella noche no se quedó en la planta baja. No es nada del otro mundo. —¿Qué hay de la alarma? —Conozco el código. Vi a Pat teclearlo. Sorpresa, sorpresa. —Aun así —respondí—, era muy arriesgado. Debías de estar desesperado para hacer aquello, ¿me equivoco? —Quería que Jenny la tuviera. —Claro que sí. Y veinticuatro horas después, Jenny está agonizando y su familia está muerta. No se te ocurra siquiera insinuarme que es una coincidencia, Conor. —No insinúo nada. —¿Qué sucedió entonces? ¿No le gustó tu regalito? ¿No se mostró lo bastante agradecida? ¿Lo guardó en un cajón en lugar de ponérselo? —Se lo guardó en el bolsillo. No sé qué haría después con él y no me importa. Sólo quería que lo tuviera. Apoyé las dos manos en el respaldo de la silla de Conor y le susurré con dureza, directamente al oído: —Estás tan lleno de mierda que me dan ganas de meterte la cabeza en el retrete y tirar de la cadena. Sabes perfectamente bien lo que Jenny pensó de la chapa. Sabías que no se iba a asustar porque tú mismo se la pusiste en la mano. ¿Es así como funcionaba lo vuestro? Ella dejaba a Pat durmiendo, se escabullía a la planta baja bien entrada la madrugada y os dedicabais a follar sobre el puf de los críos. Se volvió como un látigo para mirarme, con los ojos como dos témpanos de hielo. No se apartó de mí, esta vez no: nuestros rostros casi se rozaban. —Me da usted asco. Si piensa eso, si de verdad piensa eso, es que está mal de la cabeza. No estaba asustado. Me sorprendió: uno se acostumbra a que la gente le tenga miedo, ya sea culpable o inocente. Quizá, al margen de que lo admitamos o no, a todos nos gusta provocar esa sensación. A Conor ya no le quedaban razones para tenerme miedo. —De acuerdo, así que no era en el puf —repliqué—. ¿Dónde entonces? ¿En tu escondite? ¿Qué vamos a encontrar cuando analicemos ese saco de dormir? —Se van a joder. Se van a quedar boquiabiertos. Ella nunca estuvo ahí. —Entonces ¿dónde, Conor? ¿En la playa? ¿En la cama de Pat? ¿Dónde hacíais Jenny y tú vuestras cositas? Se agarraba con los puños a las arrugas de sus tejanos para resistir la tentación de pegarme. La situación estaba llegando al límite y yo no podía esperar. —Nunca la he tocado. Y ella nunca me ha tocado a mí. Nunca. ¿Acaso es usted demasiado zoquete para entenderlo? Me reí en su cara. —Claro que la tocaste. Oh, pobrecita Jenny, tan sola, atrapada en esa urbanización de pena: sólo necesitaba saber que alguien se preocupaba por ella. ¿No es eso lo que has dicho? Y tú te morías de ganas de ser ese hombre. Todas esas bobadas sobre lo sola que se sentía, todo eso no fue más que una excusa que te vino al dedillo para poder follártela sin sentirte culpable por Pat. ¿Cuándo comenzó? —Nunca. Si usted lo haría, es su problema. Si nunca ha tenido un amigo de verdad, si nunca ha estado enamorado, es su problema. —¡Menudo amigo eras tú! Fuiste tú el animal que estaba volviendo loco a Pat todo el tiempo. Aquella mirada gélida, incrédula de nuevo. —Pero ¿qué…? —¿Cómo lo hiciste? No me preocupan los ruidos; vamos a rastrear la tienda donde compraste el equipo de sonido, antes o después, pero me gustaría saber cómo les arrancaste la carne a aquellas ardillas. ¿Con un cuchillo? ¿Con agua hirviendo? ¿Con tus propios dientes? —No sé de qué me está hablando. —De acuerdo. Dejaré que el laboratorio me informe acerca del resultado del análisis de las ardillas. Pero lo que de verdad quiero saber es: ¿lo del animal fue cosa sólo tuya? ¿O Jenny también estaba implicada? Conor arrastró su silla hacia atrás, con la fuerza suficiente como para derribarla, y caminó ofendido hasta el extremo opuesto de la sala. Yo lo perseguí tan rápido que ni siquiera noté que me movía. Lo arrinconé contra la pared. —A mí no me dejas plantado. Te estoy hablando, amiguito. Y cuando yo te hablo, tú te sientas a escuchar. Tenía el rostro rígido, una máscara tallada en madera noble. Miraba más allá de mí, con los ojos entrecerrados y enfocados en la nada. —¿Ella te ayudaba, verdad? ¿Os reíais de lo que hacíais, allí arriba, en tu escondite? Ese idiota de Pat, el pobre, tragándose cada pedazo de mierda con el que lo alimentabas… —Jenny no hizo nada. —Todo iba tan bien, ¿verdad? Pat estaba volviéndose más loco cada día, Jenny se arrimaba cada vez más a ti. Y de repente pasó esto. Le mostré la bolsa con la prueba, tan cerca que noté cómo le rozaba la mejilla. Estuve a punto de restregársela por la cara. —Resultó ser un craso error, ¿no? Tú creíste que sería un gesto romántico, encantador, pero lo único que conseguiste fue enviar a Jenny a un viaje de remordimiento espectacular. Tal como tú mismo has dicho, aquel verano ella era feliz. Feliz con Pat. Y tú se lo recordaste. De súbito, se sintió como una mierda por ponerle los cuernos. Y decidió que tenía que acabar con aquello. —Ella no le estaba poniendo los cuernos… —¿Cómo te lo dijo? ¿Te dejó una nota en tu escondite? Seguro que ni siquiera se atrevió a decírtelo a la cara, ¿verdad? —No había nada que romper. Ella ni siquiera sabía que yo… Lancé la bolsa con la prueba a un lado y apoyé las manos con fuerza en la pared, una a cada lado de la cabeza de Conor, acorralándolo. El tono de mi voz era cada vez más alto, pero no me importaba. —¿Fue entonces cuando decidiste que ibas a matarlos a todos? ¿O sólo pensaste en matar a Jenny y luego te dijiste: «¡Qué diantres, me los cargo a todos!»? ¿O acaso es así como lo habías planeado desde el principio: Pat y los niños muertos y Jenny viva y en el infierno? Nada. Di un golpe con las manos en la pared; ni siquiera se sobresaltó. —Todo esto, Conor, todo esto es porque querías la vida de Pat en lugar de ocuparte de la tuya. ¿Merecía la pena? ¿Tan buena follando es esa mujer? —Yo nunca… —Cierra el pico. Sé que te la estabas tirando. Lo sé. Lo sé porque es el único modo en el mundo de que esta jodida pesadilla tenga sentido. —Apártese de mí. —Oblígame. Vamos, Conor. Pégame. Apártame. Sólo un empujoncito. Le gritaba directamente a la cara. Golpeé la pared con las palmas una y otra vez, la vibración me recorría los huesos, pero, si me hice daño, no lo noté. Nunca antes había hecho nada parecido y no recordaba por qué, porque la sensación era increíble, me provocaba una alegría pura, desaforada. —Eras un gran hombre cuando te follabas a la esposa de tu mejor amigo, un gran hombre cuando asfixiaste a un niño de tres años, ¿dónde está ese gran hombre ahora que te enfrentas a alguien de tu misma estatura? Vamos, gran hombre, demuéstrame lo que tienes… Conor no movió un solo músculo. Seguía con los ojos entrecerrados, fijos en la nada por encima de mi hombro. Estábamos prácticamente pegados, a poquísimos centímetros de distancia. Yo sabía que la cámara de vídeo no lo captaría, un solo puñetazo en el estómago, un solo rodillazo y Richie me cubriría. —Venga, hijo de puta, pégame, cabronazo, te lo suplico, dame una excusa… Noté algo cálido y firme, algo en mi hombro que me sujetaba, que me hacía notar que mis pies tocaban el suelo. Estuve a punto de quitármelo de encima de un manotazo, hasta que entendí que era la mano de Richie. —Detective Kennedy —me dijo con calma al oído—. Este hombre está seguro de que no había nada entre él y Jenny. Supongo que tenemos que creerle. ¿No? Me lo quedé mirando como un idiota, boquiabierto. No sabía si darle un puñetazo o agarrarme a él para salvar mi vida. —Me gustaría hablar un momento con Conor —solicitó Richie en tono práctico—, si no tiene inconveniente. Yo seguía sin poder hablar. Asentí y me retiré. Las paredes habían impreso su textura irregular en las palmas de mis manos. Richie apartó dos sillas de la mesa y las colocó una frente a la otra, a apenas sesenta centímetros de distancia: —Conor —dijo, dirigiéndose a una de ellas—, siéntate. Conor no se movió. Seguía teniendo el rostro rígido. No supe decir si había oído aquellas palabras. —Venga. No voy a preguntarte por el motivo ni creo que Jenny y tú estuvierais liados. Te lo prometo. Sólo necesito aclarar un par de aspectos, sólo para mí, ¿de acuerdo? Al cabo de un momento, Conor se desplomó en la silla. Algo en aquel movimiento, la flojera repentina, como si las piernas le hubieran fallado, bastó para que me diera cuenta de una cosa: al final, había conseguido convencerlo. Había estado a punto de romperse: de gritarme o de golpearme, nunca lo sabría. Y yo habría estado al filo de obtener la respuesta. Tenía ganas de rugir, de lanzar a Richie por los aires y echarle las manos al pescuezo a Conor. En su lugar, permanecí allí de pie, con las manos colgando a los lados y la boca abierta, mirándolos atónito. Al cabo de un momento vi la bolsa con la prueba, arrugada en un rincón, y me agaché para recogerla. Aquel movimiento me hizo sentir un ardor terrible, caliente y corrosivo en la garganta. Richie le preguntó a Conor: —¿Estás bien? Conor tenía los codos apoyados en las rodillas y las manos enlazadas con fuerza. —Estoy bien. —¿Te apetece tomar una taza de té? ¿Un café? ¿Agua? —Estoy bien. —Bien —respondió Richie pacíficamente, asiendo la otra silla y poniéndose cómodo—. Sólo quiero asegurarme de haber entendido bien unas cuantas cosas, ¿de acuerdo? —Como quieras. —Genial. Sólo para empezar: ¿cómo de mal estaba Pat? —Estaba deprimido. No se subía por las paredes, pero estaba abatido. Ya lo he explicado. Richie se rascó una mancha que tenía en la rodilla de los pantalones e inclinó la cabeza para verla mejor. —Voy a decirte un par de cosas que he detectado —añadió—. Cada vez que empezamos a hablar de Pat, tú te apresuras a decirnos que no estaba loco. ¿Te has dado cuenta? —Porque no lo estaba. Richie asintió, aún inspeccionando sus pantalones. —Cuando entraste en la casa el lunes por la noche, ¿el ordenador estaba encendido? —preguntó. Conor contempló la pregunta desde todos los ángulos antes de responder. —No. Apagado. —Tenía una contraseña. ¿Cómo la supiste? —La adiviné. En una ocasión, antes de que Jack naciera, regañé a Pat por utilizar sólo «Emma» como contraseña. Soltó una carcajada y me dijo que no pasaba nada. Imaginé que existía la posibilidad de que cualquier contraseña configurada después del nacimiento de Jack fuera «EmmaJack». —Muy listo. De modo que encendiste el ordenador y borraste el historial. ¿Por qué? —Porque no eran asunto de la policía. —¿Es ahí donde descubriste lo del animal? ¿En el ordenador? Los ojos de Conor, vacíos de todo salvo de recelo, se alzaron para encontrar los de Richie. Richie no pestañeó. —Lo hemos leído todo. Ya lo sabemos —le respondió con calma. —Un día entré en la casa, hará un par de meses —dijo Conor—. El ordenador estaba encendido. Tenía abierta la pestaña de un foro de cazadores que especulaban sobre lo que podía haber en casa de Pat y Jenny. Exploré el historial del navegador: más de lo mismo. —¿Por qué no nos lo contaste desde el principio? —No quería que conjeturaran acerca de una idea equivocada. —Te refieres a que no querías que pensáramos que Pat se había vuelto loco y había asesinado a su familia, ¿me equivoco? —preguntó Richie. —Porque no lo hizo. Lo hice yo. —De acuerdo. Pero todo eso del ordenador, todo eso tuvo que revelarte que Pat no estaba en buena forma, ¿no es así? Conor movió la cabeza. —Es internet. No puedes regirte por lo que dice la gente. —Aun así. Si hubiera sido uno de mis amigos, yo me habría preocupado. —Y me preocupé. —Ya me lo imaginaba. ¿Alguna vez lo viste llorar? —Sí. En dos ocasiones. —¿Y discutir con Jenny? —Sí. —¿Y pegarle un bofetón? Conor alzó la barbilla enfadado, pero Richie tenía una mano alzada para callarlo. —Espera. No me lo estoy sacando de la manga. Tenemos pruebas de que le pegaba. —Eso es un montón de… —Concédeme un segundo, ¿vale? Quiero asegurarme de exponerlo con claridad. Pat había cumplido siempre las reglas, había hecho lo que le decían, y luego las reglas cambiaron y lo arrojaron al fango, en pleno esplendor. Tal como tú mismo has dicho: ¿en quién se había convertido una vez sucedió eso? Las personas que no saben quiénes son se vuelven peligrosas, tío. Son capaces de hacer cualquier cosa. No creo que a nadie le sorprendiera saber que, de vez en cuando, Pat perdía el control. No lo excuso ni nada por el estilo; lo único que digo es que entiendo que eso pueda pasarle incluso a un buen tipo. —¿Puedo responder ahora? —pidió Conor. —Adelante. —Pat nunca le hizo daño a Jenny. Ni tampoco a los críos. Sí que estaba hecho polvo. Lo vi pegarle un puñetazo a una pared un par de veces; la última de ellas, no pudo utilizar la mano durante días; probablemente, el golpe fuera lo bastante grave como para ir al hospital. Pero a ella y a los niños no les pegó… nunca. —¿Por qué no te pusiste en contacto con él, tío? —preguntó Richie. Su curiosidad sonaba real. —Quise hacerlo —respondió Conor —. Lo pensaba todo el tiempo. Pero Pat es tozudo como una mula. Si las cosas le hubieran ido de perlas, habría estado encantado de volver a saber de mí. Pero cuando todo se había ido al traste y había resultado que yo tenía razón… me habría cerrado la puerta en la cara. —Al menos podrías haberlo intentado. —Sí, podría… La amargura de su voz me abrasaba. Richie estaba inclinado con la cabeza gacha cerca de la de Conor. —Y te sentías mal por ello, ¿verdad? Por no intentarlo siquiera. —Sí, me siento como una mierda. —A mí me pasaría lo mismo, tío. ¿Qué harías para compensarlo? —Lo que fuera. Cualquier cosa. Las manos enlazadas de Richie casi rozaban las de Conor. —Te has portado muy bien con Pat —le dijo con serenidad—. Has sido un buen amigo; te has preocupado por él. Si hay algún lugar después de la muerte, te lo estará agradeciendo desde allí ahora mismo. Conor clavó la mirada en el suelo y se mordió los labios con fuerza. Contenía el llanto. —Pero ahora Pat está muerto. Donde está ahora, no hay nada más que pueda herirle. Al margen de lo que la gente sepa sobre él, de lo que la gente piense, a él ya no le afecta. Conor contuvo el aliento, un gran suspiro descarnado, y volvió a morderse los labios. —Es hora de decírmelo, tío. Tú estabas en tu escondite y viste que Pat iba a por Jenny. Bajaste corriendo hasta allí, pero llegaste demasiado tarde. Eso es lo que pasó, ¿no es cierto? Otro suspiro, que pareció desgarrarle el cuerpo como un sollozo. —Sé que te gustaría haber podido hacer más, pero es hora de dejar de intentar compensarlo. Ya no necesitas proteger a Pat. Está a salvo. Está bien. Sonaba como su mejor amigo, como un hermano, como si fuera la única persona en el mundo a quien le importara. Conor logró alzar la vista, boquiabierto, intentando coger aire. En aquel momento, tuve la certeza de que Richie lo tenía. No supe decir qué fue más intenso: si el alivio, la vergüenza o la ira. Entonces Conor se reclinó en la silla y se restregó la cara con las manos. A través de sus dedos, musitó: —Pat nunca los tocó. Transcurrido un instante, Richie también se recostó. —De acuerdo —dijo, asintiendo con la cabeza—. De acuerdo. Fantástico. Una pregunta más y me largaré y te dejaré en paz. Respóndeme a esto y Pat quedará limpio: ¿qué les hiciste a los niños? —Que se lo digan los médicos. —Ya lo han hecho, pero, como te he explicado antes, estoy cotejando las respuestas. Nadie había subido a la planta de arriba desde la cocina después de que empezara la masacre. Si Conor había acudido corriendo cuando vio la pelea, había entrado por la puerta trasera, a la cocina, y se había marchado por el mismo lugar, sin subir al piso superior. Si sabía cómo habían fallecido Emma y Jack, era nuestro hombre. Conor cruzó los brazos, apoyó un pie contra la mesa y le dio media vuelta a la silla, arrastrándola, para mirarme, dándole la espalda a Richie. Tenía los ojos enrojecidos. Me dijo: —Lo hice porque estaba loco por Jenny y ella no me quería. Ese fue el motivo. Escríbalo en una confesión. La firmaré. El pasillo estaba frío como unas ruinas. Necesitábamos tomarle declaración a Conor y enviarlo de vuelta a su celda, poner al día al comisario y a los refuerzos y redactar los informes. Ninguno de nosotros se apartó de la puerta de la sala de interrogatorios. —¿Estás bien? —preguntó Richie. —Sí. —¿Lo que he hecho ahí dentro ha estado bien? No estaba seguro de si… —dejó morir sus palabras. —Gracias. Te lo agradezco —le respondí, sin mirarlo. —De nada. —Lo has hecho muy bien. Pensé que lo tenías. —Yo también —convino Richie. Su voz sonaba extraña. Ambos estábamos cerca de agotar nuestras fuerzas. Encontré mi peine e intenté pasármelo por el pelo, pero no tenía espejo y era incapaz de enfocar la vista. —El motivo que nos da es una patraña. Sigue mintiéndonos. —Sí. —Se nos escapa algo. Tenemos todo el día de mañana y gran parte de mañana por la noche, si lo necesitamos. La mera idea me hizo cerrar los ojos. —Querías estar seguro —comentó Richie. —Sí. —¿Y lo estás? Busqué aquel sentimiento, ese dulce sonido de las piezas cuando encajan en su sitio, pero brillaba por su ausencia. Se me antojaba una fantasía patética, como un cuento infantil protagonizado por muñecos de peluche que se enfrentan a los monstruos en la oscuridad. —No —respondí con los ojos cerrados—. No estoy seguro. Aquella noche me desperté escuchando el océano. No el batir implacable e insistente de las olas en Broken Harbour; era un sonido como una gran mano que me acariciara el cabello, el balanceo de las olas de kilómetros de anchura que rompen en la orilla de una agradable playa en el Pacífico. Procedía de más allá de la puerta de mi dormitorio. «Dina —me dije, notando el corazón atragantado en la garganta—. Dina está viendo algo en la tele para dormirse». El alivio me dejó sin aliento. Luego lo recordé: Dina estaba en alguna otra parte, en el sofá piojoso de Jezzer o en un callejón hediondo. Por un segundo invertido, el estómago se me revolvió de puro terror, como si fuera yo quien estuviera solo y no tuviera a nadie para enjaezar mi mente desbocada, como si ella fuera quien me había estado protegiendo a mí. Sin apartar la vista de la puerta, abrí con suavidad el cajón de la mesilla de noche. El peso frío de mi arma me resultó reconfortante, sólido. Más allá de la puerta, las olas continuaban meciéndose, impasibles. Abrí la puerta del dormitorio, con la espalda apoyada en la pared y el arma en alto, listo para actuar con un solo movimiento. El salón estaba vacío y en penumbra, las ventanas eran lánguidos rectángulos casi negros, mi abrigo estaba tirado sobre el brazo del sofá. Había una delgada línea de luz blanca alrededor de la puerta de la cocina. El sonido de las olas emergió con más fuerza: procedía de la cocina. Me mordí la cara interna del carrillo hasta notar el sabor a sangre. Luego atravesé el salón, la alfombra me hacía cosquillas en las plantas de los pies, y abrí la puerta de la cocina de una patada. El tubo fluorescente bajo uno de los armarios estaba encendido y confería un resplandor alienígena a un cuchillo y media manzana que había olvidado sobre la encimera. El rugido del océano se acrecentó y se abalanzó sobre mí, caliente como la sangre y terso como la piel, tanto que podría haber soltado mi arma y haberme sumergido en el agua, dejar que me transportara. La radio estaba apagada. Todos los electrodomésticos estaban apagados, salvo la nevera, que zumbaba sombríamente para sí misma, pero tuve que inclinarme sobre ella, de cerca, para captar el sonido bajo las olas. Cuando por fin lo oí y escuché también el chasquido de mis dedos, supe que no me pasaba nada raro en los oídos. Apoyé la oreja contra la pared de los vecinos: nada. La apoyé con más fuerza, esperando escuchar un murmullo de voces o un fragmento de un programa en la tele, cualquier cosa que me demostrara que mi apartamento no se había transformado en algo ingrávido y que flotaba libremente y que seguía anclado en un edificio sólido, rodeado de cálida vida. Silencio. Aguardé un largo rato a que el sonido languideciera. Cuando entendí que no iba a hacerlo, apagué el fluorescente, cerré la puerta de la cocina y regresé a mi dormitorio. Me senté en el borde de la cama, apretándome el cañón del arma contra la palma de la mano hasta dejarme sus círculos grabados, deseando tener algo a lo que dispararle, escuchando el suspiro de las olas como si se tratara de un gran animal dormido e intentando recordar cuándo había encendido aquella luz. Capítulo 17 Me quedé dormido después de que sonara el despertador. El primer vistazo al reloj (eran casi las nueve) me hizo saltar de la cama de un brinco, con el corazón a mil por hora. No recordaba la última vez que se me habían pegado las sábanas, por muy cansado que estuviera; me he entrenado para estar despierto y sentado al primer tono. Me vestí en un abrir y cerrar de ojos y salí sin ducharme, afeitarme ni desayunar. El sueño, o lo que fuera, se me había clavado en un recoveco de la mente y escarbaba en ella, como si algo terrible estuviera sucediendo justo fuera de mi vista. Cuando el tráfico me retrasó, pues llovía a cántaros, tuve que reprimir el impulso de abandonar mi coche donde estaba y hacer el resto del trayecto corriendo. La carrera desde el estacionamiento hasta la comisaría me dejó chorreando. Quigley estaba en el primer descansillo, desparramado a lo largo de una barandilla, vestido con una espantosa chaqueta de cuadros y haciendo crujir un sobre de papel marrón de pruebas entre los dedos. En un sábado normal, debería haber estado a salvo de Quigley, pues no estaba trabajando en ningún caso importantísimo que requiriera su atención las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Sin embargo, siempre va atrasado con el papeleo, y probablemente había ido a la comisaría para intentar presionar a uno de mis refuerzos para que lo hiciera por él. —Detective Kennedy —me saludó —. ¿Podríamos hablar un momentito? Había estado esperándome: debería habérmelo tomado como la primera advertencia. —Tengo prisa —respondí. —Le estoy haciendo un favor, detective. No le queda otra alternativa. El eco envió su voz en una espiral ascendente por el hueco de la escalera, pese a que intentaba mantener el volumen bajo. Aquel tono pegajoso y confidencial debería haber sido mi segunda advertencia, pero estaba empapado, iba con prisa y en aquel momento tenía asuntos más importantes que atender. Estuve a punto de continuar andando, pero el sobre de pruebas me detuvo. Era uno de los pequeños, del tamaño de la palma de mi mano; no veía la ventanilla, así que podría haber contenido cualquier cosa. Si Quigley se había hecho con algo relacionado con el caso y si yo no hinchaba su escuálido ego, se aseguraría de que un problema de archivo impidiera que esa prueba llegara a mis manos en varias semanas. —Dispara —lo alenté, con un hombro apuntando hacia el siguiente tramo de escaleras, para darle a entender que aquella conversación iba a ser breve. —Buena elección, detective. ¿Por casualidad conoces a una jovencita de entre veinticinco y treinta y cinco años, un metro sesenta y cinco aproximadamente, muy delgada y con una media melena oscura? Me atrevería a decir que es muy atractiva, si te van un poco las desaliñadas. Por un instante pensé que tendría que agarrarme a la barandilla. La pulla de Quigley me resbaló; lo único en que podía pensar era en una mujer desconocida con mi número de teléfono memorizado en su móvil y un anillo desprendido de su dedo ahora guardado en una bolsa de pruebas para su identificación. —¿Qué le ha pasado? —Entonces ¿la conoces? —Sí. La conozco. ¿Qué ha pasado? Quigley alargó la espera, arqueando las cejas en un intento por mostrarse enigmático, justo hasta el momento previo en que lo hubiera aplastado contra la pared. —Ha entrado aquí tan campante a primera hora de la mañana. Quería ver a Mikey Kennedy de inmediato, si me permites que te llame así, y no aceptaba un no por respuesta. «Mikey», ¿de verdad? Habría jurado que te gustaban más limpias, más respetables, pero sobre gustos no hay nada escrito. Me sonrió. Yo era incapaz responder. El alivio parecía haberme devorado por dentro. —Bernadette la informó de que no habías llegado y le dijo que podía sentarse a esperarte, pero a la Pequeña Miss Urgencias eso no le bastó. No dejaba de incordiar y alzar la voz, y ha armado un jaleo de mucho cuidado. Entiendo que a algunos les gusten las mujeres escandalosas, pero esto es un edificio policial, no una discoteca. —¿Dónde está? —pregunté. —Tus novias no son responsabilidad mía, detective Kennedy. Yo estaba entrando cuando he presenciado el follón. Pensé que podía ayudarte mostrándole a esa jovencita que no puede entrar aquí como si fuera la reina de Saba y exigiendo esto, aquello y lo de más allá. Así que le hice saber que era amigo tuyo y que podía explicarme cualquier cosa que quisiera decirte. Metí las manos en los bolsillos del abrigo para ocultar mis puños apretados. —Te refieres a que la presionaste para que hablara contigo. Los labios de Quigley se desdibujaron. —Abstente de adoptar ese tono conmigo, detective. Yo no la presioné en absoluto. Lo que hice fue meterla en una sala de interrogatorios y mantener una pequeña charla con ella. Tardé un rato en convencerla, pero al final se dio cuenta de que siempre es mejor acatar las órdenes de un guardia. —La amenazaste con arrestarla — aventuré, sin alzar la voz. La idea de estar encerrada debió de despertar un miedo cerval en Dina; casi pude oír el parloteo desatado que surgía en el interior de su cabeza. Mantuve los puños en los bolsillos, concentrado en el pensamiento de archivar cada una de las quejas en el culo fofo de Quigley. Me importaba un comino que tuviera al inspector jefe de su parte y yo acabara investigando casos de robo de ganado ovino en Leitrim el resto de mi vida, siempre que hundiera a aquel saco de mierda de Quigley conmigo. —Estaba en posesión de una propiedad privada de la policía; de una propiedad robada, además —comentó Quigley con pretendida integridad—. No podía pasarlo por alto, ¿no crees? Si se negaba a entregármela, era mi deber arrestarla. —¿De qué estás hablando? ¿A qué propiedad privada de la policía te refieres? Intenté pensar en qué podía haberme llevado a casa: un archivo, una fotografía, algo que no hubiera echado en falta hasta entonces. Quigley me dedicó una sonrisita nauseabunda y sostuvo en alto el sobre con la prueba. Lo incliné hacia la débil luz perlada que entraba por la ventana del descansillo, pero él no lo soltó. Por un instante no entendí qué veía. Era una uña de mujer, con la manicura perfecta, pintada de un tono beis rosado y pálido. Se la habían arrancado de cuajo. Una brizna de lana de color rosa había quedado prendida en una astilla. Quigley decía algo, en algún lugar, pero yo ya no lo escuchaba. El aire se había tornado denso y salvaje y me aporreaba el cráneo, farfullando atropelladamente con mil voces sin sentido. Necesitaba desviar la mirada, derribar a Quigley y salir corriendo. Pero no podía moverme. Era como si me hubiesen clavado dos alfileres en los ojos para mantenérmelos abiertos. La caligrafía de la etiqueta de la bolsa de pruebas me era familiar, firme e inclinada hacia la derecha, no los garabatos de semianalfabeto de Quigley. «Lugar de recogida: salón de la residencia de Conor Brennan…». Aire frío, olor a manzanas, el rostro demacrado de Richie. Cuando pude volver a oírle, Quigley seguía perorando. El hueco de la escalera convertía su voz en un sonido sibilante e incorpóreo. —Al principio pensé: «Caramba, ¿quién lo habría dicho? El gran Scorcher Kennedy descuidando un sobre con pruebas para que su amiguita lo coja de camino a la puerta…». —Soltó una risita. Casi pude notarla chorreándome por la cara como la grasa—. Pero luego, mientras estaba aquí esperándote para recibirte con todos los honores, le he echado un vistazo al expediente de tu caso. Jamás me entrometería, pero supongo que entiendes que necesitaba saber dónde encajaba esto para poder decidir cómo proceder correctamente. Y resulta que me he percatado de un detalle muy interesante: la caligrafía del sobre no es tuya (después de tantos años en el cuerpo, conozco tu letra), pero aparece profusamente en el archivo. — Quigley se dio unos golpes en la sien—. No me llaman detective por nada, ¿no es cierto? Me habría gustado estrujar el sobre en la mano hasta convertirlo en polvo y hacerlo desaparecer, hasta que su imagen se borrara de mi mente. —Sabía que el joven Curran y tú erais uña y carne —continuó Quigley—, pero jamás pensé que llegarais a compartir tanto. Aquella risita de nuevo. —Así que lo que me preguntaba ahora es: ¿a quién le robó esto esa jovencita? ¿A Curran o a ti? En algún lugar de mi mente, un engranaje volvía a moverse, preciso y mecánico. Eran los veinticinco años que llevaba dejándome la piel para aprender a controlarme. Mis amigos habían hablado pestes de mí por ello y los novatos ponían los ojos en blanco cuando les daba el sermón. A la mierda con todos. Merecía la pena sólo por no haber perdido los papeles durante aquella conversación en un ventoso descansillo. Cuando las garras de este caso empiezan a escarbarme dentro del cráneo, mi único consuelo es decirme que podría haber sido peor. Quigley estaba disfrutando de cada segundo, lo sabía. —No me digas que se te olvidó preguntárselo —me escuché decir, frío como el hielo. Intuí bien: no había podido resistirse. —Madre de Dios, menudo drama me ha montado. No quería decirme su nombre ni darme información sobre dónde o cómo se había hecho con esto; y cuando intenté presionarla, con suavidad, se puso histérica. No te engaño: se arrancó un mechón de pelo de raíz y me gritó que iba a decirte que se lo había arrancado yo. No es que eso me preocupara, porque cualquier hombre sensato creería antes la palabra de un agente que los desvaríos de una cría, pero esa chica está como un cencerro. Podría haberla retenido hablando con tranquilidad, pero de nada me habría servido: no me fiaba de lo que decía. Te lo digo de verdad: me da igual lo buena que esté, esa tía tendría que llevar puesta una camisa de fuerza. —¡Lástima que no tuvieras una a mano! —Te habría hecho un favor, créeme. En el piso de arriba, la puerta de la sala de la brigada se abrió de par en par. Tres muchachos avanzaron por el pasillo hacia la cantina, maldiciendo con toda suerte de lindezas a un testigo que, de repente, se había quedado amnésico. Quigley y yo apoyamos la espalda contra la pared, cual conspiradores, mientras sus voces se desvanecían. —Y entonces ¿qué hiciste con ella? —Le dije que necesitaba controlarse un poco y que era libre de marcharse, y se largó. De camino a la salida, le levantó el dedo a Bernadette. Un encanto. Con los brazos cruzados y aquella prominente papada, parecía una vieja gorda despotricando sobre la licenciosa juventud moderna. Aquel engranaje gélido y distante en mi interior casi quiso sonreír. Dina había acojonado a Quigley. De vez en cuando, la locura puede resultar útil. —Es tu novia, ¿no? ¿O sólo un caprichito que te has agenciado? ¿Cuánto crees que habría querido por esto si te hubiera encontrado aquí esta mañana? Le hice un gesto de advertencia con el dedo. —Sé amable, amigo. Es una joven encantadora. —Es una joven que ha tenido la inmensa fortuna de que no la arrestara por hurto. Lo he hecho por ti, como un favor. Creo que me debes una agradable y educada muestra de agradecimiento. —Parece que ha puesto un poco de salsa a una mañana aburrida. Quizá seas tú quien debería agradecérmelo. La conversación no discurría por el cauce que Quigley había planeado. —Bien —dijo, intentando recuperar terreno. Sostuvo el sobre con la prueba en alto y lo agitó entre sus dedos blanquecinos y grasientos. —Dime algo, detective. Esta cosa de aquí… ¿La necesitas? No se había dado cuenta. El alivio se apoderó de mí como una ola. Me sacudí la lluvia de la manga y me encogí de hombros. —¿Quién sabe? Gracias por quitársela a esa joven y todo eso, pero la verdad es que dudo que sea determinante. —Pero querrás asegurarte, ¿no? Porque cuando el proceso se ponga en marcha, ya no te servirá de nada. Alguna que otra vez se nos olvida entregar una prueba. Se supone que no debería ocurrir, pero ocurre: te quitas el traje por la noche y notas un bulto en el bolsillo donde has metido un sobre cuando un testigo te preguntó si podía hablar contigo un momento, o abres el maletero del coche y hay una bolsa que deberías haber entregado la noche antes. Siempre que nadie más haya tenido acceso a tu bolsillo o a las llaves de tu coche, no es el fin del mundo. Pero Dina había estado en posesión de aquella prueba durante horas, o quizá días. Si alguna vez intentáramos presentarla ante un tribunal, cualquier abogado de la defensa alegaría que podría haber hecho cualquier cosa, desde respirar sobre la prueba hasta cambiarla por algo completamente distinto. Las pruebas no siempre nos llegan inalteradas desde la escena del crimen: los testigos nos las entregan semanas más tarde, yacen en un campo bajo la lluvia durante meses hasta que un perro las olfatea… Trabajamos con lo que tenemos y encontramos modos de desviar los argumentos de la defensa. Pero esto era distinto. Nosotros mismos habíamos contaminado la prueba, y en consecuencia contaminaba todo lo que habíamos tocado. Si intentábamos esgrimirla ante un tribunal, cualquier movimiento que hubiéramos realizado en aquella investigación quedaría en entredicho: podíamos haberla usado como cebo, podíamos haber forzado al acusado o incluso podíamos haber inventado la prueba en nuestro provecho. Habíamos quebrantado las reglas. ¿Por qué iba a creer nadie que había sido la única vez? Aparté el sobre con un dedo, con desdén; con sólo tocarlo sentí que un escalofrío me recorría la espalda. —Quizá habría estado bien disponer de ella, por si resultaba necesaria para vincular a nuestro sospechoso con la escena del crimen. Pero tenemos un montón de pruebas adicionales en ese sentido. Creo que sobreviviremos. Los ojillos afilados de Quigley me escudriñaron el rostro, analizándome. —En cualquier caso… —dijo al fin. Quigley intentaba ocultar su enojo: lo había convencido. —Aunque esto no arruine vuestra investigación, podría haberlo hecho. El jefe se subirá por las paredes cuando sepa que uno de sus mejores equipos ha estado regalando pruebas como golosinas precisamente en este caso. Esos pobres niñitos… Sacudió la cabeza y chasqueó la lengua en señal de reproche. —Te has encariñado del joven Curran, ¿verdad? No te gustaría verlo convertido de nuevo en un uniformado antes incluso de superar el período de prueba. La gran promesa, esa fantástica «relación laboral» que habéis establecido, todo se iría al traste. ¿No sería una lástima? —Curran es mayorcito. Sabe cuidar de sí mismo. —Ajá —respondió Quigley con aire de petulancia, señalándome, como si yo hubiera cometido una indiscreción y le hubiera revelado un gran secreto—. ¿Debo entonces achacarle el descuido a Curran? —Interprétalo como quieras, amigo. Y si te apetece, quédate con la prueba. —No importa, de verdad. Aunque lo hubiera hecho Curran, el muchacho está sólo en período de prueba; tú eres quien debería estar cuidando de él. Si alguien descubriera esto… ¿no sería del todo inoportuno, ahora que volvías a escalar posiciones? Quigley se había acercado lo suficiente como para que yo pudiera ver el brillo húmedo de sus labios y el barniz de suciedad y grasa adherido al cuello de su chaqueta. —Nadie querría que eso sucediera. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Por un momento, pensé que hablaba de dinero. Por un breve instante, una vergonzosa pizca de tiempo, pensé en aceptar el trato. Tengo ahorros, en caso de que algo me sucediera y alguien tuviera que hacerse cargo de Dina; no demasiados, pero los suficientes para cerrarle el pico a Quigley, salvar a Richie, salvarme a mí mismo, enviar el mundo de vuelta a su órbita y permitir que todos continuemos adelante como si nada. Y entonces lo entendí: era a mí a quien quería, y no había camino de retorno a la seguridad. Quería trabajar conmigo en los casos importantes, ponerse las medallas por lo que yo descubriera y descargar en mí el peso de los casos perdidos; quería deleitarse mientras yo loaba su actuación ante O’Kelly, advertirme con un significativo arqueo de cejas cuando algo no fuera lo bastante bueno, empaparse de la imagen de Scorcher Kennedy y servirse de ella a su merced. No habría fin. Quiero creer que no fue esa la razón por la que rechacé la oferta de Quigley. Conozco a muchas personas que darían por supuesto que fue así de simple, que mi ego no me permitía pasar el resto de mi carrera acudiendo como un perro a su silbido y asegurándome de servirle el café a su gusto. Aún rezo por creer que me negué porque era lo correcto. —No llegaría a un acuerdo contigo ni aunque me ataras una bomba al pecho —le espeté. Mis palabras hicieron que Quigley retrocediera un paso, lejos de mi vista, pero no estaba dispuesto a tirar la toalla tan fácilmente. Tenía su premio tan cerca que casi babeaba. —No digas nada de lo que puedas arrepentirte, detective Kennedy. Nadie tiene que saber dónde estaba esto anoche. Seguro que puedes arreglártelas con tu jovencita; no dirá una palabra. Ni tampoco Curran, si tiene algo de sentido común. Este sobre puede ir derechito a la sala de pruebas, como si nada de esto hubiera ocurrido. Agitó el sobre y oí el áspero roce de la uña contra el papel. —Será nuestro pequeño secreto. Piénsatelo bien antes de faltarme al respeto. —No hay nada que pensar. Al cabo de un momento, Quigley se recostó sobre la barandilla. —Te voy a explicar algo sin pedirte nada a cambio, Kennedy —anunció. Su tono había cambiado: aquel untuoso revestimiento de falso colegueo había desaparecido. —Yo sabía que ibas a joder este caso. El martes, en cuanto regresaste de hablar con el comisario, lo supe. Siempre te has creído alguien especial, ¿verdad? Don Perfecto nunca pone un pie fuera de la línea. Y, en cambio, mírate ahora. De nuevo aquella sonrisita, esta vez rayana en un gruñido impregnado de toda la malicia que ya no se esforzaba en disimular. —Me encantaría saber una cosa: ¿qué te ha hecho cruzar la línea esta vez? ¿Acaso te habías cansado ya de ser un santo y pensaste que podrías salirte con la tuya pasara lo que pasase, que nadie sospecharía nunca del gran Scorcher Kennedy? Nada de papeleo, a fin de cuentas, ni la intención de pedirme prestado a uno de mis refuerzos. Quigley había venido a trabajar un sábado por la mañana porque no quería perderse la oportunidad de presenciar cómo me daban la patada. —Me apetecía hacerte feliz, amigo. Y al parecer lo he conseguido — contesté. —Siempre me has tomado por un idiota. Venga, riámonos todos de Quigley, el tontainas, el lerdo, seguro que ni siquiera se da cuenta. Pues adelante, explícame una cosa: si tú eres el héroe y yo soy el patán, ¿cómo es que tú estás con el agua al cuello y yo lo vi venir desde el principio? Se equivocaba. Yo jamás lo había subestimado. Siempre había sabido cuál era su única habilidad: su olfato de hiena, el instinto que lo impulsa a resoplar y salivar delante de sospechosos vacilantes, de testigos asustados, de novatos con piernas temblorosas, de cualquiera que rezume un punto débil o huela a sangre. Pero me había equivocado al creer que eso no me incluía. Todos aquellos años de inacabables y atroces sesiones de terapia, de mantenerme vigilante ante cualquier movimiento, palabra y pensamiento, me habían servido para convencerme de que estaba curado, de que todas las grietas estaban selladas, de que toda la sangre se había limpiado. Sabía que me había labrado el camino hacia la seguridad. Y había creído, sin ningún género de dudas, que eso equivalía a estar a salvo. En el preciso instante en que pronuncié las palabras «Broken Harbour» delante de O’Kelly, todas las cicatrices descoloridas de mi mente se iluminaron como un faro. Desde aquel momento había caminado sobre las líneas brillantes de esas cicatrices, obediente como un animal de granja, directo hacia este. Había avanzado por aquel caso resplandeciendo como Conor Brennan había resplandecido en aquella calle a oscuras, una señal centelleante para los depredadores y carroñeros de varios kilómetros a la redonda. —Tú no eres tonto, Quigley — respondí—. Eres un desgraciado. Podría cagarla a todas horas a partir de este preciso instante y hasta que me retire y, aun así, seguiría siendo mejor policía de lo que tú serás jamás. Me avergüenza estar en la misma brigada que tú. —Entonces estás de suerte. Es posible que no tengas que continuar soportándome por mucho más tiempo. No después de que el comisario vea esto. —Ahora me encargo yo —dije. Extendí la mano para agarrar el sobre, pero Quigley lo apartó de mi alcance. Frunció los labios y deliberó mientras balanceaba la prueba, sujeta entre los dedos índice y pulgar. —No estoy seguro de que pueda darte esto. ¿Cómo sé dónde acabará? Cuando recuperé el aliento, le respondí: —Me pones enfermo. A Quigley se le agrió el rostro, pero vio algo en el mío que le hizo cerrar la boca. Dejó caer el sobre en mi mano como si estuviera infectado. —Entregaré un informe completo — me dijo— a la mayor brevedad posible. —Hazlo —repliqué—, pero asegúrate de mantenerte alejado de mi camino. Me guardé el sobre con la prueba en el bolsillo y dejé a Quigley allí. Subí a la última planta, me encerré en un cubículo del servicio de hombres y apoyé la frente contra el frío y húmedo plástico de la puerta. Mi mente se había vuelto resbaladiza y traicionera como una capa de hielo invisible en la carretera, no tenía dónde agarrarme; cada pensamiento parecía mandarme a través del agua gélida dando bandazos e intentaba aferrarme a algo sólido, pero no encontraba nada. Cuando por fin dejaron de temblarme las manos, abrí la puerta y bajé a la sala de investigaciones. La calefacción funcionaba a todo trapo y en la sala se vivía un tremendo ajetreo: los refuerzos respondían las llamadas telefónicas, actualizaban los datos de la pizarra, tomaban café, reían de un chiste verde y mantenían un debate sobre los patrones de las salpicaduras de sangre. Toda aquella energía me mareó. Me abrí camino a través de ella con la sensación de que las piernas podían flaquearme en cualquier momento. Richie estaba sentado ante su escritorio, con la camisa arremangada, revolviendo entre hojas de informes, sin mirarlas de verdad. Arrojé mi abrigo empapado sobre el respaldo de mi silla, me incliné sobre él y le dije en voz baja: —Vamos a recoger unos cuantos papeles cada uno y vamos a salir de esta sala fingiendo que tenemos mucha prisa, pero sin hacer aspavientos. Vamos. Por un segundo, me miró fijamente. Tenía los ojos inyectados en sangre y un aspecto lamentable. Luego asintió, recogió un puñado de informes y se levantó de la silla. Al final del pasillo de la planta superior hay una sala de interrogatorios que no utilizamos a menos que sea estrictamente necesario. La calefacción no funciona; incluso en pleno verano, en esa sala hace un frío de muerte, como subterráneo, y un fallo en el cableado eléctrico hace que los fluorescentes, que además se queman cada dos semanas, emitan un fulgor crudo que te atraviesa los ojos. Allí nos metimos. Richie cerró a nuestra espalda. Se quedó de pie junto a la puerta, con un fajo de papeles inservibles colgando olvidado de una mano y una mirada huidiza como la de un camello de barrio. Eso era lo que parecía: un patán malnutrido y encorvado apoyado en una pared llena de grafitis, montando guardia por si aparecía algún yonqui de poca monta en busca de una dosis. Yo había empezado a concebir la idea de que aquel tipo se convirtiera en mi compañero. Su huesudo hombro contra el mío había comenzado a parecerme algo de verdad. La sensación de que por fin había encontrado un buen compañero, un tipo cálido. Ahora, sentía asco por ambos. Me saqué el sobre con la prueba del bolsillo y lo dejé en la mesa. Él se mordió los labios, pero no se acobardó ni se sobresaltó. La última brizna de esperanza que me quedaba saltó por los aires: Richie había estado esperando este momento. El silencio se prolongó hasta el infinito. Probablemente Richie creyera que lo estaba utilizando para presionarlo, tal como haría con un sospechoso. Tuve la sensación de que el aire de la sala se había vuelto quebradizo como el cristal y pensé que, si hablaba, estallaría en un millón de añicos afilados que caerían sobre nuestras cabezas y nos haría fosfatina. —Una mujer lo ha entregado esta mañana —dije finalmente—. Su descripción encaja con la de mi hermana. Richie se sobresaltó. Levantó la cabeza y me miró fijamente, con el rostro compungido y olvidándose de respirar. —Me gustaría saber cómo coño ha podido ponerle las manos encima. —¿Tu hermana? —La mujer que viste esperándome ahí fuera el martes por la noche. —No sabía que fuera tu hermana. No me lo dijiste. —Y yo no sabía que fuera de tu incumbencia. ¿Cómo ha conseguido esto? Richie se dejó caer contra la puerta y se pasó una mano por la boca. —Se presentó en mi casa —dijo sin mirarme—. Anoche. —¿Cómo sabía dónde vives? —No lo sé. Ayer regresé dando un paseo a casa porque quería pensar. Una mirada, rápida, como si le doliera, a la mesa. —Imagino que debió de esperar en la calle otra vez, ya fuera a mí o a ti. Debió de verme salir y me siguió hasta casa. Hacía cinco minutos que había entrado cuando sonó el timbre. —¿Y la invitaste a compartir una taza de té y una agradable conversación? ¿Es eso lo que haces normalmente cuando una extraña se presenta en la puerta de tu casa? —Me preguntó si podía pasar. Estaba helada, vi cómo temblaba. Y no era una completa desconocida. La recordaba del martes por la noche. Por supuesto que la recordaba. Los hombres, en concreto, no suelen olvidar a Dina con facilidad. —No quería dejar que una amiga tuya se helara de frío en el umbral de mi casa. —Eres un santo. ¿Y no se te ocurrió, no sé, llamarme y decirme que estaba allí? —Claro que se me ocurrió. Iba a hacerlo. Pero ella estaba… no estaba en buena forma, tío. Se me agarró del brazo y no dejó de repetir una y otra vez: «No le digas a Mikey que estoy aquí, no te atrevas a decírselo a Mikey o se va a poner hecho una furia…». Te juro que lo habría hecho si ella me hubiera dado la oportunidad. Incluso cuando iba al baño me pedía que dejara el teléfono con ella… y mis compañeros de piso estaban en el pub, de modo que no podía lanzarles una señal o hacer que uno de ellos le diera conversación y la entretuviera mientras yo te enviaba un mensaje de texto. Al final pensé que no había ningún mal, que al menos pasaría la noche en un lugar seguro y que tú y yo tendríamos ocasión de hablar por la mañana. —«No había ningún mal» —repetí —. ¿Es así como llamas tú a esto? Un breve y tortuoso silencio. —¿Qué quería? —le pregunté. —Estaba preocupada por ti — contestó Richie. Solté tal carcajada que ambos nos sobresaltamos. —¡Claro que sí! ¡Desde luego, puñetera gracia tiene el asunto! Intuyo que a estas alturas conocerás lo suficiente a Dina como para haber detectado que, si hay alguien de quien preocuparse, es de ella. Eres detective, amigo. Eso significa que se supone que debes percatarte de las obviedades. Mi hermana está como una regadera. Le falta por lo menos un tornillo. Podría subirse por las paredes y colgarse de una lámpara de araña como un mono. No me digas que se te pasó por alto. —A mí no me pareció que estuviera loca. Alterada sí, muchísimo, pero sólo porque estaba preocupada por ti. Preocupada de verdad, frenética. —A eso es exactamente a lo que me refiero. Eso es estar loco. ¿Preocupada por qué, si puede saberse? —Por este caso. Por cómo te estaba afectando. Dijo que… —Lo único que Dina sabe sobre este caso es que existe. Eso es todo. Y sólo eso bastó para que se pusiera histérica. Nunca le explico a nadie que Dina está loca. Ha habido gente que me ha planteado esa posibilidad en el pasado, ocasionalmente, pero nadie ha cometido dos veces el mismo error. —¿Quieres saber cómo pasé la noche del martes? Escuchando sus delirios sobre por qué no podía dormir en su piso porque la cortina de la ducha hacía tictac como el péndulo de un reloj. ¿Y quieres saber cómo pasé la tarde del miércoles? Intentando convencerla de que no prendiera fuego a una pila de hojas que había arrancado de mis libros. Richie se retorció, incómodo, contra la puerta. —No sabía nada de eso. En mi casa no se comportó de ese modo. Se me hizo un nudo en el estómago. —¡Por supuesto que no! Porque sabía que si lo hacía me llamarías en un abrir y cerrar de ojos, y eso no encajaba en sus planes. Está loca, pero no tiene ni un pelo de tonta. Y, cuando le interesa, tiene una fuerza de voluntad asombrosa. —Me dijo que había pasado las últimas noches en tu casa, hablando contigo, y que el caso te había fundido los plomos. Me… —Alzó la vista hacia mí. Escogía sus palabras con cuidado—. Me dijo que no estabas bien, que siempre te habías portado bien con ella, que siempre habías sido amable con ella, incluso cuando no se lo merecía, eso fue lo que me dijo, pero que te asustaste cuando apareció en tu casa la otra noche y desenfundaste la pistola. Me dijo que se marchó porque le dijiste que lo mejor que podía hacer era suicidarse. —Y tú la creíste. —Supuse que estaba exagerando. Pero aun así… no se equivocaba al decir que estás estresado… Me contó que este caso te estaba destrozando, que estaba acabando contigo y que aun así no ibas a renunciar a él. En medio de todo aquel sombrío embrollo, no atinaba a entender si lo que Dina buscaba era vengarse de mí por algo real o imaginario o si bien había detectado algo que a mí se me había escapado, algo que la había impulsado a aporrear la puerta de Richie como un pajarillo presa del pánico que picotea en una ventana. Y tampoco acertaba a discernir cuál de las dos opciones era peor. —Me dijo: «Tú eres su compañero, él confía en ti. Tienes que cuidar de él. A mí no me deja hacerlo ni tampoco a su familia, pero quizá a ti sí te deje». —¿Te acostaste con ella? — pregunté. Me había esforzado por no preguntarlo. La fracción de segundo después de que Richie abriera la boca me reveló todo cuanto necesitaba saber. —No te molestes en contestarme — añadí. —Escucha, tío, escúchame bien: no me dijiste que era tu hermana. Y ella tampoco. Te juro por Dios que si lo hubiera sabido… Había estado a punto de decírselo. Pero me había contenido porque, que Dios me ampare, pensé que eso me haría vulnerable. —¿Quién pensabas que era? ¿Mi novia? ¿Mi exmujer? ¿Mi hija? ¿En qué sentido habría mejorado eso la situación? —Me dijo que era una antigua amiga tuya. Me explicó que os conocíais desde niños, que tu familia y la suya solían alquilar caravanas en Broken Harbour durante el verano. Eso fue lo que me dijo. ¿Por qué iba a pensar que me estaba mintiendo? —¿Porque está como una puta regadera? Se presenta en tu casa desvariando sobre un caso del que no tiene ni idea y te suelta un rollo acerca de mi supuesta crisis nerviosa. El noventa por ciento de lo que dice son sandeces. ¿Y ni siquiera se te ocurre pensar que el otro diez por ciento puede estar al mismo nivel? —A mí no me parecieron sandeces. Tenía razón: este caso te ha afectado mucho. Lo pensé prácticamente desde el principio. Me dolía el alma con cada respiración. —¡Caramba, eso es enternecedor! Me conmueves. Y pensaste que la respuesta más apropiada era follarte a mi hermana. Richie tenía aspecto de haber dado felizmente un brazo por zanjar aquella conversación. —No fue así. —¿Cómo que no fue así? ¿Me lo explicas? ¿Acaso te drogó? ¿Te esposó a la cama? —No era mi intención… Y no creo que tampoco fuera la suya. —¿De verdad pretendes decirme qué piensa mi hermana? ¿Después de sólo una noche? —¡No! Lo único que digo… —Porque yo la conozco muchísimo mejor que tú, chaval, y aún no he conseguido encontrar ni una sola pista de lo que le pasa en la cabeza. Creo que es más que posible que se presentara en tu casa con el plan de hacer exactamente lo que hizo. De hecho, estoy al cien por cien convencido de que fue idea suya y no tuya. Eso no significa que tuvieras que seguirle el juego. ¿En qué demonios estabas pensando? —Te prometo que una cosa llevó a la otra… Temía que este caso te perturbara, comenzó a caminar en círculos alrededor de la sala, llorando… Estaba tan alterada que ni siquiera podía sentarse. Entonces la abracé, sólo para tranquilizarla… —Y ahí es donde cierras el pico. No necesito que me des los detalles gráficos. No me hacía falta; veía perfectamente cómo había sucedido todo. Es tan, tan letalmente fácil dejarse arrastrar por la locura de Dina… Al principio piensas que sólo vas a tener que mojarte los dedos de los pies en la orilla para poder agarrarla de la mano y sacarla de allí, y al minuto siguiente estás dando brazadas como un desesperado, debatiéndote por tomar aire. —Te aseguro que sucedió sin querer. —La hermana de tu compañero — dije. De repente me sentí agotado, exhausto y con el estómago revuelto. Algo regurgitaba y me ardía en la garganta. Apoyé la cabeza contra la pared y me presioné los ojos con los dedos. —La hermana chiflada de tu compañero. ¿Cómo pudo parecerte correcto? —No me lo parece —contestó Richie con voz queda. La negritud tras mis dedos era profunda y sosegada. No quería volver a abrir los ojos y ver aquella luz cruda y penetrante. —Y cuando te has despertado esta mañana —continué—, Dina había desaparecido, y con ella el sobre con la prueba. ¿Dónde lo tenías? Un momento de silencio. —Sobre mi mesilla de noche. —A la vista de cualquiera que pasara por ahí: tus compañeros de piso, un ladrón, un polvo de una noche. Fantástico, chaval. —Cierro la puerta de mi dormitorio con pestillo y durante el día lo llevaba conmigo, en el bolsillo de la chaqueta. Todas las discusiones que habíamos mantenido sobre Conor y Pat, animales semirreales y antiguas historias de amor: el postulado de Richie había sido una patraña. Había tenido la respuesta todo el tiempo, tan cerca que yo habría podido alargar la mano y arrebatársela. —Y te ha salido estupendamente, ¿no es cierto? —Jamás pensé que se lo llevaría. Ella… —Lo que pasa es que tú nunca piensas. Y tampoco pensaste cuando ella entró en tu habitación. —Era tu amiga, o yo creía que lo era. No imaginé que fuera por ahí robando cosas, y mucho menos eso. Estaba muy preocupada por ti, eso era obvio. ¿Por qué querría entonces fastidiarte el caso? —No, no, no. No te equivoques. No es ella quien ha fastidiado el caso. — Me aparté las manos de la cara. Richie estaba rojo como la grana—. Te birló el sobre porque cambió de idea sobre ti, chaval. Y no es la única. Cuando lo vio, cayó en la cuenta de que quizá no fueras el tipo maravilloso, fiable y de buena fe que ella había imaginado, lo cual significaba que, en realidad, podrías no ser la mejor persona para cuidar de mí. Así que imaginó que la única alternativa que le quedaba era hacerlo ella misma, trayéndome la prueba con la que mi compañero había decidido escapar. Dos por uno: yo recupero mi caso y descubro la verdad acerca de la persona con la que estoy trabajando. A mí me parece que, dejando de lado la locura, algo de razón tenía. Richie clavó la mirada en sus zapatos y guardó silencio. —¿Tenías previsto revelarme la existencia de esta prueba en algún momento? Se enderezó de golpe. —Claro que sí. Cuando la encontré, al principio, pensé en decírtelo. Por eso la guardé en un sobre y la etiqueté. Si no hubiera previsto decírtelo, la habría arrojado al váter y habría tirado de la cadena. —Entonces enhorabuena, amiguito. ¿Qué quieres, una medalla? Señalé con la cabeza el sobre con la prueba. No podía mirarlo; el rabillo de mi ojo parecía haberse tensado con algo vivo e iracundo, un gran insecto que zumbaba contra el delgado papel y el plástico, que luchaba por abrir el sobre y atacarme. —«Lugar de recogida: salón de la residencia de Conor Brennan». Lo recogiste mientras yo estaba fuera hablando por teléfono con Larry, ¿no es cierto? Richie se quedó mirando los papeles que tenía en la mano, sin comprender, como si no fuera capaz de recordar qué eran. Abrió la mano y dejó que se esparcieran por el suelo. —Sí —respondió. —¿Dónde estaba? —Debía de estar en la alfombra. Estaba volviendo a colocar las cosas en el sofá y esto colgaba de la manga de un jersey. No estaba allí cuando sacamos la ropa del sofá para revisarla, ¿recuerdas? La examinamos a conciencia, por si encontrábamos alguna mancha de sangre. Debió de engancharse al jersey cuando lo dejamos en el suelo. —¿De qué color era el jersey? — pregunté. Yo sabía que, si entre el vestuario de Conor Brennan hubiera habido una prenda de lana rosa, lo recordaría. —Verde, tirando a caqui. Y la alfombra era de color crema, con cercos verdes y amarillos. Los muchachos de Larry podían registrar el piso de arriba abajo con lupa en busca de algo que coincidiera con aquel filamento rosa y no encontrar nada. Desde el primer momento en que vi aquella uña, supe con qué encajaba. —¿Y cómo interpretaste este hallazgo? —quise saber. Se produjo un silencio. Richie dejó vagar la mirada perdida. —Detective Curran —insistí. —La uña, por la forma y el color del esmalte, encaja con las de Jenny Spain —respondió—. La brizna de lana que lleva prendida… —Hizo un gesto espasmódico con la comisura del labio —. Me pareció que encajaba con el bordado de la almohada que asfixió a Emma. El hilo empapado que Cooper había extraído de la garganta de la niña, mientras sostenía su frágil mandíbula abierta con los dedos índice y pulgar. —¿Y qué pensaste que podía significar eso? —Pensé que Jennifer Spain podía ser nuestra asesina —contestó él con voz plana y muy baja. —Nada de podía ser. Lo es. Sus hombros se movieron inquietos contra la puerta. —No es una conclusión definitiva. La lana podría habérsele enganchado de alguna otra manera. Quizá antes, al acostar a Emma… —A Jenny no se le despeina ni un pelo. ¿Crees que se habría pasado la noche con una uña rota corriendo el riesgo de que se le enganchara por todas partes? ¿Y que se habría acostado sin limársela? ¿Que habría dejado una brizna de lana prendida de su uña durante horas? —Quizá se la transfiriera Pat. Quizá se le pegara a la camisa del pijama cuando estaba asfixiando a Emma y luego, cuando peleaba con Jenny, a ella se le rompiera la uña y esa brizna de lana quedara prendida de ella… —Justamente esta fibra, de las miles y miles del pijama de Pat o del de ella, de entre todo lo que había en la cocina. ¿Cuáles son las probabilidades? —Podría ocurrir. No podemos cargar a Jenny con la culpa de todo. Cooper estaba seguro de que sus heridas no fueron autoinfligidas, ¿recuerdas? —Eso ya lo sé —dije—. Hablaré con ella. La idea de tener que lidiar con el mundo que se abría fuera de aquella sala me hizo sentir como si me hubieran golpeado con un bastón detrás de las rodillas. Me senté pesadamente sobre la mesa; ya no me sostenía en pie. A Richie no se le había escapado: «Hablaré con ella», no «Hablaremos». Abrió la boca, pero volvió a cerrarla, mientras buscaba la pregunta correcta. —¿Por qué no me lo explicaste? — quise saber. Oí la nota cruda de dolor en mi voz, pero no me importó. Richie apartó la mirada. Se arrodilló en el suelo y empezó a recoger los papeles que había dejado caer. —Porque sabía qué harías después —contestó. —¿Qué? ¿Arrestar a Jenny? ¿No acusar a Conor de un triple homicidio que no cometió? ¿Qué, Richie? ¿Qué parte te parecía tan horrible como para no permitir que ocurriera? —Horrible no… Es sólo que… No lo sé, tío. No estoy seguro de que arrestarla sea lo correcto en este caso. —A eso nos dedicamos. A arrestar a asesinos. Y, si tienes algún problema con la descripción del puesto, búscate otro, maldita sea. Richie volvió a ponerse en pie súbitamente. —Por eso, por eso precisamente no te lo dije. Sabía que eso sería lo que dirías. Lo sabía. Contigo, tío, todo es blanco o negro. Nada de preguntas; acatas las normas y te marchas a casa. Yo necesitaba reflexionar sobre el asunto porque sabía que, en el mismísimo momento en que te lo dijera, sería demasiado tarde. —¡Por supuesto que todo es blanco o negro! Si masacras a tu familia, vas a la cárcel. ¿Dónde diantre ves tú las tonalidades de gris? —Jenny está viviendo un calvario. Y vivirá cada segundo de su vida con ese mismo dolor. Me angustia sólo pensar en ello. ¿Crees que la cárcel la castigará más de lo que ella misma se castiga? No hay nada que pueda hacer o que nosotros podamos hacer por enmendar lo que hizo, y tampoco considero que sea necesario encerrarla para evitar que vuelva a hacerlo. ¿De qué va a servir condenarla a cadena perpetua? Yo que había creído que ese era precisamente el don de Richie, su talento especial: persuadir a los testigos y a los sospechosos para que creyeran, por absurdo e imposible que pareciera, que él los contemplaba como seres humanos. Me había impresionado cómo había convencido a los Gogan de que no los consideraba unos simples soplagaitas irritantes, cómo había persuadido a Conor Brennan de que era algo más que otro animal salvaje que necesitáramos sacar de las calles. Debería haberme dado cuenta aquella noche en nuestro escondite, cuando nos convertimos en sólo un par de hombres charlando, debería haberlo sabido entonces y haber intuido el peligro: Richie no fingía, empatizaba de verdad. —Por eso insistías tanto en culpar a Pat Spain —observé—. Y yo que creía que lo hacías en aras de la verdad y de la justicia… ¡Menudo idiota he sido! Richie tenía facilidad para sonrojarse. —No fue así. Al principio creía honestamente que había sido él. Conor no encajaba y no me parecía que hubiera más opciones. Y luego, una vez vi lo que hay en ese sobre, pensé… Se le apagó la voz. —La idea de arrestar a Jenny hería tu delicada sensibilidad —alegué—, pero imaginaste que encarcelar a Conor de por vida por un crimen que no había cometido tampoco era una buena idea. ¡Qué detalle por tu parte! Así que decidiste hallar un modo de descargar toda la culpa sobre Pat. De ahí tu magnífica actuación con Conor ayer: ahí es adonde intentabas conducirlo. Y, en efecto, estuvo a punto de morder el anzuelo. Debió de arruinarte el día cuando decidió no hacerlo. —Pat está muerto, tío. No puede hacerle daño. Ya sé que no quieres que todos piensen que es un asesino, pero recuerda lo que él mismo dijo en ese foro: sólo quería cuidar de Jenny. Si él tuviera la oportunidad, ¿qué crees que escogería? ¿Asumir la vergüenza o meterla entre rejas de por vida? Nos suplicaría que lo convirtiéramos en un asesino, tío. Nos lo suplicaría de rodillas. —Y eso mismo es lo que intentabas hacer con la bruja de la señora Gogan y con Jenny. Toda esa mierda sobre si Pat perdía los estribos con frecuencia últimamente, si sufría una crisis nerviosa, si temía que pudiera hacerle daño… Lo que pretendías era que Jenny arrojara a Pat bajo las ruedas de un autobús. Pero resulta que una triple asesina tiene más sentido del honor que tú. Richie enrojeció aún más. No respondió. —Imaginemos por un segundo que lo hacemos a tu manera. Que arrojamos esa uña a la trituradora, culpamos a Pat, cerramos el expediente y dejamos que Jenny salga tranquilamente del hospital. ¿Qué crees que sucederá después, teniendo en cuenta lo que ocurrió aquella noche? Ella quería a sus hijos y amaba a su esposo. ¿Qué crees que hará en cuanto reúna las fuerzas suficientes? Richie depositó los informes sobre la mesa, a una distancia prudencial del sobre, e igualó los bordes de la pila. —Acabará lo que había empezado —contestó. —Sí —confirmé. La luz quemaba el aire y convertía aquella sala en una neblina blanca, en una confusión de contornos incandescentes suspendidos en el aire. —Eso es exactamente lo que hará. Y esta vez no fallará. Si dejamos que salga del hospital, estará muerta en menos de cuarenta y ocho horas. —Sí. Probablemente. —¿Y eso sí te parece bien? Levantó un hombro en un gesto parecido a un encogimiento. —¿Qué buscas, venganza? Crees que merece morir y que, como en este país no rige la pena de muerte, lo mejor es que se mate ella misma. ¿Es ese tu punto de vista? Los ojos de Richie buscaron los míos. —Es lo mejor que podría ocurrirle —sentenció. Estuve a punto de saltar de mi silla y agarrarlo por el cuello de la camisa. —No puedes hablar en serio. A Jenny le quedan… ¿Cuántos años? ¿Cincuenta? ¿Sesenta? ¿Y crees que lo mejor que puede hacer con todo ese tiempo es meterse en la bañera y cortarse las venas? —Sesenta años, sí, quizá. La mitad de ellos en la cárcel. —Es el mejor lugar para ella. Esa mujer necesita tratamiento. Necesita que la mediquen. No sé qué trastorno mental padece, pero hay médicos que pueden determinarlo. Si la encierran, obtendrá todo eso. Pagará su deuda con la sociedad, le pondrán la cabeza en su sitio y, cuando cumpla su condena, podrá afrontar una nueva vida, la que sea. Richie sacudía la cabeza de lado a lado, con fuerza. —No. No lo hará. No lo hará. ¿Te has vuelto loco? No le queda nada. Mató a sus hijos. Apretó la almohada hasta que notó que dejaban de luchar. Apuñaló a su marido y luego se tumbó junto a él mientras se desangraba. Ningún médico del mundo puede solucionar eso. Ya viste el estado en que se encontraba. Está ida, tío. Deja que se marche. Ten algo de piedad. —¿Quieres hablar de piedad? Jenny Spain no es el único personaje en esta historia. ¿Te acuerdas de Fiona Rafferty? ¿Te acuerdas de la madre de ambas? ¿Sientes algo de piedad por ellas? Piensa en lo que han perdido y luego mírame y dime que merecen perder también a Jenny. —Ellas no se merecían nada de esto. ¿Crees que les resultará más fácil sobrellevarlo cuando sepan que lo hizo ella? La perderán de todos modos. Así, al menos, el asunto quedaría zanjado de una vez por todas. —No quedaría zanjado —le rebatí. Al pronunciar aquellas palabras me quedé sin aliento, como si mi pecho se estuviera plegando como un fuelle. —Para ellas, esto nunca va a quedar zanjado. Richie guardó silencio. Se sentó frente a mí y contempló sus dedos mientras alineaba los informes, una y otra vez. —Su deuda con la sociedad… No entiendo qué significa eso —dijo al cabo de un rato—. Dime el nombre de una sola persona que vaya a vivir mejor si Jenny se pasa veinticinco años en la cárcel. —Cierra la boca de una puta vez. No te atrevas siquiera a formular esa pregunta —le espeté—. Son los jueces quienes dictan sentencia, no nosotros. Para eso existe todo este puñetero sistema: para impedir que los capullos arrogantes como tú jueguen a ser Dios y dicten sentencias de muerte a su conveniencia. Tienes que atenerte a las putas reglas, entregar las putas pruebas y dejar que el puto sistema haga su trabajo. No eres tú quien debe dejar a Jenny Spain en libertad. —No se trata de dejarla en libertad. Obligarla a pasar años enfrentándose a ese dolor… Eso es tortura, tío. No está bien. —Te equivocas. Tú crees que no está bien. No sé por qué, pero lo crees. Quizá porque tienes razón, o quizá porque este caso te rompe el corazón, o quizá porque tú también te sientes culpable o porque Jenny te recuerda a la señorita Kelly que te dio clases cuando tenías cinco años. Por eso precisamente existen las reglas: porque no podemos fiarnos de que nuestra conciencia nos diga qué está bien y qué está mal. No en algo como esto. Si cometes un error, las consecuencias son tremendas, horribles, inconcebibles; por no mentar el hecho de tener que vivir con ellas. Y las reglas dicen que Jenny debe estar en prisión. Todo lo demás es basura. Richie negaba con la cabeza. —Sigue estando mal. En este caso, yo confío en mi propio criterio. Podría haber soltado una carcajada o un aullido. —¿Ah sí? Pues mira adonde te ha llevado. Regla cero, Richie, la regla que remata todas las reglas: tu mente es una basura. Es una maraña débil, rota y hecha polvo que te defraudará a la mínima ocasión que se le presente. ¿No crees que la mente de mi hermana le decía que estaba haciendo lo correcto cuando te siguió hasta tu casa? ¿No crees que Jenny creía estar haciendo lo correcto el lunes por la noche? Si confías en tu conciencia, la cagarás y la cagarás a lo grande. Todas y cada una de las cosas buenas que he hecho en mi vida han sido precisamente por no confiar en mi mente. Richie alzó la cabeza para mirarme. Le costó un gran esfuerzo. —Tu hermana me contó lo de vuestra madre —dijo. Por un segundo, estuve a punto de propinarle un puñetazo en la cara. Vi que se preparaba para encajarlo, vi la ráfaga de miedo o de esperanza. Para cuando logré abrir el puño y respirar de nuevo, sólo había silencio. —¿Qué te contó exactamente? —le pregunté. —Que vuestra madre se ahogó durante el verano de tus quince años. Que estabais en Broken Harbour. —¿Por casualidad mencionó cómo ocurrió? Había dejado de mirarme. —Sí. Me explicó que vuestra madre había entrado en el agua por sí misma. A propósito, sí. Esperé, pero había concluido. —Y supusiste que eso significaba que me faltaba un pelo para necesitar una camisa de fuerza, ¿no? —Yo no… —No, jovencito, lo pregunto sólo por curiosidad. Adelante, explícamelo: ¿cuál fue la cadena de pensamiento que te condujo a esa conclusión? ¿Creíste que estaría tan aterrorizado por lo sucedido que acercarme a menos de un kilómetro de Broken Harbour podía provocarme un brote psicótico? ¿Imaginaste que la locura es hereditaria y que, de repente, podría sentir la necesidad imperiosa de rasgarme las vestiduras y gritar porque veía hombreslagarto en los tejados? ¿Te preocupaba acaso que me volara los sesos mientras estaba contigo? Creo que merezco saberlo. —Jamás he pensado que estuvieras loco. Nunca —respondió Richie—. Pero sí que me preocupaba tu comportamiento con Brennan, me preocupaba incluso antes de… antes de anoche. Te lo dije, ya lo sabes. Pensé que te estabas pasando de la raya. Me moría de ganas de apartar la silla y ponerme a caminar describiendo círculos por la sala, pero sabía que, si me acercaba un poco más a Richie, le pegaría, y también sabía que eso estaría mal incluso aunque me costara recordar por qué. Me quedé donde estaba. —De acuerdo. Lo dijiste. Y, una vez hablaste con Dina, imaginaste que entendías el porqué. No sólo eso: imaginaste que tendrías vía libre para andar jugando con las pruebas. Ese incauto, pensaste, ese viejo lunático y quemado jamás lo adivinará por sí solo. Está demasiado ocupado abrazando su almohada y lloriqueando por su mamaíta muerta. ¿Es así, Richie? ¿Me acerco un poco? —No. Para nada. Pensé… Richie inspiró rápida y profundamente. —Pensé que íbamos a ser compañeros durante un largo tiempo. Sé que quizá pienses que quién demonios me creo, pero yo… No sé… Creí que funcionaba. Esperaba que… Lo miré con tal intensidad que dejó que la frase muriera en el silencio. En su lugar, dijo: —Como mínimo, esta semana hemos sido compañeros. Y ser compañeros significa que, si tú tienes un problema, yo tengo un problema. —Eso es adorable, sólo que yo no tengo ningún problema, amiguito. Al menos, no tenía ninguno hasta que tú decidiste hacerte el listillo con una prueba. Mi madre no tiene nada que ver en esto. ¿Lo entiendes? ¿Puedes meterte eso en la cabeza? Se encogió de hombros. —Lo único que digo es que… Imaginé que quizá… Entiendo por qué no te gusta la idea de que Jenny acabe su trabajo. —¡No me gusta la idea de que maten a nadie, maldita sea! No me gusta que la gente se mate ni que la maten. Por eso me dedico a esto. Y te aseguro que no requiere ninguna sesuda explicación psicológica. La parte que suplica un buen psicólogo es aquella en la que tú te has dedicado a estar ahí sentadito afirmando que deberíamos ayudar a Jenny Spain para que se arroje desde un rascacielos. —Venga, tío, no digas tonterías. Nadie dice que haya que ayudarla. Lo único que digo es que deberíamos… dejar que la naturaleza siga su curso. En cierto sentido, era un alivio; un alivio pequeño y amargo, pero un alivio al fin y al cabo. Jamás habría sido un buen detective. Si no hubiera sido aquello, si yo no hubiera sido lo bastante estúpido y débil como para ver sólo lo que quería ver y dejar que lo demás se me escapara, antes o después habría pasado cualquier otra cosa. —A ver si te enteras: ¡yo no soy el puñetero David Attenborough! No me siento en la línea de banda y me dedico a contemplar el curso de la naturaleza. Y si alguna vez me descubro albergando ese pensamiento, seré yo quien se asome al borde de un rascacielos. Percibí el malévolo destello de asco en mi voz y vi que Richie se estremecía, pero lo único que sentí fue un placer gélido. —El asesinato es naturaleza. ¿Acaso no te has dado cuenta? Las personas se mutilan unas a otras, se violan, se asesinan y se hacen lo mismo que los animales se hacen entre sí: es pura naturaleza en acción. La naturaleza es el diablo al que me enfrento, amiguito. La naturaleza es mi peor enemigo. Y, si no es también el tuyo, entonces te has equivocado de profesión. Richie no contestó. Tenía la cabeza gacha y rascaba la mesa con una uña dibujando tensas figuras geométricas invisibles; lo recordé haciendo garabatos en la ventana de la sala de observación, como si hubiera sucedido hacía mucho, mucho tiempo. Transcurrido un rato, preguntó: —¿Qué vas a hacer? ¿Colocar ese sobre en la sala de pruebas como si nunca hubiera pasado nada y continuar desde ahí? «Vas», no «vamos», otra vez el singular. —Aunque quisiera hacerlo, esa alternativa queda descartada. Cuando Dina se presentó aquí esta mañana, yo aún no había llegado. Y le entregó el sobre a Quigley. Richie se quedó paralizado. —¡Joder! —exclamó, como si le hubieran sacado el aire de un puñetazo en el estómago. —¡Oh, sí, joder! Créeme, Quigley no tiene ninguna intención de pasarlo por alto. ¿Qué te dije hace sólo un par de días? «A Quigley le encantaría encontrar una oportunidad para echarnos bajo las ruedas de un autobús. No se lo pongas en bandeja». Había empalidecido aún más si cabe. Una parte sádica de mí, que salía a rastras de su oscura cueva porque no me quedaban energías para mantenerla encerrada, estaba disfrutando de lo lindo. —¿Qué hacemos? Le temblaba la voz. Tenía las palmas hacia arriba, mirándome, como si yo fuera el héroe de resplandeciente armadura que pudiera solucionar aquel espantoso embrollo, barrerlo de la faz de la Tierra. —«Nosotros» no hacemos nada. Tú te vas a casa. Richie me observó inseguro, intentando descifrar qué quería decirle con aquello. El frío de la sala lo hacía temblar por estar en mangas de camisa, pero no parecía darse cuenta. —Recoge tus cosas y lárgate a casa. Quédate allí hasta que yo te pida que regreses —le ordené—. Puedes emplear el tiempo en pensar en cómo justificar tus acciones ante el comisario, si quieres, aunque dudo mucho que eso vaya a suponer ninguna diferencia. —¿Qué vas a hacer? Me puse en pie apoyando todo mi peso sobre la mesa, como un anciano. —No es asunto tuyo. Al cabo de un momento, Richie me preguntó: —¿Qué pasará conmigo? Un detalle que lo honraba: era la primera vez que mencionaba su futuro. —Volverás con los de uniforme. Y te quedarás ahí. Yo seguía con la vista fija en mis manos, plantadas en la mesa, pero pude verlo de soslayo. Richie asentía con unos cabeceos repetitivos y vacíos de significado, intentando asimilar todo lo que eso conllevaba. —Estabas en lo cierto. Formábamos un buen equipo. Habríamos podido ser buenos compañeros —le dije. —Sí —respondió Richie. La oleada de pesar en su voz estuvo a punto de hacer que me tambaleara. —Lo habríamos sido. Recogió su fajo de informes y se puso en pie, pero no avanzó hacia la puerta. Yo no levanté la mirada. —Permite que te ofrezca mis disculpas —dijo al cabo de un minuto —. Ya sé que llegados a este punto no sirve de nada, pero aun así quiero hacerlo: lo siento mucho, muchísimo, por todo. —Vete a casa —repliqué. Fijé la vista en mis manos hasta que se desenfocaron y se convirtieron en un par de extrañas cosas blancas encogidas sobre la mesa, deformes y agusanadas, esperando a saltar. Por fin escuché el sonido de la puerta al cerrarse. La luz me atizaba desde todas las direcciones, rebotaba en la ventanilla de plástico del sobre y se me clavaba en los ojos. Jamás había estado en una sala que pareciera tan despiadadamente luminosa ni tan vacía. Capítulo 18 Ha habido tantas… Salas destartaladas en diminutas comisarías de montaña que olían a moho y a pies; salas de estar con una abigarrada tapicería de flores, afectadas estampas de santos y todos los relucientes emblemas de la respetabilidad; cocinas de pisos de protección oficial donde un bebé gemía amorrado a una botella de Coca-Cola y un cenicero desbordado de colillas sobre una mesa con restos de cereales resecos; y nuestras propias salas de interrogatorios, silenciosas como santuarios, tan familiares que podría haber señalado a ciegas el punto en el que se encuentra cada pintada, cada muesca en la pared. Son las salas donde me enfrento cara a cara con el asesino y le digo: «Tú. Lo has hecho tú». Recuerdo todas y cada una de ellas. Las colecciono en la memoria, un fajo de cromos de vivos colores conservado en un álbum de terciopelo que repaso cuando la jornada ha sido demasiado larga para conciliar el sueño. Sé dónde notaba el aire frío o cálido contra mi piel, cómo la luz empapaba la pintura amarilla desgastada o encendía el azul de una taza, si el eco de mi voz se colaba por los rincones del techo o si caía amortiguado por las gruesas cortinas y los estupefactos ornamentos de porcelana. Conozco las vetas de las sillas de madera, el patrón de una telaraña, el suave goteo de un grifo, el roce de la alfombra bajo mis pies. «En la casa de mi Padre muchas moradas hay»[13]: si alguna vez poseo una, será la que construya con todas estas estancias. Siempre me ha encantado la simplicidad. «Contigo, todo es blanco o negro», me había recriminado Richie; sin embargo, la verdad es que casi todos los casos de asesinato son, si no simples, sí proclives a la simplicidad. Y eso es no sólo necesario, sino también sobrecogedor; si existen los milagros, este ha de contarse entre ellos. En esas salas, la vasta y sibilante maraña de sombras del mundo desaparece, todos sus traicioneros grises se afinan con la cruda pureza de una espada de doble filo desnuda: la causa y la consecuencia, el bien y el mal. Para mí, esas salas son de una singular belleza. Entro en ellas como un boxeador entra en el cuadrilátero: resuelto, invencible. En ellas me siento en casa. La habitación que ocupaba Jenny Spain era la única a la cual siempre había temido. No atinaba a decir si era porque la oscuridad en su interior era más afilada de lo que yo había tocado nunca o porque algo me decía que no la habían afilado en absoluto, que aquellas sombras seguían entrecruzándose y multiplicándose, y que esta vez no había modo de detenerlas. Fiona estaba con Jenny en la habitación. Las dos volvieron la cabeza hacia la puerta cuando la abrí, pero no interrumpí ninguna conversación a media frase: no hablaban, se limitaban a estar allí sentadas, Fiona junto a la cama en una silla de plástico demasiado pequeña, con su mano enlazada a la de Jenny sobre la manta deshilachada. Me miraron fijamente, rostros delgados y marchitos con surcos donde el dolor había hecho mella y planeaba quedarse, con sus miradas azules perdidas. Alguien había encontrado el modo de lavarle el cabello a Jenny, suave y lacio como el de una niña pequeña; su bronceado artificial se había descolorido y ahora se la veía aún más pálida que Fiona. Por primera vez detecté cierto parecido entre ellas. —Lamento molestarlas —me disculpé—. Señorita Rafferty, necesito cambiar unas palabras con la señora Spain. Fiona aferró con fuerza la mano de Jenny. —Prefiero quedarme. Fiona lo sabía. —Me temo que eso no es posible — le dije. —Entonces no quiere hablar con usted. De todas maneras, aún no se encuentra en condiciones de hablar. No voy a permitir que la acose. —No pretendo acosar a nadie. Si la señora Spain quiere que haya un abogado presente durante el interrogatorio, puede solicitar uno, pero no puede haber nadie más en la habitación. Estoy seguro de que lo entiende. Jenny desenlazó su mano, con suavidad, y posó la de Fiona sobre el brazo de la silla. —No te preocupes —dijo—. Estoy bien. —No, no lo estás. —Lo estoy. De verdad, lo estoy. Los médicos le habían reducido la dosis de calmantes. Los movimientos de Jenny aún conservaban un cierto aire subacuático y su rostro parecía extrañamente tranquilo, laxo, como si le hubieran extirpado algunos músculos faciales, y pronunciaba las palabras despacio y en voz baja, pero con claridad. Estaba lo bastante lúcida como para tomarle declaración, si conseguía llevarla tan lejos. —Vamos, Fi. Ve a dar un paseo. Sostuve la puerta abierta hasta que Fiona se puso en pie, a regañadientes, y agarró su abrigo de la silla. Mientras se lo ponía, le dije: —Por favor, regrese dentro de un rato. Una vez su hermana y yo hayamos concluido, necesitaré hablar también con usted. Es importante. Fiona no respondió. Sus ojos seguían posados en Jenny y, cuando esta asintió, Fiona pasó por mi lado como una exhalación y se alejó por el pasillo. Esperé hasta estar seguro de que se había marchado antes de cerrar la puerta. Dejé el maletín en el suelo, junto a la cama, me quité el abrigo, lo colgué de la percha que había tras la puerta, agarré una silla y la acerqué tanto a Jenny que mis rodillas rozaron su manta. Me miró cansinamente, sin curiosidad, como si fuera otro médico afanado en manejar aquellos trastos que pitaban, destellaban y dolían. El grueso vendaje de su mejilla había sido reemplazado por una tirita estrecha y limpia; llevaba puesto algo suave y azul, una camiseta o la pieza superior de un pijama, con unas mangas tan largas que tenía que llevarlas recogidas. Un delgado tubo de goma colgaba de una bolsa de suero y se adentraba bajo una de las mangas. Al otro lado de la ventana, un árbol despedía molinetes de hojas brillantes hacia una delgada franja de cielo azul. —Señora Spain —le dije—, creo que tenemos que hablar. Me miró con la cabeza apoyada en la almohada. Esperaba paciente a que yo acabara y me marchara, a que la dejara hipnotizarse con las hojas en movimiento hasta disolverse en ellas, hasta convertirse en un destello de luz, en un soplo de brisa, y desaparecer. —¿Cómo se encuentra? —le pregunté. —Mejor. Gracias. Tenía mejor aspecto. El aire del hospital le había cortado los labios, pero aquella carraspera seca se había desvanecido de su voz para dar paso a un tono agudo y dulce como el de una niña, y sus ojos ya no estaban rojos: había dejado de llorar. Si la hubiera hallado desconsolada, sollozante, habría temido menos por ella. —Son buenas noticias —le dije—. ¿Cuándo tienen previsto darle el alta? —Me dijeron que quizá pasado mañana. O tal vez un día después. Me quedaban menos de cuarenta y ocho horas. El tictac del reloj y la cercanía de Jenny me forzaban a apresurarme. —Señora Spain —le dije—, he venido para informarla de que se han producido algunos avances en la investigación. Hemos llevado a cabo un arresto en relación con el ataque perpetrado contra usted y su familia. Aquello prendió una chispa de desconcierto en los ojos de Jenny. —¿Su hermana no se lo ha explicado? —le pregunté. Negó con la cabeza. —¿Que han… arrestado a quién? —Quizá la sorprenda, señora Spain. Es alguien a quien usted conoce, alguien muy cercano a usted durante mucho tiempo. La chispa prendió de puro terror. —¿Se le ocurre algún motivo por el que Conor Brennan quisiera hacer daño a su familia? —¿Conor? —Lo hemos detenido en relación con los crímenes. Presentaremos cargos contra él durante el fin de semana. Lo lamento. —Por Dios, no. No, no, no. Se equivocan. Conor nunca nos haría daño. Él jamás haría daño a nadie. Jenny pugnaba por incorporarse; extendió una mano hacia mí, una mano con los tendones abultados como los de una anciana, y entonces vi aquellas uñas rotas. —Tienen que liberarlo. —Lo crea o no, estoy de acuerdo con usted —le aseguré—: Yo tampoco creo que Conor sea un asesino. Por desgracia, no obstante, todas las pruebas apuntan hacia él; además, ha confesado haber cometido los crímenes. —¿Que ha confesado? —Sí, y es algo que no puedo pasar por alto. A menos que otra persona me aporte pruebas sólidas de que Conor no asesinó a su familia, no tengo más remedio que presentar cargos contra él… y, créame, el caso se sostendrá ante un tribunal. Lo encerrarán en prisión un largo tiempo. —Yo estaba allí. No fue él. ¿Es eso lo bastante concreto? —Creía que no recordaba nada de aquella noche —comenté en tono amable. La desconcerté sólo por un segundo. —Y no lo recuerdo. Pero si hubiera sido Conor, lo recordaría. Así que no pudo ser él. —Dejémonos de juegos, señora Spain —repliqué—. Estoy casi seguro de que usted sabe qué sucedió aquella noche. De hecho, estoy convencido. Y también estoy bastante seguro de que Conor es la única persona viva, aparte de usted, que lo sabe. Eso la convierte en la única persona que puede liberarlo. A menos que quiera que lo condenen por asesinato, tendrá que explicarme lo que pasó. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero pestañeó y logró contenerlas. —No me acuerdo. —Tómese un minuto para reflexionar sobre lo que le está haciendo a Conor si insiste en mantener esa postura. Él la quiere. Los quiere desde hace mucho tiempo. A Pat y a usted. Y creo que sabe cuánto la quiere. ¿Cómo se sentirá Conor si descubre que está usted dispuesta a obligarlo a pasar el resto de su vida en prisión por un crimen que no ha cometido? Sus labios temblaban y, por un instante, creí que la tenía, pero luego cerró la boca con firmeza. —No irá a la cárcel. Él no hizo nada malo. Ya lo verá. Esperé, pero la conversación había finalizado. Richie y yo teníamos razón. Estaba planeando su suicidio. Quería a Conor, pero para ella el deseo de morir significaba mucho más que todas las personas a las que dejara atrás. Me incliné sobre mi maletín, lo abrí y saqué el dibujo de Emma, el que encontramos en el piso de Conor. Lo dejé sobre la manta, en el regazo de Jenny. Por un instante creí oler la fría dulzura de la madera y las manzanas. Jenny cerró los ojos con fuerza. Cuando volvió a abrirlos, dejó que su mirada vagara al otro lado de la ventana; contrajo el cuerpo y se alejó del dibujo, temerosa de que pudiera abalanzarse sobre ella. —Emma dibujó esto el día en que murió —dije. Aquel espasmo de nuevo, Jenny con los párpados apretados. Y luego la nada. Contempló el reflejo de la luz en las hojas, como si yo no estuviera presente. —El animal que hay en el árbol. ¿Qué es? Nada esta vez. Jenny optó por volcar las fuerzas que le quedaban en no dejarme avanzar. Pronto dejaría incluso de escucharme. Me incliné hacia delante, tan cerca de ella que pude oler el perfume floral químico de su champú. Su cercanía hizo que se me erizara el vello de la nuca en una lenta y fría oleada. Era como acercar la mejilla a un espectro. —Señora Spain —le dije. Apoyé el dedo en el sobre de plástico que contenía la prueba, en la cosa negra y sinuosa recostada sobre una rama. Me sonreía con sus ojos anaranjados y sus fauces abiertas, con sus blancos dientes triangulares. —Fíjese en el dibujo, señora Spain. Dígame qué es esto. Mi aliento en su mejilla provocó que le titilaran las pestañas. —Un gato. Es lo que yo había pensado. No podía creer que no lo hubiera visto nunca como eso, como un animal tierno e inofensivo. —Pero ustedes no tienen ningún gato. Ni tampoco ninguno de sus vecinos. —Emma quería uno. Por eso lo dibujó. —A mí no me parece una mascota mimosa. Parece más bien una fiera salvaje. No un animal que una niña querría tener acurrucado en su cama. ¿Qué es, señora Spain? ¿Un visón? ¿Un glotón? ¿Qué es? —No lo sé. Algo que se inventó Emma. ¿Qué importancia tiene? —Pues importa porque, por lo que he oído acerca de Emma, a ella le gustaban las cosas bonitas. Las cosas blanditas, peludas y de color rosa. Así que ¿de dónde sacó algo como esto? —No tengo ni idea. Quizá de la escuela. O de la tele. —No, señora Spain. Lo encontró en casa. —Claro que no. Yo no dejaría que mis hijos se acercaran a un animal salvaje. Adelante: busque en nuestra casa. No encontrará nada parecido a eso. —Ya lo he encontrado —repliqué—. ¿Sabe que Pat solía participar en foros de internet? Jenny volvió la cabeza con tal rapidez que me estremecí. Me miró fijamente, con los ojos muy abiertos, gélidos. —No lo hacía. —Hemos encontrado sus consultas en la red. —No es verdad. Cualquiera podría hacerse pasar por él en la red. Pat se conectaba muy pocas veces a internet. Sólo lo hacía para enviarle correos electrónicos a su hermano y buscar trabajo. Se había echado a temblar, un temblor apenas perceptible e irrefrenable que le sacudía la cabeza y las manos. —Recuperamos sus publicaciones a través del ordenador de su casa, señora Spain —le aclaré—. Alguien intentó borrar el historial de navegación, pero no hizo un trabajo demasiado fino: nuestros hombres restablecieron la información en un abrir y cerrar de ojos. Durante meses, antes de morir, Pat anduvo buscando el modo de atrapar, o al menos identificar, al depredador que vivía dentro de las paredes de su casa. —No era más que una broma. Estaba aburrido. No sabía en qué emplear el tiempo. Se entretenía viendo qué le contestaban otros internautas. Eso es todo. —¿Y la trampa para lobos que hay en el desván? ¿Y los agujeros de las paredes? ¿Y los monitores de vídeo? ¿Eso también formaba parte de la broma? —No lo sé. No me acuerdo. Los agujeros de las paredes aparecieron de repente. Esas casas están construidas con materiales pésimos, se caen a pedazos… Y los monitores eran sólo un juego entre Pat y los niños, para ver si… —Señora Spain —la interrumpí—, escúcheme bien. Somos las dos únicas personas presentes en esta habitación. No la estoy grabando. No le he leído sus derechos. Nada de lo que usted me diga podrá ser utilizado jamás en su contra. Muchos detectives juegan habitualmente esa baza, pues piensan que, si el sospechoso habla una vez, la segunda les resultará más fácil; si no, esperan que esa primera confesión los ponga sobre la pista de algo de lo que puedan servirse después. A mí no me gusta jugar a esto, pero no tenía nada a lo que aferrarme ni tiempo que perder. Jenny no me daría una confesión después de leerle sus derechos, ni en un millón de años. Y yo no tenía nada que ofrecerle que ansiara más que la dulce frialdad de una cuchilla, el fuego purificador de un veneno, la irresistible llamada del mar, ni nada que le resultara más aterrador que la idea de pasar otros sesenta años en este planeta. Si su mente hubiera albergado la más mínima esperanza de tener un futuro, no habría tenido motivo para contarme nada, tanto si su confesión la enviaba a prisión como si no. Pero hay algo que sí sé sobre las personas dispuestas a caminar por el filo de su propia vida: quieren que alguien sepa cómo han llegado hasta allí. Quizá quieran saber que, cuando se disuelvan en la tierra y el agua, ese último fragmento se salvará y permanecerá en un rinconcito de la mente de alguien; o quizá lo único que anhelen sea una oportunidad de descargar el peso de esa cosa palpitante y sangrienta en otra persona, para que no las haga naufragar durante el viaje. Quieren dejar atrás su historia. Y nadie en el mundo lo sabe mejor que yo. Eso era lo único que podía ofrecerle a Jenny Spain: un lugar para explicar su historia. Habría permanecido allí sentado mientras el azul del cielo se oscurecía para dar paso a la noche, mientras las sonrientes calabazas de Halloween se apagaban sobre las montañas de Broken Harbour y las desafiantes luces navideñas comenzaban a iluminar sus celebraciones, si ese era el tiempo que necesitaba para contármelo. Mientras hablara, seguiría con vida. Jenny dejó que mis palabras vagaran por su mente, en silencio. El temblor había desaparecido. Muy despacio, soltó las manos de la camiseta y las extendió para agarrar el dibujo que descansaba sobre su regazo; sus dedos se movían como los de una ciega sobre las cuatro cabezas amarillas, las cuatro sonrisas y el nombre en mayúsculas de Emma en el ángulo inferior. Con un hilillo de voz, casi un susurro que tintineaba en la quietud del aire, dijo: —Empezaba a salir. Lentamente, para no asustarla, me recosté en la silla y le cedí espacio. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que me había estado esforzando para no respirar el aire que la rodeaba y noté que estaba un poco mareado. —Empecemos por el principio — propuse—. ¿Cómo comenzó todo? Jenny movió la cabeza sobre la almohada, pesadamente, de un lado al otro. —De haberlo sabido, lo habría detenido. He estado aquí tumbada pensando y pensando en ello, pero no soy capaz de decir cuándo empezó. —¿Cuándo se percató de que Pat estaba preocupado por algo? —Hace muchísimo tiempo, un siglo. ¿En mayo? O tal vez a principios de junio. Le hablaba y no respondía y, cuando lo miraba, lo descubría con la mirada perdida en el vacío, como si estuviera escuchando algo. Cuando los niños comenzaban a hacer ruido, Pat se volvía como un loco y gritaba: «¡Callad!» y, cuando yo le preguntaba qué problema había, porque no era propio de él, me decía: «Nada, es sólo que me apetece disfrutar de un poco de paz y tranquilidad en mi propia casa, ese es el problema». Eran menudencias, nadie más se habría percatado, pero yo conocía a Pat, lo conocía mejor que ninguna otra persona, y sabía que algo no iba bien. —Pero ignoraba qué era —apunté. —¿Cómo iba a saberlo? De repente, su voz adquirió un tono defensivo. —Recuerdo que comentó que había oído ruidos en el desván, como arañazos, pero yo nunca oí nada. Pensé que probablemente fuera un pajarillo que entraba y salía. No creí que se tratara de nada importante… ¿por qué había de serlo? Supuse que, después de que lo despidieran, Pat estaba deprimido. Entretanto, Pat había ido alimentando el temor de que Jenny pensara que oía ruidos inexistentes. Estaba convencido de que el animal también había hecho presa en la mente de ella. —¿Le afectó mucho estar en paro? —Sí. Muchísimo. Teníamos… Jenny se revolvió inquieta en la cama y contuvo el aliento al notar el tirón de una de las heridas. —Habíamos tenido algunos problemas con respecto a eso. No solíamos discutir, jamás. Pat se sentía afortunado por ser capaz de proporcionarnos sustento; se mostró encantado cuando yo dejé mi trabajo, orgulloso de poder mantenernos y de que, de ese modo, yo pudiera ocuparme de los niños. Cuando perdió su empleo… Al principio mantuvo una actitud positiva y me decía: «No te preocupes, conseguiré un trabajo antes de que te des cuenta. Ve a comprar esa blusa que sé que quieres y no te preocupes en absoluto». Yo también pensé que encontraría algo enseguida, porque es bueno en su trabajo y se deja la piel, así que ¿por qué iba a tener ningún problema? Seguía revolviéndose, se pasaba una mano por el pelo, tirándose cada vez con más fuerza de los enredos. —Así es como funciona. Todo el mundo lo sabe: si no tienes un empleo, es porque haces mal tu trabajo o porque no quieres trabajar. Fin de la historia. —Estamos atravesando una crisis. Durante un período de recesión, hay excepciones a la mayoría de las reglas —le rebatí. —Lo lógico es que Pat hubiera encontrado algo enseguida, ¿entiende? Pero las cosas han dejado de tener sentido. Poco importaba lo que Pat se mereciera: no había ofertas de empleo en el mercado y, cuando asumimos que esa era la situación, estábamos arruinados. Aquella palabra hizo que el cuello se le enrojeciera. —Y eso estaba creándoles cierta tensión. —Sí. No tener dinero… es espantoso. En una ocasión intenté explicárselo a Fiona, pero no me entendió. Me preguntó: «¿Qué problema hay? Antes o después, uno de los dos conseguirá un trabajo. Y hasta entonces, no pasaréis hambre, tienes un montón de ropa para vestirte y los niños ni siquiera notarán la diferencia. Estaréis bien». No sé, quizá para ella y para su círculo de amigos artistas el dinero no sea importante, pero para la mayoría de las personas que vivimos en el mundo real, lo es; y mucho. Para hacer cosas reales, existe una gran diferencia entre tener dinero y no tenerlo. Jenny me lanzó una mirada desafiante, como si no esperara que un viejo como yo la entendiera. —¿Qué tipo de cosas? —le pregunté. —Todo. Cualquier cosa. Antes, por ejemplo, solíamos tener invitados a cenar, celebrábamos barbacoas en verano… pero si lo único que puedes ofrecerles es un té y unas galletas baratas, tienes que dejar de hacerlo. Quizá Fiona no le diera ninguna importancia, pero yo me habría muerto de vergüenza. Conocemos a algunas personas que pueden ser auténticas arpías. Seguro que sus comentarios serían del tipo: «¿Has visto la etiqueta del vino? ¿Te has dado cuenta de que ya no tienen el todoterreno? ¿Verdad que ella viste ropa de la temporada pasada? La próxima vez que vengamos, llevarán chándales de licra y se alimentarán de hamburguesas de McDonald’s». Incluso quienes no se habrían comportado de ese modo, nos habrían compadecido. Y yo no quería que me compadecieran. Si no podíamos hacerlo bien, no lo hacíamos. Así que dejamos de tener invitados en casa. El rojo candente del cuello le había trepado hasta la cara y le había conferido un aspecto abotargado y blando. —Y tampoco podíamos permitirnos el lujo de salir. Así que, básicamente, dejamos de llamar a nuestros amigos. Mantener una conversación normal me resultaba un acto humillante. Mostrarse agradable con alguien y luego, cuando te decían: «Bueno, ¿cuándo quedamos?», tener que buscarte una excusa, como que Jack tenía la gripe o algo parecido. Después de varias rondas de falsos pretextos, ellos también dejaron de llamarnos. Debo decir que me alegré, porque nos facilitaba las cosas, pero al mismo tiempo… —Debió de sentirse muy sola — apunté. El sonrojo se avivó, como si eso también fuera algo vergonzoso. Agachó la cabeza para ocultar el rostro tras una cortina de pelo. —Así es, sí. Muy sola. Si hubiéramos vivido en la ciudad, podría haber quedado con otras madres en el parque y cosas por el estilo, pero allí… A veces transcurría una semana entera sin que intercambiara una palabra con ningún adulto que no fuera Pat, aparte de un mero «Gracias» en las tiendas. Cuando nos casamos, salíamos tres o cuatro veces por semana, nuestros fines de semana estaban llenos de actividades, éramos populares y, sin embargo, allí estábamos, mirándonos el uno al otro como un par de perdedores sin amigos. Se le aceleraba la voz. —Empezamos a discutir por nimiedades, por las cosas más estúpidas: por cómo ordenaba yo la colada o por el volumen al que él ponía la tele. Todo acababa derivando en una discusión por dinero; ni siquiera sé cómo, pero ocurría. Así que imaginé que Pat debía de estar preocupado por eso. Por todas esas cosas. —¿No se lo preguntó? —No quería presionarlo. Sabía que no lo llevaba nada bien, y no quería empeorar las cosas preguntando. Así que me limité a decirme: «Vale. Bien. Me encargaré de que todo sea perfecto. Voy a demostrarle que estamos bien». Al recordarlo, Jenny levantó la barbilla y pude captar un destello de acero. —Yo siempre había cuidado del aspecto de la casa, pero empecé a tenerla impecable, impoluta, sin una sola miga en ninguna parte. Aunque estuviera agotada, limpiaba la cocina antes de acostarme, para que cuando Pat bajara a desayunar la encontrara inmaculada. Salía con nuestros hijos a recoger flores del campo para tener algo con lo que decorar los jarrones. Cuando los niños necesitaban ropa, se la compraba de segunda mano, en eBay; las prendas no estaban mal, pero, desde luego, un par de años atrás habría preferido morirme antes que ponerles nada de segunda mano. Aun así, eso me permitía disponer de dinero suficiente para comprar comida decente. A Pat le gustaba cenar solomillo de vez en cuando, y yo le decía: «¿Lo ves? Todo va bien. Podemos manejar la situación; no vamos a tener que andar rebuscando en las basuras de la noche a la mañana. Seguimos siendo nosotros». Probablemente, Richie habría creído estar en presencia de una princesita de clase media consentida y superficial incapaz de vivir sin ensalada al pesto y zapatos de marca. Yo, en cambio, veía una valentía frágil y condenada que me desgarraba el corazón. Veía a una muchacha que creía haber construido una fortaleza contra el mar salvaje, que se había parapetado tras sus muros para defenderla con su patético arsenal y se había dejado el alma en ello mientras el agua se filtraba por todos los resquicios. —Pero no todo iba bien —dije yo. —No, claro que no. Hacia, no sé, hacia mediados de julio… Pat estaba cada vez más nervioso y más… Ni siquiera es que nos ignorara a los niños y a mí; fue como si se hubiera olvidado de que existíamos porque algo inmenso le ocupaba el pensamiento. Hablaba constantemente de esos ruidos en el desván e incluso instaló uno de los antiguos intercomunicadores con vídeo que conservábamos, pero yo no logré relacionar una cosa con la otra. Simplemente pensé: «Los hombres y la tecnología…», ¿entiende? Creí que Pat sólo buscaba un modo de ocupar el tiempo libre. Por aquel entonces, yo ya me había percatado de que su problema no era sólo el hecho de haberse quedado sin empleo… Cada vez pasaba más y más rato frente al ordenador o solo en la planta de arriba mientras los niños y yo estábamos abajo. Yo temía que se hubiera enganchado a alguna página de perversiones pornográficas, que tuviera uno de esos amoríos virtuales o que estuviera intercambiando mensajes sexuales a través del móvil. Jenny emitió un sonido a medio camino entre una risa y un sollozo, duro y lo bastante doloroso como para sobresaltarme. —Si sólo… Probablemente debería haber deducido lo que sucedía cuando vi el monitor, pero… No sé… Tenía otras preocupaciones en mente. —Los allanamientos. Un movimiento incómodo con los hombros. —Bueno, sí, lo que fueran. Empezaron más o menos en esa época… o bien yo comencé a darme cuenta en aquel entonces. Me impedían pensar con claridad. Me pasaba todo el tiempo comprobando si faltaba algo o si había algún objeto fuera de lugar, pero luego, si encontraba algo, me preocupaba estar volviéndome paranoica… y entonces me inquietaba estar volviéndome también paranoica con respecto a Pat. Y las dudas de Fiona no la habían ayudado. Me pregunté si, en el fondo, su hermana había contribuido a desestabilizar a Jenny a propósito o si había sido sólo un gesto honesto e inocente, si es que en temas familiares existe alguna vez algo inocente. —Así que decidí hacer la vista gorda y continuar adelante. No se me ocurría qué más hacer. Limpiaba aún más la casa; en cuanto los niños desordenaban algo, yo me ponía a ordenarlo o a lavarlo… Fregaba el suelo de la cocina unas tres veces al día. Y ya no lo hacía sólo para animar a Pat. Necesitaba que todo estuviera perfecto para que, en caso de que hubiera algo fuera de su sitio, darme cuenta de inmediato. Me refiero a que… Un destello de recelo. —No era nada grave. Tal como ya le dije, sabía que lo más probable era que Pat hubiera movido algo y después olvidara colocarlo en su sitio. Pero quería asegurarme. Yo había creído que Jenny estaba protegiendo a Conor, cuando, en realidad, ni siquiera se le había pasado por la cabeza la idea de que él pudiera estar involucrado en aquello. Estaba convencida de haber sufrido alucinaciones, y lo único que la preocupaba era la angustiosa posibilidad de que los médicos descubrieran que estaba loca y quisieran retenerla en el hospital. Lo que había estado protegiendo era lo más preciado que le quedaba: su plan. —Lo entiendo —dije. Fingiendo cambiar de postura, comprobé la hora en mi reloj: llevábamos unos veinte minutos hablando. Antes o después, sobre todo si yo estaba en lo cierto sobre ella, Fiona sería incapaz de soportar más la espera. —Y entonces ¿qué cambió? —Entonces… —dijo Jenny. El aire de aquella habitación se estaba volviendo irrespirable, pero ella tenía los brazos cruzados sobre el pecho para calentarse, como si tuviera frío. —Una noche, ya era tarde, entré en la cocina y me di cuenta de que Pat apagaba a toda prisa el ordenador, intentando que no viera lo que fuera que estaba haciendo; así que me senté a su lado y le dije: «Cariño, tienes que explicarme qué está pasando. Sea lo que sea, estoy segura de que podemos solucionarlo, pero necesito que me lo cuentes». Al principio, contestó: «Nada, no pasa nada. Lo tengo todo bajo control, no te preocupes». Lógicamente, me invadió una oleada de pánico y le espeté: «¡Oh Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? No vamos a levantarnos de esta mesa hasta que me expliques qué está ocurriendo». Y a Pat, al verme tan asustada, se le escapó: «No quería preocuparte, pensé que podría atraparlo y que nunca lo sabrías…». Y entonces me contó toda esa historia sobre visones y mofetas, sobre los huesos en el desván y los comentarios de la gente en internet… Aquella media sonrisa agria de nuevo. —¿Quiere que le confiese algo? Casi salté de alegría. Le pregunté: «Espera, ¿es eso? ¿Eso es lo único que va mal?». Y yo que andaba preocupándome por si tenía una aventura o, qué sé yo, una enfermedad terminal… Y allí estaba Pat, explicándome que quizá tuviéramos una rata o cualquier otro bicho viviendo en casa. Estuve a punto de estallar en lágrimas de alivio. «Mañana llamaremos a un exterminador», le dije. «No importa si tenemos que pedir un préstamo al banco para pagarlo; merecerá la pena». Pero Pat se negó. Me dijo: «No, escucha, no lo entiendes». Me explicó que ya había hecho venir a un exterminador, pero que el tipo le había comentado que, fuera lo que fuese aquel animal, jugaba en otra liga. Entonces yo me puse nerviosa: «Dios mío, Pat, ¿y has permitido que siguiéramos viviendo aquí como si tal cosa? ¿Acaso te has vuelto loco?». Me miró como un niño que te regala el dibujo que acaba de hacer y ve como lo tiras a la basura, y replicó: «¿Crees que habría permitido que los críos y tú os quedarais en casa si no fuera un lugar seguro? Me estoy ocupando de ello. No necesitamos que venga ningún exterminador y nos cobre varios cientos de euros por echar un poco de veneno. Seré yo quien atrape a ese bicho». Jenny sacudió la cabeza y continuó: —Entonces yo le dije: «Escucha, hasta ahora ni siquiera has conseguido verlo», a lo que él respondió: «Ya lo sé, pero eso es porque no podía hacer nada sin que te dieras cuenta. Ahora que lo sabes, hay un montón de alternativas. ¡Madre mía, Jen, no sabes lo aliviado que me siento!». Se reía. Se recostó en la silla, se pasó las manos por el pelo hasta desordenárselo