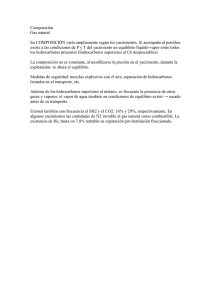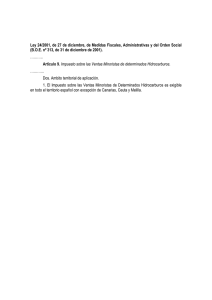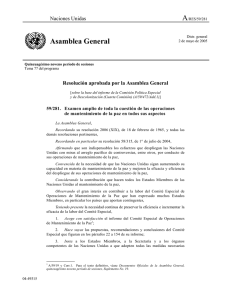La presencia del Estado en la Explotación de Recursos Naturales
Anuncio

Javier A. Ordaz Jáuregui. QMUL LLM Energy and Natural Resources. [email protected] La presencia del Estado en la Explotación de Recursos Naturales: un análisis comparativo. I. Introducción. La explotación de recursos naturales es una actividad profundamente asociada al desenvolvimiento económico de los Estados. Llevan consigo un peso económico y político inherente para todos ellos. Las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, relativas al proceso descolonizador de mediados del siglo XX, declaran el derecho de autodeterminación de los pueblos en asociación con el concepto de soberanía de los Estados sobre sus ‘riquezas y recursos naturales’. A través de él, se afirma que ‘es un elemento básico del derecho a la libre determinación’ (Asamblea General de las Naciones Unidas, Res 1803(XVII)) y que con ‘éste se fortalece la independencia económica de los Estados. Se ha afirmado también que el derecho internacional consuetudinario ha ampliado el alcance del principio de soberanía hacia a los pueblos y comunidades que habitan esos países. Dentro del aprovechamiento de los recursos naturales, la industria del petróleo ejemplifica mejor que otras las declaraciones hechas por la Asamblea General en sus resoluciones. Ésta es una de las mayores a nivel mundial por concepto de ingresos . Políticamente, juegan un papel estratégico para los estados y determinan su influencia internacional. Históricamente, ha jugado un papel económico sustancial para los nuevos estados y ha impulsado el desarrollo tecnológico del siglo XX. Para México, esta industria ha definido la realización del su etapa moderna, a la luz de la revolución y la industrialización del país. En este entendido, resulta sumamente interesante analizar la reciente reforma del sector energético mexicano desde el ámbito de los principios de soberanía encumbrados por el derecho internacional. Más todavía, dada la crispación que las reformas de las dos últimas décadas han generado en el ambiente político del país; hecho que no debe pasar inadvertido. Así, esta ponencia pretende esclarecer desde la óptica legal un concepto que pareciera desgastado y carente de valor significativo; pero que en realidad contiene lo opuesto. El ensayo explicará de qué manera la nueva reforma energética mexicana refleja el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, particularmente en el sector de los hidrocarburos. En primer lugar, se explicarán los componentes que el derecho internacional ha definido como los que integran este principio; además de cómo la norma mexicana –en la Ley de Hidrocarburos— y la de otras jurisdicciones los adoptan. Más adelante, se hablará sobre cuál ha sido, en la opinión de algunos juristas, la tendencia y evolución del principio de soberanía, y de qué manera la reforma refleja esta tendencia. En específico, de qué forma protege el artículo 120 de la Ley de Hidrocarburos, a las comunidades en donde se desarrollen proyectos de exploración y explotación, de conformidad con tratados internacionales y la costumbre internacional II. El derecho de soberanía permanente sobre las riquezas y recursos naturales. El derecho internacional sienta las bases de la relaciones entre sus partícipes, que son, principalmente los Estados. Permitiendo así, una dialéctica que en teoría garantiza el curso de las cosas entre la comunidad internacional. Dentro de este marco, hallamos como uno de sus principios el concepto de soberanía permanente sobre las riquezas y recursos naturales. Concepto que tiene sus orígenes a finales del siglo XIX (Pereira and Gough, 1-45) y que tomó relevancia a mediados siglo XX, a través de los movimientos de independencia de las colonias en África y Asia. Es interesante mencionar, no obstante, que la constitución de 1917 fue la primera legislación que declaró el dominio del Estado sobre sus recursos naturales; además, que la expropiación petrolera de 1938 fue la primera de su tipo (Marcel, 41). Por su parte, la resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, es la primera declaración internacional que otorga el estatus de derecho al principio de soberanía. Ésta señala que el Estado tiene el derecho de exigir las modalidades para la explotación de los recursos. Entre ellas, el derecho ‘a utilizar, limitar o prohibir dichas actividades’. Además reconoce el derecho de los Estados a nacionalizar, expropiar o al ejercicio de requisición, fundado bajo motivos de utilidad pública y a cambio de una ‘indemnización correspondiente.’(Asamblea General de las Naciones Unidas, Res 1803(XVII)) En principio, estas resoluciones carecen de peso legal. Ocasionalmente, son intenciones o expresiones hechas por la comunidad internacional respecto a asuntos de interés general; y pueden servir como guías para el desarrollo del derecho internacional. No obstante, en el caso de la Resolución 1803(XVII), la práctica estatal generalizada que siguió a su adopción le otorgó el carácter de costumbre internacional, es decir, adquirió la fuerza de una norma vinculante. El alcance del derecho de soberanía sobre los recursos naturales como costumbre internacional es un tema debatido entre juristas, aunque un punto de acuerdo existe entre estos: que el derecho concibe la prohibición de apropiación sobre los recursos por parte de particulares. Esta idea concibe la libertad que el Estado tiene para celebrar contratos con particulares para la explotación de recursos y que estos contratos deben ser vistos como una alienación temporal de los derechos inherentes del Estado; que pueden ser retirados en cualquier momento, a cambio de una compensación adecuada. Otro punto común de acuerdo es la obligación del estado de ejercer su derecho de soberanía en el contexto de las demás obligaciones internacionales existentes. Entre ellas están las previstas por la Carta de las Naciones Unidas, o aquella relativa a la protección del ambiente, provista en la obligación general de no afectar el territorio de otros Estados a causa de actividades realizadas en el de uno. Por su parte, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución) establece el derecho de soberanía permanente al señalar que la propiedad de la tierra corresponde originariamente a la Nación y que los recursos naturales de la plataforma continental y zócalos submarinos dentro del territorio nacional son ‘propiedad directa, inalienable e imprescriptible’ de la misma. Adicionalmente la Ley de hidrocarburos reafirma el principio al declarar que ‘[c]orresponde a la Nación la propiedad directa inalienable e inprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional…’ (Ley de Hidrocarburos, Art. 1, párr. 2) El principio de soberanía en derecho internacional, ha sido moldeado por la práctica de los Estados, decisiones judiciales y por resoluciones subsecuentes. De esta forma, encontramos que existen dos vertientes interpretativas al respecto. La primera, favorece el aumento de la presencia y control del estado en la explotación de los recursos. Esta visión fue motivada por el movimiento del Nuevo Orden Económico Internacional (en adelante NOEI), el cual procuraba reducir la brecha económica entre los países menos desarrollados y los desarrollados. El NOEI, en respuesta al dominio económico y técnico que las empresas privadas de los estados desarrollados ejercían sobre los países en desarrollo, sostenía que el principio de soberanía debería promover una participación más activa por parte del Estado. La resolución 2158(XXI) refleja esta visión al reconocer: ‘el derecho de todos los países, y en particular de los países en desarrollo, a asegurar y aumentar su participación en la administración de empresas que trabajan… con capital extranjero y a tener una participación mayor… en las ventajas y beneficios derivados de ellas…’ (Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 2158(XXI)). Esta resolución recibió fuertes rechazos por parte de los países desarrollados y sus estatus como norma de costumbre internacional ha sido cuestionado desde entonces. Esto, toda vez que la resolución 1803 reconocía que el derecho incluía también a los inversionistas y contemplaba el acceso a las utilidades obtenidas de sus inversiones. Además, el auge nacionalista en la Asamblea General cedió con los años por un discurso conciliador para la inversión extranjera, como lo demuestra la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados (Asamblea General de las Naciones Unidas, Res 3281(XXIX)). Cabe destacar no obstante, que la práctica estatal reciente expone que, al menos en la industria de los hidrocarburos, el Estado tiene nuevamente un interés de participación creciente. Así, se reconoce que en las regiones productoras más importantes del mundo, la industria petrolera ha sido nacionalizada; o que, alrededor del noventa por ciento de las reservas petroleras pertenecen a compañías estatales (Marcel, 1-2). Autores han definido este fenómeno como ‘nacionalismo sobre los recursos’, impulsado por los altos precios de éstos en el mercado internacional. (Stevens, 5) A pesar de ello, no hay indicación que la reciente tendencia signifique un cambio en la norma internacional a favor de una mayor la presencia del Estado como parte del derecho de soberanía permanente sobre los recursos naturales. La practica contemporánea general permite la inversión privada en el sector de hidrocarburos en diversas modalidades. Aunque existen ejemplos en donde ésta es restringida, como lo son los casos de Arabia Saudita e Irán. Allí, las compañías nacionales son las encargadas de realizar el proceso de extracción y comercialización de los hidrocarburos de forma exclusiva; mientras que la inversión extranjera se limita a contratos de servicios. Poco atractivos para las empresas privadas. En contraste, el resto de los Estados permite modos más benignos de participación, que generalmente suelen ser comercialmente ventajosas para las compañías nacionales de petróleo. Así, por ejemplo, la norma brasileña del Pré-Sal establece que la compañía nacional tendrá una participación mínima del treinta por ciento en todos los campos explotados (Zacour et al.,125). La nueva Ley de Hidrocarburos, por su parte, contempla dos modelos de contratos que permiten participación privada: los de producción compartida y las licencias. La norma también establece una participación para la compañía nacional, Pemex, la cual no deberá exceder del treinta por ciento, o ser no menor de veinte por ciento en proyectos transfronterizos (Ley de Hidrocarburos, Art. 16). Asimismo, esta ley establece regulaciones sobre la participación del contenido nacional. Este deberá ser mencionado en los contratos de exploración y explotación (Ley de Hidrocarburos, Art. 19 X) y deberá ser de al menos treita y cinco por ciento en aguas no profundas (Ley de Hidrocarburos Art 6 VI, art. 46, 126 y Trans. XXIV). Otro de los aspectos relevantes del derecho permanente de soberanía sobre los recursos es en relación a la resolución de controversias. La Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados señala el derecho de éstos a resolver las controversias relativas a la compensación por nacionalización ‘conforme a la[s] ley[es] nacional[es] del Estado que nacionaliza y por sus tribunales’ (Asamblea General de las Naciones Unidas, Res 3281(XXIX), Art. 2.2(c)). Es cierto, no obstante, que la cuestión de si este artículo representa costumbre internacional o no, es motivo de opiniones divergentes. La práctica ha utilizado al arbitraje internacional como alternativa para resolver estas controversias. La ley mexicana contempla el uso de este procedimiento bajo la condición expresa de que las leyes aplicables sean las mexicanas (Ley de Hidrocarburos, Art. 21). III. Soberanía sobre los recursos y derecho de los pueblos. La segunda vertiente interpretativa del derecho de soberanía permanente sobre los recursos naturales, se dirige a las personas. Esto es, que los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos sean reflejados en el bienestar de los pobladores y no en pocos privilegiados. A diferencia de la primer visión, donde se asumía que al otorgar el derecho soberano al Estado los habitantes serían los usufructuarios naturales, esta interpretación señala que son los pueblos que habitan los Estados quienes deben recibir los beneficios. La resolución 1803(XVII) declara expresamente a los pueblos como sujetos de este derecho, y que su ejercicio debe efectuarse en interés de su bienestar. Resoluciones como la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales (Asamblea General de las Naciones Unidas, Res 1514(XV)); la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación de los Estados (Asamblea General de las Naciones Unidas, Res 2625(XXV)); o la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (Asamblea General de las Naciones Unidas, Res 61/295), refuerzan el derecho de autodeterminación y lo llevan más allá del proceso descolonizador. Reconocen, por ejemplo el derecho de secesión de los Estados cuando éstos no respetan los principios de igualdad de derechos y aquellos esenciales para la autodeterminación. Asimismo, la Corte Internacional de Justicia ha dicho que el derecho internacional no prohíbe las declaraciones unilaterales de independencia de los pueblos (ICJ, Rep 403). En el mismo sentido declara la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que el derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales constituye costumbre internacional. (Pereira and Gough, 15) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, señala el derecho de éstos a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. Igualmente, establece la obligación de los Estados a establecer mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de ‘todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos… desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos… [o] toda forma de traslado forzado de población…’ (Asamblea General de las Naciones Unidas, Res 61/295, articulo 8). En el mismo sentido, el artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (en adelante OIT), establece que ‘deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan’, además de que se ‘deberá salvaguardar el derecho… a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos’. El convenio no hace manifiesto, como lo hacen las otras resoluciones, que el derecho a la propiedad y el aprovechamiento de los recursos naturales recae sobre los pueblos indígenas. En consecuencia, pueden existir conflictos entre los derechos que tiene el Estado y las comunidades en relación a los recursos que están en el subsuelo. Los Estados por lo general aplican el derecho patrimonial, por ejemplo, la constitución de Brasil hace manifiesto que las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios son bienes de la unión (Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 20, XI). La legislación mexicana garantiza y reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la determinación libre y a la autonomía de acceder ‘…al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan…’ (CPEUM, Artículo 2 A(VI)), con excepción de los recursos estratégicos, como los hidrocarburos. No obstante lo anterior, el Convenio 169, resulta un avance importante para la codificación del derecho de soberanía de los pueblos y el uso de los recursos naturales. Otro de los derechos fundamentales respectivo a la autodeterminación de los pueblos y el uso de los recursos naturales, es el del consentimiento libre, previo e informado, cuando en un proyecto de explotación se requiera el desplazamiento de pueblos y comunidades. Este derecho también contempla la existencia de un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, además de la posibilidad de regreso, cuando sea posible (Asamblea General de las Naciones Unidas, Res 61/295, Art. 10). El artículo 120 de la Ley de Hidrocarburos establece la existencia de procedimientos de consulta previa, libre informada con el fin de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades indígenas en lugares donde se desarrollen proyectos de hidrocarburos. Estos procedimientos tienen por objeto ‘alcanzar acuerdos o… el consentimiento’ de estas comunidades (Ley de Hidrocarburos, Art. 120 párr. 3). Igualmente, la ley contempla una contraprestación que puede ir del cero punto cinco por ciento al dos por ciento de las utilidades. Remuneración que, según expertos de la industria, resulta onerosa. A pesar de que la ley no establece lineamientos o principios que guíen estos procedimientos más allá de la coordinación que existirá entre las comunidades y las secretarías y dependencias pertinentes, ésta deberá observar los principios internacionales referentes a los pueblos indígenas, así como otros principios en materia de Derechos Humanos. IV. Conclusiones. La soberanía permanente sobre los recursos naturales sn un principio de derecho internacional caracterizado como costumbre internacional. Éste comprende elementos concretos como la prohibición de apropiación de territorio; el derecho de nacionalización bajo la obligación a una contraprestación adecuada; la resolución de controversias conforme a las leyes nacionales; o la observancia por parte del Estado de otras normas de derecho internacional. La intervención del Estado en las actividades de explotación de los recursos no está considerada como parte de este derecho, sin embargo la práctica estatal es generalizada y los Estados con recursos naturales económicamente relevantes, como los hidrocarburos, generalmente participan a través de una compañía nacional. El papel de la inversión extranjera en los desarrollos de proyectos de explotación de recursos, ha sido una característica siempre presente en la evolución del derecho de soberanía. Podría decirse que ésta ha sido el detonante del mismo. Actualmente, el derecho reconoce la interacción de la inversión extranjera y la participación activa de los Estados. En la práctica, las contrataciones que la empresa extranjera mantiene con el Estado resultan desventajosas en comparación con las que tiene la compañía nacional de petróleo. A pesar de que la Constitución y la nueva Ley de Hidrocarburos hacen manifiesto el ejercicio de la soberanía sobre los recursos naturales y atiende a los elementos que el derecho internacional establece, merece observarse la flexibilización se su marco jurídico en comparación con el régimen anterior respecto a la participación de la inversión extranjera. Sin embargo, emitir una valoración sobre este hecho trascendería la opinión jurídica. Lo único que desde esta perspectiva se puede afirmar es que en principio, las leyes mexicanas reflejan el espíritu del derecho internacional. El derecho internacional, asimismo, señala a los habitantes de los Estados como los verdaderos beneficiarios del derecho de soberanía. Bajo esta noción, el ejercicio de este derecho debe responder a los intereses de los individuos, pueblos y comunidades que lo habitan. Si el Estado, en ejercicio del derecho, violentara los intereses de sus habitantes y de las comunidades, incurriría en responsabilidad internacional. No obstante, esta afirmación es motivo de debate entre los juristas y la legislación de varios Estados presenta un conflicto potencial entre éstos y las comunidades. La norma mexicana, contempla los principios de derecho internacional existentes, sin embargo, su puesta en práctica determinará cuán eficaz es ésta para la protección de las comunidades y pueblos autóctonos ante los proyectos mineros y de hidrocarburos . Bibliografía. Marcel, Valerie, “Oil Titans: National Oil Companies in the Middle East”, Washington D.C.: Chatham House, 2006. Pereira, Ricardo y Orla Gough, “Permanent Sovereignty Over Natural Resourcesin the 21st Century: Natural Resource Governance and the Right to Self Determination of Indigenous Peoples Under International Law”, Melbourne Journal of International Law 14. (2013): 145. Impreso. Stevens, Paul, “National oil companies and international oil companies in the Middle East: Under the shadow of government and the resources nationalism cycle.” Journal of World Energy Law and Business 5. (2008): 5-30. Impreso. Zacour, T. Z. Pereira et al., “Petrobras and the new regulatory framework for the exploration and production of oil and natural gas in the Brazilian Pre-salt region.” Journal of World Energy Law and Business 5(2). (2012): 125-138. Impreso. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley de Hidrocarburos, DOF, 11 Agosto 2014. Constituiçao da República Federativa do Brasil de 1988 ONU. Asamblea General. Soberanía permanente sobre los recursos naturales, Res 1803(XVI). Nueva York, 1964. ONU. Asamblea General. Soberanía permanente sobre los recursos naturales, Res 2158(XXI) Nueva York, 1966. ONU. Asamblea General. Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, Res. 3281(XXIX). Nueva York, 1974. ONU. Asamblea General. Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, Res 1514(XV). Nueva York, 1960. ONU. Asamblea General. Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.Res 2625(XXV), Nueva york, 1970. ONU. Asamblea General. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Res 61/295, Nueva York, 2007.