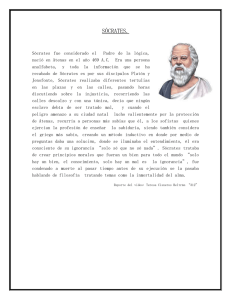Fedro o de la belleza
Anuncio

Platón Fedro o de la belleza Sócrates – Fedro Partiremos de este principio: toda alma es inmortal, porque todo lo que se mueve en movimiento continuo es inmortal. El ser que comunica el movimiento o el que le recibe, en el momento en que cesa de ser movido, cesa de vivir; sólo el ser que se mueve por sí mismo, no pudiendo dejar de ser el mismo, no cesa jamás de moverse; y aún más, es, para los otros seres que participan del movimiento, origen y principio del movimiento mismo. Un principio no puede ser producido; porque todo lo que comienza a existir debe necesariamente ser producido por un principio, y el principio mismo no ser producido por nada, porque, si lo fuera, dejaría de ser principio. Pero si nunca ha comenzado a existir, no puede tampoco ser destruido. Porque si un principio pudiese ser destruido, no podría él mismo renacer de la nada, ni nada tampoco podría renacer de él, si como hemos dicho, todo es producido necesariamente por un principio. Así, el ser que se mueve por sí mismo, es el principio del movimiento, y no puede ni nacer, ni perecer, porque de otra manera el cielo entero y todos los seres, que han recibido la existencia, se postrarían en una profunda inmovilidad, y no existiría un principio que les volviera el movimiento, una vez destruido. Queda, pues, demostrado, que lo que se mueve por sí mismo es inmortal, y nadie temerá afirmar, que el poder de moverse por sí mismo es la esencia del alma. En efecto, todo cuerpo, que es movido por un impulso extraño, es inanimado; todo cuerpo que recibe el movimiento de un principio interior, es animado; tal es la naturaleza del alma. Si es cierto que lo que se mueve por sí mismo no es otra cosa que el alma, se sigue necesariamente, que el alma no tiene ni principio, ni fin. Pero basta ya sobre su inmortalidad. Ocupémonos ahora del alma en sí misma. Para decir lo que ella es, sería preciso una ciencia divina y desenvolvimientos sin fin. Para hacer comprender su naturaleza por una comparación, basta una ciencia humana y algunas palabras. Digamos, pues, que el alma se parece a las fuerzas combinadas de un tronco de caballos y un cochero; los corceles y los cocheros de las almas divinas son excelentes y de buena raza, pero, en los demás seres, su naturaleza está mezclada de bien y de mal. Por esta razón, en la especie humana, el cochero dirige dos corceles, el uno excelente y de buena raza, y el otro muy diferente del primero y de un origen también muy diferente; y un tronco semejante no puede dejar de ser penoso y difícil de guiar. ¿Pero cómo, entre los seres animados, unos son llamados mortales y otros inmortales? Esto es lo que conviene esclarecer. El alma universal rige la materia inanimada, y hace su evolución en el universo, manifestándose bajo mil formas diversas. Cuando es perfecta y alada, campea en lo más alto de los cielos, y gobierna el orden universal. Pero cuando ha perdido sus alas, rueda en los espacios infinitos, hasta que se adhiere a alguna cosa sólida, y fija allí su estancia; y cuando ha revestido un cuerpo terrestre, que desde aquel acto, movido por la fuerza, que le comunica, parece moverse por sí mismo, esta reunión de alma y cuerpo se llama un ser vivo, con el aditamento de ser mortal. En cuanto al nombre de inmortal, el razonamiento no puede definirlo, pero nosotros nos lo imaginamos; y sin haber visto jamás la sustancia a la que este nombre conviene, y sin comprenderla suficientemente, conjeturamos que un ser inmortal es el formado por la reunión de un alma y de un cuerpo unidos de toda eternidad. Pero sea lo que Dios quiera, y dígase lo que se quiera, para nosotros basta que expliquemos, cómo las almas pierden sus alas. He aquí quizá la causa. La virtud de las alas consiste en llevar lo que es pesado hacia las regiones superiores, donde habita la raza de los dioses, siendo ellas participantes de lo que es divino más que todas las cosas corporales. Es divino todo lo que es bello, bueno, verdadero, y todo lo que posee cualidades análogas, y también lo es lo que nutre y fortifica las alas del alma; y todas las cualidades contrarias como la fealdad, el mal, las ajan y echan a perder. El Señor omnipotente, que está en los cielos, Júpiter, se adelanta el primero, conduciendo su carro alado, ordenando y vigilándolo todo. El ejército de los dioses y de los demonios le sigue, dividido en once tribus; porque de las doce divinidades supremas sólo Vesta queda en el palacio celeste; las once restantes, en el orden que les está prescrito, conducen cada una la tribu que preside. ¡Qué encantador espectáculo nos ofrece la inmensidad del cielo, cuando los inmortales bienaventurados realizan sus revoluciones llenando cada uno las funciones que les están encomendadas! Detrás de ellos marchan los que quieren y pueden servirles, porque en la corte celestial está desterrada la envidia. Cuando van al festín y banquete que les espera, avanzan por un camino escarpado hasta la cima más elevada de la bóveda de los cielos. Los carros de los dioses, mantenidos siempre en equilibrio por sus corceles dóciles al freno, suben sin esfuerzo; los otros caminan con dificultad, porque el corcel malo pesa sobre el carro inclinado y le arrastra hacia la tierra, si no ha sido sujetado por su cochero. Entonces es cuando el alma sufre una prueba y sostiene una terrible lucha. Las almas de los que se llaman inmortales, cuando han subido a lo más alto del cielo, se elevan por cima de la bóveda celeste y se fijan sobre su convexidad; entonces se ven arrastradas por un movimiento circular, y contemplan durante esta evolución lo que se halla fuera de esta bóveda, que abraza el universo. Ninguno de los poetas de este mundo ha celebrado nunca la región que se extiende por cima del cielo; ninguno la celebrará jamás dignamente. He aquí, sin embargo, lo que es, porque no hay temor de publicar la verdad, sobre todo, cuando se trata de la verdad. La esencia sin color, sin forma, impalpable, no puede contemplarse sino por la guía del alma, la inteligencia; en torno de la esencia está la estancia de la ciencia perfecta que abraza la verdad toda entera. El pensamiento de los dioses, que se alimenta de inteligencia y de ciencia sin mezcla, como el de toda alma ávida del alimento que la conviene, gusta ver la esencia divina de que hacía tiempo estaba separado, y se entrega con placer a la contemplación de la verdad, hasta el instante en que el movimiento circular la lleve al punto de su partida. Durante esta revolución, contempla la justicia en sí, la sabiduría en sí, no esta ciencia que está sujeta a cambio y que se muestra diferente según los distintos objetos, que nosotros, mortales, queremos llamar seres, sino la ciencia, que tiene por objeto el ser de los seres. Y cuando ha contemplado las esencias y está completamente saciado, se sume de nuevo en el cielo y entra en su estancia. Apenas ha llegado, el cochero conduce los corceles al establo, en donde les da ambrosía para comer y néctar para beber. Tal es la vida de los dioses. Entre las otras almas, la que sigue a las almas divinas con paso más igual y que más las imita, levanta la cabeza de su cochero hasta las regiones superiores, y se ve arrastrada por el movimiento circular; pero, molestada por sus corceles, apenas puede entrever las esencias. Hay otras, que tan pronto suben, como bajan, y que arrastradas acá y allá por sus corceles, aperciben ciertas esencias y no pueden contemplarlas todas. En fin, otras almas siguen de lejos, aspirando como las primeras a elevarse hacia las regiones superiores, pero sus esfuerzos son impotentes, están como sumergidas y errantes en los espacios inferiores, y, luchando con ahínco por ganar terreno, se ven entorpecidas y completamente abatidas; entonces ya no hay más que confusión, combate y lucha desesperada: y por la poca maña de sus cocheros, muchas de estas almas se ven lisiadas, y otras ven caer una a una las plumas de sus alas; todas, después de esfuerzos inútiles e impotentes para elevarse hasta la contemplación del ser absoluto, desfallecen, y en su caída no les queda más alimento que las conjeturas de la opinión. Este tenaz empeño de las almas por elevarse a un punto desde donde puedan descubrir la llanura de la verdad, nace de que sólo en esta llanura pueden encontrar un alimento capaz de nutrir la parte más noble de sí mismas, y de desenvolver las alas que llevan al alma lejos de las regiones inferiores. Es una ley de Adrasto, que toda alma que ha podido seguir al alma divina y contemplar con ella alguna de las esencias, esté exenta de todos los males hasta un nuevo viaje, y si su vuelo no se debilita, ignorará eternamente sus sufrimientos. Pero cuando no puede seguir a los dioses, cuando por un extravío funesto, llena del impuro alimento del vicio y del olvido, se entorpece y pierde sus alas, entonces cae en esta tierra; una ley quiere que en esta primera generación y aparición sobre la tierra no anime el cuerpo de ningún animal. El alma que ha visto, lo mejor posible, las esencias y la verdad, deberá constituir un hombre, que se consagrará a la sabiduría, a la belleza, a las musas y al amor; la que ocupa el segundo lugar será un rey justo o guerrero o poderoso; la de tercer lugar, un político, un financiero, un negociante; la del cuarto, un atleta infatigable o un médico; la del quinto, un adivino o un iniciado; la del sexto, un poeta o un artista; la del sétimo, un obrero o un labrador; la del octavo, un sofista o un demagogo; la del noveno, un tirano. En todos estos estados, a todo el que ha practicado la justicia, le espera después de su muerte un destino más alto; el que la ha violado cae en una condición inferior. El alma no puede volver a la estancia de donde ha partido, sino después de un destierro de diez mil años: porque no recobra sus alas antes, a menos que haya cultivado la filosofía con un corazón sincero o amado a los jóvenes con un amor filosófico. A la tercer revolución de mil años, si ha escogido tres veces seguidas este género de vida, recobra sus alas y vuela hacia los dioses en el momento en que la última, a los tres mil años, se ha realizado. Pero las otras almas, después de haber vivido su primer existencia, son objeto de un juicio: y una vez juzgadas, las unas descienden a las entrañas de la tierra para sufrir allí su castigo; otras, que han obtenido una sentencia favorable, se ven conducidas a un paraje del cielo, donde reciben las recompensas debidas a las virtudes que hayan practicado durante su vida terrestre. Después de mil años, las unas y las otras son llamadas para un nuevo arreglo de las condiciones que hayan de sufrir, y cada una puede escoger el género de vida que mejor le parezca. De esta manera el alma de un hombre puede animar una bestia salvaje, y el alma de una bestia animar un hombre, con tal que éste haya sido hombre en una existencia anterior. Porque el alma que no ha vislumbrado la verdad, no puede revestir la forma humana. En efecto, el hombre debe comprender lo general; es decir, elevarse de la multiplicidad de las sensaciones a la unidad racional. Esta facultad no es otra cosa que el recuerdo de lo que nuestra alma ha visto, cuando seguía al alma divina en sus evoluciones, cuando, echando una mirada desdeñosa sobre lo que nosotros llamamos seres, se elevaba a la contemplación del verdadero ser. Por esta razón es justo que el pensamiento del filósofo tenga solo alas, pensamiento que se liga siempre cuanto es posible por el recuerdo a las esencias, a que Dios mismo debe su divinidad. El hombre que sabe servirse de estas reminiscencias, está iniciado constantemente en los misterios de la infinita perfección, y sólo se hace él mismo verdaderamente perfecto. Desprendido de los cuidados que agitan a los hombres, y curándose sólo de las cosas divinas, el vulgo pretende sanarle de su locura y no ve que es un hombre inspirado. A esto tiende todo este discurso sobre la cuarta especie de delirio. Cuando un hombre apercibe las bellezas de este mundo y recuerda la belleza verdadera, su alma toma alas y desea volar; pero sintiendo su impotencia, levanta, como el pájaro, sus miradas al cielo, desprecia las ocupaciones de este mundo, y se ve tratado como insensato. De todos los géneros de entusiasmo este es el más magnífico en sus causas y en sus efectos para el que lo ha recibido en su corazón, y para aquel a quien ha sido comunicado; y el hombre que tiene este deseo y que se apasiona por la belleza, toma el nombre de amante. En efecto, como ya hemos dicho, toda alma humana ha debido necesariamente contemplar las esencias, pues de no ser así, no hubiera podido entrar en el cuerpo de un hombre. Pero los recuerdos de esta contemplación no se despiertan en todas las almas con la misma facilidad; una no ha hecho más que entrever las esencias; otra, después de su descenso a la tierra, ha tenido la desgracia de verse arrastrada hacia la injusticia por asociaciones funestas, y olvidar los misterios sagrados que en otro tiempo había contemplado. Un pequeño número de almas son las únicas que conservan con alguna claridad este recuerdo. Estas almas, cuando aperciben alguna imagen de las cosas del cielo, se llenan de turbación y no pueden contenerse, pero no saben lo que experimentan, porque sus percepciones no son bastante claras. Y es que la justicia, la sabiduría y todos los bienes del alma, han perdido su brillantez en las imágenes que vemos en este mundo. Entorpecidos nosotros mismos con órganos groseros, apenas pueden algunos, aproximándose a estas imágenes, reconocer ni aun el modelo que ellas representan. Nos estuvo reservado contemplar la belleza del todo radiante, cuando, mezclados con el coro de los bienaventurados, marchábamos con las demás almas en la comitiva de Júpiter y de los demás dioses, gozando allí del más seductor espectáculo; e iniciados en los misterios, que podemos llamar divinos, los celebrábamos exentos de la imperfección y de los males, que en el porvenir nos esperaban, y éramos admitidos a contemplar estas esencias perfectas, simples, llenas de calma y de beatitud, y las visiones que irradiaban en el seno de la más pura luz; y, puros nosotros, nos veíamos libres de esta tumba que llamamos nuestro cuerpo, y que arrastramos con nosotros, como la ostra sufre la prisión que la envuelve. Deben disimularse estos rodeos, debidos al recuerdo de una felicidad que no existe y que echamos de menos. En cuanto a la belleza, ella brilla, como ya he dicho, entre todas las demás esencias, y en nuestra estancia terrestre, donde lo eclipsa todo con su brillantez, la reconocemos por el más luminoso de nuestros sentidos. La vista es, en efecto, el más sutil de todos los órganos del cuerpo. No puede, sin embargo, percibir la sabiduría, porque sería increíble nuestro amor por ella, si su imagen y las imágenes de las otras esencias, dignas de nuestro amor, se ofreciesen a nuestra vista, tan distintas y tan vivas como son. Pero al presente sólo la belleza tiene el privilegio de ser a la vez un objeto tan sorprendente como amable. El alma que no tiene un recuerdo reciente de los misterios divinos, o que se ha abandonado a las corrupciones de la tierra, tiene dificultad en elevarse de las cosas de este mundo hasta la perfecta belleza por la contemplación de los objetos terrestres, que llevan su nombre; antes bien, en vez de sentirse movida por el respeto hacia ella, se deja dominar por el atractivo del placer, y, como una bestia salvaje, violando el orden eterno, se abandona a un deseo brutal, y en su comercio grosero no teme, no se avergüenza de consumar un placer contra naturaleza. Pero el hombre, que ha sido perfectamente iniciado, que contempló en otro tiempo el mayor número de esencias, cuando ve un semblante que remeda la belleza celeste o un cuerpo que le recuerda por sus formas la esencia de la belleza, siente por lo pronto como un temblor, y experimenta los terrores religiosos de otro tiempo; y fijando después sus miradas en el objeto amable, le respeta como a un Dios, y si no temiese ver tratado su entusiasmo de locura, inmolaría víctimas al objeto de su pasión, como a un ídolo, como a un Dios. A su vista, semejante a un hombre atacado de la fiebre, muda de semblante, el sudor inunda su frente, y un fuego desacostumbrado se infiltra en sus venas; en el momento en que ha recibido por los ojos la emanación de la belleza siente este dulce calor que nutre las alas del alma; esta llama hace derretir la cubierta, cuya dureza las impedía hacía tiempo desenvolverse. La afluencia de este alimento hace que el miembro, raíz de las alas, cobre vigor, y las alas se esfuerzan por derramarse por toda el alma, porque primitivamente el alma era toda alada. En este estado, el alma entra en efervescencia e irritación; y esta alma, cuyas alas empiezan a desarrollarse, es como el niño, cuyas encías están irritadas y embotadas por los primeros dientes. Las alas, desenvolviéndose, le hacen experimentar un calor, una dentera, una irritación del mismo género. En presencia de un objeto bello recibe las partes de belleza que del mismo se desprenden y emanan, y que han hecho dar al deseo el nombre de imeros, experimenta un calor suave, se reconoce satisfecho y nada en la alegría. Pero cuando está separada del objeto amado, el fastidio la consume, los poros del alma por donde salen las alas se desecan, se cierran, de suerte que no tienen ya salida. Presa del deseo y encerradas en su prisión. Las alas se agitan, como la sangre se agita en las venas; hacen empuje en todas direcciones, y el alma, aguijoneada por todas partes se pone furiosa y fuera de sí de tanto sufrir, mientras el recuerdo de la belleza la inunda de alegría. Estos dos sentimientos la dividen y la turban, y en la confusión a que la arrojan tan extrañas emociones, se angustia, y en su frenesí no puede, ni descansar de noche, ni gozar durante el día de alguna tranquilidad; y antes bien, llevada por la pasión, se lanza a todas partes donde cree encontrar su querida belleza. Ha vuelto a verla; ha recibido de nuevo sus emanaciones; en el momento se vuelven a abrir los poros que estaban obstruidos, respira y no siente ya el aguijón del dolor, y gusta durante estos cortos instantes el placer más encantador. Así es, que el amante no quiere separarse de la persona que ama, porque nada le es más precioso que este objeto tan bello; madre, hermano, amigos, todo lo olvida; pierde su fortuna abandonada sin experimentar la menor sensación; deberes, atenciones que antes tenía complacencia en respetar, nada le importan; consiente ser esclavo y adormecerse, con tal que se vea cerca del objeto de sus deseos; y si adora al que posee la belleza, es porque sólo en él encuentra alivio a los tormentos que sufre. A esta afección, precioso joven, los hombres la llaman amor; los dioses la dan un nombre tan singular, que quizá te haga sonreír. Algunos homerianos nos citan, según creo, dos versos de su poeta, que han conservado, uno de los cuales es muy injurioso al amor y verdaderamente poco conveniente. «Los mortales le llaman Eros, el dios alado; los inmortales le llaman el Pteros, el que da alas.» Se puede admitir o desechar la autoridad de estos dos versos; siempre es cierto que la causa y la naturaleza de la afección de los amantes son tales como yo las he descrito. Si el hombre enamorado ha sido uno de los que antes siguieron a Júpiter, tiene más fuerza para resistir al Dios [301] alado que ha venido a caer sobre él; los que han sido servidores de Marte y le han seguido en su revolución alrededor del cielo, cuando se ven invadidos por el amor, y se creen ultrajados por el objeto de su pasión, se ven arrastrados por un furor sangriento, que los lleva a inmolarse con su ídolo. Así es que cada cual honra al Dios cuya comitiva seguía, y le imita en su vida tanto cuanto está en su poder, por lo menos, durante la primer generación y mientras no está corrompido; y esta imitación la lleva a cabo en sus intimidades amorosas y en todas las demás relaciones. Cada hombre escoge un amor según su carácter, le hace su Dios, le levanta una estatua en su corazón, y se complace en engalanarla, como para rendirla adoración y celebrar sus misterios. Los servidores de Júpiter buscan un alma de Júpiter en aquel que adoran, examinan si gustan de la sabiduría y del mando, y cuando le han encontrado tal como le desean y le han consagrado su amor, hacen los mayores esfuerzos por desenvolver en él tan nobles inclinaciones. Si no se han entregado desde luego por entero a las ocupaciones que corresponden a esto, se dedican, sin embargo, y trabajan en perfeccionarse mediante las enseñanzas de los demás y los esfuerzos propios. Intentan descubrir en sí mismos el carácter de su Dios, y lo consiguen, porque se ven forzados a volver sin cesar sus miradas del lado de este Dios; y cuando lo han conseguido por la reminiscencia, el entusiasmo los trasporta, y toman de él sus costumbres y sus hábitos, tanto, por lo menos, cuanto es posible al hombre participar de la naturaleza divina. Como atribuyen este cambio dichoso a la influencia del objeto amado, le aman más; y si Júpiter es el origen divino de donde toman su inspiración, semejantes a las bacantes, la derraman sobre el objeto de su amor, y en cuanto pueden le hacen semejante a su Dios. Los que han viajado en la comitiva de Juno buscan un alma regia, y desde que la han encontrado, obran para [302] con ella de la misma manera. En fin, todos aquellos que han seguido a Apolo o a los otros dioses, arreglando su conducta sobre la base de la divinidad que han elegido, buscan un joven del mismo natural; y cuando le poseen, imitando su divino modelo, se esfuerzan en persuadir a la persona amada a que haga otro tanto, y de esta manera le amoldan a las costumbres de su Dios, y le comprometen a reproducir este tipo de perfección en cuanto les es posible. Lejos de concebir sentimientos de envidia y de baja malevolencia contra él, todos sus deseos, todos sus esfuerzos, tienden sólo a hacerle semejante a ellos mismos y al Dios a que rinden culto. Tal es el celo de que se ven animados los verdaderos amantes, y si consiguen buena acogida para su amor, su victoria es una iniciación; y la persona amada, que se deja subyugar por un amante que ama con delirio, se abandona a una pasión noble, que es para él un origen de felicidad. Su derrota tiene lugar de esta manera. Hemos distinguido en cada alma tres partes diferentes por medio de la alegoría de los corceles y del cochero. Sigamos, pues, con la misma figura. Uno de los dos corceles, decíamos, es de buena raza, el otro es vicioso. Pero ¿de dónde nace la excelencia del uno y el vicio del otro? Esto es lo que no hemos dicho, y lo que vamos a explicar ahora. El primero tiene soberbia planta, formas regulares y bien desenvueltas, cabeza erguida y carnerada; es blanco con ojos negros; ama la gloria con sabio comedimiento; tiene pasión por el verdadero honor; obedece, sin que se le castigue, a las exhortaciones y a la voz del cochero. El segundo tiene los miembros contrahechos, toscos, desaplomados, la cabeza gruesa y aplastada, el cuello corto: es negro, y sus ojos verdes y ensangrentados; no respira sino furor y vanidad; sus oídos velludos están sordos a los gritos del cochero, y con dificultad obedece a la espuela y al látigo. A la vista del objeto amado, cuando el cochero siente que el fuego del amor penetra su alma toda y que el aguijón del deseo irrita su corazón, el corcel dócil, dominado ahora y siempre por las leyes del pudor, se contiene, para no insultar al objeto amado; pero el otro corcel no atiende al látigo ni al aguijón, da botes, se alborota, y entorpeciendo a la vez a su guía y a su compañero, se precipita violentamente sobre el objeto amado para disfrutar en él de placeres sensuales. Por lo pronto, el guía y el compañero se resisten, se indignan contra esta violencia odiosa y culpable; pero al fin, cuando el mal no tiene límites, se dejan arrastrar, ceden al corcel furioso, y prometen consentirlo todo. Se aproximan al objeto bello, y contemplan esta aparición en todo su resplandor. A su vista, el recuerdo del cochero se fija en la esencia de la belleza; y se figura verla, como en otro tiempo, en la estancia de la pureza, colocada al lado de la sabiduría. Esta visión le llena de un terror religioso, se echa atrás, y esto le obliga a tirar de las riendas con tanta violencia, que los dos corceles se encabritan al mismo tiempo, el uno de buena gana, porque no está acostumbrado a hacer resistencia, el otro de mala porque siempre tiende a la violencia y a la rebelión. Mientras reculan, el uno, lleno de pudor y de arrobamiento, inunda el alma toda de sudor; el otro, insensible ya a la impresión del freno y al dolor de su caída, apenas tomó aliento, prorrumpió en gritos de furor, vertiendo injurias contra su guía y su compañero, echándoles en cara el haber abandonado por cobardía y falta de corazón su puesto y tratándoles de perjuros. Los estrecha, a pesar de ellos, a volver a la carga, y, accediendo a sus súplicas, les concede algunos instantes de plazo. Terminada esta tregua, ellos fingen no haber pensado en esto; pero el corcel malo, recordándoles su compromiso, haciéndoles violencia y relinchando con furor, los arrastra y los fuerza a renovar sus tentativas para con el objeto amado. Apenas se aproximan, el corcel malo se echa, se estira, y, entregándose a movimientos libidinosos, muerde el freno y se atreve a todo con desvergüenza. Pero entonces el cochero experimenta más fuertemente aún la impresión de antes, se echa atrás, como el jinete que va a tocar la barrera, y tira con mayor fuerza de las riendas del corcel indómito, rompe sus dientes, magulla su lengua insolente, ensangrienta su boca, le obliga a sentar en tierra sus piernas y muslos y le hace pasar mil angustias. Cuando, a fuerza de sufrir, el corcel vicioso ha visto abatido su furor, baja la cabeza y sigue la dirección que desea el cochero, y al percibir el objeto bello se muere de terror. Entonces solamente es cuando el amante sigue con modestia y pudor al que ama. Sin embargo, el joven que se ve servido y honrado al igual de un Dios por un amante que no finge amor, sino que está sinceramente apasionado, siente despertarse en él la necesidad de amar. Si antes sus camaradas u otras personas han denigrado en su presencia este sentimiento, diciendo que es cosa fea tener una relación amorosa, y si semejantes discursos han hecho que rechazara a su amante, el tiempo trascurrido, la edad, la necesidad de amar y de ser amado le obligan bien pronto a recibirle en su intimidad. Porque no puede estar en los decretos del destino, que se amen dos hombres malos, ni que dos hombres de bien no puedan amarse. Cuando la persona amada ha acogido al que ama y ha gozado de la dulzura de su conversación y de su sociedad, se ve como arrastrado por esta pasión, y comprende que la afección de todos sus amigos y de todos sus parientes no es nada, cotejada con la que le inspira su amante. Cuando han mantenido esta relación por algún tiempo y se han visto y han estado en contacto en los gimnasios o en otros puntos, la corriente de estas emanaciones que Júpiter, enamorado de Ganimedes, llamó deseo, se dirige a oleadas hacia el amante, entra en su interior en parte, y cuando ha penetrado así, lo demás se manifiesta al exterior; y, como el aire o un sonido reflejado por un cuerpo liso o sólido, las emanaciones de la belleza vuelven al alma del bello joven por el canal de los ojos, y abriendo a las alas todas sus salidas las nutren y las desprenden y llenan de amor el alma de la persona amada. Ama, pues, pero no sabe qué; no comprende lo que experimenta, ni tampoco podría decirlo; se parece al hombre que por haber contemplado por mucho tiempo en otros ojos enfermos, sintiese que su vista se oscurecía; no conoce la causa de su turbación, y no se apercibe de que se ve en su amante como en un espejo. Cuando está en su presencia, siente en sí mismo que se aplacan sus dolores; cuando ausente, le echa de menos cuanto puede echarse; y siente una afección que es como la imagen del amor, y a la cual no da el nombre de amor sino que la llama amistad. Sin embargo, desea como su amante, aunque con menos ardor, verle, tocarle, abrazarle y participar de su lecho, y sin duda no tardará en satisfacer este deseo. Mientras duermen en un mismo lecho, al corcel indócil le ocurre mucho que decir al cochero, y por premio de tantos sufrimientos pide un instante de placer. El corcel del joven amado no tiene nada que decir, pero experimentando algo que no comprende, estrecha a su amante entre sus brazos, y le prodiga los más expresivos besos, y mientras permanezcan tan inmediatos el uno al otro, no tendrá fuerza para rehusar los favores que su amante exija. Pero el otro corcel y el cochero lo resisten en nombre del pudor y de la razón. Si la parte mejor del alma es la más fuerte y triunfa y los guía hacia una vida ordenada, siguiendo los preceptos de la sabiduría, pasan ellos sus días en este mundo felices y unidos. Dueños de sí mismos viven como [306] hombres honrados, porque han subyugado lo que llevaba el vicio a su alma, y dado un vuelo libre a lo que engendra la virtud. Al morir, alados y aliviados de todo peso grosero, salen vencedores en uno de los tres combates que se pueden llamar verdaderamente olímpicos; y es tan grande este bien, que ni la sabiduría humana, ni el delirio que viene de los dioses, pueden proporcionar otro mejor al hombre. Si, por el contrario, han adoptado un género de vida más vulgar y contrario a la filosofía, aunque sin violar las leyes del honor, en medio de la embriaguez, en un momento de olvido y de extravío, sucederá sin duda que los corceles indómitos de los dos amantes, sorprendiendo sus almas, los conducirán hacia un mismo fin; escogerán entonces el género de vida más lisonjero a los ojos del vulgo, y se precipitarán a gozar. Cuando se han saciado, aún gustan de los mismos placeres, pero no con profusión, porque no los aprueba decididamente el alma. Tienen el uno para el otro una afección verdadera, pero menos fuerte que la de los puros amantes, y cuando su delirio ha cesado, creen haberse dado las prendas más preciosas de una fe recíproca; y creerían cometer un sacrilegio si rompieran los lazos que les ligan, para abrir sus corazones al aborrecimiento. Al fin de su vida, sin alas aún, pero ya impacientes por tomarlas, sus almas abandonan sus cuerpos, de suerte que su delirio amoroso recibe una gran recompensa. Porque la ley divina no permite que los que han comenzado su viaje celeste, sean precipitados en las tinieblas subterráneas, sino que pasan una vida brillante y dichosa en eterna unión, y, cuando reciben alas, las obtienen juntos, a causa del amor que les ha unido sobre la tierra. Tales son, mi querido joven, los maravillosos y divinos bienes que te procurará la afección de un amante; pero la amistad de un hombre sin amor, que sólo cuenta [307] con una sabiduría mortal, y que vive entregado por entero a los vanos cuidados del mundo, no puede producir, en el alma de la persona que ama, más que una prudencia de esclavo, a la que el vulgo da el nombre de virtud, pero que le hará andar errante, privado de razón en la tierra y en las cavernas subterráneas durante nueve mil años. Aquí tienes, ¡oh Amor!, la mejor y más bella palinodia que he podido cantarte en expiación de mi crimen. Si mi lenguaje ha sido demasiado poético, Fedro es el responsable de tales extravíos. Perdóname por mi primer discurso y recibe éste con indulgencia; echa sobre mí una mirada de benevolencia y benignidad; no me arrebates; ni disminuyas en mí por cólera, este arte de amar, cuyo presente me has hecho tú mismo; concédeme que, ahora más que nunca, esté ciegamente apasionado por la belleza. Si Fedro y yo te hemos ultrajado al principio groseramente, no acuses más que a Lisias, origen de este discurso; haz que renuncie a esas composiciones frívolas, y llámale hacia la filosofía, que su hermano Polemarco ha abrazado ya, con el fin de que su amante, que me escucha, libre de la incertidumbre que ahora le atormenta, pueda consagrar, sin miras secretas, su vida entera al amor dirigido por la filosofía. Fedón o del alma Fedón Verdaderamente este espectáculo hizo sobre mí una impresión extraordinaria. Yo no experimentaba la compasión que era natural que experimentase asistiendo a la muerte de un amigo. Por el contrario, Equecrates, al verle y escucharle, me parecía un hombre dichoso; tanta fue la firmeza y dignidad con que murió. Creía yo que no dejaba este mundo sino bajo la protección de los dioses, que le tenían reservada en el otro una felicidad tan grande, que ningún otro mortal ha gozado jamás otra igual; y así, no me vi sobrecogido de esa penosa compasión que parece debía inspirarme esta escena de duelo. Tampoco sentía mi alma el placer que se mezclaba ordinariamente en nuestras pláticas sobre la filosofía; porque en aquellos momentos también fue este el objeto de nuestra conversación; sino que en lugar de esto, yo no sé qué de extraordinario pasaba en mí; sentía como una mezcla, hasta entonces desconocida, de placer y dolor, cuando me ponía a considerar que dentro de un momento este hombre admirable iba a abandonarnos para siempre; y cuantos estaban presentes, se hallaban, poco más o menos, en la misma disposición. Se nos veía tan pronto sonreír como derramar lágrimas; sobre todo a Apolodoro; tú conoces a este hombre y su carácter. Equecrates ¿Cómo no he de conocer a Apolodoro? Fedón Se abandonaba por entero a esta diversidad de emociones; y yo mismo no estaba menos turbado que todos los demás. […] Fedón Todo te lo puedo contar punto por punto, porque desde la condenación de Sócrates no dejamos ni un solo día de verle. Como la plaza pública, donde había tenido lugar el juicio, estaba cerca de la prisión, nos reuníamos allí de madrugada, y conversando aguardábamos a que se abriera la cárcel, que nunca era temprano. Luego que se abría, entrábamos; y pasábamos ordinariamente todo el día con él. Pero el día de la muerte, nos reunimos más temprano que de costumbre. Habíamos sabido la víspera, al salir por la tarde de la prisión, que el buque había vuelto de Delos. Convinimos todos en ir al día siguiente al sitio acostumbrado lo más temprano que se pudiera, y ninguno faltó a la cita. El alcaide, que comúnmente era nuestro introductor, se adelantó, y vino donde estábamos para decirnos que esperáramos hasta que nos avisara, porque los Once, nos añadió, están en este momento mandando quitar los grillos a Sócrates, y dando orden para que muera hoy. Pasados algunos momentos, vino el alcaide y nos abrió la prisión. Al entrar, encontramos a Sócrates, a quien acababan de quitar los grillos, y a Jantipa, ya la conoces, que tenía uno de sus hijos en los brazos. Apenas nos vio, comenzó a deshacerse en lamentaciones, y a decir todo lo que las mujeres acostumbran en semejantes circunstancias. ¡Sócrates –gritó ella–, hoy es el último día en que te hablarán tus amigos y en que tú les hablarás! Pero Sócrates, dirigiendo una mirada a Criton, le dijo: que la lleven a su casa. En el momento, algunos esclavos de Criton condujeron a Jantipa, que iba dando gritos y golpeándose el rostro. Entonces Sócrates, tomando asiento, dobló la pierna, libre ya de los hierros, la frotó con la mano, y nos dijo: es cosa singular, amigos míos, lo que los hombres llaman placer; y ¡qué relaciones maravillosas mantiene con el dolor, que se considera como su contrario! Porque el placer y el dolor no se encuentran nunca a un mismo tiempo; y sin embargo, cuando se experimenta el uno, es preciso aceptar el otro, como si un lazo natural los hiciese inseparables. Siento que a Esopo no haya ocurrido esta idea, porque hubiera inventado una fábula, y nos hubiese dicho, que Dios quiso un día reconciliar estos dos enemigos, y que no habiendo podido conseguirlo, los ató a una misma cadena, y por esta razón, en el momento que uno llega, se ve bien pronto llegar a su compañero. Yo acabo de hacer la experiencia por mí mismo; puesto que veo que al dolor, que los hierros me hacían sufrir en esta pierna, sucede ahora el placer. —Verdaderamente, Sócrates, dijo Cebes, haces bien en traerme este recuerdo; porque a propósito de las poesías que has compuesto, de las fábulas de Esopo que has puesto en verso y de tu himno a Apolo, algunos, principalmente Eveno, me han preguntado recientemente por qué motivo te habías dedicado a componer versos desde que estabas preso, cuando no lo has hecho en tu vida. Si tienes algún interés en que pueda responder a Eveno, cuando vuelva a hacerme la misma pregunta, y estoy seguro de que la hará, dime lo que he de contestarle. —Pues bien, mi querido Cebes, replicó Sócrates, dile la verdad; que no lo he hecho seguramente por hacerme su rival en poesía, porque ya sabía que esto no me era fácil; sino que lo hice por depurar el sentido de ciertos sueños y aquietar mi conciencia respecto de ellos; para ver si por casualidad era la poesía aquella de las bellas artes a que me ordenaban que me dedicara; porque muchas veces, en el curso de mi vida, mi mismo sueño me ha aparecido tan pronto con una forma, como con otra, pero prescribiéndome siempre la misma cosa: Sócrates, me decía, cultiva las bellas artes. –Hasta ahora había tomado esta orden por una simple indicación, y me imaginaba que, a la manera de las excitaciones con que alentamos a los que corren en la lid, estos sueños que me prescribían el estudio de las bellas artes, me exhortaban sólo a continuar en mis ocupaciones acostumbradas; puesto que la filosofía es la primera de las artes, y yo vivía entregado por entero a la filosofía. Pero después de mi sentencia y durante el intervalo que me dejaba la fiesta del Dios, pensé que si eran las bellas artes, en el sentido estricto, a las que querían los sueños que me dedicara, era preciso obedecerles, y para tranquilizar mi conciencia no abandonar la vida hasta haber satisfecho a los dioses, componiendo al efecto versos según lo ordenaba el sueño. Comencé, pues, por cantar en honor del Dios, cuya fiesta se celebraba; en seguida, reflexionando que un poeta, para ser verdadero poeta, no debe componer discursos en verso sino inventar ficciones, y no reconociendo en mí este talento, me decidí a trabajar sobre las fábulas de Esopo; puse en verso las que sabía, y que fueron las primeras que vinieron a mi memoria. he aquí, mi querido Cebes, lo que habrás de decir a Eveno. Salúdale también en mi nombre, y dile, que si es sabio, que me siga, porque al parecer hoy es mi último día, puesto que los atenienses lo tienen ordenado. —Entonces Simmias dijo: ¡Ah!, Sócrates, qué consejo das a Eveno!, verdaderamente he hablado con él muchas veces; pero, a mi juicio, no se prestará muy voluntariamente a aceptar tu invitación. —¡Qué!, repuso Sócrates; ¿Eveno no es filósofo? —Por tal le tengo; respondió Simmias. —Pues bien, dijo Sócrates; Eveno me seguirá como todo hombre que se ocupe dignamente de filosofía. Sé bien que no se suicidará, porque esto no es lícito. Diciendo estas palabras se sentó al borde de su cama, puso los pies en tierra, y habló en esta postura todo el resto del día. —Cebes le preguntó: ¿cómo es, Sócrates, que no es permitido atentar a la propia vida, y sin embargo, el filósofo debe querer seguir a cualquiera que muere? —¡Y qué!, Cebes, replicó Sócrates, ¿ni tú ni Simmias habéis oído hablar nunca de esta cuestión a vuestro amigo Filolao? —Jamás, respondió Cebes, se explicó claramente sobre este punto. —Yo, replicó Sócrates, no sé más que lo que he oído decir, y no os ocultaré lo que he sabido. Así como así no puede darse una ocupación más conveniente para un hombre que va a partir bien pronto de este mundo, que la de examinar y tratar de conocer a fondo ese mismo viaje, y descubrir la opinión que sobre él tengamos formada. ¿En qué mejor cosa podemos emplearnos hasta la puesta del sol? —¿En qué se fundan, Sócrates, dijo Cebes, los que afirman que no es permitido suicidarse? He oído decir a Filolao, cuando estaba con nosotros, y a otros muchos, que esto era malo; pero nada he oído que me satisfaga sobre este punto. —Cobra ánimo, dijo Sócrates, porque hoy vas a ser más afortunado; pero te sorprenderás al ver que el vivir es para todos los hombres una necesidad absoluta e invariable, hasta para aquellos mismos a quienes vendría mejor la muerte que la vida; y tendrás también por cosa extraña que no sea permitido a aquellos, para quienes la muerte es preferible a la vida, procurarse a sí mismos este bien, y que estén obligados a esperar otro libertador. —Entonces Cebes, sonriéndose, dijo a la manera de su país: Dios lo sabe. —Esta opinión puede parecer irracional, repuso Sócrates, pero no es porque carezca de fundamento. No quiero alegar aquí la máxima, enseñada en los misterios, de que nosotros estamos en este mundo cada uno como en su puesto, y que nos está prohibido abandonarle sin permiso. Esta máxima es demasiado elevada, y no es fácil penetrar todo lo que ella encierra. Pero he aquí otra más accesible, y que me parece incontestable; y es que los dioses tienen cuidado de nosotros, y que los hombres pertenecen a los dioses. ¿No es esto una verdad? —Muy cierto; dijo Cebes. —Tú mismo, repuso Sócrates, si uno de tus esclavos se suicidase sin tu orden, ¿no montarías en cólera contra él, y no le castigarías rigurosamente, si pudieras? —Sí, sin duda. —Por la misma razón, dijo Sócrates, es justo sostener que no hay razón para suicidarse, y que es preciso que Dios nos envió una orden formal para morir, como la que me envía a mí en este día. —Lo que dices me parece probable, dijo Cebes; pero decías al mismo tiempo que el filósofo se presta gustoso a la muerte, y esto me parece extraño, si es cierto que los dioses cuidan de los hombres, y que los hombres pertenecen a los dioses; porque, ¿cómo pueden los filósofos desear no existir, poniéndose fuera de la tutela de los dioses, y abandonar una vida sometida al cuidado de los mejores gobernadores del mundo? Esto no me parece en manera alguna racional. ¿Creen que serán más capaces de gobernarse cuando se vean libres del cuidado de los dioses? Comprendo que un mentecato pueda pensar que es preciso huir de su amo a cualquier precio; porque no comprende que siempre conviene estar al lado de lo que es bueno, y no perderlo de vista; y por tanto si huye, lo hará sin razón. Pero un hombre sabio debe desear permanecer siempre bajo la dependencia de quien es mejor que él. De donde infiero, Sócrates, todo lo contrario de lo que tú decías; y pienso que a los sabios aflige la muerte y que a los mentecatos les regocija. —Sócrates manifestó cierta complacencia al notar la sutileza de Cebes; y dirigiéndose a nosotros, nos dijo: Cebes siempre encuentra objeciones, y no se fija mucho en lo que se le dice. —Pero, dijo entonces Simmias, yo encuentro alguna razón en lo que dice Cebes. En efecto, ¿qué pretenden los sabios al huir de dueños mucho mejores que ellos, y al privarse voluntariamente de su auxilio? A ti es a quien dirige este razonamiento Cebes, y te echa en cara que te separas de nosotros voluntariamente, y que abandonas a los dioses que, según tú mismo parecer, son tan buenos amos. —Tenéis razón, dijo Sócrates; y veo que ya queréis obligarme a que me defienda aquí como me he defendido en el tribunal. —Así es; dijo Simmias. —Es preciso, pues, satisfaceros, replicó Sócrates, y procurar que esta apología tenga mejor resultado respecto de vosotros, que el que tuvo la primera respecto de los jueces. En verdad, Simmias y Cebes, si no creyese encontrar en el otro mundo dioses tan buenos y tan sabios y hombres mejores que los que dejo en este, sería un necio, si no me manifestara pesaroso de morir. Pero sabed que espero reunirme allí con hombres justos. Puedo quizá hacerme ilusiones respecto de esto; pero en cuanto a encontrar allí dioses que son muy buenos dueños, yo lo aseguro en cuanto pueden asegurarse cosas de esta naturaleza. He aquí por qué no estoy tan afligido en estos momentos, esperando que hay algo reservado para los hombres después de esta vida, y que, según la antigua máxima, los buenos serán mejor tratados que los malos. —¿Pero qué, Sócrates, replicó Simmias, será posible que nos abandones sin hacernos partícipes de esas convicciones de tu alma? Me parece que este bien nos es a todos común; y si nos convences de tu verdad, tu apología está hecha. —Eso es lo que pienso hacer, respondió; pero antes veamos lo que Criton quiere decirnos. Me parece que ha rato intenta hablarnos. —No es más, dijo Criton, sino que el hombre, que debe darte el veneno, no ha cesado de decirme largo rato ha, que se te advierta que hables poco, porque dice que el hablar mucho acalora, y que no hay cosa más opuesta, para que produzca efecto el veneno; por lo que es preciso dar dos y tres tomas, cuando se está de esta suerte acalorado. —Déjale que hable, respondió Sócrates; y que prepare la cicuta, como si hubiera necesidad de dos tomas y de tres, si fuese necesario. —Ya sabía yo que darías esta respuesta, dijo Criton; pero él no desiste de sus advertencias. —Dejadle que diga, repuso Sócrates; ya es tiempo de que explique delante de vosotros, que sois mis jueces, las razones que tengo para probar que un hombre, que se ha consagrado toda su vida a la filosofía, debe morir con mucho valor, y con la firme esperanza de que gozará después de la muerte bienes infinitos. Voy a daros las pruebas, Simmias y Cebes. Los hombres ignoran que los verdaderos filósofos no trabajan durante su vida sino para prepararse a la muerte; y siendo esto así, sería ridículo que después de haber proseguido sin tregua este único fin, recelasen y temiesen, cuando se les presenta la muerte. —En este momento Simmias echándose a reír, dijo a Sócrates: ¡Por Júpiter!, tú me has hecho reír, a pesar de la poca gana que tengo de hacerlo en estos momentos; porque estoy seguro de que si hubiera aquí un público que te escuchara, los más no dejarían de decir que hablas muy bien de los filósofos. Nuestros tebanos, sobre todo, consentirían gustosos en que todos los filósofos aprendieran tan bien a morir, que positivamente se murieran; y dirían que saben bien que esto es precisamente lo que se merecen. —Dirían verdad, Simmias, repuso Sócrates; salvo un punto que ignoran, y es por qué razón los filósofos desean morir, y por qué son dignos de la muerte. Pero dejemos a los tebanos, y hablemos nosotros. La muerte, ¿es alguna cosa? —Sí, sin duda, respondió Simmias. —¿No es, repuso Sócrates, la separación del alma y el cuerpo, de manera que el cuerpo queda solo de un lado y el alma sola de otro? ¿No es esto lo que se llama la muerte? —Lo es, dijo Simmias. —Vamos a ver, mi querido amigo, si piensas como yo, porque de este principio sacaremos magníficos datos para resolver el problema que nos ocupa. ¿Te parece digno de un filósofo buscar lo que se llama el placer, como, por ejemplo, el de comer y beber? —No, Sócrates. —¿Y los placeres del amor? —De ninguna manera. —Y respecto de todos los demás placeres que afectan al cuerpo, ¿crees tú que deba buscarlos y apetecer, por ejemplo, trajes hermosos, calzado elegante, y todos los demás adornos del cuerpo? ¿Crees tú que debe estimarlos o despreciarlos, siempre que la necesidad no le fuerce a servirse de ellos? —Me parece, dijo Simmias, que un verdadero filósofo no puede menos de despreciarlos. —Te parece entonces, repuso Sócrates, que todos los cuidados de un filósofo no tienen por objeto el cuerpo; y que, por el contrario, procura separarse de él cuanto le es posible, para ocuparse sólo de su alma. —Seguramente. —Así, pues, entre todas estas cosas de que acabo de hablar, replicó Sócrates, es evidente que lo propio y peculiar del filósofo es trabajar más particularmente que los demás hombres en desprender su alma del comercio del cuerpo. —Evidentemente, dijo Simmias; y sin embargo, la mayor parte de los hombres se figuran que el que no tiene placer en esta clase de cosas y no las aprovecha, no sabe verdaderamente vivir; y creen que el que no disfruta de los placeres del cuerpo, está bien cercano a la muerte. —Es verdad, Sócrates. —¿Y qué diremos de la adquisición de la ciencia? El cuerpo, ¿es o no un obstáculo cuando se le asocia a esta indagación? Voy a explicarme por medio de un ejemplo. La vista y el oído, ¿llevan consigo alguna especie de certidumbre, o tienen razón los poetas cuando en sus cantos nos dicen sin cesar, que realmente ni oímos ni vemos? Porque si estos dos sentidos no son seguros ni verdaderos, los demás lo serán mucho menos, porque son más débiles. ¿No lo crees como yo? —Sí, sin duda; dijo Simmias. —¿Cuándo encuentra entonces el alma la verdad? Porque mientras la busca con el cuerpo, vemos claramente que este cuerpo la engaña y la induce a error. —Es cierto. —¿No es por medio del razonamiento como el alma descubre la verdad? —Sí. —¿Y no razona mejor que nunca cuando no se ve turbada por la vista, ni por el oído, ni por el dolor, ni por el placer; y cuando, encerrada en sí misma, abandona al cuerpo, sin mantener con él relación alguna, en cuanto esto es posible, fijándose en el objeto de sus indagaciones para conocerlo? —Perfectamente dicho. —¿Y no es entonces cuando el alma del filósofo desprecia el cuerpo, huye de él, y hace esfuerzos para encerrarse en sí misma? —Así me parece. —¿Qué diremos ahora de ciertas cosas, Simmias, como la justicia, por ejemplo? ¿Diremos que es algo, o que no es nada? —Diremos que es alguna cosa, seguramente. —¿Y no podremos decir otro tanto del bien y de lo bello? —Sin duda. —¿Pero has visto tú estos objetos con tus ojos? —Nunca. —¿Existe algún otro sentido corporal, por el que hayas percibido alguna vez estos objetos, de que estamos hablando, como la magnitud, la salud, la fuerza; en una palabra, la esencia de todas las cosas, es decir, aquello que ellas son en sí mismas? ¿Es por medio del cuerpo como se conoce la realidad de estas cosas? ¿O es cierto que cualquiera de nosotros, que quiera examinar con el pensamiento lo más profundamente que sea posible lo que intente saber, sin mediación del cuerpo, se aproximará más al objeto y llegará a conocerlo mejor? —Seguramente. —¿Y lo hará con mayor exactitud el que examine cada cosa con sólo el pensamiento, sin tratar de auxiliar su meditación con la vista, ni sostener su razonamiento con ningún otro sentido corporal; o el que sirviéndose del pensamiento, sin más, intente descubrir la esencia pura y verdadera de las cosas sin el intermedio de los ojos, ni de los oídos; desprendido, por decirlo así, del cuerpo por entero, que no hace más que turbar el alma, e impedir que encuentre la verdad siempre que con él tiene la menor relación? Si alguien puede llegar a conocer la esencia de las cosas, ¿no será, Simmias, el que te acabo de describir? —Tienes razón, Sócrates, y hablas admirablemente. —De este principio, continuó Sócrates, ¿no se sigue necesariamente que los verdaderos filósofos deban pensar y discurrir para sí de esta manera? La razón no tiene más que un camino que seguir en sus indagaciones; mientras tengamos nuestro cuerpo, y nuestra alma esté sumida en esta corrupción, jamás poseeremos el objeto de nuestros deseos; es decir, la verdad. En efecto, el cuerpo nos opone mil obstáculos por la necesidad en que estamos de alimentarle, y con esto y las enfermedades que sobrevienen, se turban nuestras indagaciones. Por otra parte, nos llena de amores, de deseos, de temores, de mil quimeras y de toda clase de necesidades; de manera que nada hay más cierto que lo que se dice ordinariamente: que el cuerpo nunca nos conduce a la sabiduría. Porque, ¿de dónde nacen las guerras, las sediciones y los combates? Del cuerpo con todas sus pasiones. En efecto; todas las guerras no proceden sino del ansia de amontonar riquezas, y nos vemos obligados a amontonarlas a causa del cuerpo, para servir como esclavos a sus necesidades. He aquí por qué no tenemos tiempo para pensar en la filosofía; y el mayor de nuestros males consiste en que en el acto de tener tiempo y ponernos a meditar, de repente interviene el cuerpo en nuestras indagaciones, nos embaraza, nos turba y no nos deja discernir la verdad. Está demostrado que si queremos saber verdaderamente alguna cosa, es preciso que abandonemos el cuerpo, y que el alma sola examine los objetos que quiere conocer. Sólo entonces gozamos de la sabiduría, de que nos mostramos tan celosos; es decir, después de la muerte, y no durante la vida. La razón misma lo dicta; porque si es imposible conocer nada en su pureza mientras que vivimos con el cuerpo, es preciso que suceda una de dos cosas: o que no se conozca nunca la verdad, o que se la conozca después de la muerte, porque entonces el alma, libre de esta carga, se pertenecerá a sí misma; pero mientras estemos en esta vida, no nos aproximaremos a la verdad, sino en razón de nuestro alejamiento del cuerpo, renunciando a todo comercio con él, y cediendo sólo a la necesidad; no permitiendo que nos inficione con su corrupción natural, y conservándonos puros de todas estas manchas, hasta que Dios mismo venga a libertarnos. Entonces, libres de la locura del cuerpo, conversaremos, así lo espero, con hombres que gozarán la misma libertad, y conoceremos por nosotros mismos la esencia pura de las cosas; porque quizá la verdad sólo en esto consiste; y no es permitido alcanzar esta pureza al que no es asimismo puro. He aquí, mi querido Simmias lo que me parece deben pensar los verdaderos filósofos, y el lenguaje que deben usar entre sí. ¿No lo crees como yo? —Seguramente, Sócrates. —Si esto es así, mi querido Simmias, todo hombre que llegue a verse en la situación en que yo me hallo, tiene un gran motivo para esperar que allá, mejor que en otra parte, poseerá lo que con tanto trabajo buscamos en este mundo; de suerte que este viaje, que se me ha impuesto, me llena de una dulce esperanza; y hará el mismo efecto sobre todo hombre que se persuada, que su alma está preparada, es decir, purificada para conocer la verdad. Y bien; purificar el alma, ¿no es, como antes decíamos, separarla del cuerpo, y acostumbrarla a encerrarse y recogerse en sí misma, renunciando al comercio con aquel cuanto sea posible, y viviendo, sea en esta vida, sea en la otra, sola y desprendida del cuerpo, como quien se desprende de una cadena? —Es cierto, Sócrates. —Y a esta libertad, a esta separación del alma y del cuerpo, ¿no es a lo que se llama la muerte? —Seguramente. —Y los verdaderos filósofos, ¿no son los únicos que verdaderamente trabajan para conseguir este fin? ¿No constituye esta separación y esta libertad toda su ocupación? —Así me lo parece, Sócrates. —¿No sería una cosa ridícula, como dije al principio, que después de haber gastado un hombre toda su vida en prepararse para la muerte, se indignase y se aterrase al ver que la muerte llega? ¿No sería verdaderamente ridículo? —¿Cómo no? —Es cierto, por consiguiente, Simmias, que los verdaderos filósofos se ejercitan para la muerte, y que esta no les parece de ninguna manera terrible. Piénsalo tú mismo. Si desprecian su cuerpo y desean vivir con su alma sola, ¿no es el mayor absurdo, que cuando llega este momento, tengan miedo, se aflijan y no marchen gustosos allí, donde esperan obtener los bienes, por que han suspirado durante toda su vida y que son la sabiduría, y el verse libres del cuerpo, objeto de su desprecio? ¡Qué! Muchos hombres, por haber perdido sus amigos, sus esposas, sus hijos, han bajado voluntariamente a los infiernos, conducidos por la única esperanza de volver a ver los que habían perdido, y vivir con ellos; y un hombre, que ama verdaderamente la sabiduría, y que tiene la firme esperanza de encontrarla en los infiernos, ¿sentirá la muerte, y no irá lleno de placer a aquellos lugares donde gozará de lo que tanto ama? ¡Ah!, mi querido Simmias; hay que creer que irá con el mayor placer, si es verdadero filósofo, porque estará firmemente persuadido de que en ninguna parte, fuera de los infiernos, encontrará esta sabiduría pura que busca. Siendo esto así, ¿no sería una extravagancia, como dije antes, que un hombre de estas condiciones temiera la muerte? —¡Por Júpiter!, sí lo sería, respondió Simmias. —Por consiguiente, siempre que veas a un hombre estremecerse y retroceder cuando está a punto de morir, es una prueba segura de que tal hombre ama, no la sabiduría, sino su cuerpo, y con el cuerpo los honores y riquezas, o ambas cosas a la vez. —Así es, Sócrates. —Así, pues, lo que se llama fortaleza, ¿no conviene particularmente a los filósofos? Y la templanza, que sólo en el nombre es conocida por los más de los hombres; esta virtud, que consiste en no ser esclavo de sus deseos, sino en hacerse superior a ellos, y en vivir con moderación, ¿no conviene particularmente a los que desprecian el cuerpo y viven entregados a la filosofía? —Necesariamente. —Porque si quieres examinar la fortaleza y la templanza de los demás, encontrarás que son muy ridículas. —¿Cómo, Sócrates? —Sabes que todos los demás hombres creen que la muerte es uno de los mayores males. —Es cierto, dijo Simmias. —Así que cuando estos hombres, que se llaman fuertes, sufren la muerte con algún valor, no la sufren sino por temor a un mal mayor. —Es preciso convenir en ello. —Por consiguiente, los hombres son fuertes a causa del miedo, excepto los filósofos: ¿y no es una cosa ridícula que un hombre sea valiente por timidez? —Tienes razón, Sócrates. —Y entre esos mismos hombres que se dicen moderados o templados, lo son por intemperancia, y aunque parezca esto imposible a primera vista, es el resultado de esa templanza loca y ridícula; porque renuncian a un placer por el temor de verse privados de otros placeres que desean, y a los que están sometidos. Llaman, en verdad, intemperancia al ser dominado por las pasiones; pero al mismo tiempo ellos no vencen ciertos placeres sino en interés de otras pasiones a que están sometidos y que los subyugan; y esto se parece a lo que decía antes, que son templados y moderados por intemperancia. —Esto me parece muy cierto. —Mi querido Simmias, no hay que equivocarse; no se camina hacia la virtud cambiando placeres por placeres, tristezas por tristezas, temores por temores, y haciendo lo mismo que los que cambian una moneda en menudo. La sabiduría es la única moneda de buena ley, y por ella es preciso cambiar todas las demás cosas. Con ella se compra todo y se tiene todo: fortaleza, templanza, justicia; en una palabra, la virtud no es verdadera sino con la sabiduría, independientemente de los placeres, de las tristezas, de los temores y de todas las demás pasiones. Mientras que, sin la sabiduría, todas las demás virtudes, que resultan de la transacción de unas pasiones con otras, no son más que sombras de virtud; virtud esclava del vicio, que nada tiene de verdadero ni de sano. La verdadera virtud es una purificación de toda suerte de pasiones. La templanza, la justicia, la fortaleza y la sabiduría misma son purificaciones; y hay muchas señales para creer que los que han establecido las purificaciones no eran personajes despreciables, sino grandes genios, que desde los primeros tiempos han querido hacernos comprender por medio de estos enigmas, que el que vaya a los infiernos sin estar iniciado y purificado, será precipitado en el fango; y que el que llegue allí después de haber cumplido con las expiaciones, será recibido entre los dioses; porque, como dicen los que presiden en los misterios: muchos llevan el cetro, pero son pocos los inspirados por el Dios; y estos en mi opinión no son otros que los que han filosofado bien. Nada he perdonado por ser de este número, y he trabajado toda mi vida para conseguirlo. Si mis esfuerzos no han sido inútiles, y si lo he alcanzado, espero en la voluntad de Dios saberlo en este momento. he aquí, mi querido Cebes, mi apología para justificar ante vosotros, por qué, dejándoos y abandonando a los señores de este mundo, ni estoy triste ni desasosegado, en la esperanza de que encontraré allí, como he encontrado en este mundo, buenos amigos y buenos gobernantes, y esto es lo que la multitud no comprende. Pero estaré contento si he conseguido defenderme con mejor fortuna ante vosotros que ante mis jueces atenienses. Después que Sócrates hubo hablado de esta manera, Cebes, tomando la palabra, le dijo: Sócrates, todo lo que acabas de decir me parece muy cierto. Hay, sin embargo, una cosa que parece increíble a los hombres, y es eso que has dicho del alma. Porque los hombres se imaginan, que cuando el alma ha abandonado el cuerpo, ella desaparece; que el día mismo que el hombre muere, o se marcha con el cuerpo o se desvanece como un vapor, o como un humo que se disipa en los aires y que no existe en ninguna parte. Porque si subsistiese sola, recogida en sí misma y libre de todos los males de que nos has hablado, podríamos alimentar una grande y magnífica esperanza, Sócrates; la de que todo lo que has dicho es verdadero. Pero que el alma vive después de la muerte del hombre, que obra, que piensa; he aquí puntos que quizá piden alguna explicación y pruebas sólidas. —Dices verdad, Cebes, replicó Sócrates: ¿pero cómo lo haremos? ¿Quieres que examinemos esos puntos en esta conferencia? —Tendré mucho placer, respondió Cebes, en oír lo que piensas sobre esta materia. —No creo, repuso Sócrates, que cualquiera que nos escuche, aun cuando sea un autor de comedias, pueda echarme en cara que me estoy burlando, y que hablo de cosas que no nos toquen de cerca. Ya que quieres, examinemos la cuestión… La República Libro V —Como los filósofos no gobiernen los Estados, o como los que hoy se llaman reyes y soberanos no sean verdadera y seriamente filósofos, de suerte que la autoridad pública y la filosofía se encuentren juntas en el mismo sujeto, y como no se excluyan absolutamente del gobierno tantas personas, que aspiran hoy a uno de estos dos términos con exclusión del otro; como todo esto no se verifique, mi querido Glaucon, no hay remedio posible para los males que arruinan los Estados ni para los del género humano; ni este Estado perfecto, cuyo plan hemos trazado, aparecerá jamás sobre la tierra, ni verá la luz del día. He aquí lo que ha mucho dudaba si debería decir, porque preveía que la opinión pública se sublevaría contra semejante pensamiento porque es difícil concebir que la felicidad pública y la privada dependan de esta condición. —Al proferir un discurso semejante, mi querido Sócrates, has debido esperar que muchos, y entre ellos gentes de gran mérito, se despojarían, por decirlo así, de sus ropas, y armados con todo lo que se les viniera a las manos, se arrojarían sobre ti con todas sus fuerzas y consiguiendo efectos maravillosos. Si no los rechazas con las armas de la razón, te vas a ver agobiado por sus burlas, y recibirás el castigo de tu temeridad. —También serás tú la causa, si tal sucede. —No me arrepiento; pero prometo no abandonarte, y sí apoyarte con todas mis fuerzas, es decir, alentándote é interesándome en tus triunfos. Quizá responderé yo a tus preguntas con más oportunidad que ningún otro, y con este auxilio procura combatir a tus adversarios y hacerles ver que la razón está de tu parte. —Lo haré con confianza, puesto que me ofreces un auxilio que estimo en mucho. Si queremos salvarnos de los que nos atacan, es indispensable explicarles cuáles son los filósofos, a quienes nos atrevemos a entregar el gobierno de los Estados. Desenvuelto que sea este punto, podremos ya defendernos con más facilidad y probar que sólo a tales hombres pertenece la cualidad de filósofos y de magistrados, y que todos los demás no deben ni filosofar ni mezclarse en el gobierno. —Ya es tiempo de que expliques tu pensamiento sobre este punto. —Es lo que voy hacer. Sígueme y repara si te conduzco bien. —Te sigo. —¿Será necesario que te recuerde, que cuando se dice de alguno que ama una cosa, si se habla con exactitud, debe entenderse por esto, no que ama una parte sí y otra no, sino que ama el todo entero? —Haces bien en recordármelo, porque no sé dónde vas a parar. —En verdad, Glaucon, a cualquier otro perdonaría lo que acabas de decir, pero un hombre experto como tú en materias de amor debería saber que todo lo que es joven causa impresión sobre un corazón amante y lo considera digno de sus cuidados y de su ternura. ¿No es esto lo que os sucede a todos vosotros respecto a jóvenes bien apuestos? ¿No decís de una nariz roma, que es muy bonita, de la aguileña que es una nariz regia y de la que ocupa un término medio que es perfectamente proporcionada? ¿Que los morenos tienen un aire marcial, y que los blancos son los hijos de los dioses? ¿Y qué otro que un amante pudo inventar la expresión por la que se compara al color de la miel la palidez de los que están en la flor de la edad? En una palabra, no hay recursos que no empleéis, ni pretextos a que no echéis mano, para extender vuestros obsequios a todos los que están en la primera juventud. —Si quieres tomarme como ejemplo de lo que los demás hacen en esta materia, te lo concedo, para no interrumpir el curso de esta discusión. —¿No observas que los aficionados al vino observan la misma conducta y hacen el elogio de toda clase de vinos? —Es cierto. —¿No ves también que los ambiciosos, cuando no pueden mandar sobre toda una tribu, mandan una tercera parte, y que cuando no pueden ser honrados por los grandes, se contentan con los honores que les hacen los pequeños, porque están ávidos de distinciones, cualesquiera que ellas sean? —Convengo en ello. —Ahora respóndeme: cuando se dice de alguno que ama una cosa, ¿quiere decirse que no ama más que una parte, o que la ama toda ella? —Se quiere decir que la ama toda y por entero. —Por lo tanto, diremos del filósofo, que ama la sabiduría, no en parte, sino toda y por entero. —Sin duda. — No diremos del que es difícil de contentar en materia de ciencias, sobre todo si es joven y no está en disposición de dar razón de lo que es útil o no lo es, que es filósofo ansioso de adquirir conocimientos; lo mismo que de un hombre que come con repugnancia, no se dice que tiene hambre, ni que tiene gusto en comer, sino que no tiene apetito. —Tienes razón. —Pero el que lleva de frente todas las ciencias con un ardor igual, que desearía abrazarlas todas y que tiene un deseo insaciable de aprender ¿no merece el nombre de filósofo? ¿Qué piensas de esto? —Según te explicas, tendría que ser infinito el número de filósofos y todos de un carácter bien extraño; porque sería preciso comprender bajo este nombre todos los que son curiosos y desean ver y saber novedades, y sería cosa singular ver entre los filósofos a estas gentes curiosas, que ciertamente no asistirían con gusto a esta conversación, pero que tienen como alquilados los oídos para oír todos los coros, y concurrir a todas las fiestas de Baco sin faltar a una sola, sea en la ciudad, sea en el campo. ¿Y llamaremos filósofos a los que no muestran ardor sino para aprender tales cosas, o que se consagran al conocimiento de las artes más ínfimas? —Esos no son los verdaderos filósofos; sólo lo son en la apariencia. —Entonces, ¿quiénes son, en tu opinión, los verdaderos filósofos? —Los que gustan de contemplar la verdad. — Tienes razón sin duda, pero explícame lo que quieres decir con eso. —No sería fácil si hablara con otro; pero creo que tú me concederás lo siguiente. —¿Qué? — Que siendo lo bello lo opuesto de lo feo, son estas dos cosas distintas. —Sin duda. —Por consiguiente, cada una de ellas es una. —Sí. —Lo mismo sucede respecto a lo justo y a lo injusto, a lo bueno y a lo malo, y a todas las demás ideas. Cada una de ellas, tomada en sí misma, es una; pero consideradas todas en las relaciones que tienen con nuestras acciones, con los cuerpos, y entre sí, revisten mil formas que vienen, al parecer, como a multiplicarlas. —Dices verdad. —He aquí cómo distingo estas gentes curiosas, que tienen manía por las artes, y se limitan a la práctica, de los contempladores de la verdad, que son los únicos a quienes conviene el nombre de filósofos. — ¿Cómo? te suplico que me lo digas. —Los primeros, cuya curiosidad está por entero en los ojos y en los oídos, se complacen en oír bellas voces, ver bellos colores, bellas figuras y todas las obras del arte o de la naturaleza en que entra lo bello; pero su alma es incapaz de elevarse hasta la esencia de la belleza misma, reconocerla y unirse a ella. —Así es. — ¿No son muy escasos los que pueden elevarse hasta lo bello en sí y contemplarlo en su esencia? —Muy raros. — ¿Qué significa la vida en un hombre que conoce en verdad las cosas bellas, pero que no tiene ninguna idea de la belleza en sí misma, ni es capaz de seguir a los que quieran hacérsela conocer? ¿Es un sueño? ¿Es una realidad? Fíjate. ¿Qué es soñar? ¿No es, sea que se duerma, sea que se esté despierto, tomar la imagen de una cosa por la cosa misma? —Sí, eso es lo que yo llamarla soñar. —Por el contrario, el que puede contemplar la belleza, sea en sí misma, sea en lo que participa de su esencia, que no confunde lo bello y las cosas bellas, y que no toma jamás las cosas bellas por lo bello, ¿vive como en un sueño o en la realidad? —Vive en la realidad. —Los conocimientos de éste, fundados en una vista clara de los objetos, son una verdadera ciencia; y los de aquél, que sólo descansan en la apariencia, no merecen otro nombre que el de opinión. —Sí. —Pero si este último, que en nuestro juicio juzga en vista de la apariencia y no conoce, se volviese contra nosotros y sostuviese que no decimos la verdad, ¿no tendríamos nada que responderle para tranquilizarle, y persuadirle suavemente de que se engaña, ocultándole, sin embargo, la enfermedad de su alma? —Así con venia. —Veamos lo que hemos de decirle; o ¿quieres que le interroguemos, asegurándole que, lejos de tenerle envidia por su saber, si es que sabe, tendremos, por el contrario, la mayor satisfacción en oir a alguien que tenga conocimiento de algo? Yo le preguntaré: dime, el que conoce, ¿conoce algo o nada? Glaucon, respóndeme por él. —Respondo que conoce algo. — ¿Que existe o que no existe? —Algo que existe, porque ¿cómo podría conocer lo que no existe? —De manera, que sin llevar más adelante nuestras indagaciones, sabemos a no dudar, que lo que existe de todas maneras puede ser conocido lo mismo; y lo que de ninguna manera existe, de ninguna manera puede ser conocido. —Estamos ciertos de eso. —Pero si hubiese una cosa que participara a la vez del ser y del no-ser, ¿no ocuparla un lugar intermedio entre lo que existe por completo y lo que no existe absolutamente? —Sí. —Luego si la ciencia tiene por objeto el ser, y la ignorancia el no-ser, es preciso buscar, respecto a lo que ocupa el medio entre el ser y el no-ser, una manera de conocer, que sea intermedia entre la ciencia y la ignorancia, suponiendo que la haya. —Sin duda. —Y esta cosa intermedia, ¿no es la opinión? —Sí. — ¿Es una facultad distinta de la ciencia? —Es distinta. —Luego la opinión tiene su objeto positivo, y la ciencia tiene el suyo; manifestándose cada una de ellas siempre como una facultad distinta. —Sí. —La ciencia, ¿no tiene por objeto conocer lo que existe en tanto que existe? o más bien, antes de pasar adelante, me parece indispensable explicar una cosa. — ¿Qué cosa? — Digo que las facultades son una especie de seres que nos hacen, así a nosotros como a todos los demás agentes, capaces de las operaciones que nos son propias. Por ejemplo, llamo facultad al poder de ver, de oír. ¿Comprendes lo que quiero decir al usar este nombre genérico? —Comprendo. —Escucha lo que pienso en esta materia. En cada facultad no veo ni color, ni figura, ni nada semejante a lo que se encuentra en otras mil cosas de que puedan ayudarse mis ojos para distinguir una facultad de otra. Sólo considero en cada una de ellas su destino y sus efectos, y así es como las distingo. Llamo facultades idénticas a las que tienen el mismo objeto y producen los mismos efectos, y facultades diferentes a las que tienen objetos y efectos diferentes. Y tú, ¿cómo las distingues? — De la misma manera. —Ahora volvamos al punto principal. ¿Colocas tú la ciencia en el número de las facultades o en otra especie de seres? —La miro como la más poderosa de todas las facultades. —La opinión, ¿es también una facultad, o bien alguna otra especie de ser? —De ninguna manera; la opinión no es otra cosa que la facultad que tenemos de juzgar por la apariencia. —Pero tú confesaste antes, que la ciencia difería de la opinión. —Sin duda; ¿cómo un hombre sensato podría confundir lo que es infalible con lo que no lo es? —Muy bien; ¿hemos reconocido que la ciencia y la opinión son dos facultades distintas? —Sí. —Cada una de ellas tiene una virtud y un objeto diferentes. —Precisamente. —La ciencia, ¿no tiene por objeto conocerlo que existe tal como existe? — Sí. —Pero la opinión no es otra cosa, según hemos dicho, que la facultad de juzgar por las apariencias. —Sin contradicción. — ¿Tiene el mismo objeto que la ciencia, de suerte que una misma cosa pueda someterse a la vez al conocimiento y a la opinión? ¿O antes bien esto es imposible? —En mi opinión es imposible; porque si facultades diferentes tienen objetos diferentes, y si, por otra parte, la ciencia y la opinión son dos facultades diferentes, se sigue que el objeto de la ciencia no puede ser el de la opinión. —Luego si el ser es el objeto de la ciencia, el de la opinión será otra cosa distinta del ser. —Sí. —¿Será el no-ser? ¿o es imposible que el no-ser sea el objeto de la opinión? Atiende a lo que voy a decir: el que tiene una opinión, ¿no la tiene sobre algo? ¿Puede tenerse una opinión que recaiga sobre nada? —Eso no puede ser. — Luego el que tiene una opinión, la tiene sobre algo. —Sí. — Pero el no-ser, ¿es alguna cosa? ¿No es más bien una negación de cosa? —Es cierto. —Por esta razón hemos designado el ser como objeto de la ciencia, y el no-ser como objeto de la ignorancia. —Hemos hecho bien. —Luego el objeto de la opinión, ni es el ser, ni el no-ser. —No. — Por consiguiente, la opinión difiere igualmente de la ciencia que de la ignorancia. —Sí. —Pero la opinión, ¿va más allá que la una o que la otra, de manera que sea más luminosa que la ciencia o más oscura que la ignorancia? —No. —Sucede, pues, todo lo contrario; es decir, que tiene menos claridad que la ciencia y menos oscuridad que la ignorancia. ¿No se encuentra entre la una y la otra? —Sí. — ¿Luego la opinión es una cosa intermedia entre la ciencia y la ignorancia? —Sí. — No dijimos antes, que si encontráramos una cosa que fuese y no fuese al mismo tiempo, esta cosa ocuparla un medio entre el puro ser y la pura nada, y que no sería el objeto ni de la ciencia ni de la ignorancia, y sí de alguna facultad que juzgábamos intermedia entre la una y la otra? —Es cierto. — ¿No acabamos de ver que esta facultad intermedia es lo que se llama opinión? —Sí. —Resta que probemos cuál es esta cosa que participa del ser y del no-ser, y que propiamente no es ni lo uno ni lo otro, y si descubriéramos que este era el objeto de la opinión, entonces asignaríamos a cada una de estas facultades sus objetos, los extremos a los extremos, y el objeto intermedio a la facultad intermedia. ¿No es así? —Sin duda. —Sentado esto, que me responda ese hombre, que no cree que haya nada bello en sí, ni que la idea de lo bello sea inmutable, y que sólo admite cosas bellas; ese apasionado de los espectáculos que no puede consentir que se le hable de lo bello y de lo justo absolutos; respóndeme, le diré yo, ¿no te parece que estas cosas mismas, que juzgas tú bellas, justas y santas, bajo otras relaciones no son bellas, ni justas, ni santas? —Sí, responderá él: las mismas cosas, examinadas diversamente, parecen bellas y feas, y así sucede con lo demás. —Las cantidades dobles, ¿no pueden ser lo mismo dobles que mitad de otra? —Sí. —Otro tanto digo de las cosas que se llaman grandes o pequeñas, pesadas o ligeras: cada una de estas calificaciones ¿las conviene mejor que la calificación contraria? —No, porque participan de la una y de la otra. — ¿Estas cosas son más bien que no son aquello que se dicen ser? —Se parecen a esas proposiciones de doble sentido, que están en boga en los banquetes, y al enigma de los niños sobre la manera con que el eunuco hirió al murciélago (1). Las palabras tienen dos sentidos contrarios, porque no se puede decir con certidumbre, ni sí, ni no, ni lo uno, ni lo otro, ni dejar de decir lo uno y lo otro. — ¿Qué debe hacerse con esta clase de cosas y dónde pueden colocarse mejor que entre el ser y la nada? Porque en verdad no tienen ni menos existencia que la nada, ni más realidad que el ser. —Es cierto. —Hemos visto que este cúmulo de cosas, a las que el vulgo atribuye la belleza y demás cualidades semejantes, ruedan, por decirlo así, en el espacio que separa al ser de la nada. —Sí, lo hemos visto sin poder dudar de ello. —Pero ya de antemano hemos convenido en que estas cosas que fluctúan entre el ser y la nada, hablan de ser el objeto, no de la ciencia, sino de la facultad intermedia, de la opinión. —Sí. —Por consiguiente, para los que ven la multitud de cosas bellas, pero que no distinguen lo bello en su esencia, ni pueden seguir a los que intentan demostrárselo, que ven la multitud de cosas justas, pero no la justicia misma, y lo mismo todo lo demás, diremos que todos sus juicios son opiniones y no conocimientos. —Sin duda. —Por el contrario, los que contemplan la esencia inmutable de las cosas tienen conocimientos y no opiniones. —Es igualmente indudable. — ¿Uno y otros no gustan y abrazan, éstos las cosas que son objeto de la ciencia, y aquellos las cosas que son objeto de la opinión? ¿No recuerdas lo que dijimos de estos últimos, que se complacen en oír preciosas voces, en ver preciosos colores, pero que no pueden sufrir que se les hable de la belleza absoluta como de una cosa real? —Me acuerdo. —Ninguna injusticia les haremos llamándoles amigos de la opinión más bien que amigos de la sabiduría. ¿Crees que se enojarán con nosotros si los tratamos de esta manera? —Si me creen, no lo harán, porque nunca es permitido ofenderse porque le digan la verdad. —Por consiguiente, será preciso dar el nombre de filósofos sólo a los que se consagran a la contemplación de la esencia de las cosas. —Sin duda.