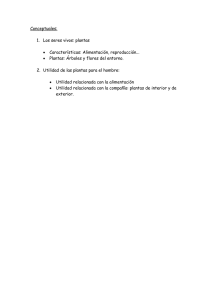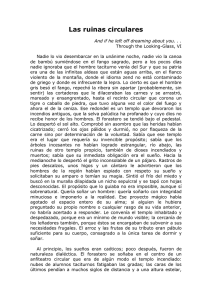Tres relatos (Cortázar, Borges y Yukio Mishima)
Anuncio

Continuidad de los parques [Cuento. Texto completo.] Julio Cortázar Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Leyenda Leyendas del volcán de Guatemala [Leyenda. Texto completo.] Miguel Ángel Asturias Hubo en un siglo un día que duró muchos siglos Seis hombres poblaron la Tierra de los Árboles: los tres que venían en el viento y los tres que venían en el agua, aunque no se veían más que tres. Tres estaban escondidos en el río y sólo les veían los que venían en el viento cuando bajaban del monte a beber agua. Seis hombres poblaron la Tierra de los Árboles. Los tres que venían en el viento correteaban en la libertad de las campiñas sembradas de maravillas. Los tres que venían en el agua se colgaban de las ramas de los árboles copiados en el río a morder las frutas o a espantar los pájaros, que eran muchos y de todos colores. Los tres que venían en el viento despertaban a la tierra, como los pájaros, antes que saliera el sol, y anochecido, los tres que venían en el agua se tendían como los peces en el fondo del río sobre las yerbas pálidas y elásticas, fingiendo gran fatiga; acostaban a la tierra antes que cayera el sol. Los tres que venían en el viento, como los pájaros, se alimentaban de frutas. Los tres que venían en el agua, como los peces, se alimentaban de estrellas. Los tres que venían en el viento pasaban la noche en los bosques, bajo las hojas que las culebras perdidizas removían a instantes o en lo alto de las ramas, entre ardillas, pizotes, micos, micoleones, garrobos y mapaches. Y los tres que venían en el agua, ocultos en la flor de las pozas o en las madrigueras de lagartos que libraban batallas como sueños o anclaban a dormir como piraguas. Y en los árboles que venían en el viento y pasaban en el agua, los tres que venían en el viento, los tres que venían en el agua, mitigaban el hambre sin separar los frutos buenos de los malos, porque a los primeros hombres les fue dado comprender que no hay fruto malo; todos son sangre de la tierra, dulcificada o avinagrada, según el árbol que la tiene. -¡Nido!... Pió Monte en un Ave. Uno de los del viento volvió a ver y sus compañeros le llamaron Nido. Monte en un Ave era el recuerdo de su madre y su padre, bestia color de agua llovida que mataron en el mar para ganar la tierra, de pupilas doradas que guardaban al fondo dos crucecitas negras, olorosas a pescado femenina como dedo meñique. A su muerte ganaron la costa húmeda, surgiendo en el paisaje de la playa, que tenía cierta tonalidad de ensalmo: los chopos dispersos y lejanos los bosques, las montañas, el río que en el panorama del valle se iba quedando inmóvil... ¡La Tierra de los Árboles! Avanzaron sin dificultad por aquella naturaleza costeña fina como la luz de los diamantes, hasta la coronilla verde de los cabazos próximos y al acercarse al río la primera vez, a mitigar la sed, vieron caer tres hombres al agua. Nido calmó a sus compañeros -extrañas plantas móviles-, que miraban sus retratos en el río sin poder hablar. -¡Son nuestras máscaras, tras ellas se ocultan nuestras caras! ¡Son nuestros dobles, con ellos nos podemos disfrazar! ¡Son nuestra madre, nuestro padre, Monte en un Ave, que matamos para ganar la tierra! ¡Nuestro nahual! ¡Nuestro natal! La selva prologaba el mar en tierra firme. Aire líquido, hialino casi bajo las ramas, con trasparencias azules en el claroscuro de la superficie y verdes de fruta en lo profundo. Como si se acabara de retirar el mar, se veía el agua hecha luz en cada hoja, en cada bejuco, en cada reptil, en cada flor, en cada insecto... La selva continuaba hacia el Volcán henchida, tupida, crecida, crepitante, con estéril fecundidad de víbora: océano de hojas reventando en rocas o anegado en pastos, donde las huellas de los plantígrados dibujaban mariposas y leucocitos el sol. Algo que se quebró en las nubes sacó a los tres hombres de su deslumbramiento. Dos montañas movían los párpados a un paso del río: La que llamaban Cabrakán, montaña capacitada para tronchar una selva entre sus brazos y levantar una ciudad sobre sus hombros, escupió saliva de fuego hasta encender la tierra. Y la incendió. La que llamaban Hurakán, montaña de nubes, subió al volcán a pelar el cráter con la uñas. El cielo repentinamente nublado, detenido el día sin sol, amilanadas las aves que escapaban por cientos de canastos, apenas se oía el grito de los tres hombres que venían en el viento, indefensos como los árboles sobre la tierra tibia. En las tinieblas huían los monos, quedando de su fuga el eco perdido entre las ramas. Como exhalaciones pasaban los venados. En grandes remolinos se enredaban los coches de monte, torpes, con las pupilas cenicientas. Huían los coyotes, desnudando los dientes en la sombra al rozarse unos con otros, ¡qué largo escalofrío...! Huían los camaleones, cambiando de colores por el miedo; los tacuazines, las iguanas, los tepescuintles, los conejos, los murciélagos, los sapos, los cangrejos, los cutetes, las taltuzas, los pizotes, los chinchintores, cuya sombra mata. Huían los cantiles, seguidos de las víboras de cascabel, que con las culebras silbadoras y las cuereadoras dejaban a lo largo de la cordillera la impresión salvaje de una fuga en diligencia. El silbo penetrante uníase al ruido de los cascabeles y al chasquido de las cuereadoras que aquí y allá enterraban la cabeza, descargando latigazazos para abrirse campo. Huían los camaleones, huían las dantas, huían los basiliscos, que en ese tiempo mataban con la mirada; los jaguares (follajes salpicados de sol), los pumas de pelambre dócil, los lagartos, los topos, las tortugas, los ratones, los zorrillos, los armados, los puercoespines, las moscas, las hormigas... Y a grandes saltos empezaron a huir las piedras, dando contra las ceibas, que caían como gallinas muertas y a todo correr, las aguas, llevando en las encías una gran sed blanca, perseguidas por la sangre venosa de la tierra, lava quemante que borraba las huellas de las patas de los venados, de los conejos, de los pumas, de los jaguares, de los coyotes; las huellas de los peces en el río hirviente; las huellas de la aves en el espacio que alumbraba un polvito de luz quemada, de ceniza de luz, en la visión del mar. Cayeron en las manos de la tierra, mendiga ciega que no sabiendo que eran estrellas, por no quemarse, las apagó. Nido vio desaparecer a sus compañeros, arrebatados por el viento, y a sus dobles, en el agua arrebatados por el fuego, a través de maizales que caían del cielo en los relámpagos, y cuando estuvo solo vivió el Símbolo. Dice el Símbolo: Hubo en un siglo un día que duro muchos siglos. Un día que fue todo mediodía, un día de cristal intacto, clarísimo, sin crepúsculo ni aurora. -Nido -le dijo el corazón-, al final de este camino... Y no continuó porque una golondrina pasó muy cerca para oír lo que decía. Y en vano esperó después la voz de su corazón, renaciendo en cambio, a manera de otra voz en su alma, el deseo de andar hacia un país desconocido. Oyó que le llamaban. Al sin fin de un caminito, pintado en el paisaje como el de un pan de culebra le llamaba una voz muy honda. Las arenas del camino, al pasar él convertíanse en alas, y era de ver cómo a sus espaldas se alzaba al cielo un listón blanco, sin dejar huella en la tierra. Anduvo y anduvo... Adelante, un repique circundó los espacios. Las campanas entre las nubes repetían su nombre: ¡Nido! ¡Nido! ¡Nido! ¡Nido! ¡Nido! ¡Nido! ¡Nido! Los árboles se poblaron de nidos. Y vio un santo, una azucena y un niño. Santo, flor, y niño la trinidad le recibía. Y oyó: ¡Nido, quiero que me levantes un templo! La voz se deshizo como manojo de rosas sacudidas al viento y florecieron azucenas en la mano del santo y sonrisas en la boca del niño. Dulce regreso de aquel país lejano en medio de una nube de abalorio. El Volcán apagaba sus entrañas -en su interior había llorado a cántaros la tierra lágrimas recogidas en un lago, y Nido, que era joven, después de un día que duró muchos siglos, volvió viejo, no quedándole tiempo sino para fundar un pueblo de cien casitas alrededor de un templo. FIN Las ruinas circulares [Cuento. Texto completo.] Jorge Luis Borges Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado, pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del Sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zend no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar (probablemente, sin sentir) las cortaderas que le dilaceraban las carnes y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra, que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos, que la selva palúdica ha profanado y cuyo dios no recibe honor de los hombres. El forastero se tendió bajo el pedestal. Lo despertó el sol alto. Comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado; cerró los ojos pálidos y durmió, no por flaqueza de la carne sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito; sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular, río abajo, las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos; sabía que su inmediata obligación era el sueño. Hacia la medianoche lo despertó el grito inconsolable de un pájaro. Rastros de pies descalzos, unos higos y un cántaro le advirtieron que los hombres de la región habían espiado con respeto su sueño y solicitaban su amparo o temían su magia. Sintió el frío del miedo y buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y se tapó con hojas desconocidas. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre: quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma; si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Le convenía el templo inhabitado y despedazado, porque era un mínimo de mundo visible; la cercanía de los leñadores también, porque éstos se encargaban de subvenir a sus necesidades frugales. El arroz y las frutas de su tributo eran pábulo suficiente para su cuerpo, consagrado a la única tarea de dormir y soñar. Al principio, los sueños eran caóticos; poco después, fueron de naturaleza dialéctica. El forastero se soñaba en el centro de un anfiteatro circular que era de algún modo el templo incendiado: nubes de alumnos taciturnos fatigaban las gradas; las caras de los últimos pendían a muchos siglos de distancia y a una altura estelar, pero eran del todo precisas. El hombre les dictaba lecciones de anatomía, de cosmografía, de magia: los rostros escuchaban con ansiedad y procuraban responder con entendimiento, como si adivinaran la importancia de aquel examen, que redimiría a uno de ellos de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real. El hombre, en el sueño y en la vigilia, consideraba las respuestas de sus fantasmas, no se dejaba embaucar por los impostores, adivinaba en ciertas perplejidades una inteligencia creciente. Buscaba un alma que mereciera participar en el universo. A las nueve o diez noches comprendió con alguna amargura que nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina y sí de aquellos que arriesgaban, a veces, una contradicción razonable. Los primeros, aunque dignos de amor y de buen afecto, no podían ascender a individuos; los últimos preexistían un poco más. Una tarde (ahora también las tardes eran tributarias del sueño, ahora no velaba sino un par de horas en el amanecer) licenció para siempre el vasto colegio ilusorio y se quedó con un solo alumno. Era un muchacho taciturno, cetrino, díscolo a veces, de rasgos afilados que repetían los de su soñador. No lo desconcertó por mucho tiempo la brusca eliminación de los condiscípulos; su progreso, al cabo de unas pocas lecciones particulares, pudo maravillar al maestro. Sin embargo, la catástrofe sobrevino. El hombre, un día, emergió del sueño como de un desierto viscoso, miró la vana luz de la tarde que al pronto confundió con la aurora y comprendió que no había soñado. Toda esa noche y todo el día, la intolerable lucidez del insomnio se abatió contra él. Quiso explorar la selva, extenuarse; apenas alcanzó entre la cicuta unas rachas de sueño débil, veteadas fugazmente de visiones de tipo rudimental: inservibles. Quiso congregar el colegio y apenas hubo articulado unas breves palabras de exhortación, éste se deformó, se borró. En la casi perpetua vigilia, lágrimas de ira le quemaban los viejos ojos. Comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que puede acometer un varón, aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior: mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara. Comprendió que un fracaso inicial era inevitable. Juró olvidar la enorme alucinación que lo había desviado al principio y buscó otro método de trabajo. Antes de ejercitarlo, dedicó un mes a la reposición de las fuerzas que había malgastado el delirio. Abandonó toda premeditación de soñar y casi acto continuo logró dormir un trecho razonable del día. Las raras veces que soñó durante ese período, no reparó en los sueños. Para reanudar la tarea, esperó que el disco de la luna fuera perfecto. Luego, en la tarde, se purificó en las aguas del río, adoró los dioses planetarios, pronunció las sílabas lícitas de un nombre poderoso y durmió. Casi inmediatamente, soñó con un corazón que latía. Lo soñó activo, caluroso, secreto, del grandor de un puño cerrado, color granate en la penumbra de un cuerpo humano aun sin cara ni sexo; con minucioso amor lo soñó, durante catorce lúcidas noches. Cada noche, lo percibía con mayor evidencia. No lo tocaba: se limitaba a atestiguarlo, a observarlo, tal vez a corregirlo con la mirada. Lo percibía, lo vivía, desde muchas distancias y muchos ángulos. La noche catorcena rozó la arteria pulmonar con el índice y luego todo el corazón, desde afuera y adentro. El examen lo satisfizo. Deliberadamente no soñó durante una noche: luego retomó el corazón, invocó el nombre de un planeta y emprendió la visión de otro de los órganos principales. Antes de un año llegó al esqueleto, a los párpados. El pelo innumerable fue tal vez la tarea más difícil. Soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero éste no se incorporaba ni hablaba ni podía abrir los ojos. Noche tras noche, el hombre lo soñaba dormido. En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra ponerse de pie; tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo era el Adán de sueño que las noches del mago habían fabricado. Una tarde, el hombre casi destruyó toda su obra, pero se arrepintió. (Más le hubiera valido destruirla.) Agotados los votos a los númenes de la tierra y del río, se arrojó a los pies de la efigie que tal vez era un tigre y tal vez un potro, e imploró su desconocido socorro. Ese crepúsculo, soñó con la estatua. La soñó viva, trémula: no era un atroz bastardo de tigre y potro, sino a la vez esas dos criaturas vehementes y también un toro, una rosa, una tempestad. Ese múltiple dios le reveló que su nombre terrenal era Fuego, que en ese templo circular (y en otros iguales) le habían rendido sacrificios y culto y que mágicamente animaría al fantasma soñado, de suerte que todas las criaturas, excepto el Fuego mismo y el soñador, lo pensaran un hombre de carne y hueso. Le ordenó que una vez instruido en los ritos, lo enviaría al otro templo despedazado cuyas pirámides persisten aguas abajo, para que alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto. En el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó. El mago ejecutó esas órdenes. Consagró un plazo (que finalmente abarcó dos años) a descubrirle los arcanos del universo y del culto del fuego. Íntimamente, le dolía apartarse de él. Con el pretexto de la necesidad pedagógica, dilataba cada día las horas dedicadas al sueño. También rehizo el hombro derecho, acaso deficiente. A veces, lo inquietaba una impresión de que ya todo eso había acontecido... En general, sus días eran felices; al cerrar los ojos pensaba: Ahora estaré con mi hijo. O, más raramente: El hijo que he engendrado me espera y no existirá si no voy. Gradualmente, lo fue acostumbrando a la realidad. Una vez le ordenó que embanderara una cumbre lejana. Al otro día, flameaba la bandera en la cumbre. Ensayó otros experimentos análogos, cada vez más audaces. Comprendió con cierta amargura que su hijo estaba listo para nacer -y tal vez impaciente. Esa noche lo besó por primera vez y lo envió al otro templo cuyos despojos blanqueaban río abajo, a muchas leguas de inextricable selva y de ciénaga. Antes (para que no supiera nunca que era un fantasma, para que se creyera un hombre como los otros) le infundió el olvido total de sus años de aprendizaje. Su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. En los crepúsculos de la tarde y del alba, se prosternaba ante la figura de piedra, tal vez imaginando que su hijo irreal ejecutaba idénticos ritos, en otras ruinas circulares, aguas abajo; de noche no soñaba, o soñaba como lo hacen todos los hombres. Percibía con cierta palidez los sonidos y formas del universo: el hijo ausente se nutría de esas disminuciones de su alma. El propósito de su vida estaba colmado; el hombre persistió en una suerte de éxtasis. Al cabo de un tiempo que ciertos narradores de su historia prefieren computar en años y otros en lustros, lo despertaron dos remeros a medianoche: no pudo ver sus caras, pero le hablaron de un hombre mágico en un templo del Norte, capaz de hollar el fuego y de no quemarse. El mago recordó bruscamente las palabras del dios. Recordó que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo, apaciguador al principio, acabó por atormentarlo. Temió que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre ¡qué humillación incomparable, qué vértigo! A todo padre le interesan los hijos que ha procreado (que ha permitido) en una mera confusión o felicidad; es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo, en mil y una noches secretas. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero (al cabo de una larga sequía) una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro; luego, hacia el Sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos; luego las humaredas que herrumbraron el metal de las noches; después la fuga pánica de las bestias. Porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante, pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Éstos no mordieron su carne, éstos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. El periódico [Cuento. Texto completo.] Yukio Mishima El marido de Toshiko estaba siempre ocupado. Incluso esa noche había tenido que salir precipitadamente para acudir a una cita y ella había vuelto sola en un taxi. Pero, ¿qué otra cosa podía esperar una mujer casada con un atractivo actor? Toshiko había sido una tonta al suponer que pasaría la noche con ella. Sin embargo, él sabía cuánto le espantaba volver a su casa tan poco acogedora con sus muebles de estilo occidental y las manchas de sangre que aún podían verse en el piso. Toshiko había sido siempre extremadamente sensible. Tal era su naturaleza. Como resultado de un constante preocuparse por todo jamás engordaba, y ahora, ya una mujer adulta, más parecía una figura etérea que una criatura de carne y hueso. Hasta sus amistades ocasionales no podían dejar de advertir la delicadeza de su espíritu. Aquella noche se había reunido con su marido en un club nocturno y se había sentido herida al encontrarlo relatando a sus amigos una versión del «incidente». Sentado allí, con su traje de estilo norteamericano y un cigarrillo entre los labios, se le había antojado un extraño. -Es un cuento increíble -decía con ademanes extravagantes intentando acaparar la atención que monopolizaba la orquesta-, fíjense ustedes que llega a casa la niñera enviada por la agencia de colocaciones para nuestro hijo y lo primero que veo es su vientre. ¡Enorme! ¡Como si tuviera una almohada debajo del kimono!, y no era de extrañar, porque en seguida observé que podía comer más que todos nosotros juntos. Nuestra provisión de arroz desapareció así... -hizo chasquear los dedos-. «Dilatación gástrica». Tal fue la explicación que nos dio acerca de su gordura y su apetito. Anteayer, escuchamos quejidos y lamentos provenientes de la habitación del niño. Corrimos hasta allí y la encontramos en cuclillas, agarrándose el vientre con las dos manos, gimiendo como una vaca. En la cuna, a su lado, nuestro chico, aterrado, lloraba con toda la fuerza de sus pulmones. ¡Les aseguro que era algo digno de verse! -¿Y salió el gato encerrado? -preguntó un amigo, actor de cine, como el marido de Toshiko. -¡Vaya si salió! Me dio el susto de mi vida. Yo había aceptado sin titubear la historia de la «dilatación gástrica», ¿comprenden? Bueno, sin perder el tiempo, rescaté la alfombra fina y extendí una manta sobre el piso para que se acostara allí. Durante todo el tiempo la muchacha gritaba como un cerdo herido. Cuando llegó el médico de la clínica el chico ya había nacido. ¡La habitación había quedado convertida en un matadero! -No me cabe la menor duda -apuntó alguien, y todo el grupo se echó a reír. Escuchar a su marido hablar del horrible suceso como de un incidente jocoso, hizo enmudecer a Toshiko. Cerró los ojos durante un instante y vio nuevamente al recién nacido frente a ella, en el piso, y su frágil cuerpecito envuelto en papel de periódico manchado de sangre. Toshiko pensaba que el médico lo había hecho todo por despecho. Como para acentuar el desprecio que sentía por esta madre que había dado a luz a un bastardo en tan sórdidas condiciones, había ordenado a su asistente que, en vez de envolver al pequeño con los correspondientes pañales, lo hiciera con papel de periódico. Esta dureza para con el recién nacido hirió a Toshiko. Sobreponiéndose al disgusto que le causaba toda la escena, había buscado un pedazo de franela sin usar que tenía en reserva y fajando cuidadosamente al niño lo había depositado sobre un sillón. Esto había sucedido después de que su marido saliera de la casa. Toshiko no se lo había contado, temiendo que la creyera demasiado blanda y sentimental. Sin embargo, el episodio se había grabado profundamente en ella. Lo recordaba, sentada en silencio, mientras la orquesta de jazz atronaba los aires y su marido charlaba alegremente con sus amigos. Sabía que nunca podría olvidar a aquel niño, acostado sobre el piso, envuelto en los papeles manchados. Era una escena como de carnicería. Toshiko, cuya vida había transcurrido dentro del más sólido bienestar, sentía dolorosamente la infelicidad del niño ilegítimo. «Soy la única que ha presenciado su vergüenza», se le ocurrió. La madre no había visto a su hijo tendido allí, envuelto en periódicos y, por supuesto, el niño no lo sabría nunca. «Si guardo silencio, este chico nunca se enterará de la verdad. ¿Por qué siento culpa, entonces? Después de todo, fui yo quien lo levantó del suelo y lo envolvió en la franela y lo depositó sobre el sillón...» Se retiraron del club nocturno y Toshiko subió al taxi que su marido había llamado para ella. -Lleve a esta señora a Ushigomé -ordenó al conductor, mientras cerraba la puerta desde fuera. Toshiko observó por la ventanilla la fisonomía sonriente de su marido y sus dientes blancos y fuertes. Se recostó entonces en el asiento sintiendo con angustia que la vida entre ellos era, en cierta manera, demasiado fácil, demasiado carente de dolor. No hubiera podido expresar este pensamiento con palabras. Echó una última mirada a su marido por la ventanilla trasera del coche. Se aproximaba a grandes zancadas a su automóvil Nash y la espalda de su llamativa chaqueta de lana no tardó en mezclarse y desaparecer entre la gente. El taxi se alejó, cruzó una calle llena de bares y pasó, luego, por un teatro frente al cual se apretujaba la gente. Acababa de finalizar la función, las luces ya estaban apagadas y en la semioscuridad las flores artificiales de cerezo que decoraban la entrada resaltaban en forma deprimente. Dejándose llevar por sus pensamientos, Toshiko llegó a la conclusión de que, aun cuando el niño creciera en la ignorancia de su origen, nunca se convertiría en un ciudadano respetable. Aquellos pañales de sucios periódicos serían el símbolo bajo el cual se encaminaría toda su vida. Toshiko se interrogó, «¿por qué me preocupo tanto? ¿Estoy acaso intranquila por el porvenir de mi propio hijo? Cuando, dentro de veinte años, mi niño se haya convertido en un hombre refinado y educado, podría encontrarse por una de esas casualidades del destino, frente a este otro muchacho que también tendrá entonces veinte años. Supongamos que este joven, contra quien se ha pecado, pudiera acuchillarlo en forma salvaje...» La noche de abril era nublada y calurosa, pero los pensamientos sobre el futuro hicieron estremecer a Toshiko y la entristecieron. «No, cuando llegue el momento, yo tomaré el lugar de mi hijo», se dijo, de pronto. «Dentro de veinte años yo tendré cuarenta y tres y me presentaré ante ese muchacho y se lo relataré todo... sus pañales de periódicos y cómo yo lo envolví en la franela y lo levanté del suelo...» El taxi se adelantaba por el ancho camino que bordeaba el parque y el foso del Palacio Imperial. A lo lejos, Toshiko veía los puntos luminosos que señalaban los altos edificios. Prosiguió su monólogo interior: «Dentro de veinte años, ese pobre infeliz se encontrará en la mayor miseria. Llevará una existencia desolada, sin esperanzas, llena de pobreza. Será una rata solitaria. ¿Qué otra cosa podría ocurrirle a un niño que ha tenido semejante nacimiento? Irá vagabundeando por las calles, maldiciendo a su padre y aborreciendo a su madre». No cabía duda de que aquellos sombríos pensamientos producían a Toshiko cierta satisfacción. Se torturaba con ellos sin cesar. El taxi se aproximó a Hanzomon y pasó frente a la embajada británica. Las famosas hileras de cerezos se extendían desde allí en toda su mágica pureza. Toshiko decidió contemplar aquellas flores a solas, lo cual era una extraña decisión para una joven tímida y carente de espíritu aventurero. Sin embargo, se hallaba en un estado de ánimo poco usual y temía volver a su casa. Aquella noche su mente estaba invadida por toda clase de fantasías inquietantes. Cruzó la ancha calle. Se convirtió en una delgada y solitaria figura en la oscuridad. Por lo general, cuando se movía entre el tráfico, Toshiko se aferraba con miedo a su acompañante. Sin embargo, aquella noche caminó sola rápidamente entre los autos hasta llegar al parque largo y angosto que rodea el foso del Palacio. Aquel foso se llama Chidorigafuchi, Abismo de los Mil Pájaros. El parque se había convertido en un bosque de cerezos en flor. Las flores formaban una masa de sólida blancura bajo el cielo nublado y tranquilo. Los farolitos de papel que colgaban entre los árboles estaban apagados. Los reemplazaban lamparillas eléctricas de varios colores que brillaban tenuemente bajo las flores. Ya eran más de las diez y la mayoría de los visitantes se habían marchado. Los pocos que aún permanecían allí empujaban automáticamente con los pies botellas vacías o aplastaban los desechos de papel al caminar. «Periódicos...», recordó Toshiko, y su mente retornó al hilo de los acontecimientos anteriores. Papel de periódico manchado de sangre. Si un hombre oyera hablar alguna vez de tan lastimoso nacimiento y descubriera que era el suyo, aquello bastaría para arruinar toda su vida. «Y yo, una extraña, tendré que guardar tan gran secreto... El secreto de una vida...» Perdida en estos pensamientos, Toshiko caminó por el parque. La mayoría de los transeúntes eran parejas silenciosas que no le prestaban atención. Vio a dos personas sentadas sobre un banco de piedra al lado del foso. No miraban las flores, sino el agua. Todo estaba oscuro y envuelto en pesadas tinieblas. El sombrío bosque del Palacio Imperial se perdía tras el foso. Los árboles parecían formar una sólida masa con el oscuro cielo. Toshiko caminó lentamente por el sendero sobre el cual colgaban, grávidas, las flores. Sobre un banco de madera, ligeramente apartado de los demás, vio algo que no era, como imaginara en un principio, una cantidad de flores de cerezo ni alguna prenda olvidada por los visitantes del parque. Al acercarse, comprobó que era una forma humana echada sobre el banco. ¿Seria alguno de esos miserables borrachos que se ven durmiendo a la intemperie? Evidentemente, no era ése el caso, ya que el cuerpo había sido cuidadosamente cubierto con papeles cuya blancura había atraído la atención de Toshiko. Observó detenidamente al hombre con camiseta marrón, acurrucado sobre una cama de papeles de periódicos y, también, cubierto por ellos. Sin duda aquella era su morada ahora que la primavera había llegado. Toshiko observó el pelo sucio y despeinado que, en ciertas partes, mostraba una irremediable decadencia. Mientras velaba el sueño del hombre envuelto en periódicos, no pudo evitar el recuerdo de aquel otro niño acostado en el suelo, cubierto por sus miserables pañales. El hombro enfundado en la camiseta marrón subía y bajaba acompasadamente en la oscuridad. Toshiko sintió, de repente, que todos sus miedos y premoniciones tomaban cuerpo. La frente pálida del hombre se destacaba en la oscuridad. Era una frente joven, aunque surcada por las arrugas de largas penurias y miserias. Había arremangado ligeramente sus pantalones color caqui y en sus pies descalzos llevaba zapatillas deshilachadas. Resultaba imposible ver su rostro y, de pronto, Toshiko sintió un deseo incontrolable de observarlo. La cabeza del hombre estaba semioculta entre sus brazos pero, acercándose aún más, Toshiko pudo ver que era sorprendentemente joven. Observó las gruesas cejas y el fino puente de la nariz. La boca, ligeramente entreabierta, respiraba juventud. Pero Toshiko se había acercado demasiado. La cama de periódicos crujió en el silencio de la noche y el hombre abrió bruscamente los ojos. Se levantó, de pronto, al ver a la joven parada a su lado. Sus ojos brillaron en la noche y, segundos después, una mano llena de fuerza tomó la fina muñeca de Toshiko. Ella no se asustó ni hizo esfuerzo alguno por librarse. Como un relámpago, un pensamiento atravesó su mente. ¡Ah, ya habían pasado veinte años! El bosque del Palacio Imperial estaba tan oscuro como el azabache y un profundo silencio reinaba en él. FIN