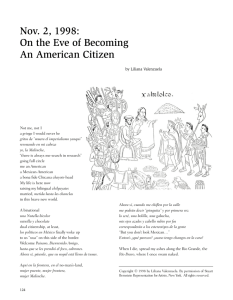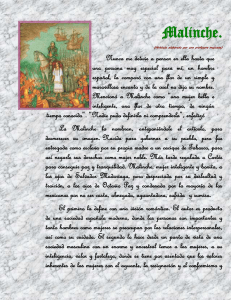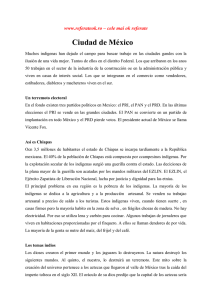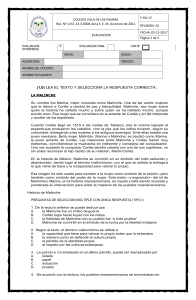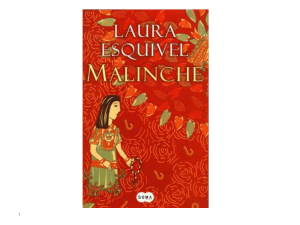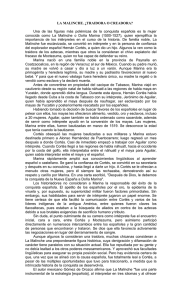Memoria del fuego I: Nacimientos Eduardo Galeano 1495
Anuncio

Memoria del fuego I: Nacimientos Eduardo Galeano 1495 Salamanca La primera palabra venida de América Elio Antonio de Nebrija, sabio en lenguas, publica aquí su «Vocabulario español-latino». El diccionario incluye el primer americanismo de la lengua castellana: Canoa: Nave de un madero. La nueva palabra viene desde las Antillas. Esas barcas sin vela, nacidas de un tronco de ceiba, dieron la bienvenida a Cristóbal Colón. En canoas llegaron desde las islas, remando, los hombres de largo pelo negro y cuerpos labrados de signos bermejos. Se acercaron a las carabelas, ofrecieron agua dulce y cambiaron oro por sonajas de latón de ésas que en Castilla valen un maravedí. (49 y 154) 1495 La Isabela Caonabó Absorto, ausente, está el prisionero sentado a la entrada de la casa de Cristóbal Colón. Tiene grillos de hierro en los tobillos y las esposas le atrapan las muñecas. Caonabó fue quien redujo a cenizas el fortín de Navidad, que el Almirante había levantado cuando descubrió esta isla de Haití. Incendió el fortín y mató a sus ocupantes. Y no sólo a ellos: en estos dos años largos, ha castigado a flechazos a cuantos españoles pudo encontrar en su comarca de la sierra de Cibao, por andar cazando oro y gente. Alonso de Ojeda, veterano de las guerras contra los moros, fue a visitarlo en son de paz. Lo invitó a subir a su caballo y le puso estas esposas de metal bruñido que le atan las manos, diciéndole que ésas eran las joyas que usaban los reyes de Castilla en sus bailes y festejos. Ahora el cacique Caonabó pasa los días sentado junto a la puerta, con la mirada fija en la lengua de luz que al amanecer invade el piso de tierra y al atardecer, de a poquito, se retira. No mueve una pestaña cuando Colón pasa por allí. En cambio, cuando aparece Ojeda, se las arregla para pararse y saluda con una reverencia al único hombre que lo ha vencido. (103 y 158) 1496 La Concepción El sacrilegio Bartolomé Colón, hermano y lugarteniente de Cristóbal, asiste al incendio de carne humana. Seis hombres estrenan el quemadero de Haití. El humo hace toser. Los seis están ardiendo por castigo y escarmiento: han hundido bajo tierra las imágenes de Cristo y la Virgen que fray Ramón Pane les había dejado para su protección y consuelo. Fray Ramón les había enseñado a orar de rodillas, a decir Avemaría y Paternóster y a invocar el nombre de Jesús ante la tentación, la lastimadura y la muerte. Nadie les ha preguntado por qué enterraron las imágenes. Ellos esperaban que los nuevos dioses fecundaran las siembras de maíz, yuca, boniatos y frijoles. El fuego agrega calor al calor húmedo, pegajoso, anunciador de lluvia fuerte. 1511 Río Guauravo Agüeynaba Hace tres años, el capitán Ponce de León llegó a esta isla de Puerto Rico en una carabela. El jefe Agüeynaba le abrió su casa, le ofreció de comer y de beber, le dio a elegir entre sus hijas y le mostró los ríos de donde sacaban el oro. También le regaló su nombre. Juan Ponce de León pasó a llamarse Agüeynaba y Agüeynaba recibió, a cambio, el nombre del conquistador. Hace tres días, el soldado Salcedo llegó, solo, a orillas del río Guauravo. Los indios le ofrecieron sus hombros para pasarlo. Al llegar a la mitad del río, lo dejaron caer y lo aplastaron contra el fondo hasta que dejó de patalear. Después, lo tendieron en la hierba. Salcedo es ahora un globo de carne morada y crispada que velozmente se pudre al sol, apretado por la coraza y acosado por los bichos. Los indios lo miran, tapándose la nariz. Día y noche le han pedido perdón, por las dudas. Ya no vale la pena. Los tambores trasmiten la buena nueva: Los invasores no son inmortales. Mañana estallará la sublevación. Agüeynaba la encabezará. El jefe de los rebeldes volverá a llamarse como antes. Recuperará su nombre, que ha sido usado para humillar a su gente. —Co-quí, co-quí —claman las ranitas. Los tambores, que convocan a la pelea, impiden que se escuche su cantarín contrapunto de cristales. 1520 Teocalhueyacan «La Noche Triste» Hernán Cortés pasa revista a los pocos sobrevivientes de su ejército, mientras la Malinche cose las banderas rotas. Tenochtitlán ha quedado atrás. Atrás ha quedado la columna de humo que echó por la boca el volcán Popocatépetl, como diciendo adiós, y que no había viento que pudiera torcer. Los aztecas han recuperado su ciudad. Las azoteas se erizaron de arcos y lanzas y la laguna se cubrió de canoas en pelea. Los conquistadores huyeron en desbandada, perseguidos por una tempestad de flechas y piedras, mientras aturdían la noche los tambores de la guerra, los alaridos y las maldiciones. Estos heridos, estos mutilados, estos moribundos que Cortés está contando ahora, se salvaron pasando por encima de los cadáveres que sirvieron de puente: cruzaron a la otra orilla pisando caballos que se habían resbalado y hundido y soldados muertos a flechazos y pedradas o ahogados por el peso de las talegas llenas de oro que no se resignaban a dejar. (62 y 200) 1521 Tlatelolco La espada de fuego La sangre corre como agua y está acida de sangre el agua de beber. De comer no queda más que tierra. Se pelea casa por casa, sobre las ruinas y los muertos, de día y de noche. Ya va para tres meses de batalla sin treguas. Sólo se respira pólvora y náuseas de cadáver; pero todavía resuenan los atabales y los tambores en las últimas torres y los cascabeles en los tobillos de los últimos guerreros. No han cesado todavía los alaridos y las canciones que dan fuerza. Las últimas mujeres empuñan el hacha de los caídos y golpetean los escudos hasta caer arrasadas. El emperador Cuauhtémoc llama al mejor de sus capitanes. Corona su cabeza con el búho de largas plumas, y en su mano derecha coloca la espada de fuego. Con esta espada en el puño, el dios de la guerra había salido del vientre de su madre, allá en lo más remoto de los tiempos. Con esta serpiente de rayos de sol, Huitzilopochtli había decapitado a su hermana la luna y había hecho pedazos a sus cuatrocientos hermanos, las estrellas, porque no querían dejarlo nacer. Cuauhtémoc ordena: —Véanla nuestros enemigos y queden asombrados. Se abre paso la espada de fuego. El capitán elegido avanza, solo, a través del humo y los escombros. Lo derriban de un disparo de arcabuz. 1523 Painala La Malinche De Cortés ha tenido un hijo y para Cortés ha abierto las puertas de un imperio. Ha sido su sombra y vigía, intérprete, consejera, correveidile y amante todo a lo largo de la conquista de México; y continúa cabalgando a su lado. Pasa por Painala vestida de española, paños, sedas, rasos, y al principio nadie reconoce a la florida señora que viene con los nuevos amos. Desde lo alto de un caballo alazán, la Malinche pasea su mirada por las orillas del río, respira hondo el dulzón aroma del aire y busca, en vano, los rincones de la fronda donde hace más de veinte años descubrió la magia y el miedo. Han pasado muchas lluvias y resolanas y penares y pesares desde que su madre la vendió por esclava y fue arrancada de la tierra mexicana para servir a los señores mayas de Yucatán. Cuando la madre descubre quién es la que ha llegado de visita a Painala, se arroja a sus pies y se baña en lágrimas suplicando perdón. La Malinche detiene la lloradera con un gesto, levanta a su madre por los hombros, la abraza y le cuelga al cuello los collares que lleva puestos. Después, monta a caballo y sigue su camino junto a los españoles. No necesita odiar a su madre. Desde que los señores de Yucatán la regalaron a Hernán Cortés, hace cuatro años, la Malinche ha tenido tiempo de vengarse. La deuda está pagada: los mexicanos se inclinan y tiemblan al verla venir. Basta una mirada de sus ojos negros para que un príncipe cuelgue de la horca. Su sombra planeará, más allá de la muerte, sobre la gran Tenochtitlán que ella tanto ayudó a derrotar y a humillar, y su fantasma de pelo suelto y túnica flotante seguirá metiendo miedo, por siempre jamás, desde los bosques y las grutas de Chapultepec.