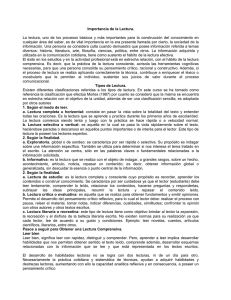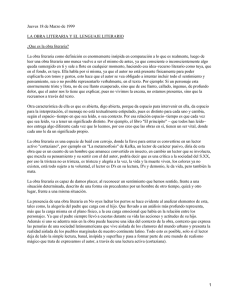crítica literaria, verdad débil y conversación
Anuncio
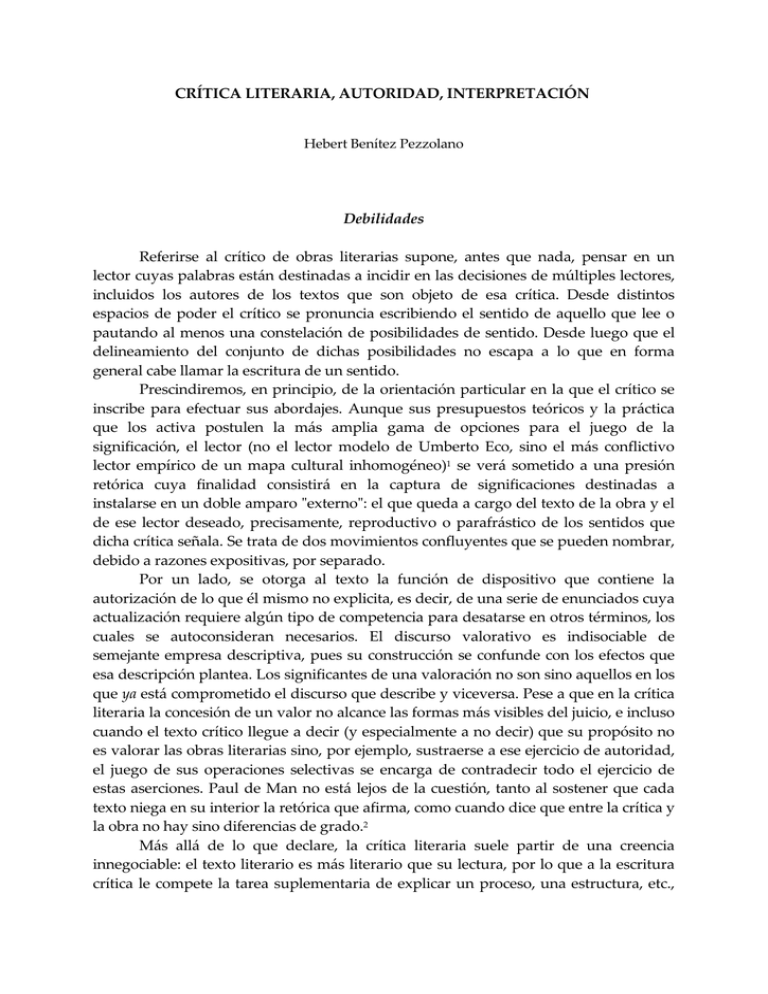
CRÍTICA LITERARIA, AUTORIDAD, INTERPRETACIÓN Hebert Benítez Pezzolano Debilidades Referirse al crítico de obras literarias supone, antes que nada, pensar en un lector cuyas palabras están destinadas a incidir en las decisiones de múltiples lectores, incluidos los autores de los textos que son objeto de esa crítica. Desde distintos espacios de poder el crítico se pronuncia escribiendo el sentido de aquello que lee o pautando al menos una constelación de posibilidades de sentido. Desde luego que el delineamiento del conjunto de dichas posibilidades no escapa a lo que en forma general cabe llamar la escritura de un sentido. Prescindiremos, en principio, de la orientación particular en la que el crítico se inscribe para efectuar sus abordajes. Aunque sus presupuestos teóricos y la práctica que los activa postulen la más amplia gama de opciones para el juego de la significación, el lector (no el lector modelo de Umberto Eco, sino el más conflictivo lector empírico de un mapa cultural inhomogéneo)1 se verá sometido a una presión retórica cuya finalidad consistirá en la captura de significaciones destinadas a instalarse en un doble amparo "externo": el que queda a cargo del texto de la obra y el de ese lector deseado, precisamente, reproductivo o parafrástico de los sentidos que dicha crítica señala. Se trata de dos movimientos confluyentes que se pueden nombrar, debido a razones expositivas, por separado. Por un lado, se otorga al texto la función de dispositivo que contiene la autorización de lo que él mismo no explicita, es decir, de una serie de enunciados cuya actualización requiere algún tipo de competencia para desatarse en otros términos, los cuales se autoconsideran necesarios. El discurso valorativo es indisociable de semejante empresa descriptiva, pues su construcción se confunde con los efectos que esa descripción plantea. Los significantes de una valoración no son sino aquellos en los que ya está comprometido el discurso que describe y viceversa. Pese a que en la crítica literaria la concesión de un valor no alcance las formas más visibles del juicio, e incluso cuando el texto crítico llegue a decir (y especialmente a no decir) que su propósito no es valorar las obras literarias sino, por ejemplo, sustraerse a ese ejercicio de autoridad, el juego de sus operaciones selectivas se encarga de contradecir todo el ejercicio de estas aserciones. Paul de Man no está lejos de la cuestión, tanto al sostener que cada texto niega en su interior la retórica que afirma, como cuando dice que entre la crítica y la obra no hay sino diferencias de grado.2 Más allá de lo que declare, la crítica literaria suele partir de una creencia innegociable: el texto literario es más literario que su lectura, por lo que a la escritura crítica le compete la tarea suplementaria de explicar un proceso, una estructura, etc., dirigida tarde o temprano a iluminar un valor que "la obra" no dice pero que contiene. De este modo, la crítica justifica su necesidad partiendo del entendido de que las obras literarias no exhiben por sí mismas un metalenguaje suficiente que de cuenta de sus efectos. En ese caso, las obras literarias permiten y autorizan el crecimiento de sus alcances a través de ese texto complementario que funciona como interpretación expansiva, es decir que colabora con ella productivamente para desplegar lo que ella misma no despliega. El texto crítico es, ante todo, el sentido de una lectura que se escribe, salvo que, desde otra perspectiva, se lo identifique con un parasitismo inoperante, vale decir, en tanto que paráfrasis inútil. Cuando Paul Valéry reconoce agradecido el valioso análisis que Gustave Cohen le dedica a Le cimetière marin, destacando, entre otras cosas, la lucidez con que el crítico "ha reconstruido la arquitectura de este poema y hecho resaltar el detalle, señalando, por ejemplo, esos giros de términos que revelan las tendencias, las frecuencias características de un espíritu",3 queda claro su aprecio por determinadas funciones de la explicación crítica. Sin embargo, poco después agrega: En cuanto a la interpretación de la letra, ya me he definido anteriormente sobre ese punto, pero toda insistencia es poca: no existe el verdadero sentido de un texto. Ni autoridad del autor. Sea lo que sea que haya querido decir, ha escrito lo que ha escrito. Una vez publicado, un texto es como un aparato que cada cual puede utilizar a su guisa y según sus medios, no puede asegurarse que el constructor lo use mejor que otro. Por lo demás, si sabe bien lo que quiso hacer, ese conocimiento le enturbiará siempre la percepción de lo que ha hecho.4 (Cursivas en el original.) No hay, para Valéry, un sentido equiparable a la verdad, y no existe, por lo tanto, autoridad que tenga la capacidad de garantizarlo, ni siquiera, claro está, la del mismo autor. En efecto, la letra es más la detonación que la parálisis del sentido; si algo le corresponde a la crítica literaria, es explicar los mecanismos que producen la letra y que desde el lugar de la lectura la ponen a trabajar, considerando, eventualmente, el valor estético de sus efectos. No es que Valéry renuncie a la crítica literaria, pero su insistencia resulta clara en cuanto a que la misma queda contenida dentro del juego de la interpretación. Ya no se trata de la adecuación con que un texto refiere el sentido verdadero del otro. Al mismo tiempo, la disolución del autor es pareja con la de otras autoridades, pues Valéry no encarama al lector en el sitio privilegiado de "la verdad del texto", sino que lo abandona al condicionamiento creativo de sus propios medios. En lo que deja ver el autor de Le cimetiére marin, a la crítica literaria le compete "la lucidez" que explica el conjunto de "frecuencias características de un espíritu". Esto es, en otros términos, la mirada detallada sobre una configuración textual. Si la crítica es ante todo construcción, su textualidad refiere al valor de la lectura que realiza, no a una serie de señales que culminan en la verdad. Si se quisiera plantear la noción de verdad como no lugar, atribuirle la noción de desplazamiento resultaría, como mínimo, provisional. Ahora bien, las relaciones entre crítica e interpretación vienen a replantear el tema de la verdad, según entendemos, en una orientación más bien "débil". En efecto, de acuerdo con Gianni Vattimo, la verdad no es producto de la interpretación en el sentido en que esto pudiera implicar el otorgamiento de una vocación descifradora a dicho proceso interpretativo. Por el contrario, el “proceso de verificación” se constituye en el lugar de lo verdadero, de lo que emerge una noción constructiva, cierto discurso circunstancialmente situado, pero no el establecimiento de un objeto metafísico. Lo verdadero se resuelve en los procedimientos, vale decir, en territorio de la retórica.5 Soledad y prejuicio En cuanto a T.S. Eliot, su agradecimiento a la crítica reviste unas consecuencias que podríamos llamar, en cierto modo, "develadoras": El crítico hacia el que me siento verdaderamente agradecido es el que me ha hecho ver algo que yo no había visto antes, o que había mirado tan sólo con ojos ofuscados por prejuicios; que me ha puesto frente al hecho y me ha dejado solo. A partir de este momento, he de confiar en mi sensibilidad, en mi inteligencia y en mi capacidad de juicio.6 Para Eliot, la crítica valiosa es aquella que, por un lado, le hace ver algo nuevo, indica un sentido que hasta el momento el lector había ignorado. Es decir: termina por develar una posibilidad escondida en las potencias del texto literario. Por otra parte, según el autor de The Waste Land, existe en la crítica a la que debe "agradecer" una capacidad disolutoria del poder del prejuicio. La misma da lugar a un estado de soledad que para el lector adquiere funciones liberadoras. Semejante idea reviste particular interés, ya que su formulación surge de una paradoja: la crítica que salva es la que conduce a su propio despojamiento, esto es, a la utopía del lector independizado, aquel que, como Eliot, cree en la contingencia del prejuicio y, por ende, en su vulnerabilidad. Obviamente, esta última afirmación no está exenta del "prejuicio" según el cual podría existir un lector no constituido por su horizonte histórico. Con un criterio que suspende en la persona que lee toda herencia de las tradiciones, T.S.Eliot se lanza al rescate de un sujeto que recupera la esencia de su ser: "sensibilidad", "inteligencia" y "juicio" en lugar de "ofuscaciones" impertinentes que impiden la realización de una metafísica tan deseable como alejada de la hermenéutica heideggeriana. Semejante subjetivismo independentista no significa más que un retorno al imperialismo de la homogeneidad del sujeto. Sensibilidad, inteligencia y juicio son esgrimidas como entidades de una naturaleza incontaminada y confiable, un rousseaunianismo de la lectura que prefiere desconocer el carácter constructivo de las categorías con que decide leer; la misma enumeración, obviamente, es un acto constitutivo de esa operación cultural. Interesado en la postergada instancia del lector frente a un texto literario (ese flujo inmediato de ideas, asociaciones, ocurrencias, etc., que lleva al individuo a levantar cada tanto su cabeza de la página), Roland Barthes no olvida detener la tentadora plenitud de la subjetividad: Quiero decir que toda lectura deriva de formas transindividuales: las asociaciones engendradas por la literalidad del texto (por cierto, ¿dónde está esa literalidad?) nunca son, por más que uno se empeñe, anárquicas; siempre proceden (entresacadas y luego insertadas) de determinados códigos, determinadas lenguas, determinadas listas de estereotipos. La más subjetiva de las lecturas que podamos imaginar nunca es otra cosa sino un juego realizado a partir de ciertas reglas.7 Si se acepta el punto de vista precedente y se resuelve el subrayado de la última oración, no cabe más que situar a ese lector en un lugar sobredeterminado. Indudablemente Barthes ha evitado canjear a la ligera el imperio del autor por el del lector; su lucidez procede del hecho de no mantener el mismo juego permutando simplemente a los jugadores. Se trata, en suma, de un cambio de objeto, operación de la que no se podrá prescindir en el caso de considerar las bases para una teoría de la lectura. Ahora bien, volviendo a la cuestión del poder de la crítica literaria, señalábamos al comienzo la necesidad que tiene el crítico de ser legitimado en la lectura de los otros. Es el lector el canal de realización de esa crítica porque es en él que circula su poder, dándole forma a una lectura y desplazando otras formas, esto es, instalando un instructivo semántico. La crítica, ciertamente, es interpretación, pero en la medida en que dirija la lectura en un sentido (aunque las bifurcaciones de ese uno sean varias) se volverá, incluso a su pesar, en contra de la interpretación, de una manera muy diferente a lo escrito por Susan Sontag en su conocido ensayo. Pese a quien pese, ni siquiera un planteo pluralista salva a la crítica de la oferta del prejuicio. Ello no le confiere, como acaso algunos podrían pensar, un estatuto negativo. Al contrario: la función de la crítica literaria es crear los mejores prejuicios. Así entendida, bajo el convencimiento de que su función no consiste en invadir y avasallar soledades con las concepciones de su "mala compañía", queda liberada de la obligación de no afectar la utópica "independencia" del lector. El más grave problema sigue siendo que la crítica se resista a exhibir el reconocimiento de su condición interpretativa. Las consecuencias autoritarias de tal comportamiento tienen, es cierto, innumerables matices, pero lo que no se puede pasar por alto es el hecho de que muchas personas leerán en la dirección trazada por cierta crítica. No hay nada de malo en ello, siempre y cuando no se decida ocultar la retoricidad ni atribuirle, por ejemplo, los poderes del discurso lógico, por más que no suela presentarse con el aspecto de tal. Ya se sabe que este último posee un prestigio enmudecedor, instando a la aceptación y a la circulación conclusiva de sus enunciados. La crítica literaria se mueve desde la persuasión y la veredicción le es ajena. Sin embargo, cuando su fuerza retórica se encamina, precisamente, a negar la retoricidad que la constituye, la invención interpretativa se resiente y el autoritarismo toma la palabra. Entonces la crítica literaria se convierte en traductora de sentidos, metáfora parafrástica que detenta el cometido de elaborar un discurso de "adecuación" al significado del texto literario: tropo metatextual que paradójicamente enuncia la propiedad de ese texto, enunciación que se arroga el señalamiento de la verdad de la palabra literaria. Cuando domina una postulación en los términos mencionados, es muy habitual que gracias a su actitud deseante ("quiero poseer este texto") la crítica se incline con facilidad al desplazamiento patente o velado de otros poseedores, es decir, de otras maneras de la posesión. Por ese motivo cabría plantear la interrogante acerca de si no habita en la historicidad del género la necesidad de fomentar un desvío en la mirada del lector. Obviamente, no puede hablarse a la ligera de historicidad si no se tiene en cuenta que la misma es producto de un juego hegemónico que construye nociones de crítica y anula o margina otras. Ahora bien, justamente gracias a ello la actitud "desviadora" persiste, pues parece inobjetable que ha desplegado su hegemonía hasta casi confundirse con una "naturaleza" del género. Conversaciones críticas Básicamente, el problema radica en la creencia de que el texto literario contiene un dispositivo indicador de las formas clave en las que debe ser poseído. Indudablemente ello supone una teoría, difusa o no, según la cual las obras literarias serían equivalentes a mensajes cifrados que se ofrecen a la decodificación, tarea que exige, en alguno de sus niveles, una competencia técnica destinada al desciframiento y a la valoración correspondiente. En esa medida se cierra el espacio conversacional de la interpretación. A propósito, Jonathan Culler ha observado con agudeza el problema de proliferación interpretativa y anhelo de la verdad: De hecho, esta esperanza de dar con la verdad es la que incita a los críticos a escribir, aun sabiendo al mismo tiempo que la escritura nunca pone término a la escritura. Paradójicamente, cuanto más poderosa y autorizada sea una interpretación, mayor será la cantidad de escritos que genere.8 Por otra parte, resulta inocultable que, como ha visto Bárbara Johnson,9 la manida noción de "lectura incorrecta" mantiene a la verdad como vestigio, precisamente, en la noción de error: la verdad seguiría jugando un rol en el mismo seno de la "incorrección". Si lo verdadero es el lugar de una huella no lo vamos a discutir aquí, pero cabe leer uno de los efectos de su aserción en estas palabras de Paul de Man: "La obra se puede usar repetidamente para mostrar dónde y cómo se alejó de ella el crítico."10 Sabido es que Umberto Eco plantea dicha cuestión en términos de límites interpretativos, es decir, confiriendo a los textos una apertura finita de sentidos aceptables, por más que declare su acuerdo con el concepto peirciano de semiosis ilimitada. Jonathan Culler expone su discrepancia señalando que, en principio, Eco rechaza la desconstrucción porque "parece considerarla como una forma extrema de la crítica orientada al lector, como si afirmara que un texto significa lo que un lector quiera que signifique".11 Culler advierte que el error del teórico italiano estriba en creer que los textos proponen un margen amplio pero limitado a los lectores, exhibiendo así un visible temor a que estos dispongan libremente de los significados. No obstante la crítica desconstructiva hace hincapié en que el sentido está limitado por el contexto -una función de relaciones dentro de los textos o entre ellos-, pero que el propio contexto es ilimitado: siempre podrán presentarse nuevas posibilidades contextuales, de forma que lo único que no podemos hacer es poner límites.12 En efecto, el aperturismo de Umberto Eco tiene mucho que ver con llamar la atención del lector por parte de una crítica literaria abocada a desterrar lecturas aberrantes, esto es, a implantar una legalidad continua y represiva de la interpretación. Aunque no lo manifieste directamente, el peligro de concepciones como la de Eco consiste en una vocación saturadora de los contextos, en la geometrización mensurable de los mismos, lo cual termina por convertir a los textos en autoridades preeminentes capaces de controlar el significado más allá de las vicisitudes históricas. En otras palabras, las obras literarias poseerían unos significados cuya aceptabilidad radicaría en la resistencia a múltiples variaciones contextuales, de modo que los lectores se verían impedidos de imprimirles un juego derivante que excediera a la polisemia admisible. En ese sentido, Eco sienta las bases de un principio de autoridad que no se deja subvertir. El lector dispone de varios caminos, pero sólo algunos de ellos merecen aceptación. Asimismo, queriendo o sin querer, estos argumentos poco dicen de las relaciones entre las aceptabilidades y los poderes históricos que las instituyen y las conservan, como si dichas instituciones hegemónicas no estuvieran sujetas a condiciones socioculturales interesadas. En el entorno de una reflexión sobre el relativismo cultural en Occidente, Geoffrey Hartman pone en duda la idea de una crítica literaria marcada por la progresividad y la clarividencia. En lugar de concepciones "fundacionalistas" y "fundamentalistas", el teórico estadounidense se vuelca al aprecio de aquellos conversacionistas que, como Richard Rorty, "no buscan la verdad sino un diálogo crítico".13 Hartman confiesa que su lectura de obras literarias implica una ceguera deliberada: Me tropiezo en uno y otro lado, a veces hedonísticamente, en ese mundo de palabras (worldword), me permito ser emboscado por el sentido y me olvido de un anhelo por una verdad única, conquistadora; desenrollo el texto a medida que se enrolla simultáneamente en el carril del comentario.14 Este abandonarse de Hartman al juego caracolesco de los significantes es sintomático de una renuncia a la apropiación del significado o de la ilustración de una tesis previamente acordada. Por más que reconozca que su dependencia del texto convoca una limitación, hace falta señalar el peligro de un retorno a la idea de soledad lectora, aun fruitiva y consciente de que se trata de una empresa condicionada por el rechazo a los relatos fundacionales. Semejante ceguera, es cierto, no puede equipararse a los anhelos independentistas de T. S. Eliot, pues dicho "cegar" se configura mediante una fuerte noción de diálogo que se contrapone a la de verdad única. No obstante, la sola idea de ser emboscado por el sentido puede dar lugar a algunos malentendidos, tales como hasta qué punto la inmediatez de ese asalto adopta una homogeneidad sin resistencias. Dicho de otra manera: si es posible la medida de una ceguera sin intersticios. En conclusión, una crítica literaria alejada del dictamen y sustentada en la conversación cultural parece ser un hecho favorable para doblegar las prácticas autoritarias del género. Ello no significa que la crítica deba disolverse en una tolerancia de signo demagógico. Al contrario, la conversación supone una polémica no enfrascada en "léxicos últimos", por usar la expresión de Rorty. Una crítica cobra más volumen si dinamiza el diálogo con otras interpretaciones y si se reconstituye con ellas. Ciertamente, hay interpretaciones cuyo poder es sensiblemente mayor que el de otras. Ello no obsta para que el acto interpretativo se muestre como tal. La visibilidad de su operación -que no obliga a una metacrítica explícitacontribuye notablemente a ese tipo de diálogo que declara las tradiciones y autoridades desde las que lee. Gianni Vattimo sostiene que "la explicitación de la esencia intepretativa de toda verdad comporta también una profunda modificación del modo de relacionarse con lo verdadero". Y agrega poco después, quizá decisivamente: Son las interpretaciones que no se reconocen como tales -que, como en la tradición, entienden las demás interpretaciones sólo como engaños o errores- las que dan lugar a luchas violentas.15 Proponer la "debilidad" de las verdades definitivas significa, ante todo, rechazar la violencia de la metafísica, sin que ello implique la omisión irresponsable de la lucha de interpretaciones que de un modo u otro asumen su condición. De acuerdo con este contexto argumental, la validación del enunciado crítico se produce entonces hacia el interior de un conversacionismo más liberado, el cual no tiene por qué identificarse con posiciones neoliberales. No se trata, por ejemplo y para decirlo rápidamente, de renunciar a la pugna ideológica que se juega en la práctica conversacional, produciendo una globalización forzada cuyo cometido sea imponer una armonía totalizante y sin conflictos. Es necesario, a su vez, impedir el ocultamiento de la productividad del prejuicio, interpretando las condiciones interesadas de los poderes que lo generan y la dialéctica que presiona su "estructuralidad". Tampoco se trata de instaurar algún tipo de tabula rasa "post-ideológica", que habilite un mercado crítico presuntamente homogéneo y embarcado en la pacificación de la diversidad, es decir, orientado a la libertad de contratación destinada a lectores eventualmente depositarios de un concepto financiero de la producción de sentido. La disputa por una conversación responsable no equivale a esta clase de renuncias ni al desconocimiento de las vicisitudes de una ética que lee al mismo tiempo que es leída. Artículo publicado en Confluencia (Revista Hispánica de Cultura y Literatura), Fall 1999, Volume 15, Number 1, University of Northern Colorado, pp. 17-24. 1Es el lector al que se refiere Lisa Block de Behar: “En cambio, en la instancia de la lectura, se atiende a un objeto difuso, el lector anónimo, múltiple, necesariamente disperso, inidentificable, que se aparta expresamente de la observación, recluyéndose en un rincón, solitario, oscurecido por las sombras de una luz que sólo en foca las páginas del libro que tiene entre sus manos”. (“La época del lector”, en Una retórica del silencio (1984). Buenos Aires: Siglo XXI, 1993, p. 139.) 2 Paul de Man, “Semiología y retórica”, en Alegorías de la lectura (trad. de Enrique Lynch). Barcelona: Lumen, 1990, pp.15-33. 3 Paul Valéry, “Sobre El cementerio marino”, en El cementerio marino (ed. bilingüe; trad. de Jorge Guillén). Madrid: Alianza, 1980, p. 30. 4 Ibídem, pp.30-31. 5 Gianni Vattimo, “Dialéctica, diferencia y pensamiento débil”, en El pensamiento débil, Gianni Vattimo y Pier Aldo Rovatti (eds.), trad. de Luis de Santiago. Madrid: Cátedra, 1990, pp. 38-39. 6 T. S. Eliot, The Frontiers of Criticism, citado por Marcello Pagnini, en Estructura literaria y método crítico (trad. de C. M. del Castillo). Madrid: Cátedra, 1982, p. 131. 7 Roland Barthes, “Escribir la lectura”, en El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura (trad. de C. Fernández Medrano). Buenos Aires: Paidós, 1994, p. 37. 8 Jonathan Culler, Sobre la deconstrucción (trad. de Luis Cremades). Madrid: Cátedra, 1992, p. 83. 9 En J. Culler, op. cit., pp. 157-158. 10 Paul de Man, Blindness and Insight. New York: Oxford University Press, 1971, p. 109. 11 Jonathan Culler, “En defensa de la sobreinterpretación”, en Umberto Eco, Interpretación y sobreinterpretación. New York: Cambridge University Press, 1995, p. 131. 12 Ibídem, p. 132. 13 Geoffrey Hartman, “El relativismo cultural y el crítico literario” (trad. de A. Garrido y M. Segundo), en Lisa Block de Behar (coord.), Términos de comparación: los estudios literarios entre historias y teorías. Montevideo: Academia Nacional de Letras, 1989, p. 91. 14 Ibídem, p. 93. 15 Gianni Vattimo, Más allá de la interpretación (trad. de P. Aragón Rincón). Barcelona: Paidós, 1995, p. 69.