Creo en Jesucristo (1) CCE 422-507
Anuncio
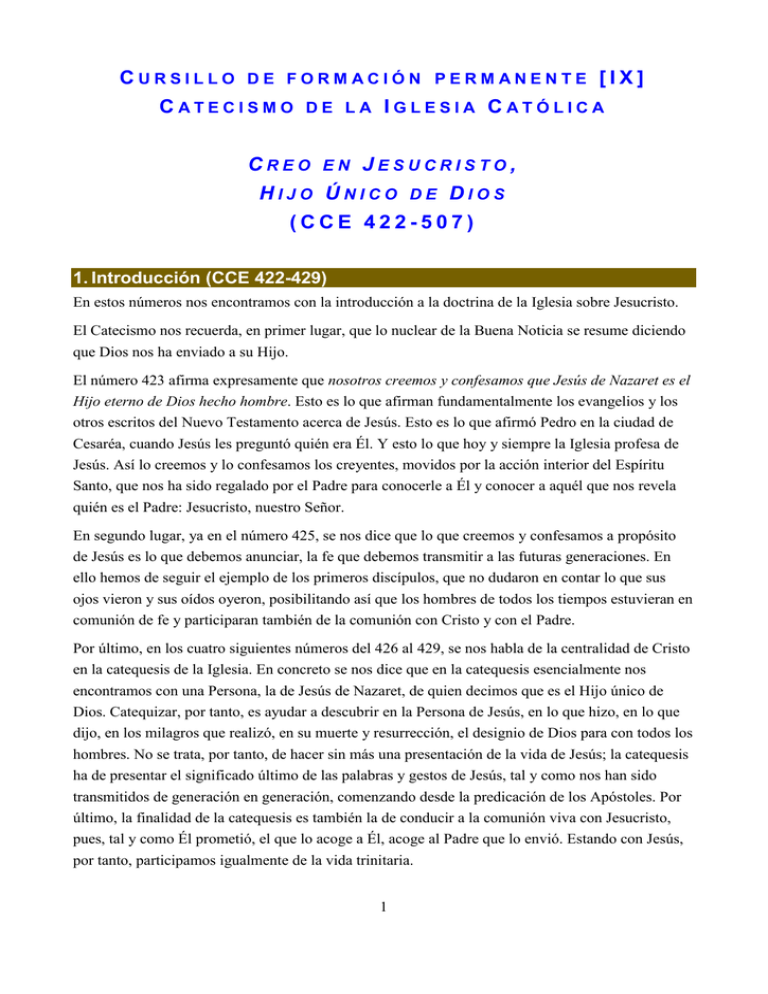
CURSILLO DE FORMACIÓN PERMANENTE [IX] CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA CREO EN JESUCRISTO, HIJO ÚNICO DE DIOS (CCE 422-507) 1. Introducción (CCE 422-429) En estos números nos encontramos con la introducción a la doctrina de la Iglesia sobre Jesucristo. El Catecismo nos recuerda, en primer lugar, que lo nuclear de la Buena Noticia se resume diciendo que Dios nos ha enviado a su Hijo. El número 423 afirma expresamente que nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret es el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Esto es lo que afirman fundamentalmente los evangelios y los otros escritos del Nuevo Testamento acerca de Jesús. Esto es lo que afirmó Pedro en la ciudad de Cesaréa, cuando Jesús les preguntó quién era Él. Y esto lo que hoy y siempre la Iglesia profesa de Jesús. Así lo creemos y lo confesamos los creyentes, movidos por la acción interior del Espíritu Santo, que nos ha sido regalado por el Padre para conocerle a Él y conocer a aquél que nos revela quién es el Padre: Jesucristo, nuestro Señor. En segundo lugar, ya en el número 425, se nos dice que lo que creemos y confesamos a propósito de Jesús es lo que debemos anunciar, la fe que debemos transmitir a las futuras generaciones. En ello hemos de seguir el ejemplo de los primeros discípulos, que no dudaron en contar lo que sus ojos vieron y sus oídos oyeron, posibilitando así que los hombres de todos los tiempos estuvieran en comunión de fe y participaran también de la comunión con Cristo y con el Padre. Por último, en los cuatro siguientes números del 426 al 429, se nos habla de la centralidad de Cristo en la catequesis de la Iglesia. En concreto se nos dice que en la catequesis esencialmente nos encontramos con una Persona, la de Jesús de Nazaret, de quien decimos que es el Hijo único de Dios. Catequizar, por tanto, es ayudar a descubrir en la Persona de Jesús, en lo que hizo, en lo que dijo, en los milagros que realizó, en su muerte y resurrección, el designio de Dios para con todos los hombres. No se trata, por tanto, de hacer sin más una presentación de la vida de Jesús; la catequesis ha de presentar el significado último de las palabras y gestos de Jesús, tal y como nos han sido transmitidos de generación en generación, comenzando desde la predicación de los Apóstoles. Por último, la finalidad de la catequesis es también la de conducir a la comunión viva con Jesucristo, pues, tal y como Él prometió, el que lo acoge a Él, acoge al Padre que lo envió. Estando con Jesús, por tanto, participamos igualmente de la vida trinitaria. 1 Todas las demás verdades de la fe cristiana que se enseñan en la catequesis deben, pues, manar de la misma fuente: Jesucristo, el Verbo de Dios que se hizo carne por nosotros. En consecuencia, la articulación de todos los contenidos de la catequesis ha de ser fundamental y esencialmente cristológica. Los catequistas, por su parte, harán bien, como dice el Catecismo, en recordar que no hay más Maestro que Cristo y que toda enseñanza en la Iglesia no consiste sino en hacernos eco de la voz del Buen Pastor, que llama a sus ovejas. No olvidemos que sus ovejas le siguen porque reconocen la voz de su Pastor. Cuanto mejor conozcamos a Cristo más arderemos en deseos de anunciarlo y de darlo a conocer. Y cuanto más nos configuremos con Él, mejor reflejaremos su imagen y más fácilmente se verá que enseñamos en su Nombre y con su autoridad y poder. 2. «Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor» (430-455) Este apartado comienza haciendo un repaso a los nombres que sirven para adentrarnos en el misterio de la persona de Jesucristo. Y, como es lógico, el primer nombre al que se alude es el de: Jesús “Jesús”, en hebreo, significa «Dios salva». María le puso este nombre a su Hijo por indicación del Ángel Gabriel. Este nombre expresa, al mismo tiempo, la identidad del personaje y su misión. Jesús es el enviado del Padre, que vino precisamente a salvar y a dar su vida en rescate por todos. También en la anunciación que recibió José, cuando María ya estaba encinta, el Ángel le dijo que pusiera al niño el nombre de“Emmanuel”. De este modo se le comunicaba a José que el niño que iba a nacer por obra del Espíritu Santo, era el Dios con nosotros, y que venía a salvar definitivamente al pueblo de los pecados. Dar a conocer el nombre de Jesús, es lo mismo que dar a conocer quién es Jesús y qué es lo que vino a realizar. Y los que conocen su Nombre y creen en Él se salvan, de ahí la importancia de que su Nombre sea conocido e invocado. La Iglesia, además de darlo a conocer, nos bautiza en su Nombre, cumpliendo así el mandato de Jesús. De esta forma, quedamos injertados en Él y participamos con Él de su misma vida. Cuando oramos, evidentemente lo hacemos en su nombre. Jesús ora en nosotros, porque habita en cada uno de nosotros; ora con nosotros, pues es nuestro hermano; y ora por nosotros porque es nuestra Cabeza e intercede por nosotros ante el Padre. Además sabemos que, cuanto le pidamos al Padre en su Nombre, nos lo concederá. Nada ha de extrañar que la liturgia de la Iglesia gire completamente en torno a la fórmula por Nuestro Señor Jesucristo. 2 Cristo En castellano Jesucristo es una sola palabra, pero en realidad son dos términos que resumen una sencilla pero fundamental confesión de fe: Jesús es el Cristo; es decir, el Mesías; es decir, el que fue ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo para realizar la obra de la salvación. Puesto que en la antigüedad los ungidos eran los reyes y profetas, también decimos que Jesús, el Cristo, es el Rey por excelencia, y el Profeta, o sea, aquél que nos habla en nombre de Dios con su misma autoridad y poder porque es Dios. Este título de Mesías está muy unido a la esperanza que Israel tenía de que Dios suscitaría en medio del pueblo un pastor y un rey mayor que David. Heredaría su trono para siempre y su dominio sería eterno. Pues bien, José fue elegido para hacer de padre de Jesús en la tierra, porque era de la casa y de la tribu de David, y de este modo aseguraba la ascendencia davídica de Jesús también según la carne. Pero la consagración de Jesús no fue una unción ritual, como era el caso de los reyes, sino que el Padre mismo, desde siempre, lo ungió como Hijo suyo y posee, por tanto, la unción plena, es decir, la plenitud del Espíritu Santo. Lo cual se reveló de un modo singular en el momento del bautismo en las aguas del río Jordán. Durante su vida mortal Jesús fue confesado como el Mesías, en primer lugar por el apóstol san Pedro, pero también por otros que le invocaron como el Hijo de David. Sin embargo, su condición de Mesías se reveló en toda su plenitud en el momento de la pasión, cuando le colocaron la corona de espinas en la cabeza y reconoció ante Pilato que él era verdaderamente rey. Al ser levantado sobre la cruz, entonces comenzó su exaltación, y el Padre, al resucitarlo, le sentó a su derecha y le concedió el dominio sobre todas las cosas. Todo fue creado por Él y toda la creación le reconoce a Él como Mesías y como Rey. Hijo único de Dios En el Antiguo Testamento se da el título de “hijo de Dios” a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y también a sus reyes. En todos estos casos se trata de una filiación adoptiva. Dios se comportó como un Padre con todos ellos y ellos consideraban que habían sido adoptados como hijos de Dios. En el caso de Jesús, la cosa cambia. Jesús es el Hijo de Dios con mayúsculas. Así lo confesó Pedro en Cesaréa: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios altísimo». Y así lo confiesa la Iglesia desde las primeras predicaciones de los Apóstoles. Los evangelios dan mucha importancia a este título. El Padre por dos veces da testimonio de Jesús como Hijo suyo. La primera vez fue en el Jordán, cuando el Bautismo, y la segunda en el monte Tabor, cuando la Transfiguración. La predicación de Jesús sobre el Reino y sobre la paternidad de Dios descansó en buena medida en la autoridad que Él tenía como Hijo. Asimismo Jesús no dudó en hablar de Dios como su Padre, afirmando que lo conocía desde siempre, antes incluso de que el mundo existiera; e invitó a sus discípulos a orar a Dios, dirigiéndose a Él con el título de “Abbá”. Tan escandalosas resultaron estas enseñanzas que le costaron la vida. 3 Jesús fue condenado por el Sumo Sacerdote cuando, a instancia suya, no dudó en reconocer que realmente era el Hijo del Dios; y en la cruz tuvo que soportar las burlas de aquellos que le increpaban diciéndole: “No decías que Dios es tu Padre, baja y creeremos en ti”. Fue, no obstante, tras la resurrección cuando se pudo comprobar que era verdad lo que Jesús enseñaba. Al liberarlo de la muerte, el Padre les reveló a los discípulos que realmente Jesús era el Hijo de Dios, y pudieron conocerle lleno de gloria y majestad. La que siempre tuvo, pues Jesús es el Hijo desde toda la eternidad. Señor En el Antiguo Testamento se empezó a usar este título como solución para nombrar a Dios sin decir su nombre: Yahvé. El Nuevo Testamento, al hablar de Jesús como el Señor, se le aplica el mismo título con el que los creyentes se dirigían al Padre. Por tanto, se está reconociendo, al menos implícitamente, que Jesús es también Dios como el Padre. El mismo Jesús puso en un difícil aprieto a los fariseos al preguntarles por qué David en el salmo 109 llama al Mesías Señor; y también en cierta ocasión les dijo a los apóstoles que hacían bien en llamarle Maestro y Señor, porque realmente lo era (cfr. Jn 13). Pero el título comenzó a generalizarse tras los acontecimientos de la Pascua. Fue el apóstol Tomás, quien puesto de rodillas le confesó como Señor y como Dios. Las primeras predicaciones, como la de san Pedro en la mañana de Pentecostés y las de Pablo tras su conversión en el camino de Damasco, se centraban en anunciar que Dios había proclamado a Jesús, Señor y Mesías, exaltándolo y sentándole a su derecha, desde donde volverá glorioso al final de los tiempos. Al confesar que Jesús es Señor, la Iglesia está reconociendo su señorío no sólo en el cielo, sino también aquí en la tierra. La vida de cada hombre, las sociedades, los pueblos, el mundo, la creación entera, encuentran en Cristo, Señor de todo, su principio y su fin. Nada escapa al señorío universal de Cristo, y los cristianos hemos de trabajar para que así sea. El señorío de Cristo libra a los hombres de toda esclavitud. Los que creen en Jesús no tienen más Señor que a Él, y no se someten a ningún otro poder o dominación. Incluso cuando honran y obedecen a las legítimas autoridades terrenas, lo hacen en obediencia al que es su único Señor. Por último, el Catecismo nos recuerda que la oración cristiana está marcada por este título de Señor. En la liturgia son muchas las invocaciones en que aparece: «El Señor esté con vosotros»; «Por Jesucristo, nuestro Señor», etc. Y, durante el tiempo de adviento, hay una exclamación que se repite mucho, y que forma parte esencial de la esperanza cristiana: «Ven, Señor, Jesús». 4 3. «Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de santa María Virgen» (CCE 456-478) A. El hijo de Dios se hizo hombre (456-478) Bajo este título, el Catecismo aborda cuatro cuestiones sucesivamente. — ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Para responder a la cuestión, el Catecismo parte de la misma confesión de fe del Credo: «Por nosotros los hombres y nuestra salvación». No le interesa, pues, al Catecismo dirimir disputas teológicas absolutamente legítimas acerca de si la Encarnación si hubiera dado igualmente aunque no hubiera existido el pecado. La fe de la Iglesia lo que confiesa es que el Verbo se encarnó porque el hombre, que había pecado en Adán, necesitaba ser salvado, pues, por sí mismo el ser humano era incapaz de restaurar lo que el pecado había dañado, tanto en él, como en sus relaciones con Dios, con sus semejantes y con todo lo creado. El Hijo de Dios vino, por tanto, para ofrecerse como víctima de reconciliación. Para devolver al hombre a la comunión con Dios, para arrancar del hombre su corazón de piedra e implantarle un corazón de carne, para derribar los muros que separaban a los hombres, para establecer un orden nuevo en la creación entera, esclavizada y sometida por el pecado de los hombres. Dios, en definitiva, compadecido del estado miserable y desgraciado de la humanidad tuvo misericordia, y nos envió a su Hijo, luz que alumbra a los que están en tinieblas, libertador que rompe las cadenas de los cautivos y salvador de los que están en peligro. Al hacerse el Verbo carne, los hombres obtuvimos, de una vez por todas, la prueba suprema del amor de Dios; un amor que no quiere nuestra muerte, sino nuestra vida. Y para eso vino, para que tuviéramos vida y vida abundante, vida eterna. Al hacerse uno de nosotros también se convirtió en modelo a seguir. De hecho, quiso vivir como uno de tantos, para que creyéramos que es posible vivir conforme a lo que él enseñó. Pues en realidad no propuso nada que no hubiera él vivido en primera persona: si nos invitó a vivir en pobreza, él fue pobre. Si nos invitó a ser humildes, él quiso ser el último. Si nos invitó a amar hasta dar la vida, él derramó su sangre por nosotros. Si habló de llevar la cruz, él cargó con ella, aun siendo inocente y sin que encontraran en él culpa alguna. Si nos invitó a perdonar, él le pidió al Padre el perdón para los que le crucificaban, etc. Todo ello porque Jesús sabía que ésa era la medicina que necesitábamos para poder ser y actuar de un modo diferente a como lo hacemos, al estar sometidos al domino de las pasiones. Por último, nos dice el Catecismo que el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de su misma naturaleza divina. El hombre, en cuanto criatura de Dios, había sido creado a su imagen y semejanza; pero en la recreación que Cristo realizó con su encarnación, pasamos a ser hijos en el Hijo. Si Adán y Eva se separaron de Dios por querer ser dioses, el Verbo de Dios, asumiendo 5 realmente nuestra naturaleza humana, nos hace en verdad dioses, o sea, hijos de Dios como Él lo es. Nunca la mente humana pudo imaginar nada semejante. Cuando miramos, por tanto, al Verbo de Dios encarnado en la humildad de un niño, estamos viendo realmente a Dios, y estamos viendo también aquello a lo que el hombre está llamado a ser, y ya lo es, por pura gracia: hijo de Dios. — La Encarnación El Catecismo, basándose en un frase de san Juan de la Cruz, llama «encarnación» al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo, por medio de ella, nuestra salvación. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana, porque quien confiesa a Jesús venido en la carne, ése es de Dios y en él habita el Espíritu Santo; quien lo niega, en cambio, como nos dice el apóstol san Juan, es el anticristo. — Verdadero Dios y verdadero hombre Sí, nuestra fe confiesa que Jesús, el hijo de María, la Virgen, es ambas cosas: Dios verdadero y hombre verdadero. En la unión de ambas naturalezas no se produjo lo que sucede en una reacción química. Como sabemos, la mezcla en la debida proporción de hidrógeno y oxígeno, da como resultado algo nuevo: agua. El agua es, pues, una mezcla de hidrógeno y oxígeno, pero en sí misma el agua es diferente y distinta a los elementos que le dieron origen. Pues bien, en Jesucristo no se mezclan la naturaleza divina y la humana, ambas subsisten. Jesús, siendo una persona sola, es Dios y hombre a la vez. Para explicar este misterio hubo personas que propusieron que Jesús fue un hombre tan excepcional, tan obediente a la voluntad de Dios, que el Padre lo adoptó como hijo. La Iglesia, sin embargo, confiesa que en Jesús se encarnó la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo de Dios desde siempre, de la misma naturaleza o sustancia que el Padre. Lo cual se dice con una palabra del griego: homousios. Pues, bien, Jesucristo, en cuanto es el Verbo de Dios hecho carne, es el Hijo eterno de Dios, que no fue ni creado ni mucho menos adoptado como Hijo. Otras personas quisieron explicar el misterio de la Encarnación diciendo que ambas naturalezas simplemente se habían yuxtapuesto en Jesús. Para decirlo de algún modo comprensible, sería como si Jesús tuviera dos personalidades, la humana y la divina. Tampoco es válida esta explicación, porque negaría la realidad misma de la encarnación. La fe de la Iglesia confiesa que el Verbo se hizo carne, hombre como nosotros, pero sin dejar de ser el Verbo de Dios. De ahí que debamos confesar, al mismo tiempo, que Jesús es una sola persona, en la que subsisten, sin mezclarse ni confundirse, la naturaleza humana y la divina. Y decimos también que la humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que ha asumido y hecho suya nuestra condición humana desde el instante mismo de su concepción virginal. Por tanto, y con toda razón, María, la madre de Jesús, es llamada la madre de Dios, pues gracias a ella el Verbo de Dios tuvo un cuerpo dotado de un alma racional, y fue en todo igual al resto de los hombres. 6 También han existido intentos de explicación del misterio de la Encarnación, que afirmaban que, al hacerse carne el Hijo de Dios, la naturaleza humana de Jesús habría dejado de existir como tal. Para quienes piensan así Jesús parecería un hombre, pero en realidad no lo era. Ante esto, la fe de la Iglesia, para defender la realidad de la Encarnación, afirma que hay que reconocer un solo y un mismo Cristo, que en cuanto hombre es un hombre perfecto, compuesto de cuerpo y alma racional; y en cuanto Dios es consustancial al Padre. Ambas naturalezas han de ser reconocidas sin que entre ellas exista ni confusión, ni cambio, ni división, ni separación. En Cristo hay, por tanto, una sola persona, que es nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es también hombre como nosotros. Por eso decimos que, cuando Jesús hacía milagros, predicaba a las multitudes, paseaba por las orillas del lago de Galilea, y también cuando tenía hambre, cansancio, sed, miedo, temor, angustia, e incluso cuando murió en la cruz, era el Hijo eterno de Dios, uno de la Santísima Trinidad, quien hacía y padecía todas esas acciones. Nos puede parecer que todas estas teologías son cosas muy complicadas. Sin embargo, qué importante resulta creer que quien nos salvó fue precisamente el Hijo de Dios, Jesucristo, cuya encarnación y nacimiento recordamos cada año por Navidad. Y Jesucristo no fue tan sólo un hombre excepcional (en ese caso seguiríamos en nuestros pecados), sino el Verbo de Dios, que por amor se hizo en verdad uno de nosotros. Quiso compartir en todo nuestra existencia, pero sin dejar de ser Dios. Únicamente de este modo pudo redimirnos de nuestros pecados, pues, al hacerse Dios hombre, restauró nuestra naturaleza caída, injertándonos en su naturaleza divina. Él, siendo Dios, se hizo hombre; y nosotros, gracias a Él, siendo hombres adquirimos la condición de hijos de Dios. Es mucha, por tanto, la trascendencia de este gran misterio de nuestra fe. — Cómo es hombre el Hijo de Dios (CCE 470) Dado que la fe de la Iglesia confiesa que al encarnarse en Verbo de Dios y hacerse hombre, la naturaleza humana no quedó absorbida, sino asumida, entonces se nos plantea la cuestión siguiente: ¿Cómo es la humanidad de Jesucristo? Para responder a esta cuestión hubo muchos años y hasta casi un siglo de polémicas y, de cuando en cuando, vuelven a resurgir. Y es que, a veces, por afirmar y defender la verdadera naturaleza humana de Jesucristo, terminamos negando o, al menos, obviando su verdadera naturaleza divina; y viceversa. Lo difícil siempre es mantener el justo equilibrio. El Catecismo nos recuerda al respecto que la Iglesia siempre ha defendido que Jesús tuvo un alma humana, como la nuestra; tenía, por tanto, inteligencia y voluntad como la nuestra. Y, por supuesto, tenía un cuerpo como el de cualquier ser humano. Ahora bien, la naturaleza humana de Jesús, siendo exactamente como la nuestra, sin embargo, pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Así pues, todo lo que hace y dice Jesús, todo lo que quiere y lo que piensa en cuanto hombre, es y pertenece a uno de la Trinidad. En resumidas cuentas, el Hijo de Dios comunica a su humanidad, asumida desde su concepción en el seno de la Virgen María, el modo propio y personal de existir en la Trinidad, de modo que en todo su ser y en todo su obrar 7 Jesús expresa el modo de ser y de actuar propios del Dios Uno y Trino. El que fue engendrado en el seno de la Virgen María es Dios; quien nació en Belén es Dios; quien vivió en Nazaret es Dios; quien fue bautizado en las aguas del Jordán es Dios; quien fue tentado es Dios; quien nos predicó es Dios; quien curó a los enfermos es Dios; quien acarició a los niños es Dios; quien murió y resucitó es Dios. El alma y el conocimiento humano de Cristo Frente a aquellos que, como Apolinar de Laodicea, pensaban que, en Jesucristo, el Verbo realizó las veces, o estuvo en el lugar del alma racional propia de los seres humanos, la Iglesia confiesa que Jesucristo tuvo un alma racional en todo semejante a la nuestra. Así pues, estuvo dotada de un verdadero conocimiento humano. Por ello, decimos que Jesús, en cuanto hombre, no tuvo un conocimiento ilimitado y dado de una vez por todas. Jesús tuvo que aprender, como aprendemos todos los mortales, poco a poco y gradualmente; y, asimismo, tuvo que aprender haciendo experiencia de las diferentes realidades que captan nuestros sentidos, hasta comprenderlas y llamarlas por su nombre. Ahora bien, el conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. En expresión de san Máximo el Confesor, «la naturaleza humana del Hijo de Dios, no por ella misma, sino por su unión con el Verbo, conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios» (CCE 473). Por este motivo, la doctrina católica sostiene que Jesús tuvo conocimiento íntimo e inmediato de que Él era el Hijo de Dios (cfr. Lc 2,49) y que venía del Padre (cfr. Mt 9,13 y paralelos), a quien conocía íntimamente no por lo otros le habían dicho, sino por lo que Él había visto y oído desde antes de la creación del mundo (Jn 8,26; 15,15). Además, como también señala el Catecismo, el Hijo, en su conocimiento humano, mostraba la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón del hombre (Jn 2,24-25). Por último, dentro de este apartado, nos dice el Catecismo que Jesús, en cuanto hombre, dado el contacto íntimo y de unión que tuvo con la Sabiduría divina gozó de un conocimiento pleno de los designios eternos de Dios; lo cuales, por otra parte, Jesús vino para dárnoslos a conocer (cfr. Jn 3,35; 5,20; 6,40). Y si, en algún caso, Jesús dijo que alguno de esos designios del Padre los desconocía en cuanto Hijo del hombre, en concreto, el momento final de la historia (Mt 24,36), cuando estaba para ascender a los cielos, les dijo a los discípulos que «no era cosa suya conocer el tiempo y el momento que el Padre había fijado con su autoridad» (Hchs 1,7). La voluntad humana de Jesús (junto a la voluntad divina) En el tercer concilio de Constantinopla (año 681) la Iglesia confesó que Cristo posee dos voluntades: la divina y la humana. De aquí es necesario deducir que actuaba al mismo tiempo como Dios y como hombre. La voluntad divina de Jesucristo, en cuanto Verbo de Dios, conoció y aceptó desde siempre el plan de la salvación, tal y como fue diseñado en el seno de la Santísima Trinidad. Y la voluntad humana, por su parte, hubo de someterse igualmente a este plan. 8 Era necesario que Jesús, hombre como nosotros, fiándose de la bondad de Dios, aceptara su voluntad y nos redimiera de este modo del pecado de desobediencia de nuestros primeros padres. Como nos enseña la carta a los Hebreos, fue precisamente en virtud de esta voluntad humana de Cristo, que aceptó la voluntad divina del Padre, como fuimos santificados los hombres. Si negáramos que Jesús tuvo una voluntad como la nuestra, negaríamos, en consecuencia, la realidad de nuestra redención; pues quedamos salvados en la medida que nuestra voluntad se rinde libremente al amor de Dios y acepta y se somete a sus designios. Y esto fue lo que hizo Jesús. Era hombre, quería como hombre y actuaba como hombre; y con su voluntad de hombre aceptó y se sometió libremente a la voluntad de Dios. Así fuimos salvados. El verdadero cuerpo de Cristo A propósito del cuerpo de Cristo, recordemos que la carta a los Hebreos habla igualmente en su capítulo 10 de cómo Dios le formó un cuerpo para que fuera instrumento de una oblación voluntaria, hecha de una vez para siempre, para la redención de todos los hombres. Pues bien, la fe de la Iglesia, desde siempre, reconoció como algo esencial el hecho de que el Verbo asumiera nuestra carne y, por tanto, tuviera un cuerpo como el de cualquier otro hombre, con sus capacidades y también con sus limitaciones. Jesús se alegraba y se entristecía, se entusiasmaba y también se enfadaba; se conmovía lleno de ternura, pero igualmente se enojaba ante la dureza de algunos que le hostigaban. Jesús comió, bebió, descansó y durmió; sintió hambre, sed, cansancio y sueño. Tenía también sus propios gustos: pasear por la orilla del lago, salir a pescar, hablar con sus amigos durante la noche, retirarse a lugares apartados y solitarios a rezar, etc. En todos estos detalles la Iglesia reconoce que, gracias a la humanidad de Jesús, Dios invisible se ha hecho visible. Y, si cada cual, por medio de su cuerpo, expresa los rasgos más característicos de su personalidad, lo mismo sucede con Jesús. Las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Los rasgos humanos de su cuerpo son, pues, propios del Hijo de Dios, de ahí que las imágenes que intentan reproducirlos, pueden ser veneradas como representación de la humanidad asumida por el Verbo de Dios. Con razón son llamadas imágenes sagradas. El Corazón del Verbo encarnado De todos los miembros del cuerpo de Jesús, los creyentes han mirado y han sentido una especial veneración por su corazón. El corazón de Cristo, atravesado por la lanza del soldado, es el mejor resumen del amor del Hijo de Dios. Porque Jesús amó al Padre y vivió siempre de ese amor y, de igual modo, amó a los hombres hasta dar su vida por ellos y conducirlos de nuevo al redil de Dios. 9 B. «... Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de santa María Virgen» (CCE 484-486) El Catecismo, como no podía ser de otra forma, se fija en María y en la acción del Espíritu Santo, pues ellos son los protagonistas que hicieron posible la Encarnación del Verbo. Gracias a la intervención del Espíritu Santo se realizó lo que parecía imposible, y aquella jovencita que vivía en Nazaret pudo concebir sin concurso de varón. En efecto, el Espíritu Santo santificó el seno de María y fecundó sus entrañas purísimas, haciendo que el Hijo eterno de Dios se uniera a la humanidad santísima tomada de María misma. Dicho esto, el Catecismo se centra en la persona de María y nos va a hablar de su papel como Madre de Jesús. — Nacido de la Virgen María Lo primero que hace el Catecismo, en el número 487, es recordarnos que todo lo que la fe católica cree de María se funda en lo que cree acerca de Cristo; y que, a su vez, todo lo que se enseña sobre María ilumina la fe en Cristo. Efectivamente, fijarnos en María nos ayuda a comprender que el Verbo de Dios se hizo carne precisamente para salvar a la humanidad. Y en María reconocemos la eficacia del poder salvador de Dios, pues desde siempre la eligió y por eso la santificó y la libró del pecado desde el momento mismo de su concepción. Ese mismo poder de Dios hizo que María realmente lo concibiera, lo llevara durante nueve meses en su seno virginal y, por último, le diera a luz sin perder la gloria de su virginidad, que mantuvo sin ningún menoscabo hasta el final de sus días. A cada uno de estos misterios referentes a la Virgen María dedica el Catecismo un apartado. 4. Misterios de María (CCE 487-507) A. La predestinación de María Ya hemos hablado de cómo Dios quiso redimir a los hombres, contando con su libre colaboración. Pues bien, para llevar a cabo la encarnación era necesario que una mujer concibiera realmente al Verbo de Dios y le diera una humanidad exactamente igual a la del resto de los mortales. Para preparar ese momento, desde toda la eternidad, Dios pensó en María. Sí, como suena, toda la omnipotencia divina se fijó en la pequeñez de esta mujer sencilla de Nazaret, en Galilea, una aldea que ni siquiera se cita una sola vez en las páginas del Antiguo Testamento. Los padres de la Iglesia, siguiendo el símil de la Escritura que compara a Cristo con Adán, compararon a María con Eva. De ésta nos vino la muerte, mientras que de aquella nos vino el autor de la vida. Entre Eva y María, la historia de la salvación está llena de mujeres que han ido jalonado la preparación de la humanidad hasta la llegada del Mesías: 10 Sara, la esposa de Abrahán, que concibió un hijo, Isaac, cuando había perdido toda esperanza de que se cumpliera la promesa hecha por Dios de una descendencia numerosa como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Ana, la madre del profeta Samuel, que obtuvo un hijo porque Dios se compadeció de sus lágrimas y borró la deshonra de su esterilidad. Así también Débora, Rut, Judit, Esther y muchas otras. Todas ellas confiaron en el poder de Dios, y, sobre todo, en las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Ninguna de ellas quedó defraudada, por eso María, cuando se vio agraciada con la visita del Señor que le anunció que iba a ser Madre del Mesías, no pudo sino cantar la fidelidad del Dios de Abrahán, que en Jesucristo daba cumplimiento a todo lo que habían dicho los profetas desde tiempo inmemorial. Con María, la Iglesia no deja de cantar las excelencias de este Dios, que nos entrega a su Hijo y nos lo presenta como el esperado de las naciones. B. La inmaculada concepción Dios no improvisa las cosas, en su plan de salvación, desde siempre pensó en enviar a su Hijo, porque nos destinó en la persona de Cristo a ser sus hijos y para recapitular en Él todas las cosas, del cielo y de la tierra (cfr. Ef 1,3-10). Para llevar a cabo dicho plan, Dios tuvo que pensar en una mujer, y la preparó para que fuera la madre de su Hijo, dotándola, como dice la Lumen gentium (cfr. LG 56), con dones a la medida de la misión que iba a cumplir. De ahí que la Iglesia haya leído siempre el saludo que le dirigió el Ángel en el momento de la anunciación: «llena de gracia» (Lc 1, 28), como un claro indicio de que María fue la primera redimida en función de haber sido elegida para ser la madre de Jesús. Pues si Jesús vino a salvar a su pueblo de los pecados, es lógico que la primera en beneficiarse de la acción redentora de su Hijo, fuera la Madre. Mas la peculiaridad y la originalidad estuvo en que María fue redimida del pecado antes de ser concebida, de modo y manera que nunca fue manchada por el pecado la que iba a ser el tabernáculo, el sagrario, donde el autor de la gracia iba a establecer su morada. Por otra parte, si al hablar de la respuesta de la fe al Dios que se revela, ya insistíamos en que se trata de una respuesta libre que el hombre da, pero siempre con el auxilio interior del Espíritu Santo, que nos atrae para dar el salto de la fe; también María tuvo que contar con una asistencia especial del Espíritu Santo para dar su consentimiento creyente a lo que Dios le pedía. Algo que, sin duda, superaba la capacidad natural del entendimiento y la razón: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?» María pudo, por tanto, responder su «hágase», porque estuvo totalmente poseída por la gracia de Dios. Ella creyó verdaderamente, sin dudarlo, que «nada es imposible para Dios». Por eso dio su 11 consentimiento libre, para se cumpliera lo establecido por la voluntad divina. Desde ese momento, María iba a colaborar estrechamente con su Hijo, que vino, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. La confianza plena de María en el plan de Dios, unida a la oblación de Cristo en obediencia a la voluntad de Dios, sirvió para que la humanidad quedara liberada del nudo de la desobediencia de Eva. Como decían los Santos Padres, lo que ató la virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María por su fe. Por eso ya, desde muy antiguo, María fue llamada Madre de los vivientes y los Padres de la Iglesia contraponían a María y a Eva diciendo: «La muerte vino por Eva, la vida por María». Todas estas cuestiones la Iglesia las ha ido deduciendo con el transcurrir de los siglos, a base de meditar y profundizar en el misterio de la encarnación. Sobre todo, el misterio de la redención, preparado durante siglos y que llegó a su culminación por medio de Nuestro Señor Jesucristo. Los padres de la Iglesia de tradición oriental, desde muy antiguo, saludaban a María como «Panagia». Y muchos teólogos hablaron y defendieron su concepción inmaculada. Además, fue una celebración litúrgica que pronto arraigó en el sentido de fe del pueblo creyente. Sin embargo, hubo que esperar al siglo XIX para que el beato Pío IX proclamara en 1854 el dogma: «La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano» (DS 2803). C. La maternidad divina de María Un título también muy antiguo que se aplica a María es el de Theótokos, es decir, Madre de Dios. Algunos consideraban esta forma de hablar blasfema, porque Dios no puede tener madre. Sin embargo, la fe de la Iglesia llegó a afirmar esto de María, contemplando el misterio de la Encarnación. Si Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, María, siendo como es la madre de Jesús (Jn 2,1; 19,25; cfr. Mt 13,55, etc.), es decir, la que engendró en sus entrañas, por obra del Espíritu Santo, al Verbo de Dios, es, en toda regla, también Madre de Dios. No solo engendró la humanidad de Jesús, pues a la humanidad de Jesús, desde el instante mismo de su concepción, se unió la Segunda Persona de la Santísima Trinidad de modo singular y perfecto, llegando a ser una sola persona con dos naturalezas. Así pues, María, si es la madre de Jesús, es también madre del que es Dios y hombre verdadero. De algún modo ya lo confesó Isabel, la pariente de María, cuando la saludó diciéndole: «¿Cómo es que me visita la madre de mi Señor?» (Lc 1,43). D. La virginidad de María La virginidad de María, antes que nada, nos habla de que ella concibió a Jesús no por obra de varón, sino en virtud de la acción del Espíritu Santo. Así se lo anunció el Ángel a María en Nazaret y a José en sueños; y así lo creemos nosotros. 12 Conviene aclarar, como lo hace el Catecismo en el número 498, que lo que la Iglesia profesa al confesar que María concibió a Jesús virginalmente por obra del Espíritu Santo, nada tiene que ver con los relatos de uniones carnales entre dioses y seres humanos, de los que está llena la mitología mesopotámica, griega y romana. Se trata de un misterio que desborda las capacidades de comprensión de la razón humana, pues nos habla de cómo la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios, se encarna en el seno de una joven que no había conocido varón y cuya integridad fue respetada hasta las últimas consecuencias. Sólo el Creador del Universo, aquel que hizo salir todo de la nada, por medio de su Espíritu, pudo también hacer tan prodigioso milagro, que va más allá de cualquiera de las leyes que rigen la reproducción humana. La virginidad de María remite, por tanto, al poder de Dios, que realiza su obra, pero respetando al mismo tiempo la pureza y la integridad de la que fue elegida para ser la madre de Jesucristo. Por eso la Iglesia confiesa que María conservó su virginidad no sólo en el momento de la concepción, sino también en el parto y después del parto. El credo, en sus distintas versiones, desde las más antiguas hasta las más modernas, siempre aplicó a María el título de la “Siempre Virgen“. Cuando contemplamos este misterio descubrimos a un Dios que respeta hasta las últimas consecuencias la libertad del hombre y su integridad. El Señor nunca violenta la naturaleza de las cosas, al contrario, se somete a ellas y así lleva adelante su plan salvador. Eso fue lo que sucedió en María, que Dios respetó sin violentar lo más mínimo su condición virginal. María no perdió nada, sin embargo, lo ganó todo. El Catecismo nos habla asimismo de que la maternidad física de María se prolonga en su maternidad espiritual con todos los hombres, a los que Jesús, su Hijo, vino a salvar. Todos nosotros, los redimidos, somos esa nueva prole que proviene de Jesucristo, el nuevo Adán, y miramos a María, la nueva Eva, como la madre que nos ha concebido por obra del Espíritu Santo. La vida divina en nosotros no nació ni de la carne ni de la sangre, sino que es don de Dios. Por tanto, también nosotros debemos acoger virginalmente la gracia, pues nos es dada de forma gratuita en virtud de la acción del Espíritu en nuestros corazones. No es, pues, el resultado de nuestro esfuerzo ni de nuestra investigación. La virginidad de María, nos habla igualmente de que ella fue la mujer creyente por excelencia, la que no dejó que nada adulterara ni contaminara su confianza absoluta en Dios. San Agustín decía que María fue más dichosa por haber concebido a Cristo por la fe, que por haberlo concebido en su seno de forma carnal. Por último, el Catecismo nos recuerda que la condición virginal de María es figura y realización perfecta de lo que es la Iglesia. Como María, la Iglesia es madre porque engendra nuevos hijos para 13 Dios por medio de la predicación y los sacramentos. Y la Iglesia también es virgen, pues guarda y conserva íntegra la fe que recibió de su amado esposo, el Señor Jesús. 14
