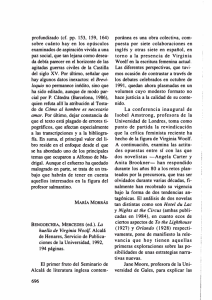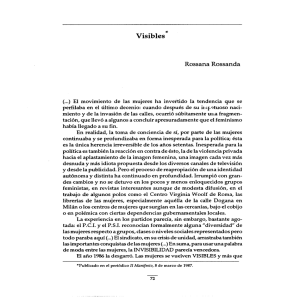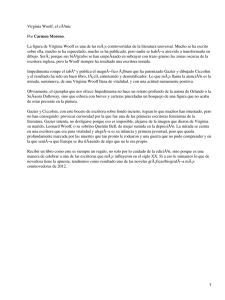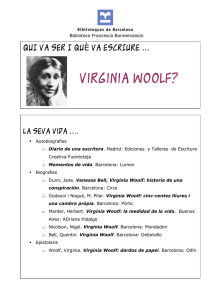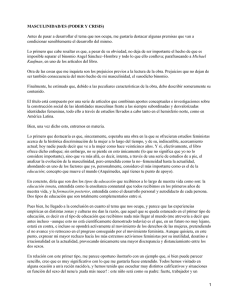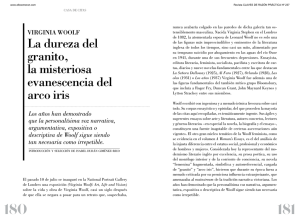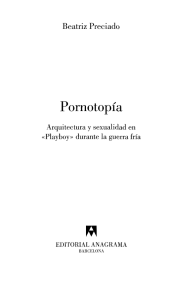sesion 8
Anuncio

La intimidad del género. Arquitectura de la identidad sexual y nuevos planteamientos feministas sobre el valor del espacio doméstico. Israel Roncero. Universidad Carlos III de Madrid. En su descripción del paso de los regímenes soberanos a los regímenes disciplinarios, Michel Foucault señaló el papel fundamental que desempeñó la proyección y construcción de una serie de espacios arquitectónicos que permitieron instalar una vigía perpetua de los cuerpos para reorientar sus conductas hacia los modelos identitarios establecidos. Foucault detectó que la construcción de estos nuevos espacios arquitectónicos obedecía en su mayoría a un mismo diseño organizativo, el diseño del Panóptico de Bentham, un utópico edificio en el que cada individuo era aislado en una celda, pero en condiciones de visibilidad para aquellos que representaban al poder institucional. La disposición espacial de nuestras cárceles, hospitales y colegios, según Foucault, supone la puesta en práctica de este modelo, y el celador, el enfermero y el profesor se convierten en los engranajes de este aparato de vigilancia, contando con los medios específicos para observar, y por lo tanto controlar y volver productivas, las conductas de presos, enfermos y alumnos. Resulta pertinente hacer notar de qué manera la disposición espacial en la que se nos obliga a colocarnos en los lugares institucionales tiene un valor performativo que no sólo activa una serie de roles de poder sino que también da consistencia a las identidades. Por tanto, uno de los aportes más significativos de Foucault a la filosofía de la segunda mitad del siglo XX sería el hecho de poner en cuestión la aparente neutralidad e inocuidad de la arquitectura, explicitando su capacidad para modificar las subjetividades. Desde el feminismo (Cristina de Pisan, Virginia Woolf) ya se había venido prestando atención a la manera en que la adscripción de una serie de cuerpos a unos determinados espacios arquitectónicos tenía consecuencias concluyentes en la subjetividad de los mismos. Particularmente, se había determinado de qué manera la disposición de los cuerpos en relación al espacio doméstico afectaba a la construcción de los géneros. La identidad genérica femenina se elaboró durante mucho tiempo al adscribir a la mujer al espacio doméstico, privando a los sujetos femeninos de su acceso al espacio público y, en consecuencia, a la política, mientras que la identidad de género masculina se definía por su pertenencia a un espacio público desde donde poder ejercer la ciudadanía. Mientras que muchas feministas se afanaron en la fructífera tarea de señalar las incoherencias de la separación aparentemente neta y desgenderizada de lo público y lo privado, así como en reclamar el equitativo derecho a la participación de la mujer en la vida ciudadana, otras feministas vieron la necesidad de acompañar esa salida de la mujer al espacio público, o su incorporación al mercado laboral, con una redefinición de sus funciones en el espacio doméstico. Es decir, no bastaba con que la mujer tuviese permitido salir al espacio público, era necesario reconfigurar su posición en el hogar para solventar por completo las condiciones de su explotación de género. En este sentido fue Virginia Woolf quien, en los años veinte del siglo pasado, determinó que para que la mujer fuera un sujeto completamente emancipado, no sería suficiente con que dispusiese de “tiempos propios”, como había establecido Poulain de la Barre en el siglo XVII, sino que era tan necesario o más que pudiese disponer de “espacios propios”. De alguna manera, Virginia Woolf entendía que la domesticidad no era intrínsecamente negativa para la mujer, por el contrario, promulgó que podía ser un espacio emancipador y liberador para ella, siempre y cuando se redefiniesen las condiciones en las que lo habitaba y, sobre todo, los espacios de los que podría disponer. Hasta entonces, en el ámbito doméstico la mujer siempre se debía a los otros, y carecía de espacio propios donde pudiera llevar a cabo un trabajo intelectual adecuado: era la dueña y señora de la casa, pero aunque aparentemente todos los espacios le pertenecían, ningún lugar estaba destinado de manera específica para su uso personal. Para Virginia Woolf, era imprescindible la mujer pudiese disponer de espacios creados para su uso exclusivo, donde pudiera desarrollar tareas que no estuvieran destinadas a satisfacer a los otros (cocinar, amamantar, reproducirse, coser, limpiar), como por ejemplo la lectura o la escritura. De otra manera le resultaría imposible desarrollar sus capacidades críticas. Así pues, Virginia Woolf estableció que redistribuir la ocupación y las funciones de los espacios del hogar, podría servir para reconfigurar la identidad de género, sirviendo para permitir la construcción de una subjetividad femenina emancipada. No obstante, resulta evidente que el paisaje social y mediático ha variado notablemente desde que Virginia Woolf lanzase su crítica a la alienación femenina en el espacio doméstico, siendo pertinente volver a cuestionar, ahora desde nuestro presente, de qué manera opera la arquitectura a la hora de configurar nuestras identidades de género en la contemporaneidad. Si bien es cierto que el patriarcado parece haber asumido las críticas del feminismo sobre el papel de la mujer en el hogar, la introducción de las nuevas tecnologías en el mismo y el papel de la masculinidad en una sociedad pretendidamente post-genérica, nos obligan a repensar el concepto de “cuarto propio” de Virginia Woolf, que si bien sigue teniendo una vigencia innegable, necesita ser actualizado para evitar que termine por volverse obsoleto. Es en el ámbito del feminismo de habla hispana donde, en los aledaños del 2010, dos autoras feministas, Beatriz Preciado y Remedios Zafra acometen esta tarea, como trataremos de detallar brevemente a continuación. Una vez que en ciertos sectores de la sociedad occidental la mujer parecía haber conseguido los objetivos de décadas de lucha feminista, redefiniendo su domesticidad, parecía que la pregunta inevitable era cuál era entonces el papel del varón en el hogar. Puesto que, si la dicotomía patriarcal que asimilaba a la mujer con lo privado y al hombre con lo público era negativa para la mujer, ya que impedía una participación política igualitaria, no es menos cierto que esa bipartición, aunque ventajosa para el varón, tampoco era del todo halagüeña, puesto que le impedía aprovechar completamente las posibilidades del espacio doméstico, del que debía alejarse por suponer una merma de su masculinidad. Es Beatriz Preciado la encargada de analizar cómo, en el contexto de la Guerra Fría, comienza a surgir una nueva masculinidad que reclama su “entrada” en el espacio privado. Esta masculinidad domesticada será diseñada y difundida nada menos que en las páginas de la revista Playboy, que propone un nuevo modelo de hombre, al que pasará a designar metonímicamente el título de la revista: el soltero playboy. Como analiza Preciado después de su estudio del “imperio” Playboy, lo que se propone en esta revista es un nuevo tipo de masculinidad independiente, ajena a las dinámicas de producción industrializada de los cuerpos en el régimen heterosexual: el soltero masturbador. Pero como hemos tratado de defender, toda construcción identitaria depende de una construcción arquitectónica particular, y en este caso no sucede de otra manera. Así como el afianzamiento de las identidades de la familia nuclear tiene como elemento clave la construcción de la vivienda suburbial en los barrios residenciales, la masculinidad playboy se construye mediante el diseño arquitectónico del “apartamento de soltero”, un nuevo espacio arquitectónico propuesto por la revista Playboy, en el que la mujer está ausente, siendo una presencia elíptica que se materializa simplemente en su presencia fantasmal en las revistas pornográficas o como un cuerpo deshechable que entra puntualmente para cumplir con las demandas de una (hetero)sexualidad que sin esa presencia esporádica casi estaría tentada de olvidar por completo su “masculinidad”. El apartamento de soltero se diseña como un “cuarto propio para él” donde, al tiempo que se introducen una serie de tecnologías que faciliten la labor del varón a la hora de tomar las riendas de esas tareas del hogar de las que debe asumir toda la responsabilidad, se presenta como un espacio solitario donde, como propusiera Virginia Woolf, el aislamiento y la soledad sean los que permitan ejercitar la reflexividad que define a una subjetividad emancipada. Gracias a esa autonomía recuperada en el espacio domestico, a la soledad creativa y reflexiva de este “cuarto propio para él” y al hecho de haber escapado a las alienantes dinámicas reproductivas de la familia heterosexual, Playboy contribuye a elaborar una masculinidad liberada, resituando al varón en el espacio doméstico. Pero, sin lugar a dudas, uno de los factores que ha alterado más irrevocablemente la manera de concebir el espacio doméstico y los espacios de intimidad es la inclusión en ellos de las nuevas tecnologías de la comunicación, específicamente Internet y las redes sociales, que después de que ser aceptados como un elemento cotidiano del hogar, obligan a reformular inevitablemente la dialéctica feminista de lo público y lo privado. Es cierto que el feminismo ya había señalado la osmosis entre estos dos conceptos, de hecho su principal argumento era señalar la antinomia que recorría a la ideología liberal patriarcal, que al mismo tiempo que defendía la separación del espacio público y el privado, seguía interviniendo de manera constante en la intimidad de los individuos. El feminismo se había percatado de que si lo público intervenía constantemente en la privacidad (en algunos casos de manera necesaria, por ejemplo al regular y censurar el ejercicio de la violencia doméstica, que en caso de que defendiéramos la total separación del hogar respecto a la polis habría quedado desatendida), el silogismo era susceptible de ser invertido: esto es, si la política intervenía en lo personal, habría que convertir lo personal en político, como rezaba el famoso eslogan feminista. Pero ha sido con la aparición de la red, tal como analiza Remedios Zafra, una vez que Internet y las redes sociales se convierten en un elemento cotidiano de nuestra intimidad, cuando hemos podido volcar con mayor facilidad en el espacio público aquellos comportamientos que desarrollamos en nuestros cuartos propios, ahora conectados, exponiendo públicamente nuestras conductas íntimas, también las sexuales, para hacerlas conversar con los cánones que la normatividad heterosexual trata de imponer de manera unilateral. Internet nos invita a poner entre paréntesis de manera definitiva esa sospechosa separación entre lo público y lo privado que articula la construcción de los sexos: quizás la introducción de Internet en la intimidad sea la herramienta definitiva para hacer explotar la diferencia entre lo personal y lo político, como quisiera Catherine MacKinnon.