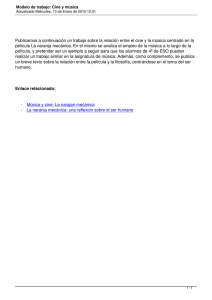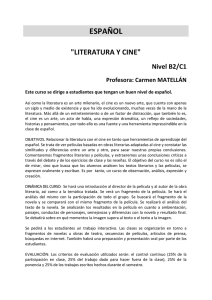Num017 008
Anuncio

Pedro Crespo El cine del cambio Resulta algo sabido que el cine acompaña, como mucho, a las revoluciones, pero nunca las hace. En esta España evolucionada con aceleramiento, pero sin que el vehículo de la transición política de un régimen dictatorial a una monarquía democrática se haya salido de la calzada, el cine no ha quedado al margen. Han cambiado modos y formas, se ha aumentado la comprensión y la tolerancia entre los extremos de las concepciones sociales, culturales y políticas que malvivían en el pasado en España, y que hoy coexisten pese a las dificultades y roces que engendra la cercanía reconocida. Sabemos que no hay dos Españas, empeñadas en helar el corazón a los españolitos de hoy, sino tres, o diecisiete, con afanes historicistas de proselitismo y de frontera, y una similar obsesión para reclamar algo más que diezmos del rendimiento de nuestros esfuerzos. Algunos entusiastas del color del último gobierno, el gobierno socialista, se impacientan por la lentitud con que parece llegarse a ese lanzar las campanas al vuelo por un auténticamente nuevo cine español. Piensan que, con el cambio de coloración gubernamental, más presente en la intención que en los resultados, el cine español debe alcanzar una meta, un estadio de diferenciación suficiente con respecto a toda la etapa anterior; un tiempo que quisieran, acaCuenta y Razón, núm. 17 Mayo-Iunio 1984 so ingenuamente, englobar en un mismo período. El cine español ha conseguido durante la Administración socialista premios en certámenes internacionales: La colmena, de Mario Camus, ganó en febrero de 1983 el Oso de Oro del Festival de Berlín; Volver a empezar, de José Luis Garci, consiguió, por primera vez en nuestra historia cinematográfica, el Osear de Hollywood a la mejor película extranjera; con el Hugo de Oro del Festival de Chicago sé alzaba El Sur, de Víctor Erice. Y se organizaban semanas de cine español en Nueva York y en Japón, buscando mercados, tratando de abrir fronteras para un producto artístico y comercial al que no basta, por razones económicas, la explotación puramente nacional, y que, por razones esenciales de comunicación, necesita conectar con las sociedades de distinta cultura, lengua diferente y mentalidad incluso en los antípodas de la nuestra. No cabe hablar, sin embargo, de un nuevo cine español si nos atenemos tanto a su forma como a sus actores, que no han variado fundamentalmente en la última década, aunque se hayan incorporado a las filas de los realizadores algunos —pocos— nombres nuevos. Sí debe hablarse, sin embargo, del cine del cambio. Un cambio que va más allá del generalizador eslogan socialista, porque responde a una transformación de la so- ciedad española que se remonta a bastantes años atrás del triunfo electoral del PSOE, que lo ha hecho posible y que indica, sin lugar a dudas, que los movimientos políticos vienen habitual-mente propiciados por los cambios sociales, y no al contrario, como algunos parecen creer. El cine del cambio comienza cuando el país vive aún la etapa franquista, y si hay que señalar una película clave como inicio de este período, el título de la misma es, sin duda. El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, premiada con la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián en 1973, y realizada en la época del penúltimo desconcierto de la censura franquista, como ejemplo de esa discontinuidad histórica que ha marcado durante siglos el carácter de nuestro país, de nuestras gentes, especialmente en el terreno de la creación artística. A la película de Erice sigue, como otro clarinazo que anuncia una profunda transformación de la mentalidad nacional, Furtivos, de José Luis Borau, asimismo Concha de Oro del Festival de San Sebastián, pero en 1974. Estas dos películas significan una crítica exis-tencial del sistema imperante y, lo que resulta mucho más importante, una transformación de la forma. Durante años, con las excepciones a la regla que marcan las producciones de Elias Que-rejeta y, por ende, la mayor parte de las películas realizadas por Carlos Sau-ra, el cine español se mantiene sólidamente alejado de la realidad. Durante las dos últimas décadas del período franquista, cuando el sistema político ha sido ya clausurado ideológicamente en la conciencia de sus propios valedores, las películas españolas, controladas por un sistema de censura que puede prohibir tanto la fabricación del producto como su comercialización, no cumplen ambiciones propagandísticas, sino funciones de dispersión y ocultamiento. La condición suficiente y casi necesaria para que un proyecto se transforme en película es que sus imágenes huyan decididamente de la realidad ambiental y existencial del país o sirvan de caricatura amable de los problemas que afectan a la epidermis del grupo social. La radiografía de ese grupo, mal emulsionado, que, a través de las películas de los años sesenta y posteriores viene a establecer el cine nacional, no puede detectar ningún tipo de cáncer, ninguna afección, porque se les hurta el cuerpo del paciente. Si se aborda el tema de la emigración, se hace de un modo ternurista y falseado; si se pretende dar una dimensión a la problemática del español medio, se recurre a su condición de macho reprimido, aunque sin atacar en ningún momento las causas y pormenores de esa represión. La política se excluye con el mutuo consentimiento de administrados y administración. Sólo algunos que, en definitiva, sirven de coartada aparentemente liberal al régimen, como proveedores de la imagen internacional que España necesita en los certámenes de cine de otros países, abordan la parábola como expresión política, fabricando películas de doble fondo, películas de meandros, en los cuales el río de la crítica se difumina en curvas y vaivenes, quedando a merced del buen o mal entendimiento del espectador. Que en el caso del espectador local llega a celebrar un chiste antifalangista, aunque se aburra con el conjunto, y en el caso del espectador foránea, favorece la aparición de especialistas en la doble lectura de los mensajes antifranquistas desde dentro del franquismo. En 1976, recién inaugurada, oficialmente, la democracia coronada, el cine español vive un momento triunfal en el exterior. El Festival de Berlín, en febre- ro de ese año, acude con su mejor trofeo, el Oso de Oro, relativamente frecuente en las vitrinas españolas, a distinguir al conjunto de la presencia española: el máximo galardón del certamen lo reciben conjuntamente Las palabras de Max, de Martínez Lázaro, y Las truchas, de José Luis García Sánchez. Incluso a un corto, de cuyo título no cabe acordarse, le es otorgado asimismo el dorado plantígrado berlinés. Es también el signo más evidente del deseo exterior de reconocer el cine del cambio. Un cambio relativo, que será gradual en la medida en que todavía, y durante casi dos años, aunque el espíritu de la ley haya variado sustancial-mente, la letra de la ley permanece y la censura continúa, aunque nadie se atreva a usarla, hasta casi finales de 1978. Desde el 76 a la actualidad van cambiando las formas sociopolíticas españolas, y el cine acompaña, con algún retraso poco significativo, el proceso del cambio. Muda su denominación el Ministerio de Información y Turismo: pasa a ser de Cultura y Bienestar Social, para perder el apellido pocos meses después. Como Ministerio de Cultura sigue ejerciendo una labor de control y de una cierta vigilancia en el séptimo arte que aquí se fabrica. El de 1976 es un año de transición, el primero de una larga etapa aún no concluida. Así, en noviembre de ese año se estrena Canciones para después de una guerra, de Basilio Martín Patino, producida en 1971 y espectacularmente prohibida, por directa decisión del almirante Carrero en aquel año. También se estrena El desencanto, de Jaime Chávarri, presentada al Festival de San Sebastián y retirada, por motivos de oportunidad política, aquel mismo año. En 1976 se estrenan, entre otras, Jo, papá, de Jaime de Armiñán; Las largas vacaciones del 36, de Jaime Camino; Retrato de familia, de Giménez Rico; La Corea, de Pedro Olea... Las primeras como facetas diversas de una misma actitud: la mirada, el examen del tiempo pasado, de los acontecimientos, iniciales o postreros, de la guerra civil, un tema «tabú», fuera de la filosofía de «la Cruzada» durante cuarenta años. Y la última como muestra de la «liberación sexual». Olea trata una historia de homosexuales que quieren ser personas, con su singularidad, y la Administración, por vez primera —luego vendría Flor de Otoño—, transigía con un personaje que no era, en absoluto, el clásico «mariquita» gracioso y con acento andaluz. Lo sexual en el cine constituyó una auténtica riada. Treinta años de camas de celuloide se precipitaron a las pantallas, hasta producir el estrangulamien-to del personal. Se inventó la clasificación «S», que no era más que una etiqueta de reclamo erótico, y proliferaron los «pomos-blandos» producidos aquí mismo. Aunque la euforia de calidad, de reconocimiento foráneo exagerado, continuase emborrachando a los cineastas españoles y a la propia Administración. Y, así, son premiadas en Berlín El anacoreta, de Juan Estelrich, y en Can-nes, Pascual Duarte, de Ricardo Franco —en ambos casos reciben sus intérpretes, Fernando Fernán Gómez y José Luis Gómez, los galardones al mejor actor del certamen—; La ciudad quemada, de Antonio Ribas, es distinguida con un premio especial en Montreal, y, con Cría cuervos, Saura consigue el premio especial del jurado, asimismo en Cannes. En casi todas las películas mencionadas hay un afán de recuperar la identidad desfigurada, una propuesta más o menos decidida de comenzar a mostrar la realidad escamoteada o distorsionada. Son, en su mayoría, «películas de cambio», aunque algunas, seguramente, hubieran podido realizarse, y aún exhibirse, en las postrimerías inmediatas del régimen anterior, voluntariamente archivado por la inmensa mayoría de la sociedad española. Entre 1977 y 1978, como un escalón más de ese cambio progresivo, llegan a las pantallas españolas El puente, de Juan Antonio Bardem; Tigres de papel, de Fernando Colomo; A un dios desconocido, de Jaime Chávarri; Carnada negra, de Manuel Gutiérrez Aragón: los intencionados documentales Caudillo y Queridísimos verdugos, de Basilio Martín Patino, y, especialmente, Asignatura pendiente, de José Luis Garci. Significan estas películas, en su conjunto, el recorrido existencial de un país a otro, de una página cerrada de la historia al capítulo siguiente, en el que casi todo está aún por escribir. Hay en ellas, en mayor o menor medida, una afirmación de esperanza en el futuro y una cierta prisa nostálgica por recuperar el tiempo perdido, a la vez que se advierte, desde la frágil seguridad que ya ha comenzado a producir el respaldo de la Constitución, los peligros que pueden representar los residuos de la etapa anterior, englobados a su pesar en la corriente transformadora general. Se busca también el ajuste de cuentas con el pasado, el balance personal de unos protagonistas que, en su expresión más acabada, pretenden servir de imagen a toda una generación cuya juventud quedó de ese otro lado de ia historia, y se afrontan temas que, por su crudeza y aproximación violenta a una realidad desagradable, adquieren una dimensión política añadida. En 1979, Antonio Hernández dirige F. E. N., indudable ataque frontal a la educación religiosa del ayer inmediato; Paco Betriu busca la crítica de una cierta burguesía en Los fieles sirvientes; Pilar Miró hace su borrón y cuenta nueva con Gary Cooper que estás en los cielos; Fernando Méndez-Leite presenta su suma y sigue existencial en El hombre de moda; José Antonio Salgot realiza su Mater amatissima, mostrando uno de los flancos desatendidos de la existencia nacional, y Jaime de Armiñán canta líricamente a los amores marginales, que son su especialidad, en El nido, que obtiene para su jovencísima intérprete, Ana Torrent, premio de interpretación en Montreal. El final de la década de los setenta viene marcado por un último escándalo censorial, cuando ya no hay censura. El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, es secuestrada y perseguida, orquestándose toda una campaña, en la que hay un juego algo mucho más importante que la carrera comercial de una película o que la exposición de unas violencias que acusan más o menos directamente —en este caso más que menos— a una institución como la Guardia Civil. Lo que se discute es el derecho a la libertad de expresión, aunque sea para equivocarse; el derecho a la tolerancia, dentro de las normas del Código de Justicia, para el realizador cinematográfico, y, cómo no, el derecho del espectador a escandalizarse o admitir el hecho cinematográfico en sí, sin intermediarios «protectores». Él crimen de Cuenca, con independencia de sus discutibles valores plásticos y dramáticos, se convierte así en un símbolo del cambio y, por ello, los esfuerzos de una Administración tuerta, si no ciega ante la realidad ambiental, abocan al más absoluto de los fracasos. La película se estrena y constituye uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia de la cinematografía española. Con independencia, valga repetirlo una vez más, de sus virtudes cinematográficas, El crimen de Cuenca marca el paso del cine español del cambio al escalón siguiente. En este escalón está una serie de películas de valía muy distinta y de calidad asimismo irregular. Está Opera prima, de Fernando Trueba, agradable sorpresa y comienzo de un camino desenfadado que busca alejarse de la revancha, del augurio y del compromiso político, dando alegremente por superada la etapa anterior. Opera prima es como un soplo de auténtica libertad, sin más compromisos obligatorios que los de mostrar un cierto sector juvenil decidido a que los lazos políticos se anuden en otra parte del ser social. En los antípodas de la película de Trueba surge el viento vivificador de Maravillas, de Manuel Gutiérrez Aragón, ejemplo de mágica fantasía en un entorno social que ya es absolutamente distinto de todo lo anterior y que marca, asimismo, un hito de libertades elegidas y de clima sociopolítico libremente aceptado. No dejan, por ello, de fabricarse nostalgias reivindicativas, ni alegatos más o menos panfletarios, ni intentos de hagiografía. Se producen: ...Y al tercer año resucitó, del oportunista Rafael Gil; Viva la clase media, de González Sinde; Dolores, de José Luis García Sánchez, y El proceso de Burgos y La fuga de Segovia, ambas de Imanol Uribe. El cine español cambiante ha entrado en su velocidad de crucero. Parecen relativamente superados los compromisos y las etiquetas. Luis García Berlanga puede hacer, con toda tranquilidad, la continuación de su celebrada Escopeta nacional: Patrimonio nacional y, a continuación, Nacional III, mientras prepara para este mismo año de 1984 el rodaje de La vaquilla, que constituirá su aportación voluntariamente nostálgica al tiempo de la guerra civil, sacándose así la espina de un guión repetidamente prohibido por el sistema censo-rial y que acaso constituya una suerte de recuperación de ese pasado que no pudo vivir. Y así, también, Carlos Saura abandona sus temas político-existenciales, deteniendo su mirada, primero, en la actua- lidad de la violencia callejera, de vertiente exclusivamente social, para realizar Deprisa, deprisa, por la que España obtiene, una vez más, el Oso de Oro berlinés. Saura, liberado de su compromiso con el pasado y consciente de que el que le lleva a la actualidad está también cumplido, se orienta después hacia las recreaciones plásticas, de belleza creciente: al ballet de las Bodas de sangre lorquianas y a la Carmen, de Merimée, aunando su talento con el del coreógrafo y bailarín Antonio Gades. Manuel Summers vive su aventura americana rodando en Nueva York una apreciable comedia, en la que retoma los orígenes de su humor más tierno: Angeles gordos. Y en esa línea de fascinación por el continente americano le siguen Fernando Colomo, con La línea del cielo, y José Luis Borau, con su película sobre la emigración clandestina mexicana a los Estados Unidos. El de 1984 va a ser, dentro de este capítulo del cambio cinematográfico, un año más de transición admitida y generalmente digerida por el cuerpo social, pese al literario aviso orwelliano. Será, seguramente, el año de un nuevo y relativo fracaso administrativo, porque, al igual que sucedió en 1980, cuando se estrenó una flamante e incompleta ley del cine, en 1983 el gobierno socialista consiguió que se aprobase otra, que intenta ser más completa, pero que necesita una fuerte dotación económica. No han faltado en estos últimos meses éxitos esperanzadores para el cine nacional, que, sin embargo, sigue funcionando impulsivamente, como fruto de la inspiración y de la oportunidad ocasionales de unos productores singularmente arriesgados. Las bases de una auténtica infraestructura industrial del cine español seguirán añorándose, seguramente, por mucho tiempo. Los frutos de una política de libertad y protección necesitan tiempo para madurar y ser cosechados, para establecer adecuados sistemas de cultivo que vayan más allá del fruto silvestre, de la singularidad y el oportunismo. Como nombres de nuevos realizadores surgidos en el trayecto de una a otra ley del cine cabe señalar, sin más, dos nombres que deben tener continuidad si el talento y el éxito siguen teniendo un mínimo de reconocimiento. Se trata de José Antonio Zorrilla, realizador de El arreglo, más que aprecia-ble película policíaca perfectamente integrada en el actual contexto social, y de Miguel Hermoso, autor de Truhanes, una comedia divertida que, sin huir de la realidad, como era moneda de curso legal en el pasado, la interpreta a su manera, buscando el regocijo del espectador a partir de unos supuestos que podrían haber dado lugar a una película agria y violenta. España está en estos momentos dividida en diecisiete autonomías. El hecho autonómico ha marcado de algún modo, por cierto absolutamente indeseable, a este cine del cambio. Si no ha resurgido una Escuela de Barcelona, imagen de una reacción supuestamente intelectual e innovadora, que tuvo su apogeo en el inicio de la década de los sesenta y feneció con más pena que gloria, es porque el afán de la Consejería de Cultura catalana estriba, empleando métodos absolutamente franquistas, en que se doblen al catalán las grandes superproducciones norteamericanas, que siguen condicionando buena parte de la programación nacional. Y sí se ha producido, en cambio, un dirigismo peligroso en el País Vasco. El cine, para el gobierno del PNV, es, pese a su carácter, conservador y nacionalista a un tiempo, un instrumento de lucha política, como lo fue para el comunismo durante muchos años. Así, a las ya citadas El proceso de Burgos y La fuga de Segovia han segui* Crítico cinematográfico de ABC. do La muerte de Mikel, también de Imanol Uribe, y Akelarre, de Pedro Olea. El 25 por 100 de la producción de estas películas, cuando menos oficialmente, ha sido proporcionado por la correspondiente Consejería de Cultura vasca. Y, quizá por ello, en todas estas películas hay una cierta intención dis-gregadora del Estado, una exaltación del nacionalismo vasco e incluso, en ocasiones, una clara apología del terrorismo. Los disfraces con los que se encubren estas «secretas» pero transparentes intenciones han sido relativamente diversos: desde identificar al indepen-dentismo terrorista con las brujas, presionadas por el poder central y por la Iglesia represora en el siglo xvi, a mostrar la «opresión centralista» con la que vive, según cuentan las imágenes, la actual sociedad vasca, sometida poco menos que a la invasión de su territorio por unas fuerzas del orden, similares a las existentes en el resto del territorio español, a las que se quiere presentar como una fuerza de invasión. Falta mucho camino, en definitiva, para que el cine español alcance el período que habrá después del cambio. Le falta a la España democrática y autonómica, y el cine va siempre detrás. La transición, el acomodo, la madurez, no tendrán, seguramente, una fecha concreta y meridianamente visible. Los habitantes de Constantinopla, en 1452, murieron ignorantes de que la toma de su ciudad por los turcos marcaba el fin de la Edad Media. Algún día estudiaremos —quizá, tan solo, estudiarán— el cine del cambio y podremos señalar títulos y fechas clave durante el mismo. De momento, la perspectiva permite únicamente señalar unos inicios y una evolución. Estamos todavía rodeados de árboles, aunque ya podamos comenzar a imaginar el bosque. P. C.*