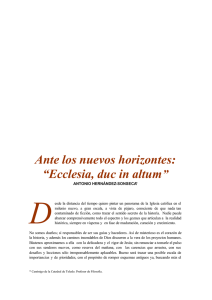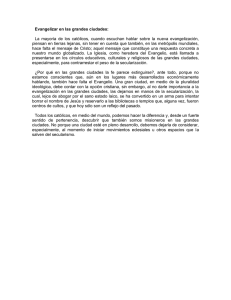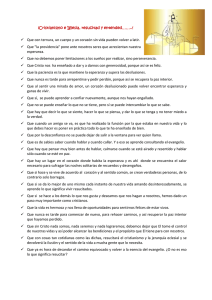- Ninguna Categoria
Num124 003
Anuncio
Ante los nuevos horizontes: “Ecclesia, duc in altum” ANTONIO HERNÁNDEZ-SONSECA* D esde la distancia del tiempo quiero pintar un panorama de la Iglesia católica en el milenio nuevo, a gran escala, a vista de pájaro, consciente de que nada tan contaminado de ficción, como trazar el sentido secreto de la historia. Nadie puede abarcar comprensivamente todo el espectro y los goznes que articulan a la realidad histórica, siempre en vísperas y en fase de maduración, curación y crecimiento. No somos dueños; sí responsables de ser sus guías y hacedores. Así de misterioso es el corazón de la historia, y además los caminos insondables de Dios discurren a la vera de los proyectos humanos. Bástenos aproximarnos a ella con la delicadeza y el rigor de Jesús; sin renunciar a tomarle el pulso con sus senderos nuevos, como reserva del mañana, con las carencias que arrastra, con sus desafíos y lecciones sólo irresponsablemente aplazables. Bueno será trazar una posible escala de importancias y de prioridades, con el propósito de romper esquemas antiguos ya, * Canónigo de la Catedral de Toledo. Profesor de Filosofía. buscando más el sentido que la cifra somera de los datos y tratando de sortear esa epidemia global tan extendida de la superficialidad. Cuando se me encomendó este trabajo de trazar líneas del horizonte de la Iglesia española dentro de un cuarto de siglo, me vino pronto a la memoria la anécdota que nos narra Plutarco en su Obras morales y de costumbres cuando el terror ante un viento huracanado les empujaba a los soldados a no adentrarse en alta mar; y Pompeyo les lanzó aquel grito: “Navegar es necesario. Vivir no es necesario”. Gracias a su coraje y a la buena suerte cruzaron el peligro y abastecieron de trigo los mercados. El Nuevo Milenio de la era cristiana se abre ante nosotros como un océano dentro del cual todos en corresponsabilidad eclesial debemos re-emprender con el entusiasmo de los primeros tiempos la misión evangelizadora siempre in fieri. Muchos caminos y muchas llamadas se abren. No cabe otra salida que el grito de Juan Pablo II en su última Carta Apostólica El Nuevo Milenio: “Ecclesia, duc in altum...” (Iglesia, rema mar adentro). Si hemos puesto la mano en el arado, no vale mirar atrás, ni ocultar con una venda nuestra inteligencia como eternos durmientes. La vida, como la arada, son operaciones dinámicas hacia delante, en un avance, no desde cero, sino desde nuestro pasado. “Las generaciones —ha escrito Julián Marías— se solapan y se imbrican como las tejas de un tejado y conviven a distinto nivel”. Nos aguarda la apasionante tarea de una catarsis espiritual, en tiempos pobres y vacíos de espiritualidad. “Si algo suculento ha de cocerse en los pucheros de nuestros nietos, habremos de comenzar a cocerlo ahora”, diría Ortega, con dosis intensas de imaginación creativa. Pedir una transformación de la vida es mucho más que confeccionar una lista de reformas. Sobran las fórmulas mágicas. Para este viaje no disponemos de esa “máquina del tiempo” nacida en la imaginación de H. G. Wells. El futuro, más que descubrirlo, debemos construirlo equipados de esa maravillosa emanación que segregamos bajo el nombre de esperanza. Cuando de verdad se pretende algo, todo el universo conspira para que lo consigas. Como tantas veces ha repetido Juan Pablo II, sólo puede salvarnos nuestra gravitación en la persona viva de Jesús y en su Espíritu imprevisible y más fuerte que nuestros temores. El converso doctor Alexis Carrell ya señaló que hay tres fuerzas vitales en la existencia humana: el instinto de conservación, el instinto de la especie y la tensión de ser mejores con referentes de elevación espiritual. El programa ya existe: El Evangelio de Jesús como fermento de la historia del mundo. Debemos proseguir la siembra del compromiso de Dios por el hombre, que implica la visión más honda de la vida y de la realidad. Todo comenzó en el mar. B. Brecht, en su Vida de Galileo, pone en labios del protagonista: “...todo se mueve; me gusta pensar que todo comenzó con los barcos. Desde tiempos inmemoriales el hombre sólo se había arrastrado a lo largo de las costas, pero de pronto las dejó y se puso a recorrer los mares. En nuestro viejo continente ha surgido un rumor: hay otros continentes. Se han descubierto ya muchas cosas pero quedan más por descubrir. Así volverán a tener qué hacer las nuevas generaciones”. Desde Platón las naves simbolizaron la existencia humana navegando, no en viaje descansado, dentro del océano de la historia, al arbitrio de las olas, en busca decidida y acaso ilusionada de una meta. Saber hacia dónde navegamos y con la dirección adecuada es deber fundamental, y no en menor medida una aventura: el mar nunca se allana ni facilita el paso. Con toda razón Leibniz refiriéndose a “los nuevos saberes de su tiempo” escribía que existen mares casi desconocidos o surcados por muy pocos navíos. Superadas las pruebas de tiempos pasados, nuevos frentes de batalla se despliegan ante nosotros; en ellos la Iglesia católica debe mantener a salvo su condición histórica, no huyendo y mirando frontalmente el rostro de la vida con un talante más testimonial, más carismático, más flexible. Evangelizar. Como tarea primordial: la Evangelización. Anunciar la Buena Nueva como liberación integral del hombre, sin coaccionarles, representa el encargo testamento de Jesús. En los medios urbanos, rurales, industriales, juveniles, intelectuales, incluso en marcos de paganía o de creciente descristianización. El Evangelio no es separable de los problemas de la condición humana; debe actuar como potencial nutricio de lo plenamente humano. A este objetivo apunta de forma reincidente la convocatoria de Juan Pablo II. La vida es misión; tomar en las manos la propia vocación, con inteligencia, sin someterse a un ciego determinismo y sin enfundarse en una libertad ingenua nos recuerda al gesto abrahámico de dejar atrás la parentela de sus seguridades y de los cálculos propios para surcar desde la libertad y el riesgo derroteros nuevos hacia la Tierra Prometida. El grito de Pompeyo: “Navegar es preciso. Vivir no es necesario”. El mandato misionero debe movilizar a la Iglesia en el presente del tercer milenio, como una oportunidad histórica irrepetible. Juan XXIII abrió las ventanas ahuyentando los repliegues o las comodidades pasmosas. Juan Pablo II, siguiendo la ruta abierta por Pablo VI, sin ahorrarse ningún problema a lo largo de sus casi cien viajes apostólicos, ha ido sembrando este mensaje misionero de reconciliación, de respeto a los derechos humanos y culturales de personas y pueblos, denunciando las formas de injusticia, y pidiendo perdón por los errores cometidos. Evangelizar al hombre es enriquecer e ir transformando los criterios y los valores de la conciencia, las líneas de pensamiento, aquellas fuentes donde se inspiran nuestros modelos de vida. Los perfiles materialistas han provocado una metástasis en nuestra sociedad, tan falta de alma, que casi hemos llegado a aceptarlo como un determinismo histórico sin otras alternativas fuertes. Pasó el tiempo de evangelizaciones masivas, con imposiciones o proselitismos encubiertos. El aggiornamento debe redescubrir la libertad de la fe contando con la voluntad salvífica de Dios. Dos intuiciones básicas de Pablo VI a retener en este cometido. La evangelización de las culturas sin rebajarlas, regenerándolas desde dentro con la levadura de los valores evangélicos, debe ir precedida y asistida por “la pastoral de la credibilidad” mediante gestos y signos de una vida nueva. El testimonio de una vida en cristiano es la primera forma de misión. Aquel balance, tantas veces repetido como atacado desde 1931, sigue vigente en nuestro país: “España ha dejado de ser católica” (se aludía más al ritmo que sigue la cultura que a una estadística de ciudadanos católicos). La protección social bajo un caparazón de usos y tradiciones ha terminado su curso. Se ha impuesto un panorama nuevo que debemos reconocer simplemente por realismo. En el nuevo milenio, Europa, la gran evangelizadora durante dos mil años, debe dejarse evangelizar a fondo. Un caso patente de la oscilación pendular de la historia: nunca consigue descansar y afincarse de lleno en la verdad. Hasta la hora final, trigo y cizaña juntos. Este quehacer compromete a todos. No habrá que confundir las comunidades cristianas con agencias sociales. La vertiente ético social se propone como dimensión irrenunciable del profetismo cristiano. Las espiritualidades ocultas e individualistas apenas se compaginan con la lógica de la Encarnación y con la tensión escatológica. Desde la variedad de los carismas, la unidad integrará de forma orgánica las legítimas diversidades. Dos sólidos contrafuertes de esta evangelización: a) El fomentar una espiritualidad de comunión. El hacer de la Iglesia, dentro de la masa invertebrada del mundo, una casa y escuela de comunión. Sería terrible negligencia la soledad de la fe. Esta comunión implica el fomento de una convivencia en paz como un mañana más justo para todos; el reconocimiento de la huella de Dios en todo hombre, y de cuanto valioso encierra aunque se encuentre en caminos lejanos a la Iglesia y el ejercicio de un ministerio diaconal con atención a los cambios acelerados en el mundo que nos toca vivir. b) Apostar por la caridad. El “tuve hambre, estaba desnudo....” no es mera invitación a la caridad. Es una vertiente irrenunciable del profetismo cristiano y refleja sobre todo una página de cristología, al permitirnos desvelar al Cristo Viviente identificado con los desheredados del mundo y con las nuevas formas de pobreza que van emergiendo. Sobre esa página, la Iglesia debe sopesar el grado de fidelidad a sus raíces, no menos que sobre el ámbito de la ortodoxia. “Es hora de una nueva imaginación de la caridad, que despierte eficacia y cercanía, para que las ayudas sean sentidas no como limosna humillante, sino como un compartir fraterno”. Recordemos aquel texto de Ortega: “¿Quién sino el Cristianismo ha descubierto la vida humana como consistiendo en dedicación y en responsabilidad? Es la averiguación fundamental del Cristianismo”. Mirada nueva al mundo contemporáneo. Fueron las últimas palabras de Juan XXIII en su lecho de muerte, al cardenal Cicognani: “No ha cambiado el Evangelio: somos nosotros los que hemos comenzado a comprenderlo mejor. Nos sentimos llamados más que nunca a defender en todas partes los derechos de la persona humana”. Ocuparse del ser humano, tal y como se presenta, actualizando un samaritanismo vivo con gestos evangélicos y evangelizadores, audaces o desde la sombra, sabiendo esperar y perseverar en medio de los cambios inevitables, porque la terquedad es una virtud evangélica: “...con vuestra perseverancia conseguiréis la vida” (Lucas 21,19). Pablo VI, en la clausura del Vaticano II, rubricó esta perspectiva básica: “La antigua historia del buen samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del Concilio. Una simpatía inmensa lo ha penetrado todo. Un interés por el hombre, jamás separado del interés religioso más auténtico” Tarea urgente: una Iglesia más samaritana que madre superiora, sabiendo poner, como hacía Jesús, el bien del hombre por encima de las leyes y tradiciones sagradas de su tiempo, usando más la medicina de la misericordia que la de la severidad y la condena. Así la Iglesia se aproximará a lo que se propuso: ser “Sacramento de salvación” y “germen y principio del Reino de Dios”. Deberá sumergirse mucho más en las amarguras, en los gozos y las esperanzas del presente, como supo en épocas pasadas sintonizar y congeniar con otras culturas. Más que el imponerse importa iluminar y ser entendida. La fidelidad al depósito apostólico y la adaptación a los signos de los tiempos, lejos de contraponerse, resultan dos magnitudes que pueden crecer al unísono. Mirada nueva, liberada de esa sistemática sospecha hacia todo lo nuevo, sin imponer silencios ni represiones, liberando energías creativas acaso desperdiciadas, en un clima de diálogo responsable dentro del pluralismo. Justo será disentir de los profetas de infaustos sucesos, que en los tiempos modernos sólo ven prevaricación y ruina. “Se comportan como los que nada han aprendido de la historia, maestra de la vida. La Providencia todo lo dispone, incluso las adversidades humanas, para el mayor bien de la Iglesia “. Así pensaba Juan XXIII. En definitiva, una Iglesia más católica i.e. universal, presente como levadura en ámbitos, instancias y grupos no católicos. Así dejará de cumplirse lo que los sociólogos llaman “la saturación de la muestra”: a una institución sólo le puede corresponder una determinada clientela. Aunque la credibilidad pase por horas bajas, sueño una Iglesia que haga pensar, que no haga callar, que recupere lenguajes olvidados para acentuar las potencialidades del Evangelio del Amor Mayor presencia en el mundo de las culturas. El contencioso de la Modernidad sigue abierto. “El drama de nuestro tiempo es la ruptura entre el Evangelio y la cultura moderna”. Desaparecieron las descalificaciones y condenas de antaño, pero ¿ha descendido el nivel de un antagonismo encubierto? ¿Cicatrizaron las viejas heridas? Estamos asistiendo a un panorama abierto de ideas y actitudes en la vida cotidiana de los católicos españoles y parecen borradas las barreras entre creyentes y no creyentes. Se diluyó el entorno confesional. Hay católicos que optan por la laicidad descargándose de tutelas oficiales. Se practica el catolicismo a la carta en ruptura con las formas tradicionales, ajustado a los criterios de cada cual; viven distanciados de las pautas del Magisterio que en muchas cuestiones es calificado de anacrónico, muy lejos de sus interpretaciones personales con patente de corso. Abunda un catolicismo popular y sociológico que sin dificultad aflora en épocas, ritos y momentos de la vida familiar. Además del vendaval secularizador y del indiferentismo pujante, no faltan posturas que fomentan “una restauración” como la concreción adecuada de la tantas veces invocada” Nueva Evangelización “ A nadie se le oculta el desfondamiento intelectual en las iglesias de Europa. Escasean maestros que con su presencia en la vida política, literaria, científica... sepan ofrecer la cultura cristiana no distanciada de la vida real y propicien un rearme moral de raíces recias en nuestras democracias. La Inculturación, en su intento por presentar de forma madura y actualizada los aspectos sustantivos del mensaje de Jesús, representa la mejor pedagogía de un discipulado fiel al mandato de Jesucristo. Cuando la fe no se hace cultura, ni ha sido suficientemente pensada ni es plenamente vivida; cae en el intimismo de la privatización. El proyecto de la Modernidad parece no poder dar más de sí. No andaba lejos de la verdad el sociólogo P. Berger al señalar: “quien se desposa con el espíritu de los tiempos presentes, enviuda pronto”. En tal contexto debe asumir la Iglesia católica con fortaleza una diaconía de la verdad frente a un pensamiento débil, colocando en lugar central a la persona humana, la realidad más eminente de la vida, tan necesitada de la verdad y en el fondo enemiga de tantas desfiguraciones. La escala de las importancias quedará de esta forma bien señalizada. La globalización. Un mundo más inter-dependiente e inter-conectado se mueve ya en nuestras manos. ¿Podremos hablar en adelante de la historia universal de una humanidad única, sin fronteras, y entenderemos mejor el significado de “católicos”? Adquieren una especial resonancia las palabras del Dios Único: “Delante del Señor, vosotros y los extranjeros sois iguales” (Números 15,15). Bajo este horizonte ya no puede repetirse la leyenda de algunos pueblos que se reservaban para sí el título de “hombres” y reconocían a los demás con el nombre de algún animal. Ecumenismo y diálogo inter-religioso. La coexistencia de iglesias cristianas apoyadas en el mismo evangelio, con lecturas dispares en puntos capitales, es un escándalo vivo de siglos, sin paliativos. Desde el Vaticano II se han ido registrando pasos positivos, actitudes, documentos... más decisivos que a lo largo de los siglos precedentes. Se han potenciado los vínculos que nos unen. Basta ya de resignarnos a la inercia y al bloqueo del espíritu. Debemos soñar la comunión plena en la profesión de fe como signo, ya en esta tierra, para que el mundo crea. Es una urgencia nueva e inmediata de la fe como lo es la lucha por la justicia. “Ya no hay tiempo que perder”, repite como cantinela Juan Pablo II. Toda una batalla para curar conflictos fratricidas y abrirse a la comprensión con la energía del perdón, con voluntad de purificar tantas incoherencias e intolerancias registradas en la desconcertante historia del Cristianismo. Será preciso descender de las nubes académicas y fomentar este talante en la vecindad de la existencia, colaborando todos al unísono en un compromiso por la verdad y por la justicia, sin que pueda escasear lo que ya en su tiempo Nicolás de Cusa llamaba “el diálogo de los santos” refiriéndose a la oración en común. Restañar el escandaloso rompecabezas de confesiones cristianas debe ser el gran empeño de la Iglesia en el tercer milenio para que el mundo crea, afectando como “el efecto dominó” a instituciones, organismos, comunidades religiosas, proyectos pastorales... El 18 de enero de 2000 pudimos asistir a un hermoso gesto de esperanza nueva al abrir el Papa la Puerta de San Pablo Extramuros junto con el Arzobispo de Canterbury, presidente de la Iglesia Anglicana, George Carey, y el Metropolita Ortodoxo Athanasios del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Primeros pasos de un largo camino. La primavera habita más en las semillas que en la recolección de frutos. Ante la Providencia nada es imposible, incluso en este mundo. La colonización tecnológica. Un alud de colonización tecnológica se nos viene encima sin frenos, y nos va modificando nuestro acceso al mundo. Mediaciones cada vez más gigantescas de unos fines en apariencia más raquíticos. Un mundo feliz de alto voltaje nos ha convertido en ciudadanos nuevos. La ciencia caminará sin conciencia y en sus afanes adámicos de “ser como dioses” pueden sobrevenir las clonaciones, las copias y recreaciones humanas, los manejos genéticos, y se pueden instaurar derroteros de investigación sin criterios dignos del hombre. La naturaleza, signo del Creador, puede quedar convertida en una mera reserva industrial. Se fomentará la pleamar del relativismo al dictado de una razón instrumental, y se impondrán un sentido intrascendente de la vida, con el axioma de la incognoscibilidad de la verdad. Los medios de comunicación en gran medida irán socavando la condición personal y, de tanto repetir unas mentiras, acabarán imponiéndolas como una verdad; bajo su bombardeo, muchos llegarán a ignorar cuanto no tiene cabida o se silencia en ellos. Como en la caja de Pandora, pueden emerger multiplicadas desgracias alarmantes. ¿Por qué no recuperar en el horizonte de la vida las cuestiones últimas cifradas por Kant en su Crítica de la Razón Pura: “¿Qué puedo conocer, qué debo hacer, qué puedo esperar, qué es el hombre?”. La diversidad cultural. No se tata de idolatrar la preservación de cada identidad cultural ni de imponer como norma los criterios de Occidente. Más que propiciar un mestizaje o una cultura universalis, lo decisivo es fomentar desde la autoestima el reconocimiento de los carismas propios; todas enseñando y aprendiendo, acogiendo y aportando; despertando, no reprimiendo; purificando, no contaminando. ¿Hasta cuándo Europa como guardián y expresión del legado cristiano si en Hispanoamérica se cuenta con más de 8 millones de católicos por año, y en África se cuentan más conversiones anuales, mientras en Europa en pocas décadas asistimos a un abandono masivo del seno de la Iglesia? ¿Hasta cuándo las iglesias africanas jóvenes van a ser una copia, en papel de carbón, de Occidente? Todo está demasiado occidentalizado. Esperemos que suceda un equivalente a aquel salto providencial en la Iglesia primitiva, desde un judeocristianismo a un cristianismo católico y universal. En el pluralismo social convivirán codo con codo carismas, perspectivas de la realidad muy diferentes y no faltarán agresiones como las que Jesús afrontó y nos aseguró a todos. Habrá que adaptarse en lo posible y necesario. La hora de las migraciones. Vivimos en el siglo de las transmigraciones de familias y de individuos, arrastrados bajo el sino de la subsistencia. El éxodo de los nuevos bárbaros en busca de las costas de promisión al precio de jugarse la muerte, porque la vida ya la tienen perdida. Reverdecen los pasos primeros de la biografía de Jesús, quien ya nos adelantó su juicio último: “porque fui forastero y me acogiste”. Con razón, en la Evangelium vitae de Juan Pablo II, podemos leer: “para cuantos debemos hacernos prójimo de los necesitados, no deben existir los forasteros”. Los pobres. Los gestos liberadores de Jesús deben prolongarse en esta historia nuestra en la que Él entró. Cercanía amiga de los más débiles, mano liberadora de lo humano, semilla de luz en cuantos viven a ciegas, ruta de ese tesoro de la esperanza, rumor de Dios dentro de nuestros problemas, noticia deseada, escuela de humanidad solidaria. La compasión de empatía como propedéutica y como preparación del Evangelio contribuyen a esa “civilización del amor”, tan reivindicada por Juan Pablo II. Habrá que refrescar en la memoria al Buen Samaritano, encarnándole, como pauta de tantas posibilidades constitutivas de la compasión, con nuevos gestos liberadores que recojan el vino de la tradición cristiana. De no lograrlo hablaremos con una lengua muerta a hombres que ya no existen. Abatamos como hiciera Josué tantas murallas que nos puedan insonorizar la quejumbre de los pobres. No cabe olvidar que somos herederos de un lento, azaroso y providencial crecimiento de las semillas del Galileo, con su historial de ensayos y de reformas, de impulsos y estancamientos, de santidad y de infidelidades; y nosotros hoy hemos de seguir tomando posesión consciente y decidida de esta semilla, con lenguajes nuevos y renovados. Ya lo señalaba Ortega: “Quien quiera entender al hombre, que es una realidad viatoria, un ser constitutivamente peregrino, tiene que tirar por la borda todos los conceptos quietos y aprender a pensar con nociones en marcha incesante”. La in-creencia. La situación ni es nueva ni acaso sea más grave. Se ha desplegado una religiosidad diluida en un “teo-plasma religioso” de mil formas de creencias sin raíces y sin iglesia. Cada cual se forja sus dioses como con plastilina, arrojándose como resultado final una equipolencia: si todo vale lo mismo, nada vale. En su tiempo, el sociólogo Max Weber hablaba ya de un politeísmo de valores bajo el genérico de in-creencia, como en la antigua Grecia, pero sin las resonancias míticas de aquellas kalendas. En todo caso, habrá que recordar que Dios no ha renunciado a la causa del hombre, aunque éste no se percate de ello. Según el teólogo Rahner, el eclipse del horizonte teologal provocaría una evolución regresiva en la condición humana. *** Sigue vigente el principio de que la vida eclesial “semper est reformanda”: necesita de serias reformas en sus instituciones y en sus personas, en sus lenguajes y en sus formas de actuar en sus proyectos y métodos. Esta permanente tensión de puesta a punto y hora, tendrá buena cuenta de los pasos en firme o en falso de la humanidad y buscará un rostro que pueda ayudar a los hombres a elevar su corazón al Padre del cielo. Nos pertenece una postura de alerta inteligente, sin plegarnos a los dictámenes sociológicos, sin caer en los excesos del realismo, cuando nada está clausurado, y a contrapelo de las modas dado que éstas engendran posturas efímeras más que posiciones recias. Después de 2000 años, puede que el Cristianismo no haya hecho sino nacer. Asumo aquel reproche cariñoso de Jesús a los suyos “¿Por qué dudáis, hombres de poca fe?”. El proyecto del Evangelio tiene comprometida una Palabra muy alta. La esperanza, como el granito de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, más que de los deseos posesivos o de nuestro eficacismo, debe renacer de forma continua desde la admiración, consciente de estar inmersos en un “todavía no”. Aquí abajo ya no encontraremos el Paraíso. Lo mejor no acaba de llegar; a lo sumo estamos en las vísperas. “En esperanza habéis sido salvados”, nos aseguró el apóstol Pablo. He pretendido participar del sueño que tuvo aquel profeta mayor llamado Juan XXIII, cuando imaginaba a la Iglesia católica dentro del mundo actual, sin darle la espalda, aplicando a las sombras del mundo esa medicina divina de la misericordia como modelo de espiritualidad, espantando a los agüeros de los profetas calamitosos, mostrando comprensión fraternal con los no cristianos, y prestando escucha atenta a los signos más llamativos de la cultura y vida modernas. Aquel sueño no podía ser un mero paréntesis reducido al suceso extraordinario del Concilio Vaticano II que llegó a sacudir los cimientos de la sociedad internacional. Se trataba más bien, como expresó el teólogo Rahner, de “el principio del principio”. Mirando a ese próximo futuro de la Iglesia, algunos, como Goethe, concluirían: “no sabemos por qué puerta se entra en esta ciudad”. Otros, entre los que me incluyo, seguimos apostando a la carta de la esperanza y del riesgo profético, necesitando los unos de los otros, porque una sola mano no basta para subirse a la palmera y optando por ese aforismo oriental que sabiamente reconoce nuestra ignorancia en las cuestiones primordiales de la vida, pero “Dios lo sabe mucho mejor”. Acierto no le faltaba al maestro Ortega cuando nos descubría que la historia humana es sobre todo un ensayo de resurrección; porque nos constituye la irrealidad y el perfil de nuestros deseos da la talla de nuestras almas. Desde hace escasas décadas, la aceleración de los cambios arroja una imagen extraña y problemática de la realidad. La necesidad de transformaciones serias desplaza a los posicionamientos inerciales. No veamos un panorama tan perdido como la Atlántida. Muchos muros cayeron. El dinamismo de la Historia y de la Providencia son imparables. Nos toca a nosotros ir sembrando una estela de pasos positivos sacando mucho más a flote la energía potencial del Evangelio, apoyados en la esperanza que Jesús nos ha dado, suceda lo que suceda, y eligiendo el camino del corazón, que no se equivoca. Invito, no a una esperanza del futuro, siempre inseguro; convoco a una esperanza de lo invisible, de las dimensiones más hondas que dan el sentido pleno de la realidad. La tradición cristiana ha proclamado: “Busca y hallarás”, encontrando no ya lo que buscamos sino lo que la realidad misteriosa nos entrega si nos dejamos fascinar por el “hoy es siempre todavía”.
Anuncio
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados