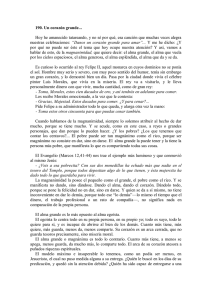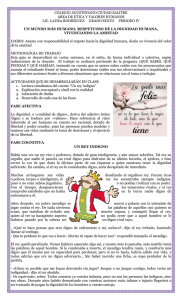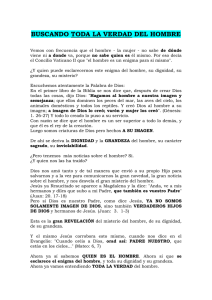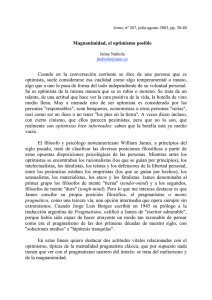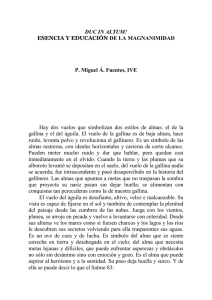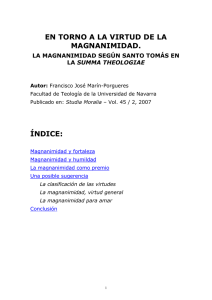Num134 008
Anuncio

La energía personal ENRIQUE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ* L a situación resulta paradójica. Nunca como hasta ahora hemos dispuesto de tantos medios para disfrutar de la lectura, de la audición de buena música, de la contemplación de obras artísticas, hasta de ver cine en la propia casa, y sin embargo la mayor parte de los hombres de nuestro tiempo parecen dar la espalda a esas fuentes de energía personal. La televisión, contra lo mucho bueno que podía esperarse de ella, bate marcas de ordinariez y chabacanería; en las distintas cadenas se hacen programas del mismo tipo y formato, destinados a avivar los más bajos instintos de la masa, y que quizá obedezcan a consignas de envilecimiento. Esa televisión está afectada por un primitivismo del que antes era ajena. Gabriel Marcel hablaba de techniques d’avilissement, técnicas de envilecimiento. No sólo afectan a los espacios dedicados al chisme; también a los * Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. informativos, que en su mayor parte se complacen en presentar sucesos y casos lamentables. Parece que, dada tal cantidad de programas envilecedores, nos encontramos ante una conjura, una trama, un conjunto de técnicas destinadas a que el hombre sea menos hombre, más impersonal. Esas técnicas disuaden de leer o de visitar los museos, por ejemplo. Con mucha frecuencia, desde que era niño, voy al Museo del Prado. Lo necesito. Puedo decir que siempre que lo visito, al salir tras permanecer en sus salas durante muchas horas, dejo el edificio con el deseo de volver pronto a continuar recargándome de esa energética belleza contenida en las pinturas y esculturas de sus monumentales salas. Permítaseme añadir aquí que cada vez que entro me gustaría gritar que dejen los cuadros en paz. Los cambian de sitio continuamente con tantas exposiciones temporales. Debería estar prohibido. Han retirado los antiguos cómodos bancos para sustituirlos por otros sin respaldo, una especie de mesas bajas; mi espalda no lo soporta, se resiente, y temo que también la de los demás. Otros cuadros han desaparecido, dicen que por falta de espacio, pero hay demasiada cantidad de pared desnuda: no digo que se vuelva al abigarramiento de antes, pero pienso que se ha pasado de un extremo al otro. Por favor, cámbiese el feísimo color gris de la galería central; que se tapice como en muchas salas, pero sin dejar esos antiestéticos parches sobre cajas de luz u otros mecanismos. Colóquense las dos esculturas (al menos sus moldes) que retiraron de los pedestales del comienzo de esa galería. Y que Las Meninas vuelvan a tener el marco dorado, ya reposadas después de tanto movimiento. Deben de estar mareadas las pobres. Supongo que otros problemas encontrarán solución cuando finalicen las obras de ampliación. Pero volvamos al grano. Un año después de que Ortega escribiera La rebelión de las masas, en una obra publicada en Londres con el título The prospects of Humanism, su autor —Lawrence Hyde— consideraba que “una ola de chabacanería azota al mundo” y que “los mejores valores de la civilización están siendo lenta pero seguramente destruidos”. Es necesario “volver al libro”. Desde su biblioteca de Oviedo, el admirable Feijoo — cuyo sepulcro en esa ciudad acabo de visitar— se refería a la “profesión literaria” con estas palabras: “¿Qué cosa más dulce hay que estar tratando todos los días con los hombres más racionales y sabios que tuviesen los siglos todos, como se logra en el manejo de los libros?... Y aunque es cierto que en muchas materias no se puede descubrir el fondo o apurar la verdad, en esas mismas se entretiene el entendimiento con la dulce golosina de ver los sutiles discursos con que la han buscado tantas mentes sublimes” (Teatro Crítico Universal). Ese placer literario puede encontrarse en peligro, en muchos hogares, por la mala utilización, desproporcionada y excluyente de los libros, del Internet, que ciertamente es muy útil cuando se emplea bien. Los libros hacen más libres; cabe la posibilidad de que la red atrape si uno se deja despersonalizar, esclavizar, cosificar por ella. Para renovar la energía personal es menester darse cuenta de la dignidad y excelencia del hombre, de cada uno, de los demás. El desprecio, en cambio, es mal consejero, por más que inviten a ejercerlo, bajo capa de humildad, tantos escritos ascéticos. Pero la respuesta adecuada a considerarse digno es la gratitud, no la soberbia. ¡Reconoce tu dignidad! Este grito, desde que San León Magno lo pronunciara en el siglo V, ha sido acallado frecuentemente, porque hay quienes siempre desean que el hombre vaya a menos, tenga una vida mínima, sea manipulable e impersonal. En 1195 Lotario Segni escribió una obra titulada El menosprecio del mundo o la miseria de la condición humana. Llega a exclamar en ella lo siguiente: “¡Oh vil indignidad humana, oh indigna condición de la vileza humana!”. No se daba cuenta de que este autodesprecio conduce al desprecio de los demás. La obra de Segni fue rebatida por Giannozzo Manetti, en pleno Renacimiento, el año 1452, en su libro titulado Dignidad y excelencia del hombre. La palabra “dignidad”, por cierto, tiene la misma raíz que “decoro”. Cicerón pedía ese decorum —llamado prépon por los griegos— que hace al hombre discreto, cortés, correcto, educado, elegante, fino, respetuoso, decente. Hoy es urgente rescatar el decoro frente a tanta chabacanería, insolencia, torpeza, descortesía y vulgaridad, procedentes, todas estas indecencias, de considerarse miserable. Hay que liberarse de esa indignidad. Recuérdese que la expresión Artes liberales o Humaniores Litterae (las Letras más humanas) eran consideradas como el camino inexorable que debería conducir a la recuperación de la dignidad del hombre que los humanistas deseaban. Ese estudio actúa como liberador del hombre: con las disciplinas humanísticas toda persona puede liberarse de la barbarie, de la incultura, de la mediocridad, del pesimismo, de la pusilanimidad, de la angustia. Las Humanidades conceden primacía a la educación para los valores estéticos: la belleza en todos los órdenes produce tal satisfacción y holgura vital que alegra el corazón del hombre, lo ensancha, lo dignifica. Las Artes liberales constituían la cultura del ciudadano libre, por oposición a la incultura y a la mezquindad del hombre no libre, del esclavo. Se trata de adquirir libertad interior mediante el dominio de sí mismo, no de alguien o de algo que esclavice al hombre. Libre es el hombre que representa la antítesis de quien vive esclavo de su ignorancia, mezquindad o tosquedad. Para ser más persona, para adquirir mayor dignidad y decoro, se precisa fuerza de voluntad, virtud para obrar, que es lo que significa la palabra “energía” (del griego enérgeia). Cuando se le añade el adjetivo “personal”, prefiero resumir la expresión con una sola palabra: magnanimidad. Magnanimidad (magnanimitas en latín, megalopsychía en griego) significa grandeza y elevación de ánimo. Gracias a esta virtud, el hombre es consciente de su propio honor y dignidad. El defecto opuesto es la pusilanimidad, que significa pequeñez y abatimiento de ánimo, cobardía; la consecuencia de estimarse miserable. Esta generalmente malentendida virtud de la magnanimitas impulsa a realizar grandes empresas prescindiendo de su dificultad, con valentía. Por otro lado, viene a promover y perfeccionar todas las otras virtudes porque dispone el ánimo para los actos culminantes de las mismas. En toda persona hay un amor a sí misma — que no es malo, como opinan algunos—, por el cual desea la propia perfección, grandeza y excelencia. Pero hay también el peligro de exaltarse de manera injusta con la soberbia, o de rebajarse también de manera injusta con el desprecio pusilánime. Precisamente para regular esto es necesaria la virtud de la magnanimidad. De tal manera que el magnánimo se considera digno de grandes cosas, y lo es verdaderamente, pero guarda equilibrio entre un exceso: la soberbia (propia de quien se considera digno de grandes cosas, y sin embargo es indigno de ellas), y un defecto: la pusilanimidad (propia de quien se considera digno de pequeñas cosas, y sin embargo es digno de grandes). La grandeza de ánimo supone tener fortaleza para emprender hazañas: fortaleza ante las dificultades de la vida; fortaleza para hacer lo bueno, lo hermoso y lo verdadero frente a lo malo, lo feo y lo falso. El pusilánime es aquel a quien le falta ánimo y valor para tolerar las desgracias y para intentar cosas grandes. Sin la magnanimidad llega el desánimo, el desaliento, la desilusión, el pesimismo. Con la magnanimidad se ejercita la esperanza. Suele esperarse lo que es grande y difícil de conseguir: se precisa esfuerzo, conquista, un ánimo que se crece ante la dificultad. Se ha dicho que la magnanimidad es el mejor apoyo de la esperanza y la resistencia más eficaz contra la desesperación. Lo curioso es que la magnanimidad haya sido vista sospechosamente como engreimiento, como una actitud que fomenta la soberbia. Pero del amor a sí mismo procede un deseo natural de perfección, de excelencia y de grandeza. Y del mandamiento cristiano de amar al prójimo como a uno mismo debe proceder un deseo de conseguir para el otro hombre la misma perfección, la misma excelencia, la misma grandeza. ¿Cuál es el sentido, si no, del supremo mandamiento “amarás a tu prójimo como a ti mismo”? ¿Acaso se puede cumplir este mandamiento cuando uno se odia o se desprecia, tal y como exhortan a hacer los que consideran que el hombre no es digno de grandes cosas, mucho menos de honores o de grandeza? Peligrosa es la falta de amor a sí mismo. En su Breve tratado de la ilusión, Julián Marías escribe lo siguiente: “Recuérdese el mandato evangélico: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se da por supuesto que cada uno se ama a sí mismo. En su tremendo análisis de la envidia, Abel Sánchez, Unamuno hace decir a su personaje Joaquín Monegro: ‘¡Señor, Señor! Tú me dijiste: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo no amo al prójimo, no puedo amarle, porque no me amo, no sé amarme, no puedo amarme a mí mismo. ¿Qué has hecho de mí, Señor?’ La falta de amor a sí mismo sería la raíz de la envidia, del odio, porque Joaquín llega a pensar que vive en una tierra en que el precepto parece ser: ‘Odia a tu prójimo como a ti mismo’”. Amarse a sí mismo para poder amar a los demás. Justamente aquí vemos ya cómo la energía personal, la magnanimidad, es en definitiva amor. “Cuídate”, decimos a la persona a quien queremos. Con esto deseamos que se reporte el cuidado no sólo de su salud física; también de la anímica. Que se renueve con la Música, con la Literatura, con el Arte, con Aquel de quien procede el amor y es el mismo amor. Porque el hombre es capax Dei, capaz de Dios, digno de él. Y Dios es digno del hombre. De esta manera, como leemos en Colosenses 1,29, cada uno podrá esforzarse “conforme a la energía (enérgeian) de él que actúa en mí con poder”. Nos daremos cuenta, según Efesios 1,19, de su “energía” (enérgeian). Todos sabemos que la energía no se destruye, se transforma. Porque la aniquilación no se admite para realidades físicas inferiores al hombre, que son transformadas. Paradójicamente se acepta la destrucción de la suprema realidad de este mundo, que es la persona. ¿Puede desaparecer la persona? ¿Acaso es aniquilada por la muerte? ¿Puede desaparecer el amor? Se experimenta la muerte biológica, no la muerte de la persona. La energía personal no puede morir, es divina. El amor es inmortal. Según Filipenses 3,21, “él transformará nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, con esa energía (enérgeian) que posee para sometérselo todo”.