PULSA AQUÍ PARA DERCARGAR EL ARCHIVO
Anuncio
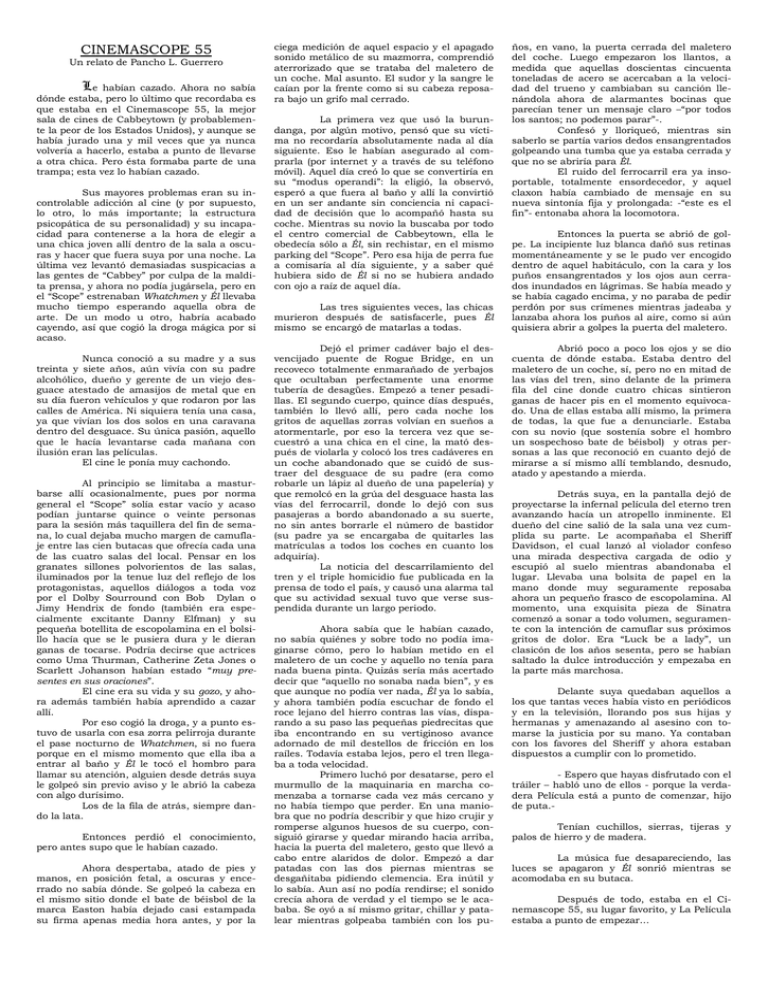
CINEMASCOPE 55 Un relato de Pancho L. Guerrero Le habían cazado. Ahora no sabía dónde estaba, pero lo último que recordaba es que estaba en el Cinemascope 55, la mejor sala de cines de Cabbeytown (y probablemente la peor de los Estados Unidos), y aunque se había jurado una y mil veces que ya nunca volvería a hacerlo, estaba a punto de llevarse a otra chica. Pero ésta formaba parte de una trampa; esta vez lo habían cazado. Sus mayores problemas eran su incontrolable adicción al cine (y por supuesto, lo otro, lo más importante; la estructura psicopática de su personalidad) y su incapacidad para contenerse a la hora de elegir a una chica joven allí dentro de la sala a oscuras y hacer que fuera suya por una noche. La última vez levantó demasiadas suspicacias a las gentes de “Cabbey” por culpa de la maldita prensa, y ahora no podía jugársela, pero en el “Scope” estrenaban Whatchmen y Él llevaba mucho tiempo esperando aquella obra de arte. De un modo u otro, habría acabado cayendo, así que cogió la droga mágica por si acaso. Nunca conoció a su madre y a sus treinta y siete años, aún vivía con su padre alcohólico, dueño y gerente de un viejo desguace atestado de amasijos de metal que en su día fueron vehículos y que rodaron por las calles de América. Ni siquiera tenía una casa, ya que vivían los dos solos en una caravana dentro del desguace. Su única pasión, aquello que le hacía levantarse cada mañana con ilusión eran las películas. El cine le ponía muy cachondo. Al principio se limitaba a masturbarse allí ocasionalmente, pues por norma general el “Scope” solía estar vacío y acaso podían juntarse quince o veinte personas para la sesión más taquillera del fin de semana, lo cual dejaba mucho margen de camuflaje entre las cien butacas que ofrecía cada una de las cuatro salas del local. Pensar en los granates sillones polvorientos de las salas, iluminados por la tenue luz del reflejo de los protagonistas, aquellos diálogos a toda voz por el Dolby Sourround con Bob Dylan o Jimy Hendrix de fondo (también era especialmente excitante Danny Elfman) y su pequeña botellita de escopolamina en el bolsillo hacía que se le pusiera dura y le dieran ganas de tocarse. Podría decirse que actrices como Uma Thurman, Catherine Zeta Jones o Scarlett Johanson habían estado “muy presentes en sus oraciones”. El cine era su vida y su gozo, y ahora además también había aprendido a cazar allí. Por eso cogió la droga, y a punto estuvo de usarla con esa zorra pelirroja durante el pase nocturno de Whatchmen, si no fuera porque en el mismo momento que ella iba a entrar al baño y Él le tocó el hombro para llamar su atención, alguien desde detrás suya le golpeó sin previo aviso y le abrió la cabeza con algo durísimo. Los de la fila de atrás, siempre dando la lata. Entonces perdió el conocimiento, pero antes supo que le habían cazado. Ahora despertaba, atado de pies y manos, en posición fetal, a oscuras y encerrado no sabía dónde. Se golpeó la cabeza en el mismo sitio donde el bate de béisbol de la marca Easton había dejado casi estampada su firma apenas media hora antes, y por la ciega medición de aquel espacio y el apagado sonido metálico de su mazmorra, comprendió aterrorizado que se trataba del maletero de un coche. Mal asunto. El sudor y la sangre le caían por la frente como si su cabeza reposara bajo un grifo mal cerrado. La primera vez que usó la burundanga, por algún motivo, pensó que su víctima no recordaría absolutamente nada al día siguiente. Eso le habían asegurado al comprarla (por internet y a través de su teléfono móvil). Aquel día creó lo que se convertiría en su “modus operandi”: la eligió, la observó, esperó a que fuera al baño y allí la convirtió en un ser andante sin conciencia ni capacidad de decisión que lo acompañó hasta su coche. Mientras su novio la buscaba por todo el centro comercial de Cabbeytown, ella le obedecía sólo a Él, sin rechistar, en el mismo parking del “Scope”. Pero esa hija de perra fue a comisaría al día siguiente, y a saber qué hubiera sido de Él si no se hubiera andado con ojo a raíz de aquel día. Las tres siguientes veces, las chicas murieron después de satisfacerle, pues Él mismo se encargó de matarlas a todas. Dejó el primer cadáver bajo el desvencijado puente de Rogue Bridge, en un recoveco totalmente enmarañado de yerbajos que ocultaban perfectamente una enorme tubería de desagües. Empezó a tener pesadillas. El segundo cuerpo, quince días después, también lo llevó allí, pero cada noche los gritos de aquellas zorras volvían en sueños a atormentarle, por eso la tercera vez que secuestró a una chica en el cine, la mató después de violarla y colocó los tres cadáveres en un coche abandonado que se cuidó de sustraer del desguace de su padre (era como robarle un lápiz al dueño de una papelería) y que remolcó en la grúa del desguace hasta las vías del ferrocarril, donde lo dejó con sus pasajeras a bordo abandonado a su suerte, no sin antes borrarle el número de bastidor (su padre ya se encargaba de quitarles las matrículas a todos los coches en cuanto los adquiría). La noticia del descarrilamiento del tren y el triple homicidio fue publicada en la prensa de todo el país, y causó una alarma tal que su actividad sexual tuvo que verse suspendida durante un largo periodo. Ahora sabía que le habían cazado, no sabía quiénes y sobre todo no podía imaginarse cómo, pero lo habían metido en el maletero de un coche y aquello no tenía para nada buena pinta. Quizás sería más acertado decir que “aquello no sonaba nada bien”, y es que aunque no podía ver nada, Él ya lo sabía, y ahora también podía escuchar de fondo el roce lejano del hierro contras las vías, disparando a su paso las pequeñas piedrecitas que iba encontrando en su vertiginoso avance adornado de mil destellos de fricción en los raíles. Todavía estaba lejos, pero el tren llegaba a toda velocidad. Primero luchó por desatarse, pero el murmullo de la maquinaria en marcha comenzaba a tornarse cada vez más cercano y no había tiempo que perder. En una maniobra que no podría describir y que hizo crujir y romperse algunos huesos de su cuerpo, consiguió girarse y quedar mirando hacia arriba, hacia la puerta del maletero, gesto que llevó a cabo entre alaridos de dolor. Empezó a dar patadas con las dos piernas mientras se desgañitaba pidiendo clemencia. Era inútil y lo sabía. Aun así no podía rendirse; el sonido crecía ahora de verdad y el tiempo se le acababa. Se oyó a sí mismo gritar, chillar y patalear mientras golpeaba también con los pu- ños, en vano, la puerta cerrada del maletero del coche. Luego empezaron los llantos, a medida que aquellas doscientas cincuenta toneladas de acero se acercaban a la velocidad del trueno y cambiaban su canción llenándola ahora de alarmantes bocinas que parecían tener un mensaje claro –“por todos los santos; no podemos parar”-. Confesó y lloriqueó, mientras sin saberlo se partía varios dedos ensangrentados golpeando una tumba que ya estaba cerrada y que no se abriría para Él. El ruido del ferrocarril era ya insoportable, totalmente ensordecedor, y aquel claxon había cambiado de mensaje en su nueva sintonía fija y prolongada: -“este es el fin”- entonaba ahora la locomotora. Entonces la puerta se abrió de golpe. La incipiente luz blanca dañó sus retinas momentáneamente y se le pudo ver encogido dentro de aquel habitáculo, con la cara y los puños ensangrentados y los ojos aun cerrados inundados en lágrimas. Se había meado y se había cagado encima, y no paraba de pedir perdón por sus crímenes mientras jadeaba y lanzaba ahora los puños al aire, como si aún quisiera abrir a golpes la puerta del maletero. Abrió poco a poco los ojos y se dio cuenta de dónde estaba. Estaba dentro del maletero de un coche, sí, pero no en mitad de las vías del tren, sino delante de la primera fila del cine donde cuatro chicas sintieron ganas de hacer pis en el momento equivocado. Una de ellas estaba allí mismo, la primera de todas, la que fue a denunciarle. Estaba con su novio (que sostenía sobre el hombro un sospechoso bate de béisbol) y otras personas a las que reconoció en cuanto dejó de mirarse a sí mismo allí temblando, desnudo, atado y apestando a mierda. Detrás suya, en la pantalla dejó de proyectarse la infernal película del eterno tren avanzando hacía un atropello inminente. El dueño del cine salió de la sala una vez cumplida su parte. Le acompañaba el Sheriff Davidson, el cual lanzó al violador confeso una mirada despectiva cargada de odio y escupió al suelo mientras abandonaba el lugar. Llevaba una bolsita de papel en la mano donde muy seguramente reposaba ahora un pequeño frasco de escopolamina. Al momento, una exquisita pieza de Sinatra comenzó a sonar a todo volumen, seguramente con la intención de camuflar sus próximos gritos de dolor. Era “Luck be a lady”, un clasicón de los años sesenta, pero se habían saltado la dulce introducción y empezaba en la parte más marchosa. Delante suya quedaban aquellos a los que tantas veces había visto en periódicos y en la televisión, llorando pos sus hijas y hermanas y amenazando al asesino con tomarse la justicia por su mano. Ya contaban con los favores del Sheriff y ahora estaban dispuestos a cumplir con lo prometido. - Espero que hayas disfrutado con el tráiler – habló uno de ellos - porque la verdadera Película está a punto de comenzar, hijo de puta.Tenían cuchillos, sierras, tijeras y palos de hierro y de madera. La música fue desapareciendo, las luces se apagaron y Él sonrió mientras se acomodaba en su butaca. Después de todo, estaba en el Cinemascope 55, su lugar favorito, y La Película estaba a punto de empezar…

