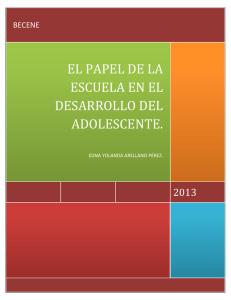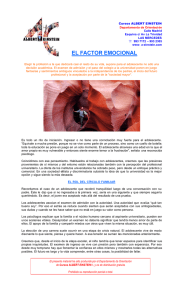[PDF]La violencia en los adolescentes normales
Anuncio
![[PDF]La violencia en los adolescentes normales](http://s2.studylib.es/store/data/003147640_1-2b068efbc128be62fb4d28bc6b76ab70-768x994.png)
La violencia en los adolescentes normales J. Tomàs, A. Bielsa, N. Bassas, M. Molina, A. Rafael y C. Raheb. ¿Existen los comportamientos desviados en los adolescentes normales? Tanto a los niños como a los adolescentes se les insta a distinguir entre las conductas aceptables y las que no lo son; lo que está permitido y prohibido y lo bueno de lo malo. Esto se aprende de las normas dadas y practicadas por la familia; de las normas que se aceptan y se aplican en la escuela y de las normas emergentes de cualquier instancia social próxima a ellos. El aprendizaje de este discernir entre lo correcto y lo incorrecto, inicialmente se basa en la constatación de la aprobación o desaprobación de los padres frente a una conducta. De manera más precisa, asociando la reacción con la recompensa o gratificación o con el castigo o la disminución del afecto. Finalizado el desarrollo de la conciencia moral, este aprendizaje dependerá menos de las figuras adultas que le rodean. Se basará fundamentalmente en el sentimiento interno de culpabilidad y en el malestar que se genera por haber “trasgredido las reglas”. La conciencia moral se adquiere a lo largo de la adolescencia y, de forma total, al inicio de la juventud y se desarrolla de forma progresiva. La trasgresión de las reglas es frecuente en el niño o el adolescente. La trasgresión normal de las reglas sociales se debe, a su vez, a la inflexión y flexibilidad de los controles personales (falta de control de impulsos), a la dificultad de representación del efecto que un acto pueda tener sobre otra persona, animal o cosa y a la débil noción de “bien” y “mal”. Cuando las conductas antisociales son frecuentes e intensas, se mantienen durante un largo periodo de tiempo, son claramente deliberadas, no se producen por la necesidad de un sentimiento de “deseo de cambio” y no se acompañan de un sentimiento de malestar debemos pensar en el desarrollo de una personalidad antisocial o en la aparición de una situación de delincuencia. ¿Cómo se desarrolla el juicio moral? Kohlberg propone tres niveles con dos estadios cada uno de ellos, lo cual permite precisar el tipo de juicio moral que es capaz de establecer un adolescente con desviación conductual o delincuente, al permitir ver en que estadio se ha estacionado su desarrollo evolutivo. Nivel I: Nivel pre-moral (4-13 años). Responden a las reglas culturales por control exterior (padres o educadores); los principios morales están en los demás y la respuesta que se da es para evitar un castigo o para conseguir una recompensa. Estadio 1º: Orientación hacia el castigo-obediencia, donde las consecuencias físicas condicionan su maldad o bondad. Estadio 2º: Orientación hacia el hedonismo instrumental, aceptan las reglas por interés personal “qué me das qué te doy”. Nivel II: Nivel moral o convencional (13-20 años). El control de la acción es cada vez más interior; para las personas “que cuentan” se desea cada vez más ser considerado como “bueno” (padres, familia, grupo, nación). Estadio 3º: Orientación hacia el 1 mantenimiento de una buena relación (“¿soy una buena hija?”), se necesita la aprobación de los demás. Estadio 4º: Orientación hacia la autoridad y el orden (“es necesario mantener el orden y la ley”), sentimiento del deber, respeto hacia la autoridad, preserva el orden social establecido. Nivel III: Nivel post-moral o post-convencional. Se reconoce la posibilidad de conflicto entre normas sociales, aparece la elección personal y el control es totalmente interior. Existe una disciplina interna y un sentimiento propio de bien y mal. Estadio 5º: Debemos respetar las libertades individuales y los derechos fundamentales. Aparece el criterio racional y el concepto de relatividad; se puede llegar a la aceptación del cambio si el bien común lo exige. Estadio 6º: Se posee la orientación ética, del tipo “haz lo que la conciencia te dicte”, la opinión de los demás no cuenta, se atiende solo a la propia conciencia desde el principio de respeto y dignidad humana. ¿Qué factores favorecen la agresividad en los niños y adolescentes? Entre los factores ambientales encontramos la actitud violenta de la sociedad en general: la sociedad, a través de la exigencia de una respuesta en un momento determinado, provoca que ésta sea de rebeldía si el individuo no puede satisfacer los requerimientos necesarios para resolver aquella situación. En un cierto numero de sujetos, la agresión aparece por propia exclusión sin base alguna y en otros sus déficits no les permiten asumir la resolución del conflicto creado y aparece la frustración del fracaso, que lleva a la agresividad. La falta de ética y desprestigio social de "la moral" y de "los valores" emerge como otro de los factores a tener en cuenta; se acepta tácitamente la corrupción como fundamento del funcionamiento social y se presume la violencia en los demás. Por último destacar, entre otros factores ambientales, el cambio de status social en los adolescentes (se pasa de las limitaciones de la infancia a los privilegios de ser “adulto”) y el contenido del nuevo estado: la libertad, la autonomía y la independencia potencial; y las presiones excesivas de la realidad: un entorno rígido con demasiada presión en oposición al deseo natural suele llevar al "paso al acto" como última salida. Los factores internos, propios del niño o el adolescente, que dependen de variables individuales y que favorecen la agresividad, son, entre otros, los que relatamos a continuación. La angustia que el niño o el adolescente siente precisa una descarga, es una acción esencial que facilita el paso al acto. La antítesis actividad/ pasividad: el miedo a la pasividad que le resitúa en la sumisión infantil y aboca a la acción. Consideramos las modificaciones instrumentales del cuerpo y el lenguaje como otro de los factores importantes. El diálogo que se sitúa entre el lenguaje (código hablado) y el grito (descarga motriz del cuerpo) que depende de la transformación corporal; el aumento de la energía y la fuerza muscular brutalmente acrecentada favorece la acción; a su vez, el trastorno del esquema corporal modifica el constructo de identidad. Todo ello es fuente de angustia, de ahí la predisposición para el paso al acto; el equilibrio entre el lenguaje y la acción se perturba. Por ello, habrá un incremento de la acción y pasó al acto en los adolescentes que utilicen con dificultad el lenguaje: éste, en la adolescencia, es generalmente inadecuado para expresar lo que siente. Se fuerza por ello la aparición de un nuevo vocabulario, una nueva forma de expresión para manifestar lo que se siente. La comunicación se ve alterada. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Podríamos distinguir factores individuales, familiares y sociales. 2 a) Individuales: la predisposición genética: sobrecarga de trastornos psicopatológicos en la familia. Trastornos psicopatológicos, tales como, Hipercinesia, Trastornos de tipo depresivo, Trastornos de personalidad, Adicción a drogas (alcohol, de síntesis, etc), etc. Como rasgos de personalidad que favorecen la agresividad se encontrarían: la inseguridad, la inmadurez afectiva, intolerancia a la frustración y la dependencia afectiva b) Familiares: la disfunción parental: la separación, el divorcio o el absentismo parental prolongado. La perturbación en la dinámica de los subsistemas familiares, etc. La facilitación ansiosa por la incapacidad de contención. El autoritarismo. Los malos tratos, la negligencia educativa: como por ejemplo, la ausencia de una actitud dialogante, la falta de ayuda en los estudios, etc. La ausencia o déficit de actividad de relación social familiar integradora con otras familias. Por último, mencionar la ausencia o déficit en la culturalización ocupacional de la actividad de ocio. c) Sociales: el paro, la marginación; las modificaciones de la situación sociocultural o socioeconómica; la distorsión entre lo deseado y lo asequible, disfunción entre lo habituado por el medio familiar en que se vive y lo posible en función de propio recurso. ¿Cómo se entiende el rechazo a la autoridad? El niño, y más en particular el adolescente, tiende a oponerse a las exigencias de los padres o los profesores, y ésta actitud de oposición puede comprenderse como un deseo de afirmación, de llegar a la autonomía. A lo largo de su desarrollo, el sujeto deberá ir conciliando las demandas de las figuras de autoridad con sus deseos de autonomía y reafirmación de su yo. Se trata siempre de examinar si el rechazo a la autoridad está justificado y va en sentido de una verdadera autonomía que se acompaña de una prisa en el deseo de responsabilidad o, por el contrario, si se reduce a una oposición principalmente fundada bajo el sentimiento de incomprensión o de ser injustamente privado de cualquier elección, de ser controlado, dominado por otros, de no poder realizarse o de no abandonar su sitio. El rechazo a la autoridad se ha traducido por el hecho de no poder seguir las directrices, de no prestar atención a las demandas o de hacer lo contrario, de pasar de las reglas y de ser provocador e irrespetuoso. El rechazo a la autoridad conlleva un problema significativo si con los padres o la fratria, lo mismo que con los profesores o los compañeros más importantes, perturba claramente las relaciones interpersonales. ¿Se pueden distinguir diferentes tipos de autonomía? La autonomía de comportamiento Este tipo de autonomía es la primera y la más buscada por el adolescente, quien desea adoptar nuevos comportamientos, tener nuevas experiencias, expresarse a través de su conducta; se traduce a menudo de la siguiente manera: “Soy capaz, yo solo, por mí mismo”, “Quiero hacer lo que me plazca”. La autonomía del comportamiento se define a partir de las decisiones que el adolescente adopta en la organización de su vida cotidiana, sin hacer referencia a la autoridad parental. El enfrentamiento del control parental y el compromiso en los comportamientos personales engendran normalmente conflictos en cuanto a vestimenta, horarios de salidas, resultados escolares, tipos de amigos, participación en tareas domésticas, etc... 3 La autonomía afectiva Este tipo de autonomía es ya más difícil de conseguir. El adolescente busca romper los lazos infantiles de dependencia que lo atan a su familia. Si su deseo es respetado, el adolescente tendrá a veces la sensación de que sus padres lo dejan, no se ocupan de él, es decir, lo rechazan, o que prefieren a otros hijos. El sujeto vacilará desde entonces entre los deseos de autonomía (afirmación del yo) y la dependencia (afecto), os deseos de alejamiento y los de aproximación. La autonomía afectiva va a la par con la toma de responsabilidad personal, la preocupación por organizarse, de tomar conciencia (por ejemplo, ocuparse de sus tareas escolares, de sus efectos personales, etc.) o también con el deseo de liberarse de la dependencia afectiva con relación a los padres y poner una distancia frente a la célula familiar. La autonomía de principios Este tipo de autonomía es el más difícil de conseguir, y a menudo no se adquiere más que al final de la adolescencia; implica la capacidad del sujeto de definirse como entidad distinta a través de sus gustos, sus intereses, sus preferencias, sus proyectos, sus valores. El adolescente hace frente a los grandes problemas de la existencia y define su propio estilo de vida. El sentimiento de identidad se funda principalmente en los valores políticos, morales o religiosos, sobre el compromiso escolar y profesional (escuela y trabajo) y sobre la implicación sexual (roles sexuales, las relaciones sexuales...). La definición de los principios personales, traduciéndose por comportamientos concretos, puede desencadenar una confrontación entre los padres y los adolescentes, precisamente porque ellos lo hacen “una cuestión de principios”. La oposición a los padres debe recolocarse en un contexto de la adquisición de la autonomía: ¿Se trata de una falsa autonomía o de una verdadera autonomía? Las encuestas realizadas indican que los adolescentes son conocedores de los conflictos con los padres en la adquisición de la autonomía: Los conflictos más frecuentes se presentan a propósito de los hábitos de vida: vestimenta, cortes de pelo, maquillaje, horario de salidas, etc. Aparecen después de conflictos derivados de la vida escolar: resultados demasiado flojos, deberes que hacer, exámenes por preparar, frecuencia escolar; Los conflictos menos frecuentes giran alrededor de los valores morales. ¿Qué datos se han encontrado sobre la relación padres-hijos? Se han estudiado tanto la frecuencia como la intensidad de los conflictos entre los padres y los adolescentes y los hallazgos desembocan en unas afirmaciones tal y como siguen: 1. un pequeño grupo (del 20-30%) pretende no sentir ninguna dificultad con sus padres y, si las ha tenido, han sido más que superadas. 2. la mayoría (un 50%) admite la presencia de problemas momentáneos, conoce el origen de las discusiones y emite reproches menores en relación con sus padres. 3. un pequeño grupo (20%) habla de conflictos serios y constantes y confiesa ser víctima de una cierta incomprensión. 4. una minoría (5-10%) vive conflictos agudos, sufre un sentimiento de rechazo, desaprueba la actitud de incomprensión y la rigidez de los padres y manifiesta 4 diferencias profundas de opinión. Este grupo enfrentamientos violentos y hasta fugas del domicilio. presenta crisis abiertas, La mayoría de las encuestas sobre los adolescentes revelan las mismas cifras. Los conflictos importantes entre los padres y los adolescentes existen aproximadamente en un 20-25% de los casos. Los hallazgos han sido igualmente llevados a la percepción de los adolescentes a propósito de los padres. En una encuesta realizada sobre 13.000 estudiantes de secundaria, los investigadores constatan que el 73% de los adolescentes aprecian mucho a sus padres y se sienten en deuda hacia ellos para el resto de su vida. El 75% no cree que los padres debieran sacrificarlo todo por sus hijos. El 80% cree que los dos padres deberían asumir partes iguales de responsabilidad en la familia. El 75% no siente ninguna necesidad urgente de casarse o de dejar la casa. Otros autores constatan igualmente que la mayoría de los adolescentes afirma saber amar y respetar a sus padres; el 75% dicen creer conocer verdaderamente a su madre, el 60% piensan verdaderamente conocer a su padre, el 78% tienen mucho afecto hacia los padres, el 88% los respetan en tanto que son individuos, casi todos creen que sus padres les aman. De estas búsquedas se deduce que del 75 al 90% de los adolescentes se sienten bien con sus padres y que solamente una minoría no tienen una buena relación con ellos. Los mismos resultados se encuentran en otros autores, más del 60% de los adolescentes afirman llevarse bien con sus padres y disfrutar de su compañía. El 25% experimenta posiciones más críticas y el 5% describen a la familia como un lugar de alineación de sus libertades individuales. Hay que subrayar que si, en el conjunto, los adolescentes tienen una percepción positiva de sus padres, lo contrario no es cierto. En efecto, ciertas encuestas demuestran que los adultos manifiestan una actitud sensiblemente más negativa cara a los adolescentes, y que estos sentimientos negativos son a menudo influenciados por estereotipos desfavorables; los padres asocian la adolescencia a problemas de sexo, drogas, alcohol y delincuencia. Los padres de bajo nivel socioeconómico tienen una actitud más desfavorable que los padres que pertenecen a un nivel socioeconómico más elevado. En las chicas la autonomía afectiva se adquiere menos nítida y rápidamente que en los chicos. Las adolescentes se muestran, en general, preocupadas por mantener los lazos afectivos con la familia y tienden a reproducir los ideales y los modelos familiares, mientras que los chicos optan mayoritariamente por modelos de éxito y de vida social exteriores a su propia familia, y definen su porvenir por la realización de sí mismos. Esta diferencia refleja, en parte, los estereotipos sociales ligados a los roles masculinos y femeninos, y explica que los chicos presenten más problemas de insubordinación, indisciplina (al igual que más trastornos de comportamiento) que las chicas. El análisis del funcionamiento familiar revela un desequilibrio entre el ejercicio de la autoridad parental cuando los padres son excesivamente rígidos o extremadamente permisivos. En el estudio realizado por Elder, sobre los diferentes tipos de relaciones entre padres y adolescentes, se investigó sobre la conveniencia o no de que los adolescentes participasen en las discusiones y decisiones que les concernían. Distinguió siete tipos de familia: autocrática, autoritaria, democrática, igualitaria, tolerante (o permisiva), negligentes o “laisser faire”, ciega (o ignorante); y midió el impacto de cada uno de los tipos de autoridad parental sobre los adolescentes. 5 Sentimiento de rechazo o de aceptación. Los adolescentes confrontados a modelos parentales de tipo democrático, igualitario o tolerante raramente experimentan sentimientos de rechazo; de un 40 a un 42% de los adolescentes que se enfrentan a modelos autocráticos y autoritarios se sienten rechazados, al igual que entre el 56 y 58% de los adolescentes confrontados a modelos laisser faire (negligentes) y ciegos. Independencia-Dependencia / Confianza-No confianza. El modelo democrático da lugar a sentimientos de independencia y de confianza más elevados, sobre todo cuando los padres justifican sus decisiones; los adolescentes estiman disponer de una libertad suficiente y se sienten tratados como adultos. Por el contrario, los padres autocráticos, que raramente justifican sus decisiones, son más susceptibles de tener adolescentes dependientes, faltos de confianza en sus decisiones; los padres de tipo ciego tienen a menudo adolescentes independientes, pero insatisfechos del rol jugado por los padres. Los hallazgos de Elder dejan claramente entrever que los modelos parentales que suscitan menos problemas en el adolescente son aquellos que combinan la autoridad y el afecto, sobretodo los modelos democrático e igualitario. Los otros modelos tienen una incidencia negativa: el adolescente se siente abandonado y rechazado, desarrolla sentimientos de hostilidad, riesgo de volverse dependiente, de falta de confianza en sí mismo y de insatisfacción con sus padres. El comportamiento agresivo. Las manifestaciones agresivas evolucionan en el curso del desarrollo: a medida que el niño se hace mayor tiende a ejercer un mayor control sobre sus pulsiones agresivas, de manera que éstas se experimentan de manera más socializada y aceptable, es decir, se manifiestan más mediante palabras que por actos, y de manera más atenuada y moderada. Este cambio se opera progresivamente. 1. El niño pequeño de 1 a 2 años puede manifestar crisis de rabia en ocasión de una reivindicación o frustración: grita, se tira al suelo, patalea y golpea objetos; la reacción de rabia expresa más displacer de manera bruta que cólera orientada hacia los otros. 2. A partir de los 2 o 3 años, el niño presenta conductas propiamente agresivas (fase del “no”, del oposicionismo); puede enfrentarse a las demandas, se muestra colérico, busca pegar al adulto; puede actuar de la misma manera con sus compañeros: morder, estirar del cabello, pellizcar, arañar, pegar, romper juguetes, etc. 3. A partir de los 4 años, el niño manifiesta más su agresividad de manera verbal antes que por actos: las crisis de cólera son habitualmente menos frecuentes y menos intensas; la agresividad es parcialmente expresada a través del juego y los sueños de contenido agresivo. 4. En el niño en edad escolar, los comportamientos agresivos persisten pero son controlados: balanceos, estiramientos y batallas. La agresividad verbal se vuelve más elaborada: burlas, provocaciones verbales cara a cara con otros niños. 5. El adolescente manifiesta sobretodo agresividad verbal; los altercados físicos son raros o desaparecen. 6 En el curso del desarrollo, los chicos son, generalmente, más agresivos y las chicas más pacíficas. La agresividad excesiva, en frecuencia o intensidad, se vuelve un problema en la medida en que perturba la relación con el entorno por una falta evidente de control por parte del niño o el adolescente. El comportamiento agresivo se puede manifestar de diferentes maneras: la agresividad verbal, crisis de cólera; la agresividad orientada a los objetos, destrucción de objetos y la agresividad física dirigida contra las personas. Algunos autores estiman que alrededor de un 7% de los niños y adolescentes tienen un comportamiento agresivo excesivo; esta frecuencia se mantiene relativamente estable a lo largo de todo el desarrollo. La agresividad verbal. Hacia los 4 años los niños abandonan habitualmente el recurso a las crisis de cólera y toleran más las privaciones y las faltas. Algunos niños y adolescentes continúan, sin embargo, utilizando este tipo de comportamiento de manera regular en sus relaciones con los otros; las crisis de cólera son en este caso utilizadas para impresionara al adulto, para disgustarlo, o para que ceda. Algunos niños, sobretodo en edad escolar, son extremadamente intolerantes a la frustración y recurren a las crisis de cólera, o amenazan con hacerlas, para manipular su entorno. La relación con el adulto se establece sobre la base de un chantaje o intercambio, bajo una atmósfera de relación forzada constante. La interacción entre padres-niños (o adolescentes) se cristaliza alrededor del recurso a la presión; los padres dan un mensaje de tipo “si tú haces esto, tendrás lo otro” y el niño utiliza la misma estrategia: “si me das esto, haré lo otro”. El niño o el adolescente es descrito por los padres como difícil, intolerante, impulsivo, impaciente y provocador; busca utilizar a sus padres y a los que viven a su alrededor (compañeros o padres) como simples instrumentos puestos a su disposición; no soporta ningún rechazo ni retraso en la satisfacción de sus necesidades. Los padres pueden quedar atrapados por la actitud del niño o del adolescente, se sienten culpables o malos padres si no ceden a sus demandas; no se atreven a enfrentarse con sus hijos imponiendo límites o justificando los rechazos a sus demandas. Pueden, en ciertos casos, estar a la disposición de sus hijos ser víctimas de los niños o adolescentes que se convierten en los “reyes y señores” de la casa. El niño o adolescente puede utilizar el mismo tipo de relación con otras personas (abuelos, profesores). La desorganización del comportamiento (llantos, gritos, amenazas, burlas, vociferaciones) le puede permitir manejar su entorno. Puede igualmente recurrir a la misma estrategia en las relaciones con sus compañeros; por ejemplo, puede atacar verbalmente a los otros, hacer una escena y abandonar el juego (en lugar de aceptar que ha perdido), gritar o amenazar cuando está en desacuerdo o enfadarse por pequeños detalles. El comportamiento agresivo del niño a o el adolescente en el seno de la familia indica a menudo problemas de interacción importantes: los padres son permisivos y débiles, no consiguen ponerse de acuerdo sobre la línea de conducta que deben mantener, los conflictos entre ellos aparecen por el tema de la educación del niño o el adolescente, el cual observa y saca el máximo partido del desacuerdo de sus padres (Papá está de acuerdo, mamá no lo está). Cuando uno de los padres (padre o madre) quiere mostrarse más firme, el otro busca proteger al niño o adolescente y establecer una complicidad con él, de manera que se crean juegos de alianzas y oposiciones, a veces muy patológicos, 7 en el seno de la familia. Las maniobras de chantaje y de manipulación utilizadas por el niño o el adolescente serán eventualmente la puerta de entrada a dificultades más importantes, entre otras a comportamientos francamente delincuentes. La agresividad contra los objetos El comportamiento agresivo puede no solamente manifestarse verbalmente, sino también físicamente. El niño en edad escolar puede lanzar o destruir objetos, se trata de un comportamiento situado a mitad camino entre la agresividad verbal que se pierde en cualquier cosa en el vacío, y la agresividad física dirigida directamente contra el otro. El niño o adolescente puede enfadarse con los objetos que pertenecen a sus padres o a su familia: lanzar un bote o un plato, romper un mueble, desgraciar una parte de la casa (el baño, el comedor...). El niño o adolescente puede igualmente destruir los objetos que le pertenecen y a los cuales está muy vinculado. El comportamiento destructor se vuelve más grave a ojos de los que le rodean puesto de deja huellas: el objeto debe ser reparado o reemplazado. Puede presentar este tipo de comportamientos o amenazar con hacerlo después de experimentar una frustración banal y normal (denegarle un regalo o un permiso). Si los padres han estado involucrados en una relación patológica con el niño o adolescente y ceden a sus crisis de cólera, no sabrán como hacer frene cuando la tome con los objetos. Sucede lo mismo cuando los padres prefieren no intervenir, temiendo empeorar la situación y aumentar la agresividad del niño o el adolescente que amenaza con tomarla con ellos físicamente. Los padres son a veces tolerantes y silenciosos frente a los comportamientos destructores porque temen los conflictos y la repercusión en la pareja. La conducta destructora del niño o del adolescente se traduce tanto en el ataque masivo de la autoridad de uno de los dos padres, como la agresividad de uno de los padres hacia el otro cuando la complicidad patológica se ha instalado. La utilización de objetos puede estar considerada como un medio de desviar la agresividad para no hacerla llegar directamente sobre el otro, pero debe sobretodo comprenderse como un paso al acto indicando una incapacidad flagrante de verbalizar la agresividad. El niño o adolescente manifiesta una importante intolerancia a la frustración, al mismo tiempo que una débil capacidad de mentalización. El recurso a este tipo de comportamiento se observa en las familias donde los padres son débiles o temerosos, donde la falta de entendimiento conyugal es latente o abierta. Se observa igualmente en ciertas familias donde la violencia verbal o física es un modo corriente de comunicación. Las divergencias y los conflictos no son discutidos o hablados, pero sí ridiculizados frente a frente o descargados a través de objetos con puñetazos o patadas. La comunicación familiar se establece bajo la forma de descargas, de pasos al acto, si bien ésta debería ser verbal. El comportamiento destructivo puede igualmente expresarse fuera del círculo familiar, particularmente en el contexto escolar. El niño o adolescente puede reaccionar a una frustración (mal resultado, castigo recibido) y no la emprende con objetos pertenecientes al colegio (por ejemplo romper las cerraduras de las puertas, pintar las paredes con graffitis, estropear el material; también puede, sin motivo aparente, expresar su malestar interior o su agresividad latente cometiendo pequeños actos de vandalismo cuando va deambulando y presumiendo en los pasillos o las estancias del colegio. En este caso, el comportamiento destructor es solitario y no se incluye en el contexto de una banda o de actividades más delictivas. 8 La agresividad contra las personas. La agresividad del niño o del adolescente puede finalmente expresarse físicamente, aplicándola directamente sobre los demás. Los niños en edad escolar pueden atacar a otros niños, a menudo más pequeños, más jóvenes o más inhibidos; utilizan la provocación verbal (burlas, insultos), la provocación física (empujones, zancadillas, codazos, etc.) con el fin de desencadenar una confrontación física. El niño agresivo pone literalmente al otro en el desafío de medirse a sí mismo; si el otro niño no lo hace lo ridiculiza y lo trata de miedoso; en el caso de que responda a la provocación, es acusado de haber empezado y haber desencadenad la pelea. El mecanismo de identificación del agresor es corrientemente presentado en este tipo de altercado (“no e sido yo el que ha empezado, ha sido el otro”). El niño o adolescente se siente fácilmente provocado, y todo es un pretexto para justificar su agresividad (por ejemplo, una mirada, un sonrisa); de hecho, busca descargar la agresividad retenida a la más mínima ocasión que se le presenta. Los mecanismos de control son débiles, el deseo de dominar al otro es importante. El niño o adolescente es identificado rápidamente por el grupo como alguien del cual hay que alejarse, al cual se le teme físicamente, es impopular y aislado socialmente. Estos niños tienen una imagen de sí mismos negativa (por ejemplo, a causa de sus malos resultados escolares, de un peso excesivo o de un fracaso deportivo). Busca valorarse a sí mismo convirtiéndose en un líder y usando su fuerza física. El niño o adolescente puede igualmente, en el interior del colegio o de un grupo, amenazar con recurrir a la fuerza física si los otros no se doblegan a sus exigencias; asimismo, pide que se le de regularmente dinero o que se venda droga u objetos robados para embolsarse él los beneficios. El adolescente puede hacerse rodear de cómplices que utiliza para pegar o intimidar a otros adolescentes; puede servirse de chantajes (desvelar un secreto a los padres o profesores) para obligar al otro a someterse a sus exigencias. La mayoría del tiempo, los niños o adolescentes que recurren frecuentemente a la fuerza física para imponerse a los otros presentan rasgos delincuentes o cometen efectivamente esos delitos. Bibliografía. Tomàs, J. (1983). “Aspectos dinámicos de la agresividad en el niño”. Libro de Actas de la XXIV Reunión Nacional de la Sociedad Española de Neuropsiquiatría Infanto-Juvenil: 60-80. Tomàs, J. y cols. (2001). “Agresividad y violencia en el adolescente”. “Condicionantes psicosomáticos y su tratamiento en la infancia y la adolescencia: agresividad, violencia, insomnio, medios de comunicación y sida”: 269-273. Editorial Laertes. Tomàs, J. “Conducta disocial en la adolescencia”. 52 Congreso de la Asociación Española de Pediatría. Actas del 52 Congreso de la Asociación Española de Pediatría. Madrid 2003. Tomàs, J. y cols. (1995). “Trastornos de conducta social: delicuencia juvenil”. Libro de Actas de las “Jornades de Psiquiatria de la Infancia i de la Joventut. 1er Curs de Formació Continuada”: 146-160. 9 Tomàs, J. y cols. (1998). “Trastorn de conducta i conducta delictiva. Dades d’una mostra de població adolescent”. Butlletí de la Societat Catalana de Pediatria, Nº 4, Vol. 58: 226-230. Tomàs, J. (Editor) (2000. “Trastornos de conducta social y trastornos psicóticos en la infancia y la adolescencia”. Editorial Laertes. 10