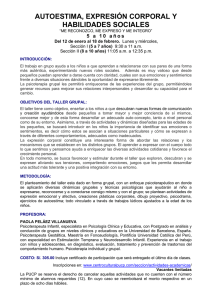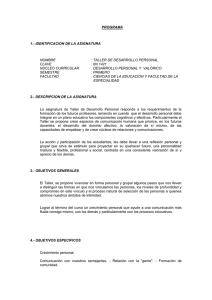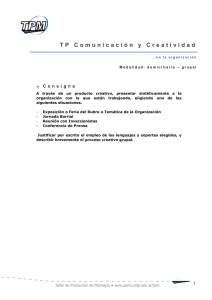[PDF]Las psicoterapias grupales en la infancia y la adolescencia
Anuncio
![[PDF]Las psicoterapias grupales en la infancia y la adolescencia](http://s2.studylib.es/store/data/003147639_1-ae8034c9775c1c76c10830593a356dc0-768x994.png)
Las psicoterapias grupales en la infancia y la adolescencia Sardinero, E; Pedreira, J.L. INTRODUCCIÓN Es de todos conocida la función reorganizadora y estructurante que los límites tienen para cualquier aproximación de trabajo con la infancia. Límites que en nuestro caso concreto hacen referencia a: (1) El marco teórico y conceptual como instrumento de trabajo para desarrollar la experiencia en grupo y el contexto institucional, como marco general en el que se asienta nuestra función. Ya que hablamos de límites es necesario anunciar que nos encontramos con un obstáculo importante, nos referimos a la escasez de literatura y la dificultad en hallar trabajos sobre psicoterapia de grupo en niños o adolescentes. No podemos construir un modelo de grupo de niños/adolescentes regido por las mismas leyes que un grupo de adultos. La psicoterapia de grupo en niños y adolescentes tiene unas características que le son propias y diferenciales del mundo de los adultos. Estas circunstancias quizás hallan contribuido a abandonar este tipo de trabajos, resultando en consecuencia las dudas que han incrementado los elementos resistenciales a la hora de enfrentarse con este tipo de tarea, entre ellas resaltaré: el desconocimiento de cosas fundamentales, las dudas en el enfoque, las dificultades en la discriminación de lo que se proyecta en el juego, juguetes y en la escena grupal y, por último, el cómo resolver el problema del self individual-self grupal-self confundido con los otros. En conjunto, siguiendo a PAVLOVSKY (1), la psicoterapia grupal en estas edades se hace difícil. Tanto más difícil, independientemente de la técnica que se utilice, puesto que tiene más cabida/facilidad en filtrase la proyección de los propios psicoterapeutas que operan en el campo, y no en exclusiva sobre los factores transferenciales, sino que intervienen en mayor medida lo "no transferido" o factor personal de los terapeutas -factor tele (MORENO, 2). El propósito en esta experiencia grupal era privilegiar la interacción (desde el Sujeto y hacia el Sujeto, en la relación del Sujeto con los otros, de los Sujetos y la situación; de "los adentros" y "los afueras" y, por último, en los planos del pensar-sentir-actuar), de acuerdo con las aportaciones de PICHON-RIVIERE (3), en tanto por sí misma resulta una situación que implica un aprendizaje de la realidad. Desde la práctica concreta en una Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, como institución terapéutica, hay que añadir siempre y cuando se pueda elaborar algo de lo que se juega y se moviliza en esta interacción grupal. Sobre lo que se actúa es o bien, cuando no se produce el desarrollo de dicho aprendizaje, o bien, cuando a medio/largo plazo hay riesgo de que esta situación se reproduzca. Para poder reflexionar en ese momento práctico es necesario contar con un esquema conceptual de referencia: el grupo operativo (BAULEO, 4) o ECRO en términos de PICHON-RIVIERE (5) y su instrumentación a través de la técnica operativa de grupos. Conviene aclarar que no se trata de dejar de lado lo individual, lo que interesa es articular lo individual con lo social, constituyéndose el grupo como mecanismo posibilitador de la socialización. 1.1- Premisas de partida Pasaré a enumerar los aspectos diferenciadores que hacen a la especificidad de las psicoterapias de grupo en los niños y adolescentes: 1- Importancia del juego en la infancia, en el que se deposita algo de lo simbólico y del vínculo objetal. Siendo así el espacio terapéutico el modo de poder rescatarlo (PAVLOSKY, 1). 2- La actividad lúdica del niño/a constituye un intento de elaborar situaciones conflictivas, a la par que potencial creador. De esta suerte nuestro propósito se encaminaría a facilitar una apertura a la verbalización. 3- Los movimiento de regresión-progresión, inherentes a la línea de desarrollo infantil, con los consiguientes temores y ansiedades de "llegar a ser" y de jugar los roles del adulto (PAVLOSKY, 1). 4- Espacio psicoterapéutico grupal como fenómeno transicional entre el grupo familiar y el futuro grupo social de pertenencia. 5- Los puntos precedentes marcan diferencialmente el lugar transferencial de los terapeutas: plasticidad, movimiento físico en el cuarto de juegos, participación activa en el grupo. Abriendo de esta manera la línea interpretativa, que plantea nuevos interrogantes en relación a la problemática del como "hablar a los niños". 6- El cajón de juguetes colectivos: ¿Qué se proyecta?, ¿Qué representa?, ¿Compartir-poseer?, ¿Mío-nuestro? y ¿Común-individual? 7- Ubicación de este trabajo desde un momento de observación fenomenológica, dada la ausencia de literatura al respecto y la ausencia de un modelo conceptual adaptado a la psicoterapia de grupo en niños. CONCEPTO DE PSICOTERAPIA GRUPAL EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA El grupo psicoterapéutico de niños y adolescentes lo concebimos como situación (fenómeno) transicional entre el grupo familiar y el grupo social. En otras palabras cogido este concepto de la teoría WINNICOTIANA para definir el grupo psicoterapéutico de niños como fenómeno transicional. Para que esta zona intermedia de experiencia se constituya es necesario posibilitarla, creando un encuadre que permita disfrutarla, compartirla y gozarla. Encuadre en el que conviene detenernos por cuanto que estando tan presente pareciera "mudo". En otras palabras, hablar del encuadre supone conjugar un punto de referencia -setting- y una función de referencia -holding-. Cuando hablamos de -setting- en una situación grupal hablamos de un tiempo, un espacio y un lugar predeterminados. Donde el orden de la realidad juega un rol importante, tanto más operante en el trabajo con la infancia cuanto que el niño precisa de alguien que lo acompañe, el uso de medios de transporte y, por tanto, de la disponibilidad o no de un miembro familiar. Es decir, replantea un contrato de trabajo en su dimensión objetiva. Pero además este marco lleva parejo una función de -holding-, de sostén, de continente de todo lo proyectado en él. Es decir, como modo de observar el fenómeno transicional. El encuadre, en otras palabras, remite, resumiendo las tesis de BLEGER (6) al no proceso, lo que no se mueve; lo que por presente y constante pasa inadvertido. También incluye el rol/es de los psicoterapeutas en correspondencia con el método y técnica de abordaje. En oposición dialéctica al proceso psicoterapéutico grupal, o lo que es lo mismo, lo que se pone en movimiento. Siendo decisivo para que algo se estructure el mantenimiento constante del encuadre. ¿QUÉ SE PONE EN JUEGO EN ESTE FUNCIONAR GRUPAL?, ¿CUAL ES LA FINALIDAD DE ESTE EJERCICIO PSICOTERAPEUTICO? A- Grupo como lugar vincular privilegiado entre lo social y lo individual. Siendo, de esta manera, posible operar un deslizamiento del grupo primario familiar al grupo secundario real del aquí y ahora. Es decir, de las instancias internas surgen las transferencias, proyecciones, repeticiones e identificaciones, pero al darse un una situación grupal producen un efecto de entrecruzamiento de las otras historias individuales que integran la experiencia grupal. De esta suerte, la experiencia grupal transciende lo individual efectuando un tránsito a la pertenencia social e interrelacional. BAULEO (7) plantea en la experiencia grupal "como momento en que los sujetos experimentan consigo mismos otros momentos grupales diversos al de sus historias personales". B- El entrecruzamiento de grupo interno y grupo externo hace referencia con más propiedad a los adentros y los afueras. Es decir, pensar en la idea de lo transicional como vaivén dialéctico entre: por un lado, diacronía-sincronía, pasado-presente, allá-aquí y ahora; y por otro, grupo terapéutico-no grupo terapéutico, grupo familiar-no grupo familiar, sujeto individual-sujeto en una colectividad. C- La alternancia de estos elementos, permite el pasaje de una situación imaginaria a una simbólica. En otras palabras, la reubicación grupal concebida por BAULEO (7) "como búsqueda de una salida a una situación dual". D- Parafraseando a WINNICOTT (8) en la infancia la zona intermedia es necesaria para la iniciación de una relación entre el niño y el mundo: "jugar es (re)hacer". Por tanto, no discutimos su pertenencia a una realidad interna o externa, sino compartida. En la que a la par que conforma una zona de ilusión incluye un proceso de desilusión. Es decir, de renuncia a lo narcisístico, de anulación de la omnipotencia, constatando la falta. E- Es desde esta abertura imaginaria, zona neutral de la experiencia, creada en el encuentro grupal como se pueden organizar simbólicamente determinados elementos para acceder a comprender la realidad. Aquí esta el rol y función de los psicoterapeutas, así como su método y técnica para nombrar esos fenómenos transicionales que van apareciendo. Todo ello contribuye a un desarrollo del yo, cuidando que el mantenimiento de todo ello, más allá de lo necesario puede provocar una paralización de la maduración. 2.1- Encuadre del trabajo en grupo psicoterapéutico de niños y adolescentes. Trataremos de aclarar este término ya mencionado con anterioridad. Ya que es de capital importancia tener desde el comienzo un encuadre claro y preciso, que resulte operativo para los integrantes de la experiencia. La duración general del encuadre se realizó para seis meses, con una periodicidad semanal de tal suerte que se creara una continuidad, con un sentido de pertenencia al grupo, intensificándose los vínculos entre sus integrantes y con los psicoterapeutas, se favorecería una flexibilidad deslizante en los roles y, sobre todo, permitiendo emerger procesos progresivos en el desarrollo y de obtener una identidad propia en el seno de un grupo. Al mismo tiempo el horario debía interferir lo menos posible con el desarrollo de las actividades diarias tanto escolares como familiares. Otro aspecto importante lo constituye el espacio físico en el que se va a desarrollar el grupo: amplia y clara sala contando con el mobiliario e instrumental oportuno (material de juegos, pinturas, etc.), dejando abierta la posibilidad de introducir nuevo material de ser solicitado por los niños, o bien, que se vea la necesidad de su utilización. El enfoque contenido en el encuadre seguía básicamente las aportaciones de FOULKES Y ANTHONY (9) en el sentido de que el grupo se apoya en la comunicación verbal; es el sujeto individual el objeto de tratamiento y el grupo actúa como principal instrumento terapéutico o, dicho de otra manera, el tratamiento grupal se establece por el bien de cada uno de sus miembros. Siguiendo a SIRLIN Y GLASSERMAN (10) en el concepto de grupo abierto en el sentido de la posibilidad de contemplar altas individuales o nuevas incorporaciones a lo largo del encuadre, pensándolo así por ser una institución pública y, sobre todo, porque podría servir como prueba de mejoría la observación en la adaptación e integración de un nuevo miembro, analizando así la receptividad posible para enviarlos a nuevos grupos. Las intervenciones del terapeuta son orientadoras en la discusión pudiendo responder abiertamente a preguntas y participando activamente en determinados juegos y/o pequeñas dramatizaciones. En este sentido, el trabajo coterapéutico, consiste en introducir una estructura de tipo edípico, es decir, de diferente sexo. En cuanto al número de integrantes la literatura consultada está en desacuerdo, pues mientras para FOULKES Y ANTHONY (9) con más de 6 se facilitaría el acting-out para otros autores un número tan reducido tendría la posibilidad de ausencias repetidas disminuyendo así el concepto de integración grupal. En nuestro caso se contó con tener como mínimo 6 integrantes que propugnan estos autores y como máximo 10. Del mismo modo quedó encuadrado la celebración de tres sesiones de grupo con el conjunto de la figuras parentales, con el fin de trabajar los elementos de cambio y prevenir la previsible presentación de sentimientos de rivalidad, insuficiencia en el cumplimiento de la función y herida narcisista que puede representar la necesidad de una psicoterapia en sus hijos/as y el cierto papel preeminente de las figuras psicoterapéuticas, máximo cuando son ofertada como imagos heterosexuales. 2.2- Criterios de Selección Emerge una pregunta de capital importancia: ¿El grupo es para cualquiera? o, dicho de otro modo, cuáles son los criterios para integrar a alguien en el grupo y, por lo tanto, los límites para no incluir a alguien. La delimitación de los integrantes del grupo pasa por la valoración de un proceso de evaluación clínico-diagnóstico que pueda integrar la perspectiva de intervención con el instrumento grupo. Interesa sobre todo el trabajo de la relación individuo-grupo, condicionada en parte por el diagnóstico tanto a nivel individual como de la situación grupal. Tal como señala PAVLOVSKY (1), cuanto más intacto esté el yo y cuanto menos regresivo sea el nivel del conflicto, será mejor el nivel del pronóstico para el tratamiento grupal. De cualquier forma, el propio grupo puede acercarnos a un diagnóstico tanto grupal como individual. Otro criterio selectivo, fue el de no funcionar con grupos homogéneos, porque se afianzan características que poco pueden beneficiar a sus integrantes. Por lo tanto, hay que abrir la posibilidad de complementariedad en la constitución de los grupos, ya que el grupo debe proveer distintos modelos de identificación de aquéllos aspectos que no se poseen. En este sentido, el diagnóstico final se establece en base a una impresión vivencial PAVLOVSKY (1), cuando vemos al niño funcionar con sus roles en el grupo, siendo tanto o más importante este aspecto en los grupos abiertos y en los grupos diagnósticos (PAVLOVSKY, 1 y SIRLIN y GLASSERMAN, 10) Desde estas perspectivas el primer paso a realizar, llevado a cabo en el seno del equipo, fue el agrupamiento de posibles integrantes en base a los siguientes criterios: 1- Un nivel intelectual similar sin grandes diferencias ni disarmonías; 2- una edad comprendida entre los 10 y 12 años, o en todo caso una diferencia no superior a los 2 años; 3- derivado de los dos planteamientos anteriores el nivel de escolarización oscilaría entre uno o dos cursos máximos de diferencia, es decir, un curso medio dominante con una oscilación de un curso por encima o por debajo; 4- por todo lo anterior interesaba que el aspecto físico global de los niños fuera sintónico y armónico para la edad y tipo de desarrollo; 5- el número de integrantes estaría comprendido entre 7 y 10 niños; 6- en cuanto al sexo, sería mixto, intentando equilibrar la presencia de ambos sexos; 7- en cuanto al nivel de patología habría que compensar los aspectos más regresivos de unos integrantes con aquellas otras características más maduras de otros; 8- el tipo de personalidad debía tolerar unas desviaciones que no fueran distorsionantes para avanzar en el trabajo y en el desarrollo de la tarea y, por fin, 9- la importancia de incluir en todo momento el concepto de grupo abierto en cuanto a su constitución y funcionamiento. 2.2.1- Criterios de Exclusión En general, aquellos niños con dificultades en esperar y compartir experiencias: - Siguiendo a PAVLOVSKY (1): Desordenes de conducta graves, cleptomanías generalizadas, psicosis y desviaciones sexuales manifiestas. - Siguiendo a GLASSERMAN y SIRLIN (10): Niños psicóticos, trastornos de conducta de tipo psicopático, débiles mentales, fóbicos graves y niños con personalidad carenciada en una relación única relacionada con pérdidas importantes. 2.2.2- Criterios de Inclusión En general, niños neuróticos y/o con un perfil diagnóstico que señale un grado de desviación de la normalidad dentro del proceso evolutivo. - Según PAVLOVSKY (1): Enuresis, desordenes de conducta no muy severos, niños inmaduros, con poca tolerancia a cualquier género de frustración o a la postergación de afectos, ciertas reacciones fóbicas, dificultades en la identificación sexual, algunos tipos de obsesivos. En definitiva aquellos niños que van adquiriendo una connotación simbólica dentro de la constelación edípica. - Para GLASSERMAN y SIRLIN (10) se incluirían: Trastornos en los hábitos, onicofagia, enuresis, trastornos del sueño, desordenes de conducta no muy severos, sumisión, desafío, dificultades en los límites, ciertas dificultades sociales, ansiedad, inmadurez, dificultades en asumir su identidad sexual, competitividad, onanismo, algún tipo de autoagresiones, problemas escolares por inhibición o bloqueo, algunos síntomas psicosomáticos (somatizaciones), y aislamiento social por inhibición de la agresividad. En resumen, serían dificultades para seguir el curso de la maduración, quedando conflictuadas en relaciones familiares regresivas que dificultan el paso a una proyección social satisfactoria. EXPERIENCIA PRÁCTICA 3.1- Grupo de Psicoterapia de Niños Con independencia de las clásicas etapas descritas en la historia natural de los grupos, en nuestro grupo de niños detectamos 4 fases que, en cierta medida, reproducían un cierto sentido evolutivo del grupo en una dirección de progreso madurativo. Primera Fase: Comprende todos aquellos contenidos latentes que hacían referencia al paso de lo individual a lo grupal. En efecto del "¡jo!, que cortados", o del rechazo a los juegos, o "yo le invite y no viene", o de los silencios, el tener que buscar un líder al, "porque venimos" ya puesto en plural, representa un trabajo importante para intentar ver que había de común y que se podía poner en común. Aparecer ilustrado en la siguiente sesión, donde se plantea la función del continentecontenido del grupo: Esta sesión acontece tras una inclemencia climatológica de viento que había originado algunos destrozos en construcciones. Los niños y niñas se preocupan por lo que ha hecho el viento incluso la posibilidad de quedarse sin casa, así como del ruido que les había despertado. Es en este momento cuando, por primera vez, plantean que para prevenir los destrozos y que no se rompan las ventanas hay que "cerrar bien las ventanas antes". El grupo se organiza en dos subgrupos de juego: Uno de construcción del zoo y otro destruir-tirar bolos. En este segundo grupo el problema está en cómo tiran la pelota si por arriba o rasante. Los terapeutas señalan la igualdad en la diferencia de los subgrupos: Construir y tirar. De una manera progresiva los niños y niñas se van integrando en el juego de construcción. Uno de ellos intenta dar volteretas repetidas en el suelo, y otro le señala: "Cuidado te puede mancar". La incorporación al juego pone de manifiesto que faltan algunas piezas, también los terapeutas señalan la ausencia de algunos niños. Los niños y niñas vuelven a indicar que "faltan todas las cerraduras de la construcción". En esta sesión se había incorporado una niña nueva, era como si todavía las cerraduras del grupo estuvieran abiertas y así les es señalado. Segunda Fase: Tras el establecimiento del proceso vincular se sucede una fase esfinteriana. En la evolución de este grupo tras los tanteos iniciales por la búsqueda del liderazgo, del tipo de relaciones que se establecían, de los roles que se jugaban, de la flexibilidad o rigidez, etc., sucedió una fase en la que los contenidos prioritarios circulaban en torno a lo que era retenido, a lo que se expulsaba y en el cómo era expulsado. Esta sesión transcurre tras la reunión encuadrada de trabajo con el conjunto de los padres y tras unas sesiones en las que el trabajo grupal había circulado en torno a los pasos al acto, eran sesiones más actuadas que habladas. Una de las niñas retoma, una vez más un juego de la sesión anterior consistente en la movilización y exclusión a través de un objeto transicional (una pelota). No parece que quieran jugar pero la niña pulula con la pelota entre todos los componentes del grupo con una cierta intención provocadora. La terapeuta advierte "qué no se quiere hablar para que se proponga algo para jugar". La respuesta no se hace esperar: Se empieza a jugar queriendo implicar a los terapeutas, en esta ocasión no se responde. El azar hace que en una de las ocasiones la pelota vaya a parar a las manos de uno de los terapeutas, tampoco la respuesta se hace esperar, se sustituye la pelota por otra. Al poco, un silencio. Nuevo juego: "quien se ría queda eliminado", no tiene mucho éxito y se sustituye: "Eliminar cosas con la vista". Nueva señalización "es lo mismo que jugar a no estar aquí, a que no pasan cosas, pero pasan cosas fuera que hacen que uno esté aquí dentro". Se comienza a indagar, por primera vez, acerca del motivo por el cual están en el grupo. No obstante, no consiguen terminar la rueda por la cual se podrían haber hablado los motivos de su estancia en el grupo. Domina lo excluido. Tercera Fase: Se enfrentan con la función que cumple la sexualidad, tanto en la relación con los pares como con las personas adultas que se relacionan con ello. La oferta de la identificación sexual con figuras terapéuticas de distinto sexo, sirve, posiblemente, de facilitador en este proceso. Tarde o temprano la sexualidad se manifiesta abierta y claramente, se explícita sin tapujos. Una de las sesiones lo significa claramente: Se pregunta a una niña porqué no acudió a la sesión anterior la explicación dada acerca de la enfermedad materna parece satisfactoria. Cuchicheos, silencios prolongados, el grupo no está completo. Un cuaderno y pinturas les llama la atención, juegan los niños, se invita a las niñas, al principio rehúsan. Los varones se agrupan en torno a una mesa que es desplazada hacía el centro de la sala. Parece un juego exclusivista, después se comprende. En el Juego nº 1 (Figura 1) se establecen dos participantes a través de tres situaciones: los lugares, las marcas de coches y los medios de transporte; se utilizan como elementos, los coches, las novias, el estar desnudo o no y el dónde se quiere hacer el amor. La señalización de los terapeutas intenta explicitar algo: "Se está jugando a juegos en donde solo participan dos. Como los juegos de papá y mamá, como en la sesión de los papás, parece que siempre quedáis fuera. Ahora se juega a excluir a otros niños y a nosotros". Dos niños se marchan a iniciar un nuevo juego que alternan con el primero. Juego nº 2 (Figura 2): "El juego de la subnormalidad". Los contenidos tienen que ver con un mapa de España del que se excluyen a Francia y Portugal y "¿dónde pone el huevo un gallo?". Solo queda saber "quién salta encima". Tras apuntar los terapeutas la curiosidad que despierta la relación de los papás cuando están solos y ellos no están. El efecto no se hace esperar. Aparece un nuevo juego de acción entrelazar las manos y hacer pinza con los dedos, surgen exclamaciones, comentarios: "qué gustito"; "¡Ay!". El que no lo hace juego de castigo. Se dibuja una pareja en la cama (Figura 3); es censurada. Siguen comentarios "dos cuerpos cualquiera se palpan"; "se juntan"; "¿lo entiendes?". Cuarta Fase: El encuadre va tocando a su fin. Todos los componentes parece que se perciben del significado implícito que supone decir "nos vamos". La separación grupal tan importante para todos hay que irla elaborando poco a poco. Tras sesiones sobre juegos y roles sexuales, al fin aparece "tener un niño". Ello supone trabajo y responsabilidad de las figuras parentales, es alguien a quién cuidar, alimentar, ayudar y recuperar. La función materna está muy presente. Va apareciendo un nuevo juego: "discriminar la vaca del toro". "El toro tiene más fuerza". Se tararea "palo, palo, palito, palo es ...". Frente a un payaso, la zapatilla silenciosa por detrás: "Nos damos cuenta de que estás aquí". Una niña dice: "Tenéis que cogerlo y yo digo abre la puerta" (hace un gesto de abrir la barriga). Se vuelve al "juego de la pelota" pero ya se es capaz de jugar y de lanzarla según las respectivas preferencias afectivas. Ante ello se opta por un "cambio de lugar", así es más difícil elegir pareja porque "cada vez que te levantas te quitan el sitio". Van apareciendo las dificultades del emparejamiento. Los niños quieren levantar a las niñas de su lugar, no se consigue, hay que provocarlas desde el suelo. Aunque pareciera que el tiempo vuelve atrás, se hacen una pregunta: ¿Quién tendrá que volver después de vacaciones?. La respuesta de uno de los niños no parece dejar lugar a dudas: "los que no se les solucione el problema". Otra pregunta: "¿Quién no ha solucionado el problema?". No parece existir una respuesta, mejor dicho, es un nuevo juego: "La verdad para hablar de las preferencias de los unos hacia los otros; el beso: besar a alguien (despedida)". Al final, como dice uno de los niños "lo que menos sale es el beso". CONSIDERACIONES FINALES La psicoterapia de grupo de niños y adolescentes tiene unas características que le son propias y diferenciales: 1- Concebir la tarea como fenómeno/situación transicional en terminología WINNICOTIANA (8) ya que tratamos con lo infantil, a través del cual se posibilita el paso entre lo externo y lo interno. La tarea, ampliando el concepto (BAULEO, 11), actuaría como "medio" de "lograr un rol" en la dinámica de un grupo, a la vez que como "objeto del aprender". 2- Se apunta al fenómeno transicional de lo individual a lo social: pasaje del YO al NOSOTROS; pasaje lingüístico; pasaje del narcisismo a la intersubjetividad. Que hablaría de la articulación posible entre el lugar del Yo y el lugar del otro/s como diferenciadores del Yo (PICHON-RIVIERE, 3) 3- El esfuerzo se encaminaría en ajustarnos al principio de aseguramiento en la calidad de las relaciones vinculares y no tanto en la cantidad, aunque también fue considerada en cuanto a la economía del tiempo y de recursos humanos. 4- El terapeuta de niños, y especialmente el de grupos debería no solo clarificar sus aspectos infantiles, sino haber pasado por una experiencia grupal y habilitar espacios de supervisión que encaminaría la evolución del grupo y permitiría afinar en una técnica específica y eficaz. 5- Un aspecto de crucial importancia, no exento de dificultades, son las interpretaciones, con más riesgo en la infancia, pues quizá la ansiedad que todo grupo despierta, puede ocasionar interpretaciones apresuradas. En primer lugar, antes de interpretar, debemos aprender a estar con los niños, escucharlos, participar con ellos y saber dialogar; para interpretar hay que esperar, de tal suerte que lo anunciado por esta interpretación no se separe mucho del discurso de los propios niños y del juego que desarrollan, como forma de expresar su mundo conflictivo y relacional. 6- Se comprueba que los conflictos presentados por los niños coincidían con los conflictos que expresaban los padres en el grupo. Las representaciones que los niños traían de sí mismos y de sus dificultades eran correlativas a las imágenes que los padres expresaban o actuaban. De esta suerte, se comprobó que si la acción terapéutica era unidireccional, es decir, se centraba en el niño, la eficacia terapéutica se veía reducida o, en muchos casos, era nula. 7- El fenómeno grupal en su desenvolvimiento da cuenta de una problemática especialmente importante, la evaluación de sus efectos se den éstos a nivel individual o social (BAULEO, 7). Tanto más dificultoso cuanto que no siempre la evolución grupal es armónica con la evolución individual. BIBLIOGRAFÍA 1- PAVLOVSKY, E.: Psicoterapia de Grupo en Niños y Adolescentes. Editorial Fundamentos. Madrid, 1981. 2- MORENO, J.L.: Psicodrama. Buenos Aires. Paidós, 1964. 3- PICHON-RIVIERE, E.: El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social (I). Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, 1987. 4- BAULEO, A.: Contrainstitución y Grupos. Ed. Fundamentos. Madrid, 1977. 5- PICHON-RIVIERE, E.: Teoría del vínculo". Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, 1980. 6- BLEGER, J.: Simbiosis y ambigüedad. Paidós. Biblioteca de Psicología Profunda. Buenos Aires, 1984. 7- BAULEO, A. y cols.: La Propuesta Grupal. Ed. Folios. Méjico, 1883. 8- WINNICOTT, D.W.: Realidad y Juego... Ed. Gedisa. 9- FOULKES, S.H. y cols.: Psicoterapia grupo analítica. Ed. Gedisa. Barcelona, 1981. 10- SIRLIN, M.E. y GLASSERMAN, M.R.: Psicoterapia de grupo en niños. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, 1984. 11- BAULEO, A.: Ideología, Grupo y Familia. Folios Ediciones. Méjico, 1982. RESUMEN La psicoterapia de grupo en niños y adolescentes es considerada como un tipo de intervención específica, con características propias dadas por los grupos de edad que hacen a la experiencia en grupo. Al mismo tiempo, el grupo de niños y adolescentes puede hacer disfrutar de una experiencia interactiva con los otros. Se va a recortar el concepto de psicoterapia grupal en niños y adolescentes, así como también, los criterios clínicos y encuadre para desarrollar esta actividad. Finalmente se ilustrará con material extraído de la propia experiencia práctica desde un Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil.