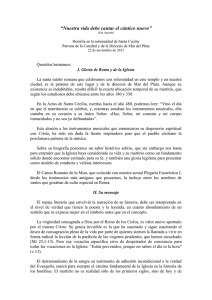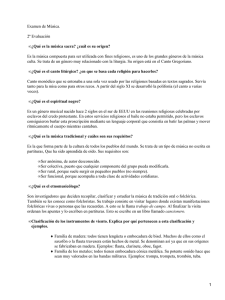Homilía en la solemnidad de Santa Cecilia
Anuncio

“Canten para él un cántico nuevo” (Sal 32,3) Homilía en la solemnidad de Santa Cecilia Patrona de la Catedral y de la Diócesis de Mar del Plata 22 de noviembre de 2011 Queridos hermanos: En esta Catedral y en la ciudad de Mar del Plata, la memoria de Santa Cecilia virgen y mártir, se convierte en solemnidad pues se trata de la patrona de este templo, de esta ciudad y de toda la diócesis. Celebrar las fiestas patronales es la ocasión para renovar la conciencia de nuestra identidad; también es oportunidad que nos mueve al cambio de lo que necesita reforma, e impulso rejuvenecido para el testimonio misionero. Me consta que así lo han entendido los diversos cuadros apostólicos de esta comunidad parroquial, pues durante la novena preparatoria he podido encontrarme con ellos y comprobar la seriedad del compromiso evangelizador, así como la calidad de las iniciativas de solidaridad y cercanía, de socorro y de alivio. Doy, por eso, gracias a Dios, pues he hallado un laicado activo y lleno de entusiasmo por servir a la causa del Evangelio y de la Iglesia. La santa que celebramos es universalmente conocida como patrona de la música. Su nombre quedó desde antiguo incluido en la Plegaria Eucarística I, o Canon Romano. Las noticias que nos han llegado de ella, fueron redactadas hacia fines del siglo V, y están revestidas de un manto de leyenda, del cual, sin embargo, podremos extraer un sustrato aleccionador para nuestra vida de fe. Los mejores especialistas datan diversamente su martirio, pues algunos lo ubican hacia fines del siglo II y otros hacia mediados del siglo IV. Intentamos ahora con brevedad narrar la historia. Nuestra mártir es presentada como una joven educada en la fe cristiana que pertenecía a una de las familias patricias de Roma, y que sintió bien temprano la vocación de consagrase virginalmente a Cristo. Pero otro era el parecer de su padre quien resolvió casarla con el joven pagano Valeriano. El día de las bodas, en medio de la música y la fiesta, ella se retiró a cantar a Dios en su corazón y a pedirle que la ayudase a cumplir el propósito que Él mismo le había inspirado. Logró así convencer a su esposo e inducirlo a convertirse a Cristo recibiendo el bautismo, con el fin de conocer la verdad de su secreto. Vencido por la gracia, Valeriano accede a su deseo y luego de ser instruido en la fe se hace bautizar por el papa Urbano. Luego del bautismo de Valeriano, seguirá el de su hermano Tiburcio. Ambos serán arrestados por el prefecto Almaquio, acusados de sepultar los cuerpos de los mártires, lo cual estaba prohibido, y fueron condenados por negarse a sacrificar a los dioses. Cecilia sepultó los cadáveres de los mártires y a su vez fue arrestada y juzgada. Al no poder convencerla, Almaquio la sometió a diversos tormentos que ella soportaba cantando, hasta que finalmente el prefecto determinó que fuera decapitada. El relato de su pasión exalta la fuerza de convicción que lleva a los mártires a adherirse a Cristo, como suprema verdad, antes que a la propia vida. Aun con elementos legendarios, el relato es como una prolongación de las enseñanzas del Evangelio: “Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará” (Mt 16,25). También se destaca el triunfo del mismo Cristo quien acompaña al mártir en su combate por la fe. Es como contemplar en ella el cumplimiento de las promesas del Señor: “Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir” (Lc 21,14-15). Con su agudeza habitual afirmaba ambas cosas San Agustín: “¿No son los mártires testigos de Cristo, que dan testimonio de la verdad? Pero si pensamos con más diligencia, cuando los mártires dan testimonio, es el mismo Cristo quien da testimonio de sí, pues él habita en los mártires para que den testimonio de la verdad” (SAN AGUSTÍN, Sermón 128). Entre los distintos rasgos de su martirio, hay uno que la tradición ha retenido y privilegiado por encima del resto, elevándolo a la categoría de símbolo distintivo de esta santa: la gozosa alabanza y el canto que ella elevaba a Dios en medio de las pruebas y tormentos. ¿No es esto como la concreción de la alegría imperturbable a la cual nos invita el mismo Dios? “Felices ustedes, –dice Jesús– cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo” (Mt 5,10-11). Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles leemos: “Los Apóstoles salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús” (Hch 5,41). Desde el medioevo Santa Cecilia es considerada patrona de los músicos y se la representa ejecutando el órgano y cantando. Esto nos lleva a otro aspecto que es materia de frecuente reflexión por parte del Magisterio de la Iglesia, sobre todo desde el pontificado de San Pío X hasta nuestros días. Disponemos de abundantes documentos acerca de la intrínseca relación entre el arte y la liturgia, entre la belleza y el misterio que se celebra, sobre todo entre el canto litúrgico y el culto eucarístico. Desde siempre la Iglesia ha sido, y quiere seguir siendo, la casa donde el arte encuentra su mejor e inagotable fuente de inspiración. “Como la mujer de la unción de Betania –decía el beato Papa Juan Pablo II–, la Iglesia no ha tenido miedo de «derrochar», dedicando sus mejores recursos para expresar su reverente asombro ante el don inconmensurable de la Eucaristía” (Ecclesia de Eucaristía 48). En cuanto a la música sagrada, nos dice el Concilio Vaticano II: “La música sacra será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo de mayor solemnidad los ritos sagrados” (SC 112). Allí mismo se afirman las normas a las que debe ajustarse el canto popular, y la exigencia de que no se menosprecien ni el venerable canto gregoriano ni la polifonía clásica. No nos cabe duda de que la Iglesia necesita del arte para expresar el misterio, pero al mismo tiempo el arte necesita de la Iglesia para encontrar su savia y su meta. El arte en la liturgia encuentra su sentido en la gloria de Dios, y queda por eso íntimamente conectado con la santificación del hombre. 2 Aun con toda su importancia, la belleza sensible no es un fin en sí misma, sino que nos orienta hacia el asombro ante lo inefable. El arte invita a trascender la belleza creada para encontrarse con la increada. San Paulino de Nola, obispo y poeta eximio que vivió entre los siglos IV y V, decía: “Nuestro único arte es la fe y Cristo nuestro canto” (Carmen 20, 31). En su Carta a los artistas, al referirse a los músicos, el Papa Juan Pablo II decía: “La Iglesia necesita también de los músicos. ¡Cuántas piezas sacras han compuesto a lo largo de los siglos personas profundamente imbuidas del sentido del misterio! Innumerables creyentes han alimentado su fe con las melodías surgidas del corazón de otros creyentes, que han pasado a formar parte de la liturgia o que, al menos, son de gran ayuda para el decoro de su celebración. En el canto, la fe se experimenta como exuberancia de alegría, de amor, de confiada espera en la intervención salvífica de Dios” (n. 12). En la exhortación postsinodal Sacramentum caritatis, nuestro Papa Benedicto XVI dedica un parágrafo al canto litúrgico, donde aparecen estas palabras muy claras que vale la pena reproducir: “Ciertamente no podemos decir que en la liturgia sirva cualquier canto. A este respecto se ha de evitar la fácil improvisación o la introducción de géneros musicales no respetuosos del sentido de la liturgia. Como elemento litúrgico, el canto debe estar en consonancia con la identidad propia de la celebración. Por consiguiente, todo –el texto, la melodía, la ejecución– ha de corresponder al sentido del misterio celebrado, a las partes del rito y a los tiempos litúrgicos” (n. 42). Hacia el final de la Carta a los artistas ya mencionada (n.16), el Papa Juan Pablo II citaba la conocida frase de Dostoievski, uno de los más grandes literatos de todos los tiempos: “La belleza salvará al mundo”. Sí, estamos seguros. Pero se trata de la belleza trascendente que se identifica con Dios, suma Bondad, y que encontró su rostro humano en nuestro Salvador crucificado y glorioso. Como obispo de Mar del Plata, imploro sobre esta ciudad y esta diócesis, la abundancia de las gracias del cielo. Sabemos que los cimientos de la sociedad están en crisis en nuestra patria ante ciertas leyes que niegan el orden de la ley divina y natural. Ante esta situación, me complazco en repetir palabras del obispo mártir San Ignacio de Antioquía, quien en los primeros años del siglo II decía: “Lo que necesita el cristianismo, cuando es odiado por el mundo, no son palabras persuasivas, sino grandeza de alma” (Carta a los Romanos, 3). Quiera el Señor, por la intercesión de la mártir Santa Cecilia, concedernos la fortaleza para el testimonio y la belleza de una vida hecha canto espiritual en el servicio de Dios y en el amor a los hermanos. + ANTONIO MARINO Obispo de Mar del Plata 3