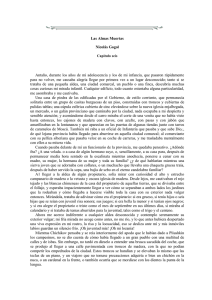Es una lástima que resulte un tanto difícil recordar a toda la gente
Anuncio

Las Almas Muertas Nicolás Gogol Capítulo tres Entre tanto, Chichikov, con muy buenas disposiciones de ánimo, se hallaba en su coche, que hacía ya rato corría carretera adelante. Por el capítulo anterior sabemos ya cuál era el objeto principal de sus gestiones; no es de extrañar que no tardara en entregarse a él en cuerpo y alma. Las suposiciones, los proyectos y los cálculos que se reflejaban en su rostro eran, al parecer, muy agradables, pues constantemente dejaban tras sí la huella de una sonrisa de satisfacción. Entretenido con estos pensamientos, no prestaba atención a su cochero, el cual, satisfecho de la acogida que le habían dispensado los criados de Manilov, iba muy entretenido hablando con el caballo de la derecha. Éste, que era muy astuto, sólo fingía tirar del coche, mientras que el alazán y el bayo, al que llamaban Asesor porque se lo habían comprado a un asesor, tiraban con tanto afán, que incluso se notaba en sus ojos el placer que esto les producía. Tú sigue así, ya verás lo que te espera –decía Selifán incorporándose y fustigando al perezoso-. ¡Debes saber tu obligación, pícaro alemán! El bayo es un caballo respetable que cumple su obligación; de buena gana le daría una medida de más, porque es un caballo respetable, y el Asesor también es un buen caballo... ¡Vamos, vamos! ¿Por qué sacudes las orejas? Idiota, escucha cuando te hablan; no te voy a enseñar cosas malas. ¡Eh, tú! ¿Dónde te metes? Volvió a darle un latigazo, diciendo: -¡Tú, bárbaro! ¡Maldito Bonaparte!... Después les gritó a todos: -¡Eh, amigos! –y les dio un latigazo a los tres, no como castigo, sino para demostrar que estaba satisfecho. Una vez que les hizo esta fiesta volvió a dirigir su discurso al caballo de la derecha: -¿Crees que me vas a engañar? No; compórtate bien si quieres que te estimen. Ya ves: los criados del propietario que acabamos de visitar son buena gente. Cuando encuentro una buena persona, me gusta charlar con ella; siempre soy amigo de la gente humana; si se trata de tomar té o de tomar un bocadillo, siempre se hace con gana si es con gente buena. Todo el mundo estima a la gente buena. A nuestro amo lo respetan todos porque, ¿lo oyes?, ha cumplido bien su cargo; es consejero de Estado. Razonando de este modo, Selifán se sumió en las más disparatadas abstracciones. Si Chichikov le hubiese prestado atención, se habría enterado de muchos detalles que aludían a él; pero sus pensamientos estaban tan fijos en su asunto, que solamente un trueno le obligó a volver en sí y echar una ojeada en torno suyo: el cielo estaba completamente encapotado, y la polvorienta carretera, salpicada de gotas de lluvia. Luego retumbó otro trueno más fuerte y más cercano, y comenzó a llover a cántaros. Al principio, tomando una dirección oblicua, caía sobre un lado del coche, después sobre el otro, y por fin, empezó a caer verticalmente, tamborileando sobre el techo, y entonces las salpicaduras le llegaron hasta el rostro. Esto le obligó a correr las cortinillas de cuero. Ordenó a Selifán que se apresurase. Éste, interrumpido en su discurso, comprendió que, en efecto, era necesario apresurarse; sacó inmediatamente de debajo del pescante un viejo capote de paño gris, se lo puso, y tomando las riendas en sus manos, animó la troika, que apenas se movía, pues experimentaba un agradable sopor, debido al instructivo discurso. Pero Selifán no podía recordar de ninguna manera si habían dejado atrás dos o tres caminos vecinales. Tratando de recordar el camino, se dio cuenta que habían pasado por muchos caminos vecinales, dejándolos atrás. Y, como el ruso, en un momento decisivo, resuelve la situación sin pensar demasiado, Selifán tomó el primer camino a la derecha gritando: -¡Eh, respetables amigos! –y se lanzó al trote sin pensar adónde lo iba a conducir este camino. Al parecer, la lluvia iba a durar mucho tiempo. El polvo de la carretera no tardó en convertirse en barro, y por momentos se les hacía más difícil a los caballos arrastrar el coche. Chichikov comenzó a preocuparse en serio no viendo aparecer en tanto tiempo el pueblo de Sobakievich. Según sus cálculos, ya debían haber llegado hacía mucho. Chichikov miraba a ambos lados de la carretera; pero la oscuridad era tal, que no divisaba nada. -Selifán –dijo, al fin, asomándose. -¿Qué hay, señor? –contestó Selifán. -Mira a ver si divisas el pueblo. -No, señor; no se ve por ningún lado. Después Selifán agitó el látigo y comenzó a canturrear algo tan largo que no tenía fin. Hubo de todo: gritos de estímulo con los que suelen instigar a los caballos de un extremo a otro de Rusia, y adjetivos de toda clase, sin la menor selección, sino sencillamente lo primero que se le ocurría. Llegó a llamar secretarios a los caballos. Mientras tanto, Chichikov comenzó a notar que el coche se balanceaba mucho, a causa de lo cual recibió muchos golpes; esto le hizo comprender que se habían desviado del camino, y que, probablemente, rodaban a campo traviesa. Al parecer, también lo había comprendido Selifán, pero no dijo nada. -¡Eh, tú, bandido! ¿Qué camino llevas? –dijo Chichikov. -¡Qué le voy a hacer, señor! Es el tiempo; no se ve ni el látigo con tanta oscuridad. Diciendo esto, ladeó tanto el coche, que Chichikov se vio obligado a sujetarse con ambas manos. Sólo entonces se dio cuenta de que Selifán estaba bebido. -¡Sujeta, sujeta!¡Qué volcamos! –le gritó. -No, señor. ¿Cómo es posible que yo vuelque el coche? –dijo Selifán-. Ya sé que no está bien eso de volcar el coche; ¡qué lo voy a volcar! Y comenzó a hacer girar el coche con tanto empeño que lo volcó de lado. Chichikov cayó al barro cuan largo era. Selifán logró no obstante, detener los caballos; por lo demás, se habrían detenido por sí solos, ya que estaban completamente agotados. Un acontecimiento tan inesperado dejó estupefacto a Selifán. Bajó del pescante, se plantó ante el coche, poniéndose en jarras, mientras su amo se debatía en el lodo, tratando de salir, y dijo: -Pues ¡se ha volcado! -¡Estás borracho como un zapatero! –dijo Chichikov. -No, señor. ¿Cómo es posible que yo esté borracho? He hablado con un amigo porque se puede hablar con una buena persona; en eso no hay ningún mal. Hemos tomado un bocadillo juntos; eso no perjudica. Se puede tomar un bocadillo con una buena persona. -¿Qué te dije la última vez que te emborrachaste? ¿Eh? ¿Se te ha olvidado? -No, señor. ¡Cómo se me iba a olvidar! Ya conozco mi obligación. Ya sé que está muy mal esto de emborracharse. He hablado con una buena persona, que... -Ya verás cuando te sacuda una paliza; entonces sabrás cómo hablar con una buena persona. -Como quiera vuestra merced –contestó Selifán de acuerdo-. Si desea darme una paliza, démela. No tengo nada en contra. ¿Por qué no me iba a dar una paliza, si me la merezco? Para eso está la voluntad del señor. Hay que azotar al mujik cuando se descuida, hay que guardar el orden. Cuando es por algo, ¿por qué no darle una paliza? Oyendo estos razonamientos, al señor no se le ocurrió ninguna contestación. Pero en aquel momento pareció que el mismo Destino se había decidido a compadecerse de él. En lontananza se oyeron unos ladridos. Contento, Chichikov ordenó que apresurara a los caballos. El cochero ruso tiene más instinto que vista: entorna los ojos, se lanza al galope y siempre llega a algún sitio. Selifán, que no veía ni gota, dirigió a los caballos directamente hacia el pueblo, y sólo se detuvo cuando las varas del coche tropezaron contra una valla y cuando ya no había por dónde seguir. Chichikov sólo pudo distinguir, a través de la espesa cortina de lluvia, algo semejante a un tejado. Mandó a Selifán que buscara la verja, lo que probablemente le hubiera llevado mucho tiempo, si no fuera porque en Rusia, en lugar de porteros, hay perros, los cuales anunciaron su llegada tan ruidosamente, que Chichikov tuvo que taparse los oídos. Apareció una luz en una ventanilla, y su pálido resplandor llegó hasta la valla, señalando la verja a los dos viajeros. Selifán se puso a llamar; poco después se abrió la puerta y apareció una figura cubierta con una capa. Tanto el señor como el criado, oyeron los gritos de una ronca voz de mujer: -¿Quién llama? ¿Qué jaleo es éste? -Somos viajeros, madrecita; déjanos pasar la noche –dijo Chichikov. -¡Vaya, qué atrevido! –dijo la vieja-. ¡Qué horas de llegar! Esto no es una posada. Aquí vive una propietaria. -¡Qué le vamos a hacer, madrecita! Ya ves que hemos perdido el camino. Con este tiempo no vamos a pernoctar en la estepa. -Sí, en efecto, hace mal tiempo –añadió Selifán. -¡Cállate, tonto! –dijo Chichikov. -¿Quién es usted? –preguntó la vieja. -Un noble, madrecita. La palabra «noble» pareció obligar a la vieja a reflexionar un poco. -Espere, voy a decírselo a la señora. Al cabo de dos minutos volvió con una linterna en la mano. La verja se abrió. En otra ventana también apareció una luz. El coche penetró en el patio, y se detuvo ante una casita que era difícil distinguir en la oscuridad. Tan sólo la mitad de ésta estaba iluminada por la luz de la ventana; también se veía ante la casa un charco, en el que se reflejaba la luz. La lluvia tamborileaba sonoramente sobre el tejado de madera, y unos torrentes ruidosos caían dentro de un tonel, colocado allí con ese objeto. Entre tanto, los perros ladraban en todos los tonos imaginables; uno, irguiendo la cabeza, prologaba sus ladridos con tanto afán como si cobrara por ello Dios sabe qué sueldo; otro lanzaba unos ladridos cortos , como un chantre; entre ellos sonaba, semejante a un cascabel, una inquieta voz de soprano, que era, probablemente, la de un cachorro, y se destacaba un bajo, quizá un pero viejo y fuerte, ya que roncaba como un contrabajo en el momento álgido de un concierto, cuando los tenores se ponen de puntillas en su deseo de emitir una nota aguda, y sólo él, hundiendo su barbilla sin afeitar en la corbata e inclinándose casi hasta el suelo, lanza desde allí su nota, debido a lo cual se estremecen y vibran los cristales. Aunque no fuese más que por los ladridos de los perros, se podía deducir que la aldea era bastante importante; pero nuestro héroe, aterido y empapado, no pensaba más que en acostarse. Aún no había tenido tiempo de detenerse por completo el coche, cuando Chichikov saltó a la escalinata, se tambaleó y estuvo a punto de caer. Salió una mujer algo más joven que la otra, pero muy parecida a ella. Condujo a Chichikov a la habitación. El viajero echó una ojeada superficial: la habitación estaba empapelada con papel a rayas, viejo ya; había cuadros que representaban pájaros; entre las ventanas colgaban unos pequeños espejos antiguos, de oscuros marcos, en forma de hojas; tras cada uno de ellos había una carta, o una vieja baraja, o bien una media; un reloj de pared con unas flores pintadas en la esfera... Chichikov no pudo ver más. Sentía que sus párpados se pegaban como si se los hubiesen untado con miel. Al cabo de un minuto vino la dueña de la casa, una mujer entrada en años, que llevaba un gorro de dormir, puesto de cualquier manera, y una franela en el cuello. Era una de esas pequeñas propietarias que se quejan de la cosecha, de las pérdidas, y que tienen la cabeza ladeada, mientras van acumulando, poco a poco, dinero en bolsitas esparcidas por los cajones de las cómodas. En una bolsita ponen las monedas de a rublo; en otra, las de cincuenta kopeks, y en la tercera, las de veinticinco, aunque, al parecer, no haya en la cómoda más que ropa blanca, camisones, ovillos de hilo y un abrigo deshecho, que deberá transformarse en vestido si el viejo se quema durante la preparación de los dulces para las fiestas, o si se deteriora de por sí. Pero no se quemará el vestido, ni se romperá; le viejecita es cuidadosa, y el abrigo está destinado a permanecer durante mucho tiempo deshecho para ir a parar por testamento a una sobrina nieta, junto con otros objetos sin valor. Chichikov se disculpó por haber molestado con su intempestiva llegada. -No tiene importancia; no se preocupe – dijo la dueña de la casa-. ¡Con qué tiempo le ha enviado Dios aquí! ¡Qué tormenta! Después del viaje le convendría tomar algo; pero a estas horas no es posible preparar nada. Las palabras de la dueña de la casa fueron interrumpidas por un extraño silbido, que asustó al viajero; parecía como si toda la habitación se hubiera llenado de serpientes; pero al mirar hacia arriba se tranquilizó, pues se dio cuenta de que el reloj de pared había sentido deseos de sonar. Tras el silbido, siguió un ronquido, y, por fin, reuniendo todas sus fuerzas, dio las dos con tal vigor como si alguien hubiese golpeado con un palo en una olla rota; después, el péndulo siguió oscilando tranquilamente a derecha e izquierda. Chichikov dio las gracias a la dueña de la casa, diciéndole que no necesitaba nada, que no se preocupase por él y que no pedía más que una cama. Solamente tuvo la curiosidad de preguntar dónde se encontraba y si distaba mucho la aldea de Sobakievich. A lo que contestó la vieja que nunca había oído ese nombre y que no existía tal terrateniente. -Por lo menos, ¿conocerá usted a Manilov? –preguntó Chichikov. -¿Quién es Manilov? -Un terrateniente, madrecita. -No, no lo he oído nunca; no existe ese terrateniente. -¿Y qué terratenientes hay por aquí? -Bobrov, Svinin, Kanapatiev, Jarpakin, Trepakin y Plieshakov. -¿Son ricos? -No, padrecito. No son muy ricos. Unos poseen veinte alma; otros, treinta, y no hay ninguno que tenga cien. Chichikov se dio cuenta de que había llegado a un lugar muy apartado. -¿Está muy lejos la ciudad? -A unas sesenta verstas. -¡Posiblemente nos hemos extraviado!... -¡Cuánto siento no poder ofrecerle nada de comer! ¿No desearía tomar té, padrecito? -Se lo agradezco mucho. Sólo necesito una cama. -Es verdad; después de un viaje así, es necesario descansar. Puede usted acomodarse en este sofá, padrecito. Fetinia, trae un edredón, almohadas y sábanas. ¡Qué tiempo nos ha enviado el Señor! ¡Qué truenos! Toda la noche he tenido una vela encendida ante un icono. ¡Ay!, padrecito, tienes toda la espalda y los costados llenos de barro como un cerdo. ¿Dónde te has puesto así? -Todavía tengo que darle gracias a Dios de no haberme roto las costillas. -¡Virgen santa! ¡Qué horror! ¿No convendría friccionarte con algo la espalda? -Gracias, gracias. No se preocupe; solamente mándele a la sirvienta que seque y limpie mi ropa. -Oye, Fetinia –dijo la dueña de la casa, dirigiéndose a la mujer, que salía a la escalinata llevando una vela, después de haber traído el edredón y de haberlo mullido, llenando de plumas la habitación-: coge la levita y la ropa del señor, sécala ante el fuego, como solíamos hacer con la del difunto señor, y después, límpiala y sacúdela bien. -Sí, señora –dijo Fetinia, poniendo la sábana y colocando la almohada. -Bueno; ya tienes el lecho dispuesto –dijo la dueña de la casa-. Adiós padrecito; que tengas buena noche. ¿No necesitas algo más? Puede que tengas por costumbre de que te rasquen las plantas de los pies. Mi difunto no podía dormirse sin que se los rascasen. Pero el huésped rechazó también el ofrecimiento. En cuanto salió la dueña, Chichikov se apresuró a desnudarse, y entregó su ropa húmeda, el traje y l ropa interior, a Fetinia, la cual le deseó las buenas noches. Al quedarse solo, contempló con placer su lecho, que casi llegaba al techo. Fetinia por lo que se veía era una experta en mullir colchones. Acercó una silla a la cama para subirse en ella, y entonces el lecho se hundió casi hasta el mismo suelo, bajo su peso, y algunas plumas salieron volando por todos los rincones de la habitación. Apagó la vela, se arropó con la manta, y, haciéndose un ovillo, se durmió inmediatamente. Al día siguiente se despertó bastante entrada la mañana. El sol, que penetraba a través de la ventana, le daba directamente en los ojos; las moscas, que la víspera dormían tranquilas sobre las paredes y el techo, se dirigieron todas a él: una se le posó en los labios; otra, en la oreja, y la tercera trataba de acomodarse en un ojo; era la misma que había tenido la osadía de ponérsele debajo de la nariz, y la que había aspirado entre sueños, cosa que le hizo estornudar ruidosamente y despertarse. Recorriendo la habitación con una mirada, se fijó en que en los cuadros no sólo había pájaros: entre aquéllos había un retrato de Kutuzov y el retrato al óleo de un anciano con el uniforme de vueltas rojas que se llevaba en tiempos del emperador Pablo Petrovich. El reloj volvió a silbar y dio las diez; en la puerta apareció un rostro femenino, que se retiró inmediatamente, pues Chichikov, para dormir mejor se había despojado de toda la ropa. Este rostro le resultó algo conocido; trató de recordar quién era, y, finalmente, se dio cuenta de que era la dueña de la casa. Se puso la camisa; el traje, ya seco y limpio, se hallaba a su lado. Una vez vestido, se acercó al espejo, y volvió a estornudar tan estrepitosamente, que un pavo, que se había acercado en aquel momento a la ventana, situada casi al ras del suelo, le dijo algo de repente y con precipitación, que en su extraño idioma significaba, probablemente, «salud», a lo que Chichikov contestó: «Tonto.» Se acercó a la ventana y se puso a contemplar el paisaje que se extendía ante él: la ventana daba a una especie de gallinero, pues, por lo menos, en el pequeño patio que había delante estaba lleno de aves y toda clase de animales domésticos. Eran innumerables las gallinas y los pavos; entre éstos, se pavoneaba un gallo, agitando la cresta y ladeando la cabeza como si escuchara algo; allí mismo se hallaba una cerda con su cría; mientras escarbaba en un montón de basura, devoró un pollito, y, sin fijarse en ello, continuó comiendo cortezas de sandía como si tal cosa. Aquel pequeño patio o gallinero estaba cercado con una pequeña valla de madera, tras la cual se extendían unas huertas con coles, cebollas, patatas, remolachas y otras verduras. En la huerta había diseminados unos manzanos y otros árboles frutales cubiertos con redes para protegerlos de las urracas y de los gorriones, pues estos últimos volaban de un lado para otro en grandes bandadas. Por este motivo había unos cuantos espantapájaros con los brazos en cruz, colocados sobre altas estacas; uno de ellos llevaba una cofia de la dueña de la casa. Más allá de las huertas se veían las isbas de los campesinos, las cuales, a pesar de estar diseminadas y de no formar una calle recta, demostraban, según creyó observar Chichikov, el bienestar de sus habitantes, ya que estaban bien conservadas; todas las tablas viejas de los tejados habían sido sustituidas por nuevas; ninguna de las puertas se había salido de sus goznes, y en los cobertizos que podía distinguir, vio que había en algunos un carro nuevo de repuesto, y en otros, incluso dos. «Pues no es tan pequeña la aldea», dijo Chichikov, y decidió al punto trabar conversación con la dueña para conocerla mejor. Echó una ojeada por la mirilla, y viéndola ante la mesa tomando el té, entró en aquella habitación con aire alegre y amable. -Buenos días, padrecito. ¿Cómo ha pasado usted la noche? –preguntó la dueña, levantándose. Iba mejor vestida que la víspera: llevaba un traje oscuro y se había quitado el gorro de dormir; pero continuaba con el cuello envuelto en algo. -Bien; muy bien –dijo Chichikov, sentándose en la butaca-. ¿Y usted, madrecita? -¿Cómo es eso? -Por el insomnio. Me duele la espalda y la pierna por encima del tobillo. -Ya se le pasará, ya se le pasará, madrecita. No hay que hacer caso. -Dios quiera que así sea. Me he untado con manteca de cerdo y me he dado friegas con aguarrás. ¿Con qué tomará usted el té? En este tarro hay jarabe de frutas. -No está mal, madrecita; tomaré jarabe de frutas. Me figuro que el lector ya se habrá fijado en que Chichikov, a pesar de su habilidad, hablaba con la vieja con mayor libertad que con Manilov y la trataba sin cumplidos. Hay que añadir que en Rusia se va a la zaga de los extranjeros en algunas cosas; en cambio, los hemos adelantado mucho en la manera de tratar a la gente. Es imposible enumerar todos los matices y finuras de nuestro trato. Un francés o un alemán no comprendería ni siquiera en el transcurso de un siglo todas sus particularidades y diferencias; hablarían con el mismo tono y el mismo lenguaje a un millonario que a un pequeño comerciante de tabaco, aunque, desde luego, en el fondo de su alma, se sientan inferiores al primero. Entre los rusos ocurre otra cosa: los hay tan astutos, que hablan de una manera completamente distinta con un propietario que posee doscientas almas que con uno que tenga trescientas, y con éste, de otro modo que el que tenga quinientas, y por último, harán diferencia entre éste y el que tenga ochocientas, y así llegando hasta el millón, siempre hallaremos matices distintos. Supongamos, por ejemplo, que existe una oficina y que en aquélla hay un jefe. Ruego que se le observe cuando se halla entre sus subordinados. ¡El pánico no le permitiría a uno pronunciar ni una sola palabra! ¡Su rostro refleja el orgullo, la nobleza y cuántas cosas más! No queda más que tomar el pincel y ponerse a pintar. ¡Prometeo, un auténtico Prometeo! Tiene mirada de águila; su aspecto es majestuoso, imponente. Esa misma águila, en cuanto sale de su despacho y se acerca al de su superior, se acobarda como una perdiz, con sus papeles debajo del brazo perdiendo todo su poderío. En la sociedad y en las veladas, si todos son de un linaje inferior, Prometeo sigue siendo Prometeo; pero si se encuentra con alguien que esté un poco por encima de él, se transforma de tal manera, que ni Ovidio podría imaginarlo: ¡se ha convertido en una mosca, o aún menos, en un granito de arena! «Pero si éste no es Iván Petrovich –dice uno, mirándole-. Iván Petrovich es más alto, éste, en cambio es bajito y delgadito; aquél habla alto, con voz de bajo y nunca se ríe, y éste sólo el diablo lo entiende, pía como un pájaro y no cesa de reír.» Se acerca uno y le mira: «¡En efecto, es Iván Petrovich!» «Ya, ya», piensa uno... Pero volvamos a nuestros personajes. Chichikov, como ya lo hemos visto, había decidido no andar con cumplidos; así es que, tomando una taza de té y sirviéndose jarabe de frutas, inició la siguiente conversación: -Tiene usted una buena aldea. ¿Cuántas almas tiene? -Tiene ochenta, aproximadamente –dijo la dueña-. Pero son tan malos los tiempos...; el año pasado tuvimos una cosecha tan mala, que Dios no libre. -Sin embargo, los campesinos tienen buen aspecto y las isbas parecen sólidas. Permítame que le pregunte su apellido. Estaba tan distraído...; como he llegado de noche... -Korobochka, viuda de un secretario. -Muchas gracias. ¿Y su nombre patronímico? -Nastasia Petrovna. -¿Nastasia Petrovna? Bonito nombre. Tengo una tía carnal, hermana de mi madre, que se llama Nastasia Petrovna. -Y usted, ¿cómo se llama? –preguntó la propietaria-. Supongo que será usted asesor. -No madrecita –respondió Chichikov con una sonrisa irónica-. No soy asesor. Viajo por unos asuntillos particulares. -¡Ah! ¡Es usted comerciante! Verdaderamente es una lástima que haya vendido la miel tan barata. Usted me la habría comprado, seguramente. -No, no se la habría comprado. -¿Y qué compra usted? ¿Cáñamo? Ahora tengo muy poco cáñamo: solamente medio pud. -No, madrecita. Compro otra cosa; dígame: ¿se le han muerto muchos campesinos? -¡Oh padrecito! ¡Dieciocho personas! –dijo la vieja suspirando-. ¡Y era gente tan buena! ¡Trabajadores todos! ¡Verdad es que después de esto han nacido muchos! Pero ¿qué me dan? ¡Son tan pequeños todavía! El inspector vino aquí diciendo que debo pagar por las almas que se han muerto. La gente ha muerto; pero una persona tiene que pagar como si viviese. La semana pasada se quemó mi herrero; era muy mañoso y también conocía el oficio de cerrajero. -¿Es que he tenido usted un incendio, madrecita? -Dios nos libre de tal desgracia; un incendio hubiese sido peor. No, padrecito; se quemó él mismo, se inflamó por dentro; había bebido demasiado; salió de él una llamita azul, se quemó completamente y se puso negro como el carbón. ¡Era un herrero tan mañoso! Y ahora no puedo sacar el coche; no hay quien ponga las herraduras a los caballos. -Es la voluntad de Dios –dijo Chichikov suspirando-; nada se puede decir contra la sabiduría divina... ¿Me los cederá usted, Nastasia Petrovna? -¿A quién, padrecito? -Pues a éstos, a los que han muerto. -Pero ¿cómo se los voy a ceder? -Así, sencillamente. O, si no, véndamelos. Se los pagaré con dinero. -Pero ¡cómo! No llego a entender. ¿Es que quieres que los desentierren? Chichikov notó que la vieja se había turbado y que era imprescindible explicarle de qué se trataba. En pocas palabras le declaró que la cesión o la compra era sólo una fórmula y que las almas se considerarían como vivas. -Pero ¿para que las necesitas? –preguntó la vieja, abriendo desmesuradamente los ojos. -Eso me incumbe a mí. -Pero ¡si están muertas! -Pero ¿quién dice que estén vivas? Por eso suponen un perjuicio para usted, por estar muertas: usted paga por ellas, y ahora la voy a librar de las preocupaciones y del pago. ¿Me comprende? Y no sólo esto, sino que, además, le daré quince rublos. Y ahora, ¿está claro? -Verdaderamente, no sé –pronunció la dueña interrumpiéndose-. Es que nunca he vendido muertos. -Pues ¡estaría bueno! Sería muy extraño que los hubiese usted vendido; ¿o es que piensa usted realmente que pueden reportar algún beneficio? -No, no creo eso. ¿Qué beneficio pueden producir? Ninguno, desde luego. Lo único que me preocupa es que se trate de muertos. «Vaya una mujer testaruda», pensó Chichikov, y agregó: -Escuche, madrecita, piénselo bien: está usted malgastando. Usted paga el censo por ellos como si viviesen... -¡Ay, padrecito! No me hables de eso –dijo la propietaria-. Hace tres semanas he pagado más de ciento cincuenta rublos. Y así y todo, tuve que darle una propina al inspector. -¿Ve usted, madrecita? Y ahora tenga en cuenta que no tendrá que darle más propinas al inspector, ya que seré yo quien pague el censo; yo, y no usted; yo me encargo de las responsabilidades. Incluso el acta de venta corre de mi cuenta. ¿Lo comprende usted? La vieja se quedó pensativa. Comprendía que, en efecto, el asunto le convenía, pero era demasiado nuevo e inaudito; le entró miedo de que la engañase este comerciante que sabe Dios de dónde habría llegado, y además de noche. -Bueno, madrecita. ¿Estamos de acuerdo? –preguntó Chichikov. -Verdaderamente, padrecito, nunca me ha ocurrido vender cadáveres. He cedido vivos. Hace tres años cedí a Protopopov dos muchachas a cien rublos cada una, y me quedó muy agradecido, pues resultaron muy trabajadoras. Hasta tejen servilletas. -Pero si no se trata de vivos. ¡Dios las ampare! Pido muertos. -Temo salir perdiendo por no conocer el asunto. Puede que me engañes, padrecito, y quizá... los muertos valgan más. -Escuche, madrecita... ¡Hay que ver cómo es usted! ¿Qué valor pueden tener? Piénselo. Si no son más que cenizas. ¿Comprende usted? Son sencillamente cenizas. Coja usted el objeto más inútil, como, por ejemplo, un trapo, y tiene su precio. Aunque sea lo puede comprar la fábrica de papel. Pero esto no sirve para nada. Dígame: ¿para qué puede valer? -Eso es verdad. No valen para nada; pero lo único que me detiene precisamente es que sean muertos. -«¡Oh! ¡Qué cabeza tan dura tiene! –pensó Chichikov, comenzando a perder la paciencia-. ¡Ponte de acuerdo con ella! ¡Estoy sudando! ¡Maldita vieja!» En esto, sacando un pañuelo del bolsillo, comenzó a limpiarse el sudor de la frente. Por otra parte, Chichikov no tenía por qué enfadarse; algunas veces la gente respetable, y hasta miembros del Gobierno, se comportan como una Korobochka. En cuanto se les mete algo en la cabeza no hay manera de convencerlos, por más soluciones que se les ofrezcan; aunque sean muy claras rebotan contra ellos como una pelota de goma contra la pared. Después de haberse limpiado el sudor, Chichikov intentó llevarla a buen camino con algún otro rodeo. -Madrecita, parece que no quiere usted comprender mis palabras, o habla por hablar... –dijo Chichikov-. Yo le doy dinero: quince rublos en papel. ¿Entiende usted? ¡Esto ya supone una cantidad! Eso no se encuentra en la calle. Pero, confiéselo, ¿a cómo vende usted la miel? -A doce rublos el pud -Está cometiendo un pecado, madrecita. No la ha vendido usted a doce. -Palabra que sí. -Bueno, pero por lo menos era miel. Usted tardó quizá cerca de un año en cosecharla, con trabajo, preocupaciones y cuidados; desplazándose de acá para allá, alimentando a las abejas durante todo el invierno en la bodega; en cambio, las almas muertas no son de este mundo. En esto no ha tenido que poner ninguna preocupación; han dejado este mundo por la voluntad de Dios, con lo cual le han perjudicado a usted. En aquello que cobró doce rublos por su trabajo, y en esto no cobrará doce, sino quince, sin hacer nada. Además, los cobrará usted no en plata, sino en buenos billetes azules. Después de tan poderosos argumentos, Chichikov no dudaba que la vieja aceptaría. -Es que soy una viuda tan inexperta... –contestó la propietaria-. Será mejor que espere un poco más; puede que vengan otros comerciantes, y así me enteraré de los precios. -¡Qué vergüenza, madrecita, qué vergüenza! ¡Fíjese en lo que está diciendo! ¿Quién se las va a comprar? ¿Qué utilidad le pueden reportar? -A lo mejor pueden servir para algo en la hacienda... –exclamó la vieja, sin llegar a terminar la frase; abrió la boca y miró a Chichikov casi con miedo, deseando saber qué le contestaría a eso. -¿Los muertos en una hacienda? ¡Cómo no sea para espantar gorriones por las noches en la huerta!... -¡Qué Dios nos ampare! ¡Qué horrores está diciendo! –pronunció la vieja santiguándose. -¿Para qué otra cosa podrían servirle? Además, los esqueletos y las tumbas siguen siendo suyos. La cesión se hace en un papel. Bueno, ¿qué me dice? ¡Conteste por lo menos! La vieja volvió a quedarse pensativa. -¿En qué piensa usted, Nastasia Petrovna? -La verdad, no me decido. Es mejor que me compre usted cáñamo. -¿Cáñamo? ¿Para qué? Le pido otra cosa, y usted me viene con el cáñamo. El cáñamo se lo compraré otra vez que venga. Entonces, ¿en qué quedamos? -Es que se trata de una mercancía tan rara..., una cosa nunca vista. Chichikov perdió por completo la paciencia, golpeó el suelo con la silla y mandó a la vieja al diablo. La propietaria se asustó muchísimo al oír que mencionaba el diablo. -¡Oh, no lo nombre usted! ¡Dios lo ampare! –exclamó, palideciendo-. Anteayer soñé toda la noche con él. He soñado con el maldito. Por la noche, después de las oraciones, se me ocurrió echar las cartas, y se conoce que Dios me lo envió como castigo. ¡Era tan horrible!... ¡Con los cuernos tan largos como los de un buey! -Lo que me extraña es que no se le aparezcan por docenas. Sólo por humanidad cristiana quería ayudarle: viendo que se trataba de una pobre viuda que se mata a trabajar y que pasa necesidades... Pero, ¡ya puede usted hundirse y reventar con toda su aldea!... -¡Ay! ¡Qué maldiciones estás profiriendo! –dijo la vieja, mirándolo con pánico. -¡Es que no sabe uno qué palabra emplear! Enteramente parece usted, y perdone, como el perro del hortelano: ni come ni deja comer. Quería haberle comprado otros productos, porque también estoy encargado de hace compras para centros oficiales... Aquello lo dijo a la casualidad y sin propósitos ulteriores, pero inesperadamente tuvo éxito. Las compras oficiales impresionaron a Nastasia Petrovna, pues pronunció con voz casi suplicante: -Pero ¿por qué te has enfadado así? Si hubiera sabido que te enfadarías tanto, no habría dicho nada en contra. -¡Qué me voy a enfadar! Es un asunto que no tiene la menor importancia. ¿Por qué me iba a enfadar? -Bueno, pues ya está, estoy dispuesta a cedértelas por quince rublos en papel. Pero mira, padrecito: si necesitas comprar harina de centeno o de trigo sarraceno, trigo o carne para los centros oficiales, te ruego que no me olvides. -No, madrecita, no te olvidaré –decía Chichikov mientras se quitaba con la mano el sudor que caía a chorros por su rostro. Chichikov le preguntó si tenía en la ciudad a algún abogado o algún conocido al que pudiese otorgar poder para firmar el acta de venta. -¡Cómo no! Al padre Kirilov. Su hijo trabaja en la Cámara –respondió Korobochka. «Estaría bien –pensó entonces Korobochka –que me comprase la harina y la carne para los centros oficiales. Hay que tratarlo bien. Aún está ahí la masa que me ha sobrado de ayer. Le diré a Fetinia que haga con ella unas tortas. También convendría hacer una empanada con huevo; no suele resultar bien y lleva poco tiempo.» La dueña salió de la habitación con el propósito de llevar a cabo la idea de preparar la empanada y completarla con otras elaboraciones culinarias. Chichikov fue al salón donde había pasado la noche, para sacar los papeles necesarios, que llevaba en el equipaje. La habitación estaba ya arreglada; se habían retirado los estupendos edredones y ante el diván se hallaba una mesa cubierta con un tapete. Colocó sobre la mesa su arquita y descansó un poco, pues notaba que estaba completamente cubierto de sudor: todo lo que llevaba encima, desde la camisa hasta las medias estaba empapado. «¡Ay, cómo me ha agotado la maldita vieja!», dijo. Y tras de haber descansado algo abrió el arquita. El autor está seguro que hay lectores tan curiosos que desean conocer la disposición interior del arca. ¿Por qué no satisfacerlos? He aquí su disposición interior: en el centro la jabonera; tras ésta, seis o siete separaciones estrechas para las navajas de afeitar; luego, departamentos cuadrados para el tintero y la salvadera, y entre ellos, un hueco en forma de barquita para las plumas, el lacre y demás objetos alargados; después, una serie de separaciones con tapas y sin ellas para cosas más pequeñas, en las que había tarjetas de visita, esquelas mortuorias, entradas de teatro y otros papeles que se guardaban de recuerdo. El cajón superior con todos sus departamentos se podía sacar, y debajo de éste había un espacio con hojas de papel, y detrás de éste había un cajoncito para el dinero, que se podía sacar por una abertura invisible. Su dueño lo abría y lo cerraba siempre con tanto apresuramiento, que no se podría decir con certeza cuánto dinero había en él. Chichikov se puso al trabajo, y después de haber afilado la pluma comenzó a escribir. En aquel momento entró la dueña de la casa. -Tienes una caja muy bonita –dijo, sentándose a su lado-. La habrás comprado en Moscú. -Sí, en Moscú –respondió Chichikov, y continuó escribiendo. -Ya me lo suponía. La fabricación en Moscú es muy buena. Hace tres años, mi hermana trajo de allí botitas de abrigo para los niños; era un material tan fuerte que les duran hasta ahora. ¡Hay que ver cuánto papel timbrado tienes! –prosiguió, echando una ojeada al arca. En efecto, allí había mucho papel timbrado. -¡Ya me podías regalar alguna hoja! ¡Mi situación es tan difícil! Si se presenta el caso de tener que presentar una instancia al Juzgado, no tengo papel para hacerlo. Chichikov le explicó que este papel era de otra clase, que servía para actas de venta y no para solicitudes. No obstante, para tranquilizarla le dio una hoja de a rublo. Una vez que hubo escrito la autorización, se la dio para que la firmara y le pidió la relación de los campesinos fallecidos. Resultó que la propietaria no llevaba ningún registro, ni libro, pero los conocía a casi todos de memoria. Chichikov la obligó inmediatamente a dictarle los nombres. Los nombres de algunos campesinos le asombraron, y aún más sus apodos. Le extrañó, sobre todo, un tal Piort Saneliev, el Desprecia-Artesa, y no pudo por menos que decir: «¡Qué largo!» Otro llevaba añadido a su nombre el apodo Ladrillo de Vaca, y el tercero se llamaba sencillamente Iván la Rueda. Una vez hubo acabado de escribir, Chichikov aspiró ligeramente y notó un olor atrayente de algo que se estaba friendo. -Le ruego que se quede a tomar algo –dijo la dueña de la casa. Chichikov se volvió y vio sobre la mesa, setas, empanadillas, tortas, buñuelos, pastelillos con relleno de cebolla, adormidera y requesón, y una infinidad de otros manjares. -Hay empanada de huevo –dijo la dueña de la casa. Chichikov se acercó con su silla a la empanada de huevo, y cuando hubo comido más de la mitad de aquélla, la alabó. En efecto, la empanada de huevo era muy buena de por sí, y después de todas las complicaciones y charlas con la vieja, parecía aún mejor. -¿Unas tortitas? –preguntó la dueña. Por toda respuesta, Chichikov cogió tres tortas de una vez, y untándolas de mantequilla derretida se las llevó a la boca; se limpió los labios y las manos con una servilleta. Después de haber repetido tres veces esta operación rogó a la propietaria que mandase enganchar su coche. Nastasia Petrovna envió inmediatamente a Fetinia a que transmitiese la orden, y le dijo también que de paso trajera más tortas calientes. -Son muy buenas sus tortitas, madrecita –dijo Chichikov, sirviéndose de las calientes que acababan de traer. -Sí; en casa las hacen bien –dijo la dueña de la casa-. Pero es lástima que la cosecha haya sido tan mala; andamos mal de harina... ¿Por qué tiene tanta prisa, padrecito? –exclamó al ver que Chichikov tomaba su gorra-. Aún no está dispuesto el coche. -Pero no tardarán en engancharlo; mi cochero lo hace de prisa. -Haga usted el favor de no olvidar lo de las compras para los centros oficiales. -No lo olvidaré, no lo olvidaré –dijo Chichikov, saliendo al vestíbulo. -¿Compra usted también tocino? –preguntó la propietaria, yendo tras él. -¿Por qué no? También lo compro; pero ahora no. -Por Navidad tendré tocino. -Compraremos de todo, y también tocino. -Quizá necesite plumón. Lo tendré por Adviento. -Bien, bien –decía Chichikov. -¿Ves padrecito? Aún no está dispuesto tu coche –dijo la propietaria cuando salieron a la escalinata. -En seguida estará, en seguida estará. Dígame solamente por dónde se sale a la carretera. -¿Cómo te lo explicaría? –dijo la dueña-. Es muy difícil. Hay muchos caminos transversales. Mandaré que te acompañe una chiquilla. ¿Hay sitio en el pescante para que se pueda sentar? -¡Cómo no! -Pues entonces mandaré a la chiquilla. Conoce muy bien el camino. Pero ten cuidado, no te la vayas a llevar. Ya me robaron una unos comerciantes. Chichikov le aseguró que no se iba a llevar a la chiquilla. Y Korobochka, tranquilizada, se puso a examinar todo lo que tenía en el corral; se fijó en el ama de llaves, que salía de la despensa llevando una escudilla con miel; en el campesino, que se había asomado por la puerta, y poco a poco trasladó su atención a la vida doméstica. Pero ¿para qué entretenerse tanto rato en Kerobochka? Que se trate de Korobochka, de Manilova, de la vida doméstica o de la no doméstica, pasemos adelante. Así está constituido el mundo; la alegría se convierte inmediatamente en tristeza si se detiene uno ante ella, y sabe Dios cuántas cosas se nos ocurren entonces. Quizá piense uno: «¿Es que Korobochka está tan baja en la infinita escala de la perfección humana? ¿Es tan enorme el abismo que la separa de su hermana, inaccesible, tras los muros de la aristocrática casa, con espléndidas escaleras de hierro forjado, resplandecientes cobres, caobas y tapices, bostezando ante un libro que no ha terminado de leer y esperando una visita mundana que le ofrecerá un campo para lucir su inteligencia y expresar sus ideas, ideas que estarán de moda durante una semana en la ciudad, y que no se refieren a su casa ni a sus fincas, que están en mal estado y abandonadas porque no sabe administrarlas, sino al cambio político que se prepara en Francia y a las tendencias nuevas del catolicismo?» Pero, adelante, adelante. ¿Para qué hablar de esto? ¿Por qué en medio de momentos de inconsciencia, de alegría y de despreocupación se insinúa en nosotros un sentimiento nuevo? Aún no ha desaparecido de nuestro rostro la risa, y ya se ha vuelto distinta y una expresión diferente se refleja en nuestras facciones... -Aquí está el coche –gritó Chichikov, viendo que al fin se acercaba el vehículo-. ¿Qué has estado haciendo, bobalicón? Por lo visto, aún no se te ha pasado la borrachera de ayer. Selifán no contestó nada. -Adios, madrecita. ¿Dónde está la chiquilla? -¡Eh, Pelaguela! –dijo la propietaria dirigiéndose a una chiquilla que se hallaba junto a la escalinata. Debía tener unos once años de edad, llevaba un vestido teñido en casa y estaba descalza. Sus pies estaban tan cubiertos de suciedad que desde lejos se hubiera podido creer que llevaba botas-. Enséñale el camino al señor. Selifán ayudó a subir al pescante a la niña, que puso el pie en el estribo y lo manchó; después se encaramó al asiento y se sentó junto al cochero. Tras ella, Chichikov puso también el pie en el estribo, con lo cual inclinó el carruaje hacia la derecha, pues pesaba mucho, y, finalmente, se instaló, diciendo: -Muy bien. Adiós, madrecita. Los caballos arrancaron. Durante todo el camino Selifán permaneció muy serio, y al mismo tiempo muy atento a su obligación, lo que ocurría siempre después de haber incurrido en alguna falta o después de haber bebido. Los caballos estaban extraordinariamente limpios; la collera de uno de ellos, hasta entonces tan rota que dejaba asomar el relleno por los desgarrones del cuero, estaba cosida con esmero. Durante todo el trayecto, Selifán iba taciturno, y sólo de cuando en cuando fustigaba con el látigo a los caballos, sin dirigirles discursos, a pesar de que al gris le hubiera gustado escuchar alguna de sus instructivas charlas, ya que siempre que las oía solían estar flojas las riendas en las manos del locuaz auriga, y el látigo se paseaba por sus lomos por pura fórmula. Pero esta vez sólo salían de sus apretados labios monótonas y desagradables exclamaciones: «¡Bueno, hombre, bueno! ¡Bosteza, bosteza!» Incluso el alazán y el Asesor estaban descontentos de no oír ni una sola vez «amable», «respetable». El caballo de la derecha sentía unos golpes desagradables. «Qué enfurecido está», pensaba el animal, moviendo las orejas. «No hay cuidado, sabe dónde hay que dar; no se le ocurre pegar en el lomo, sino que escoge sitios más sensibles: las orejes o el vientre.» -¿Es a la derecha? –preguntó Selifán a la chiquilla, que se hallaba sentada junto a él, señalándole con el látigo el camino, ennegrecido por la lluvia entre unos campos de color verde intenso. -No, no; ya se lo indicaré –contestó la chiquilla. -¿Por dónde? –preguntó Selifán cuando estuvieron más cerca del camino. -Por allí –respondió la niña, señalando con la mano. -«¡Pues sí! –reflexionó Selifán-. ¡Sí es a la derecha! No sabe dónde la derecha ni la izquierda.» Aunque hacía muy buen día, la tierra estaba tan empapada, que las ruedas del coche no tardaron en cubrirse de barro; esto lo hacía mucho más pesado, pues el terreno era arcilloso. Por este motivo no pudieron salir de los caminos vecinales antes del mediodía. Y aun esto les habría sido muy difícil de no ir acompañados por la chiquilla, ya que los caminos se extendían por todas partes, como los cangrejos recién sacados de un saco. Selifán habría dado rodeos, pero no por su culpa. Pronto la niña señaló un edificio que negreaba a lo lejos, diciendo: -Allí está la carretera. -¿Qué casa es esa? -Es la taberna –respondió la chiquilla. -Bueno; ahora ya podemos ir solos –dijo Selifán-. Puedes irte a tu casa. Detuvo el coche y le ayudó a bajar, murmurando entre dientes: «¡Anda ya, patas negras1» Chichikov dio a la niña un gras. Regresó a su casa muy contenta por haber viajado en el pescante.