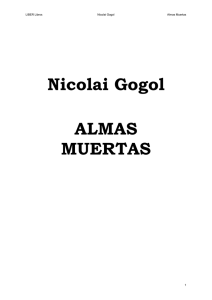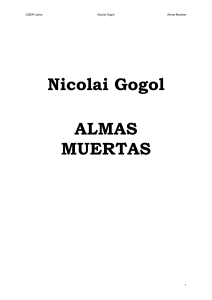Imprimir - Index Progresistas-Web: Defendiendo los Derechos
Anuncio

Las Almas Muertas Nicolás Gogol Capítulo seis Antaño, durante los años de mi adolescencia y los de mi infancia, que pasaron rápidamente para no volver, me causaba alegría llegar por primera vez a un lugar desconocido; tanto si se trataba de una pequeña aldea, una ciudad comarcal, un pueblo o una finca, descubría muchas cosas curiosas mi mirada infantil. Cualquier edificio, todo cuanto ostentaba alguna particularidad, me asombraba y me cautivaba. Una casa de piedra de las edificadas por el Gobierno, de estilo corriente, que permanecía solitaria entre un grupo de casitas burguesas de un piso, construidas con troncos y cubiertas de pulidas tablas; una cúpula esférica cubierta de cinc elevándose sobre la nueva iglesia enjalbegada, un mercado, o un galán provinciano que caminaba por la ciudad, nada escapaba a mi despierta y sensible atención; y asomándome desde el carro miraba el corte de una venita que no había visto hasta entonces, los cajones de madera con clavos, con azufre, con pasas y con jabón que amarilleaban en la lontananza y que aparecían en las puertas de algunas tiendas junto con tarros de caramelos de Moscú. También mi raba a un oficial de Infantería que pasaba y que sabe Dio, ,, de qué lejana provincia había llegado para aburrirse en aquella ciudad comarcal; al comerciante con su pelliza siberiana que pasaba veloz en su coche de carreras, y me trasladaba mentalmente con ellos a su mísera vida. Cuando pasaba delante de mí un funcionario de la provincia, me quedaba pensativo. ¿Adónde iba? ¿A una velada. o a casa de algún hermano suyo, o, sencillamente, a su casa para, después de permanecer media hora sentado en la escalinata mientras anochecía, ponerse a cenar con su madre, su mujer, la hermana de su mujer y toda su familia? ¿y de qué hablarían mientras una sierva joven que se adornaba con collares, o un muchacho que llevaba una chaqueta gruesa traía, después de haber servido la sopa, una bujía de sebo en el eterno candelabro familiar? A1 llegar a la aldea de algún propietario, solía mirar con curiosidad el alto y estrecho campanario de madera o la vetusta y oscura iglesia de madera. Desde lejos, me cautivaban el rojo tejado y las blancas chimeneas de la casa del propietario de aquellas tierras, que se divisaba entre el follaje, y esperaba impacientemente llegar a ver cómo se separaban a ambos lados los jardines que la rodeaban y cómo llegaba a hacerse visible toda la casa con su exterior nada vulgar entonces. Mirándola, trataba de adivinar cómo era el propietario: si era grueso, si tenía hijos o seis hijas que se reían con juvenil risa sonora; sus juegos; si era bella la menor y si tenían ojos negros; y si era alegre el propietario o triste como el mes de septiembre en sus últimos días, si miraba al calendario y si trataba de temas aburridos para la juventud, tales como el trigo y el centeno. Ahora me acerco indiferente a cualquier aldea desconocida y contemplo serenamente su exterior vulgar; mi fría mirada no acoge como antes, no me río, y lo que antes hubiera despertado una viva expresión en mi rostro, la risa y la locuacidad, eso se desliza ante mí y mis inmóviles labios guardan un silencio frío. ¡Oh juventud mía! ¡Oh mi lozanía! Mientras Chichikov pensaba y se reía interiormente del apodo que le habían dado a Pliushkin los campesinos, no se dio cuenta de cómo había llegado a un gran pueblo con una multitud de calles y de isbas. Sin embargo, no tardó en dárselo a entender una brusca sacudida del coche, que se produjo al llegar a una calle pavimentada con troncos de madera, con la que no podían competir los empedrados de la ciudad. Estos troncos se hundían y se elevaban lo mismo que las teclas de un piano, y un viajero que no tomase precauciones adquiría o bien un chichón en la nuca, o un cardenal en la frente, o también ocurría que se mordiese con los dientes la punta de la lengua. Chichikov notó que todos los edificios tenían un marcado sello de vejez: las vigas de las isbas eran oscuras y viejas; muchos tejados se transparentaban como una red; en otros no quedaba sino la viga central, y en ella las traviesas semejando unas costillas. Parecía que los mismos dueños habían arrancado los maderos y las tablas pensando, con razón, que estas isbas no preservaban contra la lluvia, y que para divertirse había espacio libre tanto en la taberna como en la ancha carretera; en una palabra, en cualquier parte. Las ventanas de las pequeñas isbas carecían de cristales, algunas estaban tapadas con trapos; los balcones, de barandillas, situados debajo del tejado, que no se sabe para qué uso se construyen en algunas isbas rusas, se habían deformado y ennegrecido de un modo poco artístico. Detrás de las isbas se extendían en varios lugares unas hileras de enormes montones de trigo, que, al parecer, debían de llevar allí mucho tiempo; por su color recordaban el ladrillo viejo y mal cocido; en lo alto de estos montones crecían unos hierbajos, y hasta habían crecido a sus lados unas matas. Tras los montones de trigo y los viejos tejados se elevaban dos iglesias, una junto a la otra, que aparecían ora a la izquierda, ora a la derecha, según iba tomando las vueltas el coche; una de ellas era de madera y la otra de piedra, con muros amarillos, manchados y agrietados. Comenzó a hacerse visible la casa del señor, y, al fin, apareció toda donde terminaba la hilera de las isbas, y en lugar de éstas había una huerta de coles rodeada de una valla baja y destrozada por algunos sitios. Aquella mansión tenía un aspecto de viejo inválido: era muy larga, muy larga. En algunas partes tenía un piso, y en otras, dos; sobre el oscuro tejado, que no estaba protegido en todos los sitios de su vejez, había dos terrazas, una frente a otra. Ambas estaban ya quebrantadas y les faltaba la pintura que antaño las había cubierto. La pintura de los muros había desaparecido por completo en algunos sitios, pues, al parecer, habían sufrido mucho por el mal tiempo: las lluvias, las tempestades y los cambios atmosféricos otoñales. Sólo dos ventanas estaban abiertas, las otras tenían los postigos cerrados e incluso estaban condenadas con tablas. Estas dos también estaban tapadas en parte, en una de ellas negreaba un triángulo de papel azul, como el que se usa para envolver el azúcar. El viejo y vasto jardín se extendía por detrás de la casa y hasta más allá de la aldea, perdiéndose en el campo. Este jardín tan frondoso y sin cultivar, parecía ser lo único que daba vida a aquel amplio pueblo, y era lo único artístico, dentro de su abandono. Como unas nubes verdes y desiguales se destacaban en el horizonte las cúpulas de las unidas copas de los árboles que habían crecido libremente. De entre esta verde espesura se elevaba un enorme tronco de álamo sin copa, que había sido arrancado por la tempestad o la tormenta, el cual semejaba una recta y resplandeciente columna; en lugar de capitel, terminaba en un tajo puntiagudo, que aparecía oscuro en la suave blancura del tronco, como un sombrero o un pájaro negro. El lúpulo que cubría las matas de saúco, de serbal y de avellano silvestre, se extendía después por todo el soto, elevándose finalmente por el álamo quebrado, cubriéndolo hasta la mitad. Después de haber llegado hasta la mitad del tronco, caía hacia abajo y se enredaba en las copas de otros árboles, o quedaba colgado en el aire, formando un anillo con-sus finos y adherentes extremos, que se balanceaban al menor soplo del viento. Por algunos lugares se abrían como unas fauces las verdes espesuras inundadas de sol, y mostraban su oscura profundidad donde apenas se podía distinguir un estrecho sendero, unas barandillas destrozadas, un cenador viejo, el hueco y viejo tronco de un sauce, un canoso abedul que asomaba detrás del sauce, con sus hojas y ramas resecas y enmarañadas; y, finalmente, la tierna rama de un arce que extendía sus verdes hojas hacia un lado: una de aquéllas era transparente y radiante, pues, sin saber por qué, le llegaba el sol, con lo cual lucía espléndidamente en aquella profunda oscuridad. A un lado del linde del jardín había unos cuantos olmos, que elevaban grandes nidos de cornejas sobre sus temblorosas copas. En algunos de aquéllos colgaban ramas medio arrancadas, con las hojas secas. En una palabra, todo era agradable, como no suele serlo ni en la Naturaleza ni en el arte, sino sólo cuando se reúnen ambos; cuando sobre el pesado y, a veces, inútil trabajo del hombre pasa dando su último toque la Naturaleza, aligera las pesadas masas, borra la tosca simetría y las míseras aberturas, a través de las que se ven los planes al descubierto, y da un magnífico calor a todo lo que se ha creado en un plan frío y calculado. Después de que hubo dado un par de rodeos, nuestro héroe se encontró, por fin, ante la casa, que ahora le parecía aún más triste: el musgo ya había recubierto la vieja valla y los portones. Una multitud de edificios de aspecto viejo, viviendas sin criados, cobertizos y bodegas llenaban el patio; cerca de éstos se veían, a derecha e izquierda, unas puertas que daban a otros patios. Todo revelaba que antaño se había llevado allí un gran tren de vida; pero hoy día todo tenía un aspecto triste. No se veía nada que alegrase aquel cuadro: ni puertas abiertas, ni gente ni señales de preocupación o de quehaceres domésticos. Solamente se hallaba abierta la puerta principal, lo cual era debido a que había pasado por allí un mugid con su carro cargado, cubierto con una harpillera, que parecía mostrarse a propósito para animar aquel lugar muerto; en otros momentos también esta puerta solía estar cerrada, pues de la cerradura colgaba un gigantesco candado. Junto a uno de aquellos edificios no tardó Chichikov en divisar una figura que discutía con el mujik del carro. Estuvo un buen rato sin saber a qué sexo pertenecía aquella figura: si era una campesina o un mujik. Su vestido era completamente indefinido, muy parecido a una bata de mujer; en la cabeza llevaba un gorro como el que usan las criadas campesinas; únicamente la voz le parecía algo bronca para ser femenina. «Es una mujer», pensó; pero en seguida añadió: «¡Oh, no!» «Claro que es una mujer», dijo, finalmente, examinándola más detenidamente. Por su parte, aquella figura también lo observaba con atención. Parecía que el recién llegado era una cosa rara, porque no sólo lo miraba a él, sino también a Selifán y a los caballos, desde la cola hasta el hocico. Por las llaves que colgaban de su cintura y las duras palabras que dirigía al campesino, Chichikov dedujo que era el ama de llaves. -Escucha, madrecita -dijo Chichikov, apeándose del coche-: ¿y el señor?... -No está en casa -le interrumpió la mujer, sin esperar a que terminase la pregunta, y al cabo de un minuto, añadió-: ¿Qué desea usted? -Tengo un asunto para el señor. -¡Pase a las habitaciones! -dijo el ama de llaves, y se volvió, enseñándole una espalda manchada de harina y con un gran desgarrón. Chichikov entró en un vestíbulo amplio y oscuro, donde se sentía un frío como el que suele hacer en las bodegas. Desde allí pasó a una habitación también oscura, ligeramente iluminada por un rayo de luz que penetraba a través de tina ancha rendija que había en la parte inferior de la puerta. Cuando se abrió esta puerta, por fin se encontró Chichikov en una habitación clara, quedando sorprendido por el desorden que reinaba en ella. Parecía que estaban fregando los suelos de la casa y que habían amontonado allí todos los muebles mientras tanto. Encima de una mesa había una silla rota, y a su lado un reloj cuyo péndulo estaba parado y en el cual una araña había tejido su tela. Allí mismo había un armario apoyado de lado en la pared, en cuyo interior se hallaban la plata, unas garrafitas y porcelanas. Sobre el escritorio, cuyas incrustaciones de nácar se habían despegado por algunos sitios, formando unas rendijas amarillas llenas de cola, había una multitud de objetos diversos: un montón de papeles escritos con letra menuda bajo un pisapapeles de mármol, que se había cubierto de verde, y que tenía un huevecito encima; un libro antiguo encuadernado en piel, con los cantos rojos; un limón seco, no más grande que una nuez silvestre; el brazo de un sillón; una copa con un líquido, en el que había tres moscas, cubierta con una carta; un trocito de lacre, un trapíto, dos plumas manchadas de tinta, un mondadientes amarillento con el que probablemente se escardaba los dientes el dueño de la casa aun antes de la entrada de los franceses en Moscú. En las paredes había unos cuantos cuadros colgados muy juntos y de una manera absurda; un grabado largo y amarillento que representaba una batalla, y en el que se veían grandes tambores, soldados con tricornios, gritando, y caballos que se estaban ahogando, sin cristal, colocado en un marco de caoba con estrechas listitas de bronce y con unos círculos también de bronce en las esquinas. En el mismo nivel ocupaba media pared un enorme cuadro ennegrecido, pintado al óleo, que representaba flores frutas, una sandía partida, una cabeza de jabalí y un pato colgado con la cabeza hacia abajo. En el centro del techo colgaba una araña enfundada y que, a causa del polvo que la cubría, parecía un capullo de seda en el que se encierra el gusano. En un rincón de la habitación había un montón de cosas más bastas y que no merecen que las coloquen sobre la mesa. Era difícil determinar lo que había en aquel montón, pues lo cubría tal cantidad de polvo, que las manos de quien lo tocase se cubrirían como unos guantes. Lo que más se destacaba eran un pedazo de pala rota y una vieja suela de zapato. Hubiera sido imposible decir que aquella estancia la habitaba un ser viviente si no lo proclamara un viejo gorro que se hallaba sobre 1a mesa. Mientras Chichikov examinaba todo aquel extraño mobiliario, se abrió la puerta lateral y entró el ama de llaves que se había encontrado en el patio. Pero en esto se dio cuenta Chichikov que era más bien un «amo» que un ama de llaves un ama de llaves no se afeita la barba, y éste, por el contrario, se la afeitaba, y, al parecer, con poca frecuencia, pues su barbilla y la parte inferior de las mejillas parecían un cepillo de alambres de esos que se usan para limpiar a los caballos. Chichikov, con una expresión interrogante en rostro, esperaba con impaciencia lo que iba a decir el «amo» de llaves. Y éste, por su parte, también esperaba qué le iba a decir Chichikov. Por fin, Chichikov, asombrado por esta extraña irresolución, se decidió a preguntar: -¡Qué! ¿Está en casa el señor? -Aquí está el amo. -Pero ¿dónde? -¿Es que está usted ciego, padrecito? -dijo el «amo» de llaves-. Soy yo el dueño de la casa. A1 oír esto, nuestro héroe retrocedió involuntariamente y lo miró fijamente. Había tenido ocasión de ver toda clase de gente, incluso algunos que tal vez ni el lector ni yo vera mes nunca; pero aún no había visto un ser así. Su rostro no representaba nada de particular: era casi igual al de muchos viejos delgados; únicamente la barbilla era muy prominente, de manera que debía de tapársela con un pañuelo para no escupirse encima; sus ojillos aún tenían luz y se movían bajo sus pobladas cejas como los ratones cuando asoman de -sus oscuras madrigueras los hocicos puntiagudos, aguzan las orejas y, moviendo los bigotes, observan si se oculta un gato o un chiquillo travieso, y olfatean el aire. Mucho más notable era su vestimenta: con ningún esfuerzo se podría adivinar con qué estaba confeccionada su bata; las mangas y la parte superior de los delanteros estaban hasta tal punto sucios y mugrientos, que parecían de cuero; en la parte de la espalda, en lugar de dos faldones, colgaban cuatro, y de ellos asomaban puñados de algodón de] forro. En el cuello también llevaba algo indefinible: una media, una liga o una faja; de ningún modo una corbata. En una palabra, si Chichilcov se hubiese encontrado con él, así vestido, junto a las puertas de una iglesia, probablemente le hubiera dado una moneda de cobre. Pues en honor a nuestro héroe, es necesario decir que su corazón era compasivo y que no podía por menos de dar una moneda de cobre a los pobres. Pero ante él no se hallaba un mendigo, sino un propietario. Y este propietario poseía más de mil almas, y no había quien poseyese tanto trigo en grano o en harina y que tuviese las despensas y los almacenes tan atestados de telas, patios, pieles de oveja curtidas y sin curtir, pescado salado y toda clase de verduras y caza. Si alguien echase una mirada al patio donde trabajaban los obreros, en el que había una provisión de madera y utensilios que nunca se empleaban, hubiera pensado que se hallaba en algún mercado de leña de Moscú, al que acuden diariamente las suegras acompañadas de las cocineras para realizar sus compras, y en el que se aglomeran blancos montones de madera de toda índole, torneada, pulida y trabajada en trenzado: toneles, tablas para cortar; jarros, palanganas, barreños con asas o sin ellas, cestos, fuentes, arcas que usan las campesinas para guardar sus cosas, cajitas de fina madera de pobo, cajas de labor trenzada y muchas otras cosas que se emplean tanto en la Rusia rica como en la pobre. ¿Para qué podía necesitar Pliushkin tal cantidad de cosas? En toda su vida podría emplearlas, aun cuando hubiese tenido dos haciendas como la suya; pero a Pliushkin todo le parecía poco. No contentándose con esto, iba todos los días por las calles de su aldea escudriñando todos los rincones y recogiendo todo lo que encontraba: una suela vieja de zapato, un guiñapo, un clavo, un trozo de tiesto: todo lo llevaba a su casa y lo depositaba en aquel montón que había visto Chichikov en el rincón de la estancia. «Ya se fue a pescar el pescador», decían los mujiks al verlo yendo en busca del botín. Y, en efecto, una vez que hubiese pasado Pliushkin por una calle, no había necesidad de barrerla. Si un oficial perdía, al pasar por allí, una espuela, inmediatamente se trasladaba ésta al consabido rincón; si una campesina se dejaba olvidado un cubo, por haberse distraído junto al pozo, Pliushkin se llevaba el cubo. Por lo demás, si un campesino lo sorprendía transportando algo, Pliushkin no discutía y devolvía el objeto que había capturado; pero si éste se hallaba en el montón, todo era inútil: juraba que el objeto era suyo, que lo había comprado tal día en tal sitio, o que lo había heredado de su abuelo. En la habitación recogía todo lo que se hallaba en el suelo: un trocito de lacre, un papel o una pluma, y lo depositaba en el escritorio o en el alféizar de la ventana. Hubo un tiempo en que Pliushkin había sido un propietario económico. Estaba casado, tenía familia, y algún vecino solía ir a su casa a comer y a aprender de él a administrar las fincas. Todo se realizaba con presteza y orden; funcionaban los molinos, trabajaban las fábricas de paños, los talleres de carpinteros y los telares; la mirada vigilante del dueño recorría todo, lo mismo que corre una araña cuidadosa, pero activa, por todos los extremos de su tela. Los rasgos de su rostro no reflejaban una excesiva animación, pero sus ojos eran inteligentes; su conversación denotaba experiencia, y sus invitados escuchaban con agrado; la dueña de la casa, simpática y locuaz, tenía fama de ser muy hospitalaria. Acogían a los invitados las dos simpáticas hijas, rubias y lozanas como dos rosas; acudía también el hijo, un chiquillo vivaracho, que besaba a todos, sin prestar atención si aquello agradaba o no al huésped. Todas las ventanas de la casa permanecían abiertas; en el entresuelo vivía el profesor francés, que solía afeitarse muy bien y que era un excelente cazador; siempre traía urogallos y patos, y a veces, huevos de gorriones, con los que mandaba que le hiciesen una tortilla, pues en toda la casa no había quien la comiese. También residía en el entresuelo su compatriota, la institutriz de las dos niñas. El dueño se presentaba a la mesa con su levita limpia, aunque algo usada, con los codos enteros y sin ningún remiendo. Pero la bonachona dueña de la casa murió, y Pliushkin tuvo que hacerse cargo de las llaves y con éstas, de una serie de pequeñas preocupaciones caseras. Pliushkin se volvió más intranquilo y, como todos los viudos, más suspicaz y más avaro. No pudo confiar en absoluto en su hija mayor, Alexandra Stepanovna, y no sin razón, pues se fugó con un capitán de Caballería de sabe Dios qué regimiento, y no tardó en casarse con él en una iglesia del pueblo; sabía que a su padre no le agradaban los militares, porque consideraba que todos ellos eran jugadores y pendencieros, y éste fue el motivo por el que se fugó. El padre la maldijo; pero no se molestó en perseguirla. La casa quedó aún más vacía. La avaricia del dueño de la casa se fue haciendo más sensible, las canas empezaron a brillar en sus ásperos cabellos, ayudándole en su desarrollo su fiel amiga la avaricia. Despidió al profesor francés, pues había llegado el momento de mandar a trabajar a su hijo, y echó a madame al enterarse que tenía parte de culpa en la fuga de Alexandra Stepanovna. El hijo, que había ido a la ciudad para entrenarse en el trabajo, según el deseo de su padre, se alistó en un regimiento v no se lo comunicó a su padre sino después de haberlo hecho, pidiéndole dinero para comprarse el uniforme; pero, como es lógico, no recibió sino un rapapolvo, como suele dar ir la gente de pueblo. Más tarde murió la otra hija, que había quedado en la casa, y el viejo se encontró solo como guardián, vigilante v dueño de todas sus riquezas. La vida solitaria aumentó avaricia, la cual, como es sabido, tiene un hambre canina, y cuanto más devora, menos se satisface; los sentimientos humanitarios, que aun sin eso estaban poco desarrollados en él, disminuían por momentos, y cada día se derrumbaba algo de aquella ruina. Como para confirmar su opinión acerca de los militares, ocurrió que su hijo perdió jugando a las cartas. Pliushkin le envió de corazón su maldición paterna, y nunca quiso saber si existía o había dejado de existir su hijo. Año tras año se iban cerrando las ventanas de su casa; finalmente sólo quedaron dos abiertas, de las cuales una, como ya lo ha visto el lector, estaba pegada con un papel. Año tras año iba descuidando lo principal de su hacienda para preocuparse de los papelitos y de las plumitas que recogía en su habitación; nunca rebajaba a quienes iban a comprar los productos de su finca; los compradores regateaban hasta que, finalmente, dejaron de ir por allí, diciendo que era un demonio y no un hombre; se le pudrían el heno y el trigo; los haces y los montones se convertían en estiércol, que únicamente hubiera podido servir para sembrar coles; la harina, almacenada en las bodegas, se había convertido en piedra y era necesario partirla a hachazos; y daba espanto acercarse a los paños, lienzos y telas de confección casera: se convertían en polvo al tocarlos. Pliushkin había perdido la cuenta de cuanto poseía y sólo recordaba en qué lugar del armario guardaba una garrafita con el resto de cierto licor, en la cual había hecho una señal para que nadie se lo bebiese, y también recordaba dónde tenía una pluma o un pedacito de lacre. Mientras, tanto, la finca le producía lo mismo que siempre, los campesinos tenían que pagarle los mismos impuestos, todas las campesinas tenían que traerle la misma cantidad de nueces, y la tejedora tenía que tejerle la misma cantidad de hilo, todo eso se amontonaba en los almacenes, se pudría y se convertía en guiñapos, y el mismo Pliushkin se convirtió finalmente en una especie de guiñapo humano. Alexandra Stepanovna fue allí un par de veces, con su hijo, tratando de obtener algo de su padre; al parecer, la vida de campaña con el capitán no era tan atractiva como le pareciera antes de la boda. Pliushkin llegó a perdonarla e incluso le dio a su nieto para jugar un botón que se hallaba encima de la mesa; pero no le dio dinero. La segunda vez, Alexandra Stepanovna fue con dos pequeños y le llevó un bollo para el té y una bata nueva, pues la que llevaba el padrecito, no sólo era desagradable mirarla, sino que hasta daba vergüenza. Pliushkin acarició a ambos nietos, y sentándolos, uno sobre la rodilla derecha y otro sobre la izquierda, los hizo trotar como si estuvieran montando caballos; tomó el bollo y la bata, pero no le dio absolutamente nada a su hija; después, Alexandra Stepanovna se marchó. ¡Así era el propietario que se hallaba ante Chichikov! Hay que reconocer que semejante fenómeno es raro en Rusia, donde todo tiende a expansionarse antes que a restringirse, y resulta tanto más extraordinario cuanto que en cualquier lugar se encuentra un propietario que gaste con toda la esplendidez y audacia, como un gran señor ruso, que vive, según se suele decir, a sus anchas. El viajero se detiene asombrado viendo su mansión, sin comprender qué poderoso príncipe es el que vive en medio de aquellos pequeños y oscuros propietarios; parecen palacios sus blancas casas de piedra, con innumerables chimeneas, terrazas y veletas, rodeadas de una multitud de pabellones y de toda clase tic viviendas para los invitados. ¿Qué es lo que no posee? Hay teatros y bailes; toda la noche resplandece el jardín, iluminado por las luces, y en el que retumba la música. Media provincia ataviada se pasea alegremente bajos los árboles. De la espesura, iluminada artificialmente, se destaca de un modo teatral una rama que carece de su color verde natural, y en lo alto aparece el cielo más oscuro y severo y veinte veces más amenazador, mientras que las cimas de los árboles parecen sumirse más profundamente, agitando todas sus hojas, penetrando en la oscuridad y protestando por aquel brillo de oropel que ilumina sus raíces. Ya llevaba Pliushkin varios minutos sin pronunciar palabra, y Chichikov aún no podía iniciar la conversación, distraído, tanto por el aspecto del dueño de la casa como por todo lo que había en la habitación. Tardó mucho en hallar las palabras con que exponerle el motivo de su visita. Hubiera querido decirle que había oído hablar de las virtudes y raras cualidades de su alma, y que consideraba como deuda suya ir a presentarle personalmente sus respetos; pero se dio cuenta de que aquello era demasiado. Volviendo a mirar de reojo todo lo que había en la habitación, se dio cuenta de que las palabras «virtudes y raras cualidades de su alma» podían sustituirse por estas otras: «economía y orden»; por lo cual, modificando su frase, dijo que había oído hablar de su economía y de la notable administración de sus posesiones, y consideraba como un deber conocerlo y presentarle personalmente sus respetos. Claro que se hubiera podido hallar otro motivo mejor; pero no se le ocurrió otra cosa en aquel momento. A esto, Pliushkin le contestó algo «entre sus labios», ya que carecía de dientes, y no es seguro, pero sí probable, que fuese éste el sentido de lo que dijo: «¡Que te lleve el diablo con tus respetos!» Pero como la hospitalidad está tan extendida en Rusia que ni siquiera un avaro puede quebrantar sus leyes, añadió algo más perceptiblemente: -Le ruego que tome asiento. Hace mucho que no recibo visitas -dijo-, y le confieso que encuentro poca utilidad en ellas. Han instaurado la desvergonzadísima costumbre de visitarse unos a otros, y mientras tanto, la hacienda queda abandonada... Y encima uno tiene que echar paja a sus caballos. Hace bastante ya que he comido y mi cocina es baja, está en mal estado y la chimenea se ha derrumbado por completo; sí la enciendo, puedo provocar un incendio. «¿Conque así es?» -pensó Chichilcov-. Menos mal que he comido una empanadilla y una tajada de cordero en casa de Sobalcievich.» -Y, además, con la broma de que no tengo ni un puñado de paja en toda la hacienda -continuó Pliushkin-. En realidad, ¿cómo conservarlo? Mi posesión es pequeña. El campesino es perezoso, no le gusta trabajar, sólo piensa en la taberna... y aún se ha de ver uno pidiendo limosna. -Sin embargo, me han dicho -dijo humildemente Chichikov- que posee usted más de mil almas. -¿Y quién se lo ha dicho? ¡Debía usted haberle escupido a la cara a quien se lo dijo! Debe de ser un bromista que ha querido burlarse de usted. Dicen que uno tiene mil almas; pero al ir a contarlas no hay nada de eso. Durante los últimos tres años las malditas fiebres me han matado una buena cantidad de siervos. -Dígame: ¿se le murieron muchos? -Sí; murieron muchos. -Permítame: ¿cuántos exactamente? -Unas ochenta almas. -¡Imposible! -No le voy a mentir, padrecito. -Permítame que 1e pregunte si estas almas, como me figuro, las cuenta usted desde el día de la última revisión. -Eso no supondría tanta desgracia -dijo Pliushkin-. Desde entonces se me han muerto hasta ciento veinte. -¿De verdad? ¿Ciento veinte? -exclamó Chichikov, y abrió la boca, asombrado. -Soy viejo para mentir, padrecito. Tengo setenta años. Parecía como si lo hubiesen ofendido las exclamaciones de júbilo de Chichikov; en efecto, éste se dio cuenta de que era inconveniente su actitud hacia la desgracia ajena; por tanto suspiró y dijo que lo sentía mucho. -¿De qué sirve la compasión? -dijo Pliushkin-. Cerca de aquí vive un capitán que Dios sabe de dónde habrá venido y se dice pariente mío; me suele decir: «Tío, tío», me besa la mano, y cuando empieza a compadecerse de mí milla de tal modo que hay que taparse los oídos. Tiene la cara roja: probablemente bebe mucho. Por lo visto, ha despilfarrado su dinero cuando estaba sirviendo, o le ha arruinado alguna artista de teatro, y ahora se compadece de mí. Chichikov intentó explicarle que su compasión era completamente distinta de la del capitán y que estaba dispuesto o demostrárselo, no con vanas palabras, sino con hechos, y sin demorar más el asunto le dijo en seguida que se comprometía a pagar el impuesto de todos los campesinos fallecídos. Aquella proposición dejó perplejo a Pliushkin. Abrió los ojos desmesuradamente, miró largo rato a Chichikov y, al fin, le preguntó: Pero usted, padrecito, ¿no habrá servido en el Ejército? -No -contestó Chichikov con bastante habilidad-. He sido funcionario civil. Civil -repitió Pliushkin, moviendo los labios como y masticase algo-. Pero ¿cómo es posible? Sería un perjuicio para usted. Por complacerte, estoy dispuesto a perjudicarme. ¡Ay padrecito! ¡Bienhechor mío! -exclamó Pliushkin, sin darse cuenta, a causa de la alegría, de que le asoma de las narices, de manera poco estética, un poco de tabaco que semejaba café, y de que los faldones de su batín se abrían mostrando una vestimenta no muy decorosa- Eso sí que es un consuelo para un viejo. ¡Ay Señor mío! ¡Ay santos celestiales!... Pliushkin no pudo decir más; pero no había transcurrido, aún un minuto cuando esta alegría, que había aparecido tan repentinamente en su inexpresivo rostro, se desvaneció cor la misma prontitud, como si no hubiera existido nunca, y su semblante adquirió de nuevo un aire de preocupación. Su enjugó el rostro con un pañuelo, y formando un ovillo con éste, se puso a frotarse el labio superior. -Y permítame que le pregunte, no quiero ofenderle, ¿se compromete a pagar usted anualmente el impuesto? ¿Entregará usted el dinero al Tesoro o a mí? -Lo haremos de la siguiente manera: redactamos un acta de compra como si estuviesen vivos, como si me los vendiese usted. -Sí, un acta de compra... -dijo Pliushkin, quedándose pensativo y volviendo a masticar con los labios-. Es que para redactar un acta todo son gastos. Los funcionarios del Gobierno son tan sinvergüenzas... Antes solían contentarse con unos cincuenta kopeks y con un saco de harina, mientras que ahora hay que mandarles un carro de cereales y encima diez rublos. Les gusta tanto el dinero... No sé como y no repara nadie en esto. Si por lo menos les dijesen algo para llegarles al alma, la palabra siempre llega a conmover. Digan lo que quieran, nadie se resiste a unas palabra buenas. «Pero tú las resistirás», pensó Chichikov, y acto seguido le dijo que, por respeto hacia él, se haría cargo también de los gastos del acta de compra. A1 oír Pliushkin que Chíchikov se hacía cargo hasta de los gastos del contrato, dedujo que éste debía de ser un perfecto imbécil, que fingía ser funcionario del Estado, y probablemente era un oficial que galanteaba a las artistas. Con todo esto, no pudo disimular su alegría y deseó toda clase de felicidades, no sólo a Chichikov, sino también a sus hijos sin enterarse si los tenía o no. Acercándose a la ventana, dio unos golpecitos en los cristales y gritó: -¡Eh! ¡Prochka! A1 cabo de un minuto se oyó que alguien había entrado corriendo en el vestíbulo y que se había detenido allí dando taconazos; finalmente se abrió la puerta y entró Prochka, muchacho de unos trece años, calzado con unas botas tan grandes que al andar se le salían. Inmediatamente nos podemos enterar de por qué usaba Prochka unas botas tan grandes, Pliushkin tenía sólo un par de botas para todos los criados de la casa, y aquéllas habían de estar siempre en el vestíbulo. Cuando el señor llamaba a uno de los siervos a su habitación, éste solía atravesar el patio descalzo; al entrar en el vestíbulo se calzaba y así entraba en la estancia. Al salir de ésta volvía a dejar las botas en el vestíbulo y se iba pisando sobre sus propias suelas. Si uno mirase desde la ventana en otoño, y sobre todo por las mañanas, cuando comienza a helar, vería que todos los siervos iban dando unos brincos que le hubiera sido difícil realizar en el teatro al más hábil danzarín. Mire, padrecito, qué hocicos -le dijo Pliushkin a Chichikov, señalando con el dedo el rostro de Prochka-. Es completamente tonto; pero si se deja uno alguna cosa olvidada, la roba inmediatamente. ¿Para qué has venido, idiota? Dime: ¿para qué? En esto, Pliushkin se quedó callado, a lo que Prochka también contestó con un silencio. -Pon el samovar, ¿oyes? Toma la llave y dásela a Mavra para que saque de la despensa el bollo que trajo Alexandra Stepanovna para servirlo con el té... Espera, ¿adónde vas, bobo? ¡Ah, qué tonto! ... Parece que te pican los pies... Escucha primero: como el bollo se habrá estropeado, que lo rasque por encima con un cuchillo, que no tire las migas y que las lleve al gallinero. Y tú no vayas a entrar en la despensa, que si no, ¿sabes?, te azotaré con las varas para que lo pruebes; ahora tienes buen apetito y así lo tendrás aún mejor. No vayas a entrar en la despensa, yo te veré por la ventana. No puede uno confiar en ellos -continuó, dirigiéndose a Chichikov, cuando Prochka hubo salido con sus botas. Después de esto empezó a mirar a Chichikov con ciertas sospechas. Los rasgos de esta magnanimidad tan extraordinaria empezaron a parecerle inverosímiles, y pensó para sus adentros: «E1 diablo sabrá; quizá sea un fanfarrón, como todos esos pendencieros; miente para conversar y tomar el té, y luego se marchará.» Por prudencia, y al mismo tiempo deseando ponerlo a prueba, dijo que sería conveniente formalizar cuando antes el acta de compra, porque no se puede confiar en el hombre; hoy está vivo y mañana sabe Dios lo que será de él. Chichikov manifestó que estaba dispuesto a formalizarla, aunque fuese en el acto, y solamente exigió la lista de todos los campesinos. Esto tranquilizó a Pliushkin. Se veía que estaba pensando hacer algo, y, en efecto, tomando las llaves se acercó al armario y, abriendo la puerta, rebuscó durante un buen rato entre los vasos y las tazas, y al fin, dijo: -¡Vaya! No lo encuentro. Yo tenía un licorcito muy bueno. ¡Con tal de que no se lo hayan bebido! ¡Esta gente son unos ladrones! ¿No será esto? Chichikov vio en sus manos una garrafita cubierta de polvo como una camiseta. -Lo hizo mi difunta mujer -prosiguió Pliushkin-. La bribona ama de llaves lo ha descuidado y no lo ha tapado... ¡Canalla! Han penetrado insectos y porquerías; pero yo lo he sacado todo y está limpito. Le voy a ofrecer una copita. Pero Chichikov rehusó tal licorcito, diciendo que ya había comido y bebido. -¡Ya ha comido y bebido! -dijo Pliushkin-. Sí, naturalmente. A un hombre de buena sociedad se le conoce en seguida; no come, pero está satisfecho; y si se presenta un ladronzuelo, por más que se le dé de comer... Por ejemplo, cuando viene el capitán. «Tío -dice-, déme algo de comer», y yo soy tan tío suyo como él abuelo mío. En su casa seguramente no tiene qué comer, y por eso va de un lado para otro. Usted necesita una lista de todos estos parásitos. Yo los tenía apuntados a todos en un papelito para darlos de baja en la primera revisión. Pliushkin se puso los lentes y empezó a rebuscar en 1os papeles. A1 desatar algunos paquetes, obsequió a su huésped con tanto polvo que aquél estornudó. Finalmente, sacó un papelito escrito. Los nombres de los campesinos estaban escritos de una manera tan apretada que parecían mosquitos. Había allí distintos apellidos: Paramonov, Pimenov y Pantaleimonov, e incluso asomó por allí un tal Grigori, con el apodo Llegarás-No llegarás; en total, había más de ciento veinte. Chichikov se sonrió viendo este elevado número. Guardóse la lista en el bolsillo y dijo a Pliushkin que tendría que ir a la ciudad para realizar el acta de la compra. -¿A la ciudad? ¡Cómo!... ¿Cómo voy a dejar la casa? Mis gentes son ladrones o bandidos; en un día me desvalijarán de tal manera que no tendré donde colgar mi kaftán. -¿Y no tiene usted algún conocido? -¿Algún conocido? Todos mis conocidos han muerto o han dejado de ser conocidos míos. ¡Ah padrecito! ¡Claro que lo tengo! -exclamó-. Sí, conozco al mismo presidente; antiguamente hasta solía venir a mi casa. ¡Cómo no lo voy a conocer! Hemos comido del mismo plato, hemos escalado juntos las cercas. ¡Cómo no lo voy a conocer! ¡Vaya si lo conozco! ¿Tendré que escribirle a él? -Naturalmente. -¡Es muy amigo mío! Hemos ido juntos al colegio. Y en su duro rostro apareció de pronto un cálido rayo, que expresaba, no un sentimiento, sino el pálido reflejo de un sentimiento, como cuando aparece inesperadamente en la superficie del agua alguien que se está ahogando y brota un grito de alegría entre la muchedumbre que se halla en la orilla. Inútilmente le arrojan una cuerda sus regocijados hermanos y hermanas y esperan ver aparecer su espalda o sus manos agotadas por la lucha; pero aquella aparición fue la última. Todo está tranquilo, y se vuelve más terrible y más desconsoladora, después de aquello, la tranquila superficie del elemento irresponsable. Asimismo, el rostro de Pliushkin, tras un momentáneo sentimiento que se había deslizado por él, se volvió aún más insensible y vulgar. -Sobre la mesa había una cuarta parte de una hoja de papel -dijo-; pero no sé adónde ha ido a parar. ¡Mis criados son tan inútiles...! En esto se puso a mirar por debajo de la mesa y sobre ésta, escudriñó por todos lados y, finalmente gritó: -¡Mavra! ¡Eh, Mavra! A su llamada acudió una mujer con un plato en las manos, en el que se hallaba el bollo que ya conoce el lector. Y entre ellos tuvo lugar el siguiente diálogo. -¿Dónde has puesto el papel, bribona? -Palabra, señor, que no he visto nada más que el papelito con el que cubrió usted la copa. -En tus ojos veo que lo has gastado. -¿Para qué lo iba a gastar, si no sé escribir? -¡Mientes! Se lo has llevado al sacristán. El sabe garrapatear; por eso se lo llevaste. -El sacristán se puede proporcionar el papel si quiere. No he visto el papel de usted para nada. -Espera un poco: en el Juicio Final los demonios te asarán con las horcas de hierro. ¡Ya verás cómo te van a asar! -¿Por qué me van a asar, si ni siquiera lo he cogido en la mano? Me podrán imputar algún otro defecto de mujer; pero nadie me ha acusado de ladrona. -Pero los demonios te quemarán, diciendo: «¡Ahí tienes, bribona, por haber engañado a tu señor!»¡Y te quemarán con horcas al rojo vivo! -Y yo les diré: «No hay motivo, lo juro; no hay motivo, no lo cogí...» Pero si ahí lo tiene, encima de la mesa. Siempre me acusa usted sin motivo. En efecto, vio Pliushkin el trozo de papel, y por un momento calló; masticó con los labios, y dijo: -Pero ¿por qué te has puesto así? ¡Qué susceptible eres! Le dice uno una palabra, y ella contesta diez. Vete y trae fuego para lacrar la carta. Pero espera: cogerás la vela de sebo que se derrite rápidamente; no, eso es un despilfarro. Tráeme una tea encendida. Salió Mavra, y Pliushkin, sentándose en la butaca y cogiendo la pluma, estuvo un rato dándole vueltas al pedazo de papel, pensando si se le podría quitar aún una octava parte; pero finalmente se convenció de que aquello era imposible. Metió la pluma en el tintero que contenía no sé qué líquido enmohecido y un gran número de moscas dentro, y se puso a escribir, haciendo unas letras parecidas a las notas musicales, conteniendo por momentos la rapidez de la mano que se iba por todo el papel, escribiendo apretado para economizar éste y lamentando que de todos modos quedarían muchos espacios blancos. ¡A qué mezquindades, pequeñeces y miserias puede llegar un hombre! ¡Qué cambio! ¿Sería posible? Todo es posible, todo le puede ocurrir a un hombre. Un fogoso adolescente de nuestra época retrocedería espantado si le enseñasen su propio retrato. Llevad en el transcurso de vuestra vida, desde los tranquilos años de la juventud hasta los severos años viriles, llevaos con vosotros todos los impulsos humanos, ¡no los abandonéis en el camino, porque después ya no los podréis recoger! La futura vejez, amenazadora y terrible no devolverá nada. La tumba es más compasiva que la senectud; en ésta se grabará: «Aquí yace tal hombre.» Pero nada puede leerse en los rasgos fríos, insensibles e inhumanos de la vejez. -¿Y no tiene usted algún amigo que necesite siervos que se han fugado? -dijo Pliushkin, doblando su carta-. ¿Alguien que necesite almas fugadas? -¿También tiene usted siervos que se le han fugado? -Pues ahí está: los tengo. Mi yerno se ha informado, y dice que no han dejado rastro; pero es militar, es maestro en picar espuelas. Si hiciésemos gestiones por medio del Juzgado... -¿Y cuántos son? -Serán unos setenta. -¿Es posible? -Le doy mi palabra. Cada año se me fugan. Es una gente terriblemente comilona; a causa de la ociosidad han Adquirido la costumbre de devorar; pero ni yo mismo tengo qué comer. Yo los cedería por lo que sea. Por tanto aconséjele a su amigo que los compre. Con que se encontraran diez, ya representarían para él una bonita suma. Un alma de siervo vale quinientos rublos. «No; esto no se lo dejaremos ni oler al amigo», dijo Chichikov para sus adentros; y después explicó que no encontraría un amigo para este asunto, ya que solamente los gastos de esto costarían más que los beneficios que podría obtener, pues tratándose de juicios hay que dejarse cortar los faldones del kaftán y alejarse; pero que si Pliushkin estaba tan apurado, movido por interés hacia él, estaba dispuesto a darle..., pero que aquello era una pequeñez de la que no merecía la pena hablar. -¿Cuánto me pagaría usted? -preguntó Pliushkin con avaricia, temblándole las manos como el azogue. -A veinticinco kopeks por alma. -¿Y cómo las compra usted? ¿A1 contado? -Sí; al contado. -Pero, padrecito, teniendo en cuenta mi indigencia, y me podía usted dar a cuarenta kopeks. -Respetabilísimo caballero -dijo Chichikov-, ¡no solamente a cuarenta kopeks, sino a quinientos rublos se los pagaría yo! Con mucho gusto lo haría, porque veo que es usted un respetable y buen anciano, que sufre a causa de su propia generosidad. -¡Palabra! ¡Palabra que es verdad! -dijo Pliushkin, inclinando la cabeza y moviéndola afligidoTodo eso me ocurre por mi bondad. -¿Ve usted?; en seguida he comprendido su carácter. Por tanto, ¿por qué no le iba a dar a quinientos rublos por alma? Pero... no poseo bienes; estoy dispuesto a aumentarle cinco kopeks para que así le resulte a treinta kopeks cada alma. -Bueno, padrecito, como usted quiera; pero aumente siquiera dos kopeks. -Bueno; le aumentaré dos kopeks. ¿Cuántas tiene usted? Me parece que me dijo usted que son setenta. -No. En total serán unas setenta y ocho. -Setenta y ocho, setenta y ocho, a treinta kopeks, será... En esto, nuestro héroe se quedó un momento pensativo, y dijo súbitamente: -Son veinticuatro rublos con noventa y seis kopeks. Chichikov estaba fuerte en aritmética. Inmediatamente obligó a Pliushkin a que le extendiera un recibo y le entregó el dinero. El anciano lo tomó con ambas manos y lo llevó al escritorio con tanto cuidado como si se tratase de algún líquido y temiese verterlo. Una vez que se hubo aproximado al mueble, lo miró otra vez y lo depositó con el mismo cuidado en uno de los cajones, en el cual le estaba destinado permanecer enterrado hasta que el padre Carpio o el padre Policarpo -los dos curas de su pueblo- fueran a enterrar a Pliushkin, con la indescriptible alegría de su hija y de su yerno, y quizá también del capitán, que se decía pariente suyo. Cuando hubo guardado el dinero, Pliushkin se sentó en la butaca y parecía que ya no podía hallar tema para la conversación. -Qué, ¿ya se dispone usted a marchar? -dijo al notar que Chichikov había hecho un movimiento, sólo con intención de coger el pañuelo del bolsillo. Esta pregunta le hizo recordar que, en efecto, no tenía por qué demorar más su marcha. -Ya es hora de que me vaya -dijo Chichikov, tomando su sombrero. -¿Y el té? -El té lo tomaremos en otra ocasión. -Pero ¡cómo! Si he ordenado que preparen el samovar. Reconozco que no soy aficionado al té: es una bebida cara, y el azúcar ha subido de una manera terrible. ¡Prochksv! ¡No necesito el samovar! Llévale el bollo a Mavra, ¿oyes? Que lo coloque en el mismo sitio; o no, tráelo aquí. Ya me lo llevaré yo mismo. Adiós, padrecito, ¡que Dios le bendiga! Y entréguele usted la carta al presidente. Sí, que la lea; es un antiguo amigo mío. ¡Cómo no! Hemos comido del mismo plato. Después, de esto, aquella extraña visión, aquel viejecito encogido, lo acompañó hasta el patio; luego ordenó que cerrasen las puertas, y seguidamente recorrió las despensas para cerciorarse de si estaban en sus puestos los guardas, golpeando con palitas de madera en un tonel vacío, en vez de hacerlo en una placa de hierro fundido; después dio una vuelta por la cocina, y con el pretexto de comprobar si comía bien su gente, se atiborró de sopa de coles y papilla, y habiéndolos reñido a todos por ladrones y por su mala conducta, regresó a su habitación. A1 quedarse solo, estuvo pensando en la manera de agradecerle a su huésped su desmedida generosidad. «Le regalaré un reloj de bolsillo -pensó-. Este reloj es bueno, es de plata, no es un reloj cualquiera de alpaca o de bronce; está un poco estropeado, pero se le puede arreglar; es un hombre joven aún; necesita un reloj de bolsillo para gustarle a su prometida. O no -añadió después de reflexionar un poco-; es mejor que se lo deje después de mi muerte, en mi testamento, para que se acuerde de mí.» Pero nuestro héroe se hallaba en la mejor disposición de ánimo, aun sin reloj, Aquella inesperada adquisición era un verdadero regalo. En realidad, no sólo eran almas muertas, sino también fugitivas, ¡y en total más de doscientas! Es cierto que cuando estaba llegando a la aldea de Pliushkin presentía que obtendría algún beneficio, pero nunca esperaba que hubiese sido tan grande; durante todo el camino se sintió alegre en extremo: silbaba entre sus dedos como si estuviera tocando una trompeta y, finalmente entonó una canción tan extraña, que hasta Selifán escuchó, y después movió la cabeza, diciendo: -¡Vaya cómo canta el señor! Ya había oscurecido completamente cuando llegaron a la ciudad. Se habían mezclado por completo la luz y las sombras, y parecía que también los objetos se habían fundido con aquéllas; el color de la barrera había adquirido un tinte indefinido; parecía que el centinela tenía los bigotes en la frente, muy por encima de los ojos, y que carecía de nariz; el ruido y las sacudidas dieron a entender que el coche rodaba ya por el empedrado. Aún no se habían encendido los faroles; aparecían algunas luces en las ventanas de las casas, y en los cruces de las calles y las callejuelas tenían lugar escenas y conversaciones inevitables a esa hora en un lugar donde hay muchos soldados, cocheros, obreros y unos seres especiales en forma de señoras con chales rojos, que no llevan medias y suelen circular como murciélagos en los cruces de las calles. Chichikov no se fijaba en nadie, y ni aun siquiera se fijó en muchos funcionarios delgaditos que iban apoyándose en bastoncitos, los cuales regresaban probablemente a su casa, después de haber dado un paseo por la ciudad. De cuando en cuando llegaban hasta él algunas exclamaciones, al parecer femeninas: «¡Mientes, borracho! ¡Jamás le he permitido semejante grosería!» o «¡No me pegues, infame! ¡Vete a la comisaría y allí te demostraré!...» En una palabra: expresiones que abrasan de pronto a un joven de veinte años que regresa ensimismado del teatro y en cuya imaginación hay una calle española, la noche, una hermosa figura de mujer de cabellos rizados y una guitarra. ¿Qué no estará soñando? Está en el cielo y le ha hecho una visita a Schiller, cuando, de pronto, oye como un trueno palabras horrendas, y ve que está en la Tierra, v hasta en la plaza del Heno, junto a una taberna y de nuevo se desliza ante él la vida cotidiana. Por fin, después de un buen salto, el coche se hundió como en un hoyo al traspasar la verja de la posada, siendo recibido Chichikov por Petrushka, que sostenía con una mano los faldones de su traje, pues no le gustaba que se la abriesen, y con la otra ayudó a su señor a apearse del coche. También acudió el mozo con una vela en la mano y una servilleta en el hombro. No se sabe si Petrushka se alegró con la llegada de su señor; pero lo cierto es que Selifán y éste se hicieron una seña, tras la cual su severa expresión habitual pareció suavizarse algo en aquel momento. -Ha estado usted mucho tiempo fuera -dijo el mozo, alumbrando la escalera. -Sí -dijo Chichikov al llegar a la escalera-. Y tú, ¿qué tal estás? -Bien, gracias a Dios -contestó el mozo inclinándose-. Ayer vino un teniente; ocupa el número dieciséis. -¿Un teniente? -No sabemos quién es; viene de Riazán; trae caballos bayos. -Bueno, bueno; sigue portándote bien -dijo Chichikov, y entró en su habitación. Al atravesar el vestíbulo, olfateó y le dijo a Petrushka: -Por lo menos, has podido abrir las ventanas. -Ya las tuve abiertas -dijo Petrushka; pero era mentira, Por lo demás, el señor también sabía que era mentira; pero no tenía gana de discutir. Después de aquel viaje, Chichikov se sentía muy cansado. Pidió una cena muy ligera, que consistió sólo en un lechoncito; inmediatamente se desnudó, y, una vez en la cama se durmió profundamente, con ese sueño con que duermen los seres dichosos que no conocen enfermedades, ni poseen capacidades intelectuales demasiado grandes.