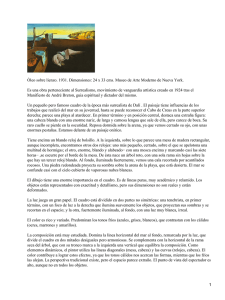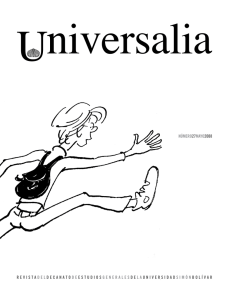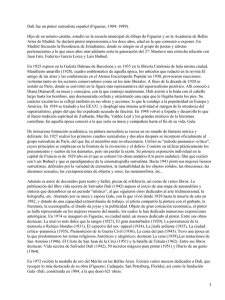Universalia n 30
Anuncio

Universalia REVISTA DEL DECANATO DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR C O N T E N I D O N° 3 0 02 www.universalia.usb.ve [email protected] N°1 ¿Basta con enseñar a un hombre una especialidad? Br. Manuel Nazoa 04 N°2 Revolución del Inconsciente Mayra Castellanos 06 N°3 La Perseverancia de Javacheff Fernando Torre 10 N°4 Dalí: ¿Qué hay detrás de la ventana? Estudio antropológico del fenómeno surrealista Marly Pérez 14 Concurso Cuento. José Santos Urriola. Veredicto 2009 22 24 N°5 Orioko Udala Daniel Ocando Concurso Poesía. Iraset Páez Urdaneta. Veredicto 2009 28 Tiritando / Pedro Deniz Asfixia / Glebys González Sin Título / Marly Pérez 30 30 31 Concurso Serrano Poncela. Veredicto 2009 Mejor Trabajo Escrito Final de Estudios Generales 32 N°6 El decir implícito y la diversidad de sus modos Reflexiones de un aprendiz e iniciación al doble fondo Daniel Enrique Mata Flores año n° depósito legal issn edición 34 UNIVERSALIA REVISTA DE ESTUDIOS GENERALES Directora Josefina Flórez Díaz 11 coordinadora editorial Ingrid Salazar Romero 30 diseño Isabella Pieretti Vicentini pp 199002CS968 webmaster universalia digital David Moreno 1317-5343 ilustraciones www.chemamadoz.com y el libro 4000 ejemplares Christian Caujolle (1999). Chema Madoz. Editorial Assouline. Santiago de Compostela España impresiones Dirección de Servicios USB AUTORIDADES USB 2009-2013 rector Enrique Planchart vicerrector académico Rafael Escalona vicerrector administrativo William Colmenares secretario Cristian Puig DECANATO DE ESTUDIOS GENERALES Decana Josefina Flórez Díaz coordinadoras del ciclo profesional Gioia Kinzbruner | Daniuska González coordinadores del ciclo básico Amílcar Pérez | Rubén Darío Jaimes coordinador del CIU Jeffrey Cedeño coordinadora de Formación General Luisa Cordero asistente al decanato Ingrid Salazar Romero Edif. Mecánica y Materiales (MEM), 1° piso, Valle de Sartenejas, Apartado Postal 89000 telf. +58 212 9063912 fax +58 212 9063927 www.universalia.usb.ve [email protected] Circula gratuitamente entre los estudiantes de Ciclo Básico y de estudios generales del Ciclo Profesional como un instrumento de apoyo a su formación general Universalia no se responsabiliza por las opiniones emitidas en los artículos publicados Los Estudios Generales, formadores de conciencia La edición No. 30 de Universalia está compuesta en su totalidad por textos realizados por estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. En esta entrega podrán disfrutar de los resultados 2009 de los premios que ofrece el Decano de Estudios Generales destinados a reconocer los productos realizados en distintos géneros escritos. Felicitaciones a todos por la calidad de sus trabajos y sobre todo por la dedicación y entusiasmo que han puesto en la elaboración de estos productos que nos llena de orgullo publicar. Además, se incorporan tres trabajos de asignaturas de Estudios Generales. También encontrarán en esta entrega la opinión de Manuel Nazoa, estudiante de Ingeniería Electrónica, sobre la contribución de las asignaturas de Estudios Generales en la formación integral de los estudiantes. La reflexión que realiza Manuel, así como los trabajos que estamos presentando son una confirmación más de la importancia que tiene el programa de Estudios Generales de la USB en la formación de los estudiantes. De acuerdo a los principios rectores de nuestra universidad “la Universidad es fundamentalmente una comunidad académica, integrada por profesores y estudiantes que dedican su trabajo intelectual a la libre búsqueda de la verdad, a la creación y difusión del conocimiento, representado por la ciencia y las humanidades, y al cultivo de los valores trascendentales del hombre.” Y su objetivo: “La búsqueda y transmisión universal del saber, la generación, difusión y aplicación del conocimiento; dentro de un foro libre, abierto y crítico”. Por tanto, la libre búsqueda de la verdad es el eje central que rige la dinámica de nuestro trabajo universitario. La denominada verdad lógica, racional, científica -que se estudia en los cursos específicos de las carreras- está permanentemente en cuestionamiento, más allá de los indiscutibles logros alcanzados por la ciencia, gracias precisamente al continuo cuestionamiento de los investigadores. Y la verdad sensible, la que se refiere al individuo, a la sociedad y a sus manifestaciones como el arte -que se abordan en los Estudios Generales-, es una perspectiva, un punto de vista, en otras palabras es diversa, situacional y sometida también a permanente debate. En este contexto, el programa de Estudios Generales es una expresión de esa misión de la Universidad. En ellos es posible hallar un coro de voces, de temas, de distintas visiones y enfoques, una polifonía que expresa muy bien la pluralidad, la diversidad de pensamientos, la libertad de cátedra que debe caracterizar a la educación universitaria. Prof. Josefina Flórez Díaz Decana Universalia N° 30 | enero 2010 E D I T O R I A L 03 N° 1 ¿Basta con enseñar a un hombre una especialidad? 04 Es curioso cómo a gran cantidad de personas ajenas a la Simón les extraña que tomemos cursos de artes, ciencias sociales o filosofía, junto a las materias “de verdad”, las científicas, las que pertenecen a las carreras. Al comienzo también me pareció extraño mas veía con agrado el hecho de no estar hablando de números todo el tiempo que estuviese en el aula y además podía explorar esa parte de mí que no se relacionaba con los números. Un año después de estar inmerso en esta aparente dicotomía académica comencé a vislumbrar la idea detrás de esos cursos, los Estudios Generales, gracias a retazos tomados de conversaciones sostenidas con algunos profesores. El primer retazo importante llegó durante mi primer curso de matemáticas, con el profesor Lázaro Recht, quien comentaba en ese momento algo acerca de la realidad en una de sus obnubilantes divagaciones acerca de los números reales y las múltiples dimensiones; sus palabras, si mal no recuerdo, fueron “la Verdad es un poliedro de infinitas caras”. El segundo gran retazo vino del profesor Rafael Tomás Caldera, en mi primer general fuera del ciclo básico, quien dijo que la ciencia es sólo la mejor aproximación que tenemos de la realidad. En ese momento fue como si algo hubiese, al fin, encajado. Los Estudios Generales eran el complemento para hacer que pensáramos “fuera de la caja”, para que nuestra educación no sólo fuese distinta sino que marcase una diferencia de base en cómo aplicamos los conocimientos adquiridos. A la ciencia se le achaca la deshumanización del pensamiento, por su objetividad y por el frío resultado cuantitativo que generalmente tiene como fin. Sin embargo, es sólo una herramienta que nos permite comprender mejor el mundo físico y a veces controlarlo sin que ello implique que la ciencia tenga la Verdad. Es sólo una aproximación a ella, una de las infinitas caras del poliedro. Estos cursos se convirtieron en un asomo de unas aristas que no pertenecen a la cara que estaba estudiando en profundidad. En esas otras caras, uno más uno no necesariamente era dos y no necesariamente debía tener sólo un resultado posible. En otras logré percibir ciclos repetitivos de la historia y la evolución de las sociedades humanas. En ninguna de esas caras la objetividad era dogmática, ni el número era amo y señor. Universalia N° 30 | enero 2010 Br. Manuel Nazoa Estudiante de Ing. Electrónica Como científicos, es casi una condición sine qua non el que debamos saber mucho sobre muy poco. Como humanos, seres racionales, sociales y no necesariamente lógicos, debemos balancear esa condición con el hecho de que las ciencias tienen que interactuar entre ellas y con nosotros mismos, al final. Por ello es una necesidad el que seamos capaces de salirnos de nuestra zona cómoda para interactuar con otras ciencias y con otras personas, acercándonos más a esa Verdad, si es que existe. Para ser comprendidos, debemos poder explicar a los profanos de qué se trata nuestra ciencia, así como apreciamos y hasta entendemos al músico con escuchar su obra, al arquitecto con ver sus edificios o al escritor con leer sus trabajos, sin ser músicos ni arquitectos ni escritores. Con ellos ganamos herramientas para ver a la humanidad propiamente, y para comprender al hombre y su pensamiento, a las sociedades y sus comportamientos. De ese modo, en palabras del profesor Caldera nuevamente, los Estudios Generales nos permiten articular los distintos saberes y completan “la visión limitada que ofrecen los saberes especializados para que cada quien pueda entender mejor nuestro mundo”. Quiero cerrar, citando un pequeño fragmento del artículo “Educación y Pensamiento Independiente”, publicado por el New York Times el 5 de octubre de 1952 y luego recopilado en el libro “Mis Ideas y Opiniones”; su autor es Albert Einstein, una de las grandes mentes científicas del siglo XX: “No basta con enseñar a un hombre una especialidad. Aunque esto pueda convertirle en una especie de máquina útil, no tendrá una personalidad armoniosamente desarrollada. Es esencial que el estudiante adquiera una comprensión de los valores y una profunda afinidad hacia ellos. Debe adquirir un vigoroso sentimiento de lo bello y de lo moralmente bueno. De otro modo, con la especialización de sus conocimientos más parecerá un perro adiestrado que una persona armoniosamente desarrollada.” Universalia N° 30 | enero 2010 05 06 Mayra Castellanos Trabajo presentado en el Curso DAP-427 “Prácticas surrealistas en el arte de hoy” Prof. Gioia Kinzbruner. Trimestre enero-marzo 2009 Universalia N° 30 | enero 2010 Revolución del Inconsciente N° 2 Imagínese usted que se despierta en la mañana, abre los ojos, el cielo esta nublado, hace frío. Mira el reloj, son las 6:40 am, debió haberse despertado hace media hora. Se apresura al baño, hace un esfuerzo por cambiar esa inmutable expresión en su cara, fallando miserablemente. Se cepilla los dientes, se baña, se viste, toma una taza de café y sale a la calle sin desayunar, porque ya es demasiado tarde y no hay nadie que cocine para usted. Camina a pasos grandes y rápidos, se confunde entre la multitud con maletines y trajes oscuros que camina hacia la próxima estación de tren. Entra al vagón, rostros inexpresivos, ceños fruncidos, y un silencio ensordecedor mantiene un clima de tensión implacable e insoportable. El chofer del tren anuncia la próxima estación. Se baja allí, toma una bocanada de aire y se dirige a uno de los tantos edificios de oficinas, altísimos y grises que se encuentran en el centro de la ciudad. Se monta en el ascensor, mismo escenario del vagón pero en un espacio aún más reducido. Se baja en su piso, llega a su cubículo y se dispone a trabajar haciendo el máximo esfuerzo por mantenerse calmado y enfocado. Es la 1 pm, hora del almuerzo, revive la escena del ascensor una vez más y llega a la mezzanina del edificio, donde está el comedor. Toma una bandeja de las grises. No hay otro color. El menú del día es el mismo de ayer, de antes de ayer y de hace una semana. Toma la comida y paga. Se sienta a comer en una mesita de las individuales. Solo existen de ese tipo. Se dispone a leer el periódico mientras come. Las noticias son casi siempre las mismas, no varían mucho, y tampoco son muy interesantes. Termina de comer y vuelve a trabajar. La tarde transcurre igual que la mañana, se hace las 5 pm y es hora de regresar a casa. Abre la puerta de su apartamento. Se detiene un momento a contemplar las paredes blancas y vacías. El piso negro y polvoriento; y esa sensación de incomodidad e intranquilidad a la que tanto se ha acostumbrado vuelve a apoderarse de sí una vez más. Abre la puerta de la nevera y toma cualquier cosa para comer, da lo mismo, todo es igual, insípido. Son las 8 pm, toma un baño, se cepilla los dientes y se prepara a dormir. Se acuesta en la cama y mira al techo. Abre y cierra los ojos, la pausa entre abrir y cerrar se hace cada vez más prolongada, hasta que por fin, se duerme. Es ahora cuando entra a un mundo desconocido, un mundo que cambia y es diferente cada vez que lo visita; allí nada es habitual, nada es predecible. Ve a las personas caminando por la calle, sus miradas y la expresión en sus rostros es diferente. Parecen felices y usted se siente bien, lo deleita un sentimiento indescriptible de satisfacción y armonía. Universalia N° 30 | enero 2010 07 Camina apreciando todo lo que es sensorialmente perceptible: el canto de los pájaros, el calor de los rayos del sol, el olor de los árboles, los colores del paisaje que observa. De repente se encuentra frente a una pared blanca, de una blancura casi cegadora. Mira al piso y observa numerosas latas de pintura de colores, colocadas allí para usted. Los colores son hermosos y exquisitos, se siente increíblemente atraído por ellos y su primer impulso es introducir una de sus manos en una de esas latas. La sensación de la pintura entre sus dedos es relajante y excitante. Contempla como la pintura chorrea entre sus dedos, deslizándose por su mano, de forma natural y espontánea. 08 Alza la mirada y contempla el magnífico lienzo colocado allí para usted. Tan insoportablemente blanco que debe intervenirlo inmediatamente. La mano llena de pintura, la coloca en la pared y la levanta, observa la impresión. Se siente más liviano, como si se hubiera quitado un peso de encima. Ahora se siente en plena libertad de hacer lo que quiera con ese lienzo y esas pinturas. Deja correr su imaginación. Arroja pintura, hace dibujos con los dedos, se divierte, combina colores y agrega otros más. De repente siente que tiene que parar. No, no lo siente, sabe que tiene que parar, observa el muro y lo invaden mil sentimientos a la vez, tristeza, alegría, amor, dolor, nostalgia, esperanza, optimismo, en fin, una cantidad de sentimientos que nunca había experimentado. Se siente feliz y satisfecho con el trabajo realizado y lo contempla un rato más. Ahora más calmadamente; comienza a darse cuenta Universalia N° 30 | enero 2010 que la pintura deja de ser suya y se convierte en un ente ajeno a usted. Un ente que está listo para enfrentar al mundo y ser visto por él. Repentinamente todo se desvanece, parpadea varias veces y voltea a ver el reloj: son las 6:00 am. Se levanta de la cama, mira por la ventana y esta lloviendo, no hay ni un rayo de sol. Va al baño, se ve en el espejo y observa la misma cara aburrida de siempre. Nada diferente, se lava los dientes y se baña. Va a la cocina, toma algo de la nevera y se sienta en la mesa con una taza de café. Mientras come con desgano, observa que entra un pájaro por la ventana y se posa en uno de los muebles de la sala; es un pájaro de blancura impresionante, y usted se apresura a espantarlo. Cuando corre tras el animal, se tropieza con algo y cae; el pájaro huye volando. Voltea a ver con qué se tropezó y se da cuenta que una de las tablas del piso esta floja, pero hay algo debajo de ella, algo de color. Trata de levantar la tabla de al lado y lo logra sin mucho esfuerzo, la siguiente también, y se da cuenta que hay algo abajo. Mueve los muebles rápidamente y desesperadamente levanta todas las tablas; se levanta del piso para poder contemplar esa escena. Una lágrima rueda por su mejilla; el cuadro que pintó en sus sueños esta allí, frente a usted, dejándose ver por el mundo. No sabe qué pensar, se siente confundido. Levanta la pintura y se da cuenta que hay otra debajo de ella, y debajo de esa hay otras más. ¿Cuándo había hecho esto?, ¿Cuánto tiempo llevaba haciéndolo? y ¿por qué no recordaba nada? Se sienta a reflexionar por un momento, comienza a recordar los sueños uno por uno. A medida que observaba las pinturas, cada una de ellas relataba una historia distinta. Pero estas historias necesitaban ser escuchadas por el resto de la gente, necesitaban salir al mundo. Inmediatamente, sale a la calle con los lienzos en mano; comienza a pegarlos uno a uno, por cuadra, empezando por la de su edificio. Lo hace así hasta pegarlos todos, y se siente como nunca lo había hecho, feliz. Mientras va caminando de vuelta a casa, observa cómo grupos de gente van aglomerándose alrededor de las pinturas; esos gestos inexpresivos en sus caras ya no existen, estas personas ahora están sintiendo y usted puede verlo en sus caras. Puede ver las sonrisas y miradas de aprobación de algunos y también los gestos de rechazo y las miradas hostiles de otros. A usted lo que más le impresiona es cómo cada persona se comunica con la pintura, cómo es que cada uno sostiene un diálogo sincronizado con la misma; y, juzgando por las expresiones de la gente, este diálogo se convierte en lo más personal e íntimo posible para cada una de las personas. Este diálogo se desarrolla en un nivel muy distinto al lingüístico, involucra sentimientos y pensamientos tan complicados que son imposibles de traducir a palabras. Cuando llega al apartamento ese ambiente de pesadez ha desaparecido por completo; toma algo de la nevera y su sabor es totalmente nuevo. Prueba toda la comida de la nevera y le resulta increíblemente deliciosa. Ahora, el aire huele distinto y la luz penetra alumbrando toda la sala y la cocina. Decide asomarse por el balcón a observar el magnífico panorama que el mundo le regala: un par de montañas al fondo, los rayos del sol penetrando las nubes que cubren a la ciudad, los pájaros volando a través de los árboles, el clima cálido y fresco a la vez. La gente por su parte no fue hoy a trabajar, se las ve caminando por las calles contemplando las obras de arte, hablando entre ellas, interactuando. Las obras han generado esa conexión entre las personas, las han obligado a comunicarse, a reaccionar ante lo que se les presenta; es precisamente el efecto de las obras en la sociedad lo que a usted le impresiona más aún que las obras como tal, esa cualidad que tienen de conmover a las personas, de tocarlas de una manera especial y distinta a como lo haría cualquier otra cosa. Y ahí mismo, reflexionando en su balcón, se da cuenta que las obras han dejado de ser suyas, ahora le pertenecen a la gente, al colectivo. Y eso es lo que pasará con las obras de los demás, cuando ellos se animen a hacer lo que usted hizo: sus obras también serán de la sociedad, perderán esa conexión directa con su creador y formarán parte del pensamiento colectivo. Los nuevos artistas serán todos aquellos que logren sensibilizarse y hacer un estudio introspectivo de sus personas; serán todas esas personas que logren plasmar lo que sienten de manera auténtica. Hoy usted ha cambiado el mundo, ha eliminado las barreras que lo limitaban a usted mismo y al resto, le ha dado libertad a la sociedad; libertad de expresarse, libertad de reaccionar, libertad de opinar; le ha regalado a la sociedad la oportunidad de formar parte de esa revolución; de ese movimiento. Usted les ha abierto las puertas, ellos decidirán si atravesarlas o no. Universalia N° 30 | enero 2010 09 10 La perseverancia de Javacheff Fernando Torre Trabajo presentado en el Curso DAP-427 “Prácticas surrealistas en el arte de hoy” Prof. Gioia Kinzbruner. Trimestre enero-marzo 2009 Universalia N° 30 | enero 2010 “The Gates, en Central Park, tardando 26 años en hacerse, milla tras milla de tela ondeante, es la obra de arte más grande desde la esfinge.” Mark Stevens et al. Cuando una obra de tal magnitud se hace luego de 26 años, y se hace sin ganar un solo centavo en el proceso, sólo hay una palabra para describirlo: venerable. Claro, muchas personas inmediatamente dirían que las obras de Christo y Jeanne-Claude Javacheff lo último que merecen es veneración. Sin embargo, muchas obras diseñadas para ser temporales, frecuentemente, reciben protestas de este tipo. Tomemos un ejemplo histórico: la Torre Eiffel. Fue considerada tan horrenda cuando se estaba construyendo, que 300 artistas escribieron en su contra para evitar que fuera erigida (“Eiffel Tower”, 1997-2008). No obstante, la construyeron perfectamente conscientes de que se desmantelaría al cumplirse el plazo. El hecho de que luego no la desmantelaran según el plan, es otra historia. Entonces, si no podemos decir que sus obras son horrendas, ¿por qué sí venerables? El mundo moderno está definido sobre la base de que todo se puede medir en tiempo y dinero; si algo vale demasiado tiempo o toma demasiado dinero no vale la pena hacerlo. El hecho de que Christo y Jeanne-Claude alguna vez lograron realizar siquiera una obra es un desafío a esa definición. Tiempo Probablemente ningún artista moderno ha tenido que esperar tanto tiempo para realizar sus obras como Christo y Jean-Claude. Según Jok Church, una de las obras que más tardó en realizarse fue: el Reichstag recubierto; requirió de 34 años de permisología antes de poder empezarse. Estos tiempos ya son comparables, no con lo que le ha tomado a otros artistas realizar su obra, sino con la duración misma de obras mayores como murales, esculturas y edificios. Es decir, que desde que ellos conciben una de sus ideas, hasta que por fin la logran hacer, suceden tantas cosas como: edificios erigidos y destruidos, países divididos y unificados, personas que han vivido su vida entera… y aún no logran ver realizada la obra. Pero, aún así Christo y Jean-Claude persisten. La Valley Curtain fue inspirada por el muro de Berlín ([charla], 2009), pero no pudo ser realizada sino hasta después de la caída de éste. Si hay un tiempo más impresionante que aquel que da inicio a la obra, es la duración de la obra en sí. Las obras de Christo y Jeanne-Claude son realizadas a una velocidad sin precedentes. La Torre Eiffel necesitó dos años de trámite y dos años de construcción. Cubrir el Pont Neuf requirió de nueve años de trámites, ¡y fue realizado en seis días! Envolver el Reichstag requirió 34 años de permisología; ¡se hizo en siete días! (según “Christo and Jeanne-Claude in the Vogel Collection”, 2002) ¿Y qué hacen después de este monumental esfuerzo? ¡Lo desmantelan al cabo de dos semanas! Su obra más perdurable, The Gates, fue desinstalada luego de 16 días. Si eso no es venerable, por lo menos lo es, el hecho de que las obras son removidas tan rápido, que nadie lo ve. No existen fotos del proceso de desmontaje para ninguna obra, ni siquiera Surrounded Islands, pese a que la tela se colocó sobre objetos de escala geográfica en el centro de una ciudad. Universalia N° 30 | enero 2010 N° 3 11 12 Universalia N° 30 | enero 2010 Dinero Mensaje Cuando Christo salió de Bulgaria, tenía sólo 200 dólares: no empezó con una gran fortuna ([charla], 2009). JeanneClaude tampoco es precisamente una mujer rica. En desacuerdo con la costumbre ejercida por algunos artistas que recibían dinero de mecenas, la iglesia, la corte, etc, ellos no aceptan ningún tipo de financiamiento para sus obras (Church, 2009). Y al contrario de muchos artistas contemporáneos tampoco las venden. ¿Entonces, cómo logran pagar obras de escala geográfica? Y aún así, entre sus obras hay escondido un mensaje profundo. Un mensaje que ni siquiera ellos mismos quieren reconocer. “Su primera doctrina es la libertad” Marilyn Stokstad et al. Según ellos mismos, hacen sus obras solamente por la alegría que les trae crear belleza. Pero he aquí su mensaje: ¡las personas deberían crear obras puramente por sentir esta alegría! No por dinero, ni porque se los pidan, ni siquiera para dejar una huella en la historia del arte. El arte existe simplemente porque es bello, y haber creado esta belleza debería ser suficiente. No importa que la obra apenas dure veintiocho horas antes de ser destruida por el viento ([charla], 2009). Importa que se hizo el esfuerzo de hacerla realidad. Dado el tiempo y el dinero que requieren sus obras, también se puede decir que el mensaje es: nunca se rindan. No importa cuánto tiempo tome, no importa qué haya que hacer para recaudar el dinero, no abandones tus proyectos. Siempre habrá una forma de realizarlos sin poner en riesgo los principios fundamentales del mismo. Y, ¿quién sabe? Tal vez, algún día, estos monumentos a la belleza y la perseverancia serán reconocidos como símbolos, al grado que se considera hoy la Torre Eiffel… con suerte, sin tener que romper el plan original. Todos los trabajos son financiados por la venta de lo que ellos han llamado “obras preparatorias”. Para financiar The Gates, Christo trabajó 17 horas al día, prácticamente sin pausa para comer, todos los días hasta haber producido suficientes bocetos preliminares que ilustraban cómo iba a verse el proyecto una vez culminado. Las obras se venden según el tamaño del lienzo. Sólo en una ocasión han aceptado que el comprador pusiera el precio, para vender una de sus obras de 1955. Pese a estas restricciones autoimpuestas, logran armar sus obras en tiempos récord, logran pagarles a todos los trabajadores que se ofrecen para montarla, y logran desmontarla sin que nadie se dé cuenta de cuándo ocurrió. Si esto no es venerable, no sé qué lo será. “Todos nuestros p r o y e c t o s s o n absolutamente irracionales sin ninguna justificación de existir.” Christo, tal y como fue citado por Cathy Newman Referencia: Charla “El misterio de las cosas” Prof. Ina Bainova, 27 de marzo de 2009, Sala Horowitz, Biblioteca USB. Universalia 30 | 09-09 Universalia N° 30N°| enero 2010 . 13 17 14 Universalia N° 30 | enero 2010 Dalí: ¿Qué hay detrás de la ventana? N° Estudio antropológico del fenómeno surrealista 4 Marly Pérez Est. Ing. de Producción Trabajo presentado en el curso DAP 426 “¿Arte o Artefacto? Aproximaciones a la Antropología del Arte” de la Prof. Magdalena Antczak El hombre desde sus inicios ha ideado diversas maneras para expresarse. Las formas, las líneas y los colores, fueron las primeras herramientas de comunicación. Con el paso del tiempo, el desarrollo de la sociedad generó millones de métodos para hacer posible el intercambio de ideas y de emociones. Sin embargo, hoy, siglos más tarde, seguimos empleando las líneas y las formas como lenguaje. El presente ensayo tiene como objetivo fundamental hacer un estudio antropológico de las obras del pintor surrealista Salvador Dalí. La visión antropológica del surrealismo consiste en la evaluación del arte como un fenómeno “raro” que es desconocido, el cual sólo podrá ser percibido si el espectador logra dejar a un lado la estética y se concentra en conocer el contenido de las obras. Universalia N° 30 | enero 2010 15 16 El surrealismo utilizaba imágenes desvirtuadas para expresar sus emociones, las cuales nunca seguían un razonamiento lógico, los trazos se extendían en el lienzo de manera elocuente y dispareja. Las formas se mezclaban con lo que se escondía en la memoria de los artistas. De esta manera, se hizo quebrar la estética y la vieja escuela del arte. En este rompimiento, el contenido de las obras se vuelve lo más importante para los artistas al momento de realizar sus trabajos. El surrealismo se convierte en una manera “diferente” de expresar. Es por ello que nos preguntamos ¿Qué hay detrás de la ventana en las obras de Dalí? De esta manera, el siguiente estudio antropológico abordará el arte como como un fenómeno “raro” empleado para comunicar. En Descharnes y Néret (1994, 16) Dalí responde a la siguiente pregunta: ¿Por qué le pusieron el nombre de Salvador?, diciendo, “El motivo es evidente: Porque había sido elegido para ser un Salvador, para salvar la pintura de la mortal amenaza del arte abstracto, del surrealismo académico, del dadaísmo y de todos los anárquicos ismos restantes.” venir. (...) Esta nueva alianza (...) ha dado lugar, en Parade a una especie de surrealismo, que considero el punto de partida para toda una serie de manifestaciones del Espíritu Nuevo que se está haciendo sentir hoy y que sin duda atraerá a nuestras mejores mentes. Podemos esperar que provoque cambios profundos en nuestras artes y costumbres a través de la alegría universal, pues es sencillamente natural, después de todo, que éstas lleven el mismo paso que el progreso científico e industrial.” El surrealismo como simbolismo expresivo Así pues, los objetos funcionan como expresiones metafóricas de las culturas. Prown (1991, 154) plantea que las obras de arte son pintadas o talladas, como la poesía y novelas son escritas, para comunicar algo. Si una obra de arte es metafórica, y a menudo lo es, por lo general, intencionalmente. De acuerdo a los argumentos de Prown (1991, 152), este tipo de obra funciona como pruebas culturales, que usualmente se refleja en las sociedades, de la misma manera que lo hace la literatura, como expresiones conscientes de las creencias de un grupo social, que bien puede compartir alguno o varios intereses. Según Wikipedia El Surrealismo (en francés: surréalisme; sur [sobre, por encima] más réalisme [realismo]) es un movimiento artístico y literario surgido en Francia a partir del dadaísmo, en el primer cuarto del siglo XX en torno a la personalidad de este poeta. Buscaba descubrir una verdad, con escrituras automáticas, sin correcciones racionales. La misma Wikipedia menciona que los términos surrealismo y surrealista proceden de Apollinaire, quien los acuñó en 1917. En el programa de mano que escribió para el musical Parade (mayo de 1917) afirma que sus autores han conseguido: “Una alianza entre la pintura y la danza, entre las artes plásticas y las miméticas, que es el heraldo de un arte más amplio aún por Universalia N° 30 | enero 2010 La palabra surrealista aparece en el subtítulo de Las tetas de Tiresias (drama surrealista), en junio de 1917, para referirse a la reproducción creativa de un objeto, que lo transforma y enriquece. Como escribe Apollinaire en el prefacio al drama, “Cuando el hombre quiso imitar la acción de andar, creó la rueda, que no se parece a una pierna. Del mismo modo ha creado, inconscientemente, el surrealismo... Después de todo, el escenario no se parece a la vida que representa más que una rueda a una pierna”. Hegel expone que las obras de arte pertenecen a la esfera del Espíritu Absoluto, la dimensión donde habitan el arte, la religión y la filosofía, mientras que los demás artefactos, son parte de lo que él llama la Prosa del Mundo (Hegel en Danto 1989:23). Este Espíritu Absoluto es aquello que Talcott Parsons (1992 en Tanner 1992:174) definió como Simbolismo Expresivo: “Un símbolo expresivo es cualquier acto u objeto que representa un sentimiento. [...Un símbolo] mediante el cual se incluye el componente afectivo en la interacción”. Con respecto a las obras de arte, Talcott Parsons (1992 en Tanner 1992:175) dijo: “El surgimiento de la obra de arte y del artista es una función del nivel de diferenciación que se ha llevado a cabo en un sistema social, con respecto a la simbolización expresiva”. En general, el arte como simbolismo expresivo es empleado como un gran canal de comunicación entre los individuos donde los pinceles y los colores forman parte de un lenguaje creado para expresar visualmente sus ideas, valores y/o experiencias. El surrealismo no escapa de esto. De acuerdo a Redfield (1971, 44), por mucha gente que veamos pintando o haciendo esculturas que representan la vida familiar, es una manera, intensificada y libre, de tener contacto usual con las experiencias humanas. Incluso, cuando la estética es apreciada, los artistas apoyan la experiencia de crear del ser humano y le agregan su toque de calidad y placer. Gracq (1991) en Breton (1991, 17) plantea que: “Un conjunto surrealista ideal se compone, aparte de su masa central, de astros a veces a grandes dimensiones- que ha desviado su órbita y que navegan más o menos junto a él, y también de alguno de esos singulares desechos celestes, mal pulidos por la gravitación, angulosos y más rugosos que la escoria del hierro, que nos han revelado las sondas galácticas. Especie de saldos en el mercadillo astral, son los objetos extraños-, objetos mágicos-, -objetos de funcionamiento simbólico-, que acuden a coser, en los márgenes del surrealismo, el Mundo del arte al forro a veces reluciente del mundo tal y como es”. Descharnes y Néret (1994, 76) en su obra “Salvador Dalí” consideran que “no se pueden dejar de lado los estados de confusión psíquica por los que ha pasado Dalí, y que él mismo ha revelado con placer, si se pretende descifrar sus cuadros, puesto que él no ha inventado nada en ellos; más bien traduce y transporta fielmente a ellos todo aquello que le envía su memoria.” El surrealismo a través de la ventana El surrealismo aparece impregnado de realidades subjetivas que desconcentran a quien lo percibe. Es una mezcla desenfrenada de realidad amorfa y pincelada entre líneas usualmente disparejas y encadenadas a la verdad que el autor desea expresar-. El surrealismo emplea las metáforas como su mejor arma. De acuerdo a Fernández (1971,56) “La metáfora está definida por un signo, una combinación de imagen e idea localizada entre la percepción y la concepción, entre la señal y el signo. Una señal es una percepción que contiene algún tipo de interacción.” Redfield (1971, 46) plantea la incógnita de cómo podemos trascender entre el significado y la estética de una obra de arte, y es allí donde cita al famoso filosofo español Ortega y Gasset, quien dice que “el arte es un jardín, visto a través de una ventana.” ¿Qué es lo que hay detrás de la ventana de un artista surrealista? En el caso de Salvador Dalí, el mismo planteaba que: “Siendo como soy el más generoso de los pintores, que siempre invitó a su mesa y deleitó a nuestra época con exquisitos manjares… en la tierra, nunca supe lo que hacía, pero siempre fui perfectamente consciente de lo que comía”. Tal y como lo expone Ortega y Gasset (1956, en Redfield 1971, 46) no todas las personas son capaces de ajustar su Universalia N° 30 | enero 2010 17 18 Universalia N° 30 | enero 2010 percepción al marco de la ventana o al jardín que es la obra de arte. De acuerdo al ejemplo que menciona Redfield (1971, 47), en el arte primitivo, no podemos ver el jardín, ya que nunca lo hemos visitado. Es necesario, entonces, que el observador realice el trabajo de adaptar su percepción al momento de contemplar la obra, ya que la misma puede estar sumergida en un sistema de ideas y sentimientos que (a simple vista) son desconocidos para él. Para muchos, el jardín que plantea Ortega y Gasset estará ausente en el surrealismo o, por lo menos, no estará claro. Las obras de Salvador Dalí están impregnadas de relojes derretidos y de figuras que dan paso a un viaje por el mundo de la creatividad del observador. Estás obras traen consigo un mensaje que si bien menciono el artista, no estaba claro para él, no significa que no esté presente en sus trabajos. Tal y como plantea Redfield (1971, 56), no somos filósofos ni estetas para juzgar una obra de arte. El arte en estos casos, se encuentra reflejado en el simbolismo expresivo que poseen las obras, y en el juego entre metáforas y realidad que le genera el propio autor. Si bien es cierto que no podemos calificar al arte surrealista de “bonito” o “feo” debemos tener muy presente cual es el mensaje oculto que hay detrás de cada uno de sus elementos. La estética pasa a formar parte de un segundo plano, donde el primer plano está dominado, entonces, por el contenido y el mensaje que se quiere dar a las masas mediante las diferentes representaciones. Dalí entre la ventana y el jardín El surrealismo se come a la imaginación, la mastica, la hace y la deshace una y otra vez para dar paso a una obra cargada de ideas. Es un nuevo idioma donde los pies no necesariamente están atados a la tierra, dejando al observador rienda suelta para la creatividad. Este movimiento ofrece, a veces, un mensaje sin contenido o por el Contrario un mensaje cargado de contenido aún sin definir. Pues, bien es cierto que el maestro del surrealismo Salvador Dalí en Descharnes y Néret (1994, 78) una vez planteó: “El que yo no sepa cuál es el significado de mi arte, no quiere decir que mi arte no tenga significado”. Podemos decir que una obra de arte es “horrorosa”, “buena”, “mala”, pero de acuerdo a Redfield (1971, 55), si con lo que estamos diciendo, nos referimos a arte, estamos dentro de nuestro propio camino para descifrar el arte. Según Redfield (1971, 45), “El arte, es un producto público que controla las experiencias con las cualidades personales de los dos, el artista y el observador”. Si bien es cierto que el arte es una expresión de un estilo, el cual es un lenguaje tradicional como cualquier otro lenguaje, en el que las formas y los símbolos son encontrados, las características o cualidades son puestas en primer lugar como lo que sobresale. En Descharnes y Néret Dalí (1994, 98) planteaba que: “Es el buen gusto y solamente el buen gusto, lo que tiene el poder de esterilizar y es siempre, el principal impedimento para la creatividad”... Sin embargo, ¿a qué se refería el artista con buen gusto? El surrealismo aparece como un jardín plasmado de contenido, aunque para muchos incluso algunos artistas surrealistasel mensaje o el jardín del que nos hablaba Ortega y Gasset no esté claro. Descharnes y Néret (1994, 11) plantearon: “Sí Salvador Dalí hubiera venido en la época del Renacimiento, le hubieran reconocido su genialidad, y tal vez incluso la hubieran considerado normal. Pero, en nuestro tiempo, que él mismo califica de idiotizante-, él es la provocación viviente. Aun hoy, cuando se le considera uno de los grandes del arte moderno, en el rango que ocupan Pablo Picasso, Henri Matisse, Marcel Duchamp y Kasimir Malevitsch, y cuenta con Universalia N° 30 | enero 2010 19 20 La simpatía de la inmensa mayoría, es difícil entender que incluso entre los intelectualespueda seguir desencadenando tal dosis de provocación y que siga existiendo la tendencia de declararlo loco de remate. Tal vez porque se tiende, como en el caso del mismo Leonardo Da Vinci, a alejar la fuerza del espejo sostenido ante uno mismo. Es suficiente con escuchar las propias palabras de Dalí: La única diferencia entre un loco y yo, es que yo no estoy loco. De la misma manera certera es su aseveración de: La diferencia entre los surrealistas y yo, es que yo soy surrealista”. De acuerdo a Breton (1991, 23), cuanto más alejadas estén de la realidad los términos que la imagen trae a colación, más bella es la imagen. “¿Cómo pretenden que nos contentemos con la turbación pasajera que nos procura tal o cual obra de arte? Ninguna obra de arte resiste ante nuestro primitivismo integral… Así, me resulta imposible considerar un cuadro de forma distinta a una ventana ante la cual mi primera preocupación consiste en saber a dónde da, y nada hay que me guste tanto como lo que se extiende ante mis ojos hasta perderse la vista.” Es claro que las líneas disparejas saltan a la vista del observador en las obras de Dalí. En sus trabajos Dalí también muestra sus miedos y sus ansiedades y las paradojas que rodeaban el tema de la religión y del espacio tiempo. De acuerdo a las anotaciones de Descharnes y Néret (1994,145), precisamente en el momento en que Dalí se encontraba trabajando en el cuadro titulado Madre, el artista encuentra una litografía en color de tema religioso, sobre la que escribe: “A veces escupo por placer sobre el retrato de mi Madre”. Según Descharnes y Néret. (1994,145), “el justifica esta acción, que es totalmente psicoanalítica, pues se puede amar a una madre desde lo más profundo del corazón y al mismo tiempo soñar con escupirla, sí, incluso hay religiones en las cuales la saliva es un símbolo digno de veneración”. En el mismo momento que Dalí está pintando El enigma del deseo comienza a trabajar en El gran masturbador inspirado por una cromolitografía de fin de siglo que mostraba una mujer aspirando el aroma de un lirio. Descharnes y Néret (1994,148) nos comentan: “Bajo el dictado de los pinceles de Dalí, el lirio sobre el que la mujer inclina su nariz y su boca, desaparece. Lo que entonces tenía más preocupado a Dalí y que es el tema de todas sus obras de aquella época, puede expresarse acertadamente con el concepto ansiedad.” Conclusiones Universalia N° 30 | enero 2010 Salvador Dalí un fenómeno de época, “alguien que supo hacer de sí mismo un personaje con papel estelar” según Descharnes y Néret (1991, 11). Dalí aparece como un arquitecto de metáforas que se abren paso entre la vieja escuela del arte que estaba dominada por las líneas rectas y los retratos perfectos. Dalí es para muchos, uno de los mayores artistas representativos del surrealismo, donde según el mismo, no se inventa nada, sólo se recurre a las imágenes que están dentro de la propia memoria. De acuerdo a la visión antropológica el jardín de Dalí está cargado de imágenes que nos desvían a otros tiempos y a un mundo donde sólo el observador es capaz de aterrizar si deja a un lado el primitivismo integral del que hablaba André Breton. Para poder observar el jardín de la manera que nos invita el estudio antropológico es indispensable antes de adentrarse dentro de la ventana en la búsqueda de un jardín desconocido, enamorarse primero de su marco, para luego ver más allá de él, hasta impregnarse con la vista, la cual siempre estará esperando por nosotros. Referencias Bibliográficas Breton André (1991). Breton y el surrealismo. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Danto A. C. (1989) Artifact and Art. En Art/artifact: African Art in Anthropology Collection. Pp. 18-32. The Center for African Art and Prestel Verlag. Descharnes Robert y Gilles Néret (1994). Salvador Dalí. La obra pictórica. Editorial Benedikt Taschen. Fernández-Ch., P. (1999). La afectividad colectiva. Barcelona: Taurus. Capítulos: Introducción y La colectividad afectiva. Prown, J.D. (1991). On the “art” in artefacts. En Living in a material world: Canadians and American Approaches to the material Culture. Editado por G.L. Pocius. Pp. 144-155. Social and Economic Papers 19. Memorial University of Newfoundland . Redfield, Robert. (1971). Art and Icon. En Antropology and Art: Readings in crosscultural Aestheties. Editado por C.M.Otten pp. 39-65. Austin: Texas sourcebooks. Tanner J. J. (1992) Art as Expressive Symbolism: Civic Portraits in Classical Athens. Cambridge Archaeological Journal 2:2. Universalia N° 30 | enero 2010 21 22 C o n c u r s o Universalia N° 30 | enero 2010 C u e n t O Veredicto 2009 José Santos Urriola El jurado calificador del Concurso de Cuentos José Santos Urriola del Decanato de Estudios Generales, profesores Rafael Martínez, Violeta Rojo y Alfredo Rosas, luego de leer y evaluar los trabajos consignados por los estudiantes, acuerda por unanimidad: Otorgar el Primer Premio al cuento titulado “Eugenia y los cuadros”, presentado por Elena Cristina Mendoza, mirada profunda a los conflictos de la adolescencia, por su límpida narrativa en la que se une la frescura y encanto a una sutil estructura experimental. Otorgar el Segundo Premio al cuento titulado “Orioko Udala, presentado Daniel Ocando, cuento con reminiscencias de lo fantástico y lo onírico, narrado de una manera compleja en la que se unen distintas realidades, naciones, culturas y personajes. Declarar DESIERTO el Tercer Premio. En Sartenejas, a los cuatro días del mes de mayo de 2009. Rafael Martínez Alfredo Rosas Violeta Rojo Universalia N° 30 | enero 2010 23 N° 5 24 Universalia N° 30 | enero 2010 Orioko Udala Daniel Ocando Est. Ingeniería Electrónica En la casa de mi abuelo hay un cuadro. Está colgado en la pared de la sala, detrás del sofá de cuero negro. Suelo quedarme dormido en ese sofá. Justo antes de cerrar los ojos le doy un último vistazo al cuadro. Mi último contacto con la realidad que me circunda, la soledad que me rodea. Orioko Udala es un pequeño pueblo pesquero ubicado en el país vasco. Dicen que somos de los pescadores más hábiles de Europa. Otro año más, otra salida más, otra matanza más. Todos los años salen del puerto de Orio unos veinte barcos a cazar ballenas. En búsqueda del aceite de ballena, el preciado “sain”. Posiblemente pasemos el invierno en tierras lejanas este año. Algunas veces me embarga una ligera sensación de melancolía cuando zarpamos, ¿volveremos? Debe ser la nostalgia por el terruño. Otras veces siento un gran vacío en mí, ¿para qué volver? La verdad es que no tengo ninguna buena razón para regresar. Mi familia murió en un incendio hace ya tres años. Tres años consecutivos me he embarcado con estos rudos pescadores hacia la bahía de Gran Baya, ¿estaré huyendo de algo? La caza de ballenas no es tarea fácil. Se necesitan cerca de una veintena de hombres para matar a tan imponentes animales. Es un trabajo verdaderamente exhaustivo, hay que tener un brazo fuerte e incansable. Los espartanos hubiesen sido grandes cazadores de ballenas. “Mi escudo, mi espada y mi lanza son mis únicos tesoros”. La espada y la lanza Universalia N° 30 | enero 2010 25 serían bastante útiles, el escudo estaría demás. Los días en altamar han sido largos y ociosos. Hemos tenido suerte, el océano ha estado apacible, los vientos han sido favorables. Las noches son casi siempre muy tranquilas en altamar, en ningún otro lugar pueden divisarse tantas estrellas. Muchos de los pescadores pasan el tiempo dibujando animales y objetos en la bóveda celeste. Desde hace unos años no puedo ver al cielo de esa forma. Los recuerdos me persiguen, me agobian, me duelen. Mis dos hijas tenían nombres de constelaciones, Paloma y Andrómeda. Mi esposa se llamaba Adhara. Mis padres siempre se opusieron a que mis hijas no llevaran unos bellos nombres vascos. Me pregunto si mis hijas y mi esposa estarán en alguno de esos astros celestiales. Atentas a mis acciones, preocupadas por el futuro que me depara. 26 Un día como cualquier otro, encontré a un hombre como cualquier otro. No lo había visto antes, o por lo menos no me había percatado de su existencia. Somos muchos pescadores, la verdad no sabría decir cuántos somos. Era un individuo que parecía invadido por una tristeza muy profunda. Su cara, y sobre todo sus grandes ojos azules, expresaban un dolor muy grande. Como al borde del llanto. Aquel estado de zozobra solo podía significar una cosa: el pobre Aingeru también había perdido a algún ser querido en aquel fatal incendio. Nunca le pregunte, no tuve el valor. Un incendio puede congelar tu corazón para siempre. Las llamas enfrían tu alma, perturban tu espíritu. Sofá de cuero negro, cuadro de un grupo de pescadores terminando su faena bajo un hermoso atardecer, ¿dónde estoy? Universalia N° 30 | enero 2010 Supongo que sigo en casa de mi abuelo. ¿Cuánto tiempo habré dormido, qué habré soñado? La verdad casi nunca recuerdo mis sueños. Por lo general lo único que puedo recordar son mis pesadillas. A lo largo del día hay momentos donde queremos estar solos. Hay tres, cuatro momentos del día donde podemos sentarnos a reflexionar. Algunas veces surgen buenas ideas, reflexiones de verdad interesantes. Pero la mayoría se pierde. Nadie se sienta a escribirlas, recordarlas. El cuarto de mi abuelo es un lugar verdaderamente imponente de la casa. Es realmente espacioso. Hay una cama de caoba negra, el colchón es sencillamente demasiado cómodo para ser real, y siempre está debidamente envuelto bajo muchas sábanas. Siempre blancas, siempre inmaculadas. En el cuarto no hay un televisor, mi abuelo dice que esos aparatos hacen a la gente más bruta. Cómo si eso fuese posible. Sobre la mesita de noche hay un adorno verdaderamente peculiar. Mi pasión por el senderismo me ha hecho viajar a muchas partes del mundo, entre ellas este remoto pueblo al norte de España. Un compañero de trabajo me enseñó unas fotos maravillosas. Mostraban un paisaje espléndido, montaña y costa, azul y verde. Así que después de un exhaustivo recorrido por el ciberespacio, motivada por una inspiradora descripción de una página Web, compré un boleto para España. Y aquí me encuentro, en Orio, a 16km. De Donostia, Aproximadamente a seis horas de mi destino final: San Sebastián. Pocos amaneceres son tan espectaculares como el que tuve la fortuna de ver hoy, cuando salí de Orio. El pueblo se llena de colores que nunca había visto, Las montañas resplandecen a lo lejos, la bahía es apacible y revitalizante. Bien avanzada la mañana los colores se van mezclando quedando dos, los dos colores de esta hermosa tierra, azul y verde. Quisiera poder ver con mis propios ojos uno de los secretos que sólo conocen los pescadores de esta zona costera: las calas salvajes. El lugar perfecto para meditar, para encontrarse a una misma, para aprovechar la soledad que te rodea. La mayoría de mi recorrido ha estado caracterizado por la ausencia de civilización. Aunque de vez en cuando se puede ver entre los acantilados una que otra obra hidráulica destinada a suministrar agua potable a los distintos pueblos de la zona. Una paz que parece inquebrantable invade este lugar. A lo lejos, bastante cerca de la costa puedo ver un pequeño barco pesquero. Creo que robaron mi cámara en el aeropuerto. 27 Me despierto. Escucho ruidos en el piso de debajo de la cama. Todavía estoy acostado en la cama. Sobre la mesita de noche sigue la figurilla del pequeño barco pesquero. Mi abuelo debe haber llegado, junto con mis padres. Pronto me llamarán a comer. No puedo recordar lo que sueño, ellos nunca cuentan los suyos, será una cena callada. Universalia N° 30 | enero 2010 28 Universalia N° 30 | enero 2010 Concurso Poesía Iraset Páez Urdaneta VEREDICTO 2009 El Jurado Calificador del premio Iraset Páez Urdaneta integrado por los profesores Claudia Cavallín, Pausides González y Jorge Villota; y reunido en la ciudad de Caracas el día 05 de mayo del corriente, decidió, de forma unánime, entregar el Primer Premio de esta distinción al poema "Afixia", escrito Glebys González estudiante de Ingeniería de Computación, al considerar que en sus líneas se evidencia el talento de un novel poeta capaz de combinar hábilmente las imágenes y el sentido, al punto de sugerir un juego de posibilidades y múltiples infinitas a partir de unas breves líneas. El impecable uso de la palabra y la complejidad de su dimensión poética, lo hacen merecedor del máximo reconocimiento. De igual forma, el Jurado Calificador quiere destacar dos Menciones Honoríficas. La primera de ellas, se le concede al poema sin título presentado por Marly Pérez estudiante de Ingeniería de Producción, por el planteamiento de un tema diferente a los abordados por los otros concursantes, así como el tratamiento dinámico de las metáforas. La segunda mención de honor, corresponde al poema "Tiritando", escrito por Pedro Deniz estudiante de Ingeniería de Computación, el cual resalta por su sonoridad, unida al poder semántico de la palabra, y se destaca por encima del resto de la obra presentada por el mismo autor. Además, quisiéramos subrayar la valiosa participación de los demás concursantes, quienes demostraron su dedicación a la escritura y se atrevieron a revelar su sensibilidad poética. Por último, el Jurado Calificador invita a todos los participantes a un encuentro/ taller de poesía el lunes 11 de mayo de 2009, a las dos de la tarde, en el Edificio de Estudios Generales, Tercer piso, con la finalidad de platicar ampliamente sobre la obra poética presentada. Sin otro particular, suscribimos el presente Veredicto: Claudia Cavallín Pausides González Jorge Villota Universalia N° 30 | enero 2010 29 Tiritando Tirita el títere y tira la tirita el titiritero el primero con rostro de carne y piel de madera vive una vida que no es suya y el segundo con cuerpo de carne y corazón de madera juega a las parcas cuyos hilos ajusta Tiritando de viejo es titiritero de dedos enfermos El titiritero de torpes movimientos parece recordar por bondad y olvidar por mera maldad que del abrigo de su corazón sus títeres no pueden gozar y tienen frío lo dicen sus tiritas que tiritan. 30 Y es recién ahora que entiendo que las tiritas son del titiritero Asfixia Acaricia y envuelve el violeta que te mancha al salir pesado y diluido aplasta y envenena tu delgada garganta. Calor y aire se abren paso dejando caer las luciérnagas que lloras y que soy yo quien tirita y no por miedo sino del frío que ahora es hielo. Pedro Deniz Est. Ing. De Computación Universalia N° 30 | enero 2010 Glebys González Est. Ing. De Computación Me despierto con un revólver entre las piernas La infusión de manzanilla ya no sutura mis párpados Las batallas se debaten ocho centímetros más abajo de mi ombligo Despertarse es un oficio sin remuneración alguna Hay un arsenal de transatlánticos debatiéndose por emprender Viajes a través de mi garganta Hace falta un picahielo para desmembrar a la memoria El recuerdo es el rifle más potente de esta era. Todas las mañanas (Quiero atragantarme de sueño) Ruedo calles abajo entre los escombros del pasado Me hago y me deshago (Como se me da la gana) Mi cerebro es una máquina del tiempo que me precipita a millones De reminiscencias por minuto. Recatados colores se pelean por rellenar los estambres Dentro de los pasillos de mi cabeza No disfruto de las plataformas verticales Ni de las banderas floreadas a catorce metros del piso Mi fantasma es un compás sin brújula Que se disfraza de dinosaurio Bienaventurado el que camina sin tres kilos de razones Guindadas a los costados. Mi cama es una escopeta que me sonríe Cuando cierro los ojos para atrapar un sueño Hay un cometa enterrado en mi espalda Que se empeña en alejar mis pies del suelo. /Es tiempo de correr/ /en zig/ /zag/ Hasta degollar nuestras miradas con los espejos. Sin Título No he visto al primer valiente que se atreva a entrar a la ducha con su mejor corbata /Es tiempo de correr/ /en zig/ /zag/ En época de guerra hay que alejarse los fusiles de la sien No basta con mirar hacia afuera Hay que aprender a leer con los parpados cerrados Y las tripas ensangrentadas entre las manos (Sobre todo cuando se es el único soldado) He decidido dejar mi corazón en casa No más guerras ni campos de batalla entre el corazón y el pecho. 31 Marly Pérez Est. Ing. de Producción Universalia N° 30 | enero 2010 32 Universalia N° 30 | enero 2010 Concurso Serrano Poncela Mejor Trabajo Escrito Final de Estudios Generales VEREDICTO 2009 Nosotros, los abajo firmantes, Profesora Mariella Aita, Profesora Daniuska González y Profesor Orlando Marín, jurados de este Concurso, hemos acordado por unanimidad otorgar: Segundo Premio: “¿Es la creación musical un acto consciente?”, de Bernardo Zubillaga, por lograr un acertado vínculo entre la reflexión y el uso del lenguaje, objetivos fundamentales de un trabajo de Estudios Generales. Este ensayo presenta a lo largo de su ejecución una cierta coherencia de pensamiento y el contenido deja expuestas las divergencias que existen en la apreciación de la creación artística en relación con la conciencia. En último término, el papel de la conciencia se confronta, finalmente, con valoraciones éticas-religiosas, lo cual construye una mirada novedosa sobre el tema. Primer Premio: “El decir implícito y la diversidad de sus modos”, de Daniel E. Mata. Por su alta factura, tanto crítica como imaginativa, este trabajo puede ser considerado como meritorio del primer premio por la originalidad con que se establecen los nexos entre el contenido de la disciplina y el proceso de la captación de su significado. Sin perder de vista la rigurosidad de la indagación, el estudiante conduce al lector por una narración que pudiera catalogarse como poseedora de un valor literario. Asimismo, la frescura con la cual captó terminologías e ideas complejas, convierte en amena, didáctica y enriquecedora su propuesta. 33 Dado en Sartenejas, martes 5 de mayo de 2009 Prof. Mariella Aita Prof. Daniuska González Prof. Orlando Marín “El decir implícito y la diversidad de sus modos” de Daniel Mata Se encuentra en la versión digital www.universalia.usb.ve Universalia N° 30 | enero 2010 El decir implícito y la diversidad de sus modos Reflexiones de un aprendiz e iniciación al doble fondo 34 Daniel Enrique Mata Flores Estudiante de Ingeniería Geofísica Trabajo presentado en el Curso IDY-333 “Modos del decir implícito” Prof. Diana Sasso, trimestre enero-marzo 2009 N° 6 Capítulo I De Ducrot y su semántica cognitiva “presupuesta” Siempre debe existir una motivación que nos guíe hacia la consecución de un objetivo. En mi caso, lo confieso, el lenguaje visto como un mecanismo capaz de construir descripciones semánticas, logra impulsar mis sentidos y llevarlos a lugares inimaginables. Uno de ellos, quizás el más inesperado, ha sido, desde el 12 de enero del presente año, el salón 111 del edificio MYS en la Universidad Simón Bolívar. Es difícil imaginar un mundo sin implícitos; el ser humano en sí mismo representa un universo infinito de decires ocultos, que hacen de la comunicación un juego cuya regla principal, por no decir única, consiste en descubrir el doble fondo presente en las ideas de nuestro interlocutor, y refutarlo de la misma manera. Precisamente esta primera reflexión es la que sirve de palanca o trampolín para preguntarse, ¿qué decimos cuando hablamos?, ¿qué dejamos de decir?, o, ¿qué decimos de más? Y es en este punto en el cual el gran Ducrot ofrece una respuesta bastante convincente. En el ámbito personal, nunca me di el tiempo necesario para internalizar de manera responsable algo que está tan a simple vista y que, sin embargo, se nos escapa de las manos. Y ha sido Ducrot, con su noción de presupuesto, quien me ofreció un abanico de opciones, interesantísimas todas, para así entender un poco más lo que sucedía a mi alrededor. El autor antes mencionado introduce los conceptos de afirmación y presuposición, como componentes que constituyen la significación de un enunciado complejo. Además, ofrece un criterio operacional, la transformación de la oración en interrogativa, como complemento útil para determinar, dentro de una oración, lo que se afirma y lo presupuesto. A priori, resulta un poco difícil entender, y hasta cierto punto aceptar (así me sucedió al menos a mí), que la simple respuesta ante un saludo jovial, o una conversación trivial, estuviesen compuestos por: unidades portadoras de significados, afirmaciones/negaciones y presentación de creencias como si fuesen evidentes (presupuestos), pero, aun cuando no resulta obvio que lo hacemos siempre de forma espontánea, natural, es altamente satisfactorio poder concluir de manera expresa y como producto de reflexión propia (aunque guiada) que “Pedro siguió trabajando el viernes”, presupone que “Pedro trabajó antes del viernes” y afirma que trabajó ese mismo día. No obstante, justo cuando ya me sobreponía a la sorpresa producida por la Universalia N° 30 | enero 2010 35 Es importante, o al menos para mí lo fue, tener bastante claro que la sintaxis y la semántica estudian el proceso de la formación de oraciones. Se ocupan, pues, de estudiar el significado de las palabras, y de sus posibles combinaciones. Como yo hubiese dicho, hace algunos años, “su trabajo es velar por el correcto uso de las palabras”. Y es aquí donde me pregunto, ¿existe un correcto uso?, de ser así, ¿qué implica este “correcto” uso? Dejemos, por el momento, esto hasta este punto. Prometo, más adelante, discurrir al respecto. Internándome a fondo en todo este místico camino, me encuentro con la teoría de los actos de habla, según la cual ciertos enunciados lingüísticos sólo tienen sentido en el tipo de “juego” en el que se usan. Tuvo “sentido”, entonces, haber definido hace dos capítulos a la comunicación como un juego. Y aparece, de pronto, un universo muy pequeño de verbos denominados “performativos explícitos”, mediante los cuales, al emplearlos, en ocasiones se hace exactamente lo que se dice. 36 Universalia N° 30 | enero 2010 Y es en este punto, disculpe querido lector, en el que me valgo de toda la autoridad ya empleada, ¿acaso no sin cierto abuso?, en el capítulo anterior para catalogar a Austin como “mi segundo maestro”. Se merece el título, pues fue en contra de todo el pensamiento lingüístico establecido para su época. El positivismo lógico de entonces sostenía que si una oración no era verificable, tal estructura carecía de sentido: el significado lingüístico se medía por el criterio de verificabilidad, se presentaba una correspondencia “lógica” entre las palabras y el mundo. Ante tal “caos inherente a la lógica”, Austin hizo sentir su voz. Primeramente indicando que, a su parecer, la verdad no era el mejor criterio para entender el lenguaje humano (como si, a veces, no prefiriésemos mentir un poco), para luego plantear la existencia de ciertas expresiones “desconcertantes” dentro del lenguaje. De este modo, el “maestro segundo” postula la existencia de dos tipos de enunciados: los constatativos, cuya verdad o falsedad parece indudable y los convierte automáticamente en verificables; y los “performativos” (también conocidos como “realizativos”), que no pueden ser ciertos ni falsos, pero sí pueden salir mal. En la medida en la que estos últimos tengan éxito, el acto será “realizado”, y esto hace “feliz” al performativo explícito; si son desafortunados, el acto se considera “no realizado” y el performativo explícito en cuestión pasa a ser “infeliz”. Ahora, ¿de qué depende, entonces, la “felicidad” o el “carácter afortunado” de un performativo? De que el performativo correspondiente lo use quien deba, como deba, cuando deba y ante quien deba, en las circunstancias que correspondan, en cuyo caso no sólo el performativo resultará “afortunado”, sino que también el acto que el hablante intentaba hacer al emitirlo, habrá sido efectivamente realizado. Ahora que releo mi escrito, me doy cuenta del abuso que he cometido. Me preocupé en demasía por ahondar en la concepción teórica del asunto, olvidando por completo lo más interesante. Hagamos, pues, de esto, un capítulo más “feliz”. Y lo más curioso es, precisamente, percibir la felicidad del enunciado. En este último capítulo he estado hablando de un gran postulado teórico descubierto y formulado por Austin, y concerniente a los performativos explícitos. Pero nunca mencioné cuáles eran, de modo que, para saldar cuentas con el lector y quedar a mano con mi conciencia, los performativos explícitos, tal y como dije anteriormente, son verbos que dicen lo que hace el hablante, al ser usados: juro, prometo, declaro, niego, pido, ordeno, bautizo, entre otros. Entonces, podríamos remontarnos a la Edad Media, y en la corte de un monarca anglosajón se escucha: - ¡Yo te ordeno, Arthur, que obedezcas a mi mandato!, dijo el rey. A lo que el sumiso y desdichado Arthur responde: como usted ordene, mi Lord -. Es este un claro ejemplo de un acto realizado; el performativo ha sido usado por quien debe, el rey, y ha tenido éxito, pues se ajusta al contexto. En contraposición, imaginemos ahora a un vagabundo en una calle oscura, un poco ebrio, quizás, frente a dos perros. Y, de repente, en nuestra alocada aventura imaginaria nuestro borracho les dice a los caninos: - ¡Y los declaro, hip, marido, hip, y mujer!-. No es un ejemplo descabellado, pero, séalo o no, ilustra fielmente cómo un performativo puede llegar a no tener éxito, y desembocar en un acto no realizado, lo que convierte al realizativo en “infeliz”. En este punto me encuentro, cavilando sobre la infelicidad y, qué oportuno, esto me lleva directo a una conferencia personal con mi segundo “maestro”. Solo me resta concluir con una reflexión, bastante pragmática, hecha por Reyes en uno de sus escritos: “aún cuando sabemos que el lenguaje nos viene dado desde fuera, uno de los pocos actos de libertad que se nos permite es usarlo, ya que usándolo hacemos”. Asistamos, pues, a la ansiada conferencia. Universalia N° 30 | enero 2010 37 emoción experimentada al entender lo que Ducrot quería expresar, la cuestión se complicaba un poco, pues el criterio interrogativo trata de manera distinta a los circunstanciales de espacio-tiempo y a los de modo. Pero, en cierta forma, es evidente. O acaso, ¿qué se pone en duda cuando las palabras de alguien están en tela de juicio? En construcciones semánticas más complejas, como las que contienen diversos circunstanciales, resulta difícil distinguir entre lo que se afirma y lo presupuesto. Sin embargo, mis ánimos no decayeron, y en el continuo caminar entre los implícitos me percaté de lo siguiente: la interpretación de algunos presupuestos depende, en gran medida, del verbo empleado para introducir una subordinada que describe un estado de cosas. Así pues, “saber” que alguien vendrá no deja lugar a dudas con respecto a esa venida, a diferencia de “imaginarse” la supuesta venida, que muestra un grado mayor de incertidumbre ante la misma. De igual manera, basándose en toda la argumentación antes expuesta, se puede enunciar lo que Ducrot llama “regla de la negación”, según la cual un enunciado negado debe, al igual que el convertido en interrogación, implicar los mismos presupuestos que el propio enunciado aseverativo. Resulta apasionante pensar en la simple posibilidad de un mundo en el que, afirmando y negando se pueda transmitir un mismo contenido, aunque esté “bajo tierra”. Lo curioso es que ese mundo existe, y lo llamamos “universo de presupuestos”. 38 Sin lugar a dudas me siento atraído por tal universo, antes desconocido para mí, que me ofrece la oportunidad de cuestionar la simplicidad de lo dicho. Es como si, luego de mostrarle a un niño un destornillador, se le animara a construir un automóvil. Ansío poder seguir obteniendo mis “tornillos”, para así ir formando, poco a poco, el auto que me lleve hacia lo inesperado, que dentro de unos pocos días será el sobrentendido. Universalia N° 30 | enero 2010 Capítulo II Sobrentendiendo lo lingüístico y lo retórico Así pues, me encuentro meditabundo ante una inesperada aseveración del gran maestro Ducrot: “la lengua se nos presenta, fundamentalmente, como el lugar del debate y confrontación de las subjetividades”. No cometería sacrilegio, entonces, al concluir que es precisamente lo subjetivo del ser humano lo que brinda ese toque de divinidad a la comunicación. Pero hasta ahora no he sido del todo claro en mi breve exposición. Todo comenzó de la siguiente manera: con el panorama bastante despejado, proveniente del capítulo anterior, me sumerjo con vehemencia en el estudio crítico del sobrentendido. De entrada aseguro que el lenguaje académico empleado por el “maestro” (en lo sucesivo he decidido, de manera un tanto autoritaria y sin previa consulta al lector, emplear este calificativo para referirme a Ducrot) no ayudará, precisamente, a desenmascarar de una vez por todas las ideas expuestas. De este modo empiezo a devorar lo dicho y lo entredicho en la lectura; topándome, sin tener que emplear mucho tiempo en ella, con el primero de unos cuantos enunciados que me hicieron lucubrar sobre ciertos aspectos del lenguaje, del todo desconocidos anteriormente por mí. ¿Cómo es posible determinar con exactitud y precisión el significado de un cierto enunciado, emitido bajo ciertas circunstancias? En efecto, se hace necesario incluir, además de una gama de conocimientos considerados lingüísticos, una serie de “leyes” psicológicas, lógicas o sociológicas, así como extraer información del posible contexto para, con ello, intentar dar un poco de luz a tan suntuoso misterio. O si no, ¿cómo saber si “¡Qué magnífica intervención!”, constituye realmente un comentario elogioso, o es únicamente una manera peyorativa de expresar lo mal que intervino el posible alumno? Sobre este basamento, bastante ambiguo realmente, el “maestro” nos presenta una definición clave que, seguramente, nos permitirá atacar todo este “problema” del lenguaje. Ducrot, (y no utilizo el calificativo esta vez para no presentarlo como omnipotente), postula dos tipos de componentes que aseguran la atribución de significación a un determinado enunciado, dependiendo del contexto en el que se manifieste. Él llama, en primer lugar, “componente lingüístico” a aquel que brinda cierto significado a lo que se dice, independientemente de las circunstancias bajo las cuales se expresa, y, por último, “componente retórico” al que enmarca la enunciación. De este modo, es evidente la manera de operar para determinar lo que se quiere decir con la frase en tal circunstancia y momento. Y de esta forma el “maestro” (esta vez sí es pertinente idealizarlo) introduce el “sobrentendido” como una serie de construcciones, relacionadas con la sintaxis, que se pueden asociar al componente retórico. Asimismo, el enunciado con sobrentendidos siempre posee un “sentido literal”; dicho de manera muy coloquial, el sobrentendido permite anticipar lo dicho, “sin decirlo y al mismo tiempo diciéndolo”. Y esto último provoca gran impacto en mi mente turbada entre implícito e implícito. Los sobrentendidos, pues, y así lo concluyo, se generan a posteriori, cuando el oyente reflexiona acerca del enunciado. Es maravilloso poder ir hilvanando, mentalmente, todo este esquema comunicacional; al hablar, dos personas pueden proferir una serie de afirmaciones y presupuestos, que luego pueden concluir con sobrentendidos. O de manera inversa, el proceso luce, también, interesante. Más interesante aún resulta concluir toda esta reflexión, haciendo la siguiente analogía: si lo afirmado es lo que sostengo como hablante, lo sobrentendido lo que mi oyente debe inferir, y lo presupuesto lo que debe ser común a ambos en el diálogo, entonces, utilizando pronombres, lo presupuesto se nos presenta como propio del “nosotros”, lo afirmado como propio del “yo” y el sobrentendido sería el territorio en manos del “tú”. He salido bien librado de todo este “sobrentendido”, rogando para que los próximos “maestros” no se molesten tanto en adornar sus ideas con abundantes tecnicismos. Siendo honesto, y fiel a la razón, no fue fácil asimilar todo el concepto de sobrentendido, pues al principio a mi mente se le hizo más fácil interrelacionar sobrentendido con presupuesto, obteniendo un híbrido literario del que Ducrot no estaría muy orgulloso. Pero una vez superado el percance, ha sido fascinante descubrir un criterio nuevo. Es uno más de mis “tornillos”; una más de las experiencias que espero seguir cosechando a lo largo de mi transitar entre los implícitos. ¡Y que venga el próximo capítulo! Capítulo III: Pragmática vs. Sintaxis semántica. Felicidad / infelicidad vs. Veracidad / verificabilidad. “Hablar es siempre hacer algo, porque el lenguaje es un comportamiento social”, y bienvenidos a Austin con toda su enmarañada “teoría de la felicidad”. Ni tan absurdo resulta calificar oraciones como afortunadas o desafortunadas; no es que el verbo esté muy contento, o que el complemento esté, definitivamente, pasando por un largo período de depresión. Aunque suene, quizás, un poco irónica mi declaración anterior, vale la pena mencionarla, pues mi primera impresión de Austin y su teoría estuvo bastante cerca de lo dicho anteriormente con respecto al verbo y al complemento. Pero una vez dentro de este mundo de implícitos, todo es posible, o, aún mejor, “impossible is nothing”. Y para, de una vez, ir dando un poco de lógica a mis argumentos, comienzo con mi nuevo esquema lingüístico. Universalia N° 30 | enero 2010 39 Capítulo IV: Conferencia personal con el “maestro” Austin. Lo imposible se ha hecho realidad, el maestro Austin me ha concedido una cita. Y aquí estoy, sentado en el sofá del tiempo, en una lujosa sala de espera, existente únicamente en mi imaginario, disfrutando de un placentero té de adrenalina, regocijándome por el logro, pues sé que cualquiera moriría por estar en mi posición. Se abre, de repente, una puerta y un hombre muy animado me invita a seguir a su “oficina”. Es él, mi maestro. Le explico rápidamente mi odisea por los implícitos, y le manifiesto mi admiración por sus conferencias. De inmediato replica que cualquiera hubiese podido descubrirlo, - Era muy evidente - argumenta, y, agrega que el único mérito de su exposición es “que es verdadera, por lo menos en parte”. Y, a partir de este momento se dio inicio a una cálida y distendida conversación, que se prolongó un buen tiempo. He aquí un pequeño “resumen” de lo dicho. 40 Austin comienza ilustrándome sobre lo que ocurría antes de sus “tiempos”. Me explica que, en tiempos pasados, todo enunciado fáctico podía ser considerado legítimamente como significativo, si y solo si era verificable. “¿Entonces qué sucede con las preguntas y las órdenes, por ejemplo?, ¿Son, acaso, verificables?” pregunto. Y él responde: - Calma pupilo, calma.-, esbozando una sonrisa. Por supuesto que se percató de ello, y es por eso que decidió clasificar al “universo de enunciados”, en dos tipos: los constatativos como aquellos enunciados, verdaderos o falsos, que pueden ser verificados (ya dicho en el capítulo anterior, pero lo comentó en la conversación y sería un abuso no citarlo). Al otro grupo, más interesante a su gusto, le dio una “definición especial”, pero me lo hace saber con cierto tono de picardía, como queriendo dar el dulce poco a poco. Inicia su “exposición” haciéndome pensar en lo siguiente: - Expresar las Universalia N° 30 | enero 2010 palabras- dice es, sin duda, un episodio principal, si no el episodio principal en la realización del acto, cuya realización es también la finalidad que persigue la expresión. Pero dista de ser comúnmente la única cosa necesaria para considerar que el acto se ha llevado a cabo. ¿Me sigues?pregunta, al observar mi cara dubitativa. Contesto: - un poco, maestro, pero continúe, por favor. Muy amablemente ríe, y prosigue: Por ejemplo, a ver si logras visualizarlo pupilo, siempre es necesario que las circunstancias en las cuales las palabras se expresan sean apropiadas, de alguna manera. Además, es necesario que el que habla deba, también, llevar a cabo ciertas “acciones físicas y mentales”, para que todo el asunto tenga sentido. Y fue en ese punto en el cual toda su sabiduría se desplegó sobre mí, recordé el episodio con el amigo pasado de tragos y los caninos, del capítulo anterior, y la idea quedó clara. Todo esto se conecta, obviamente, con los “grados de felicidad” de un realizativo. Y ya iba siguiendo sus pasos. En este contexto pasa, rápidamente, a aclararme las pequeñas dudas sobre los realizativos. Recuerda, los realizativos explícitos, al ser usados, manifiestan lo que el hablante está haciendo. Pero el verbo en sí mismo, como unidad aislada no posee esa propiedad.apunta. Seguimos, pues, reflexionando acerca de muchas cuestiones. Y, de repente, se me ocurre, en un arranque emocional, vociferar: -¡Le prometo maestro, que esta ha sido una de las mejores conversaciones en mi vida!- Él me observa, y pregunta: -¿Acaso, sabes realmente qué es prometer? Yo dudo, él vuelve a reír, y continúa aclarando mis dudas. Y me sorprende entender lo que me dice. Uno de los performativos explícitos más intimidatorios es “prometer”. Prometer me obliga: registra mi adopción espiritual de una “atadura espiritual”. Prometer no es, únicamente, expresar palabras, se trata de un acto interno y espiritual. Particularmente he escuchado, “la palabra empeñada nos obliga”. Nuevo aprendizaje: prometer NO es cosa de niños. Pero prometer no es, precisamente, lo que me trajo hasta aquí. Proseguimos, entonces, con la noción de realizativos y constatativos. O, mejor aún, nos internamos en la teoría de los actos de habla, pero, esta vez, en boca del propio autor. Austin me explica que en su intento de elaborar una lista de realizativos explícitos, se topó con algunos “actos lingüísticos de interés”. Grosso modo, al hablar, el ser humano lleva a cabo simultáneamente estos actos sin percatarse. Se trata, de lo que él llamó “acto locucionario”, “ilocucionario” y “perlocucionario”. Mi interlocutor los define de la manera más sencilla: - Pupilo, el acto locucionario es, simplemente, decir algo. El ilocucionario, la manera en la cual se usa la locución o, dicho de otro modo, lo que en cada caso se hace usando el lenguaje. Y el perlocucionario, el más sencillo y divertido (quizás, hasta cierto punto, perverso), consiste en el efecto de lo que decimos sobre los sentimientos, pensamientos o acciones, en general, aunque no siempre, de quien escuche.- De esta caracterización bastante clara, pude extrapolar y, así, construir el siguiente ejemplo: en una conversación, esto sería posible; (A comenta a B) “y entonces dije” (acto locucionario, solo se transmite una idea). (¡C grita a D!) “¡Sostengo que…! (se usa de una determinada manera el lenguaje, se está sosteniendo una idea o argumento, acto ilocucionario), por último, (E, ensimismado, contesta a F) “me convenciste de…” (F persuadió a E, acto perlocucionario). Los actos de habla, concluye Austin (y yo comparto su enfoque), son las unidades de la comunicación lingüística. Ya pasadas unas cuantas horas ficticias, me despido agradecido de quien, en un rato, pasó a ser objeto de infinita admiración. Universalia N° 30 | enero 2010 41 ¡Gracias a Austin por su tiempo! Gracias a él puedo decir que el acto de habla cuenta como un intento de que el oyente haga lo que se le pide, usando la perlocución, ilocución-locución, como herramientas para lograrlo. Maravillado, el destino me va llevando al final de estos implícitos. Y parece ser Grice, con su modelo de implicaturas, el encargado de cerrar el espectáculo. Capítulo V: La odisea finaliza. El aprendiz llega hasta el “doble fondo” “Si la comunicación es un acto de fe, es un acto de fe en el lenguaje, pero, sobre todo, en el interlocutor”. ¿Cómo no nombrar “maestro” a Grice luego de tan magnífica declaración? Definitivamente, sería una falta de cortesía para con el lector halagar a este autor sin, siquiera, exponer sus ideas. Y, como ha sido demostrado en capítulos anteriores, no me permito tal abuso. Entonces, ¿Qué sigue?, darle rienda suelta a la creatividad, y exponer de la manera más concisa y clara el concepto de implicatura. 42 Todo parte de la idea según la cual, cualquier desconocido nos prestará atención si le dirigimos la palabra. Más aún, nuestro oyente “cooperará” intentando entender lo que le estamos comunicando. Según Grice, esto ocurre porque entre los hablantes “hay un acuerdo previo, tácito, de colaboración, en la tarea de comunicarse” (principio de cooperación). Aceptada la existencia de este principio, existe un significado adicional comunicado por el hablante e inferido por el oyente, definido por el nuevo maestro como “implicatura”. Esta es un tipo de implicación pragmática, que el autor intenta contrastar con las implicaciones lógicas, los entrañamientos y las consecuencias lógicas; estos tipos de implicación, a diferencia de las implicaturas, se infieren exclusivamente del contenido lógico o semántico de una expresión. Y esto se pone cada vez más interesante, pues se guardó lo mejor para el final. Universalia N° 30 | enero 2010 Quiere decir, entonces, que este último “tornillo” depende, únicamente, de los principios que regulan una conversación cualquiera y a los que todos los hablantes obedecemos, aunque no lo sepamos. Para “visualizarlo” (como diría Austin), analicemos este ejemplo: (tomado de Grice) A le pregunta a B qué tal le va a C en su nuevo trabajo, y B responde: Bien, creo; le gusta trabajar allí, y todavía no lo han encarcelado. ¿No suena un poco, “incongruente”? ¡Grice se reiría en nuestras caras! Suponiendo que ambos hablantes no sufren de deficiencias mentales, y que los dos cumplen con el principio de cooperación, entonces B intenta decirle “algo” a A, no de forma directa, sino, más bien, usando un “lenguaje codificado”. La decodificación depende del oyente y, en este caso, resulta más que obvia. En este sentido, Grice describe y explica cómo funciona esta valiosa herramienta. O, quizás, no sea el funcionamiento; el (por ahora) “último maestro” intenta, más bien, explicar cómo surgen estas construcciones lingüísticas, como “nace” una implicatura. Para facilitar tan épica tarea, Grice manifiesta que “cumplir con el principio de cooperación” equivale a obedecer ciertas “máximas”, las cuales comprenden: máximas de cantidad, máximas de cualidad, máximas de relación y máximas de manera. Siendo un poco más precisos, lo que Grice intenta expresar es que cumplir con las máximas equivale a que se diga lo que se deba decir para que la conversación siga progresando y sea informativa, esto incluye que: no hable de más, ni de menos; ¡NO SEA FALSO!, es decir, no diga nada de lo cual dude; no sea incongruente, si está hablando de peras, no mezcle manzanas; y, por último, sea claro, ordenado y poco ambiguo (dejemos la ambigüedad para el arte). Y así, tanto el cumplimiento como la violación de las máximas se transforman en “señales”, que sirven para que el interlocutor que las advierte, busque qué “significan”, sobre todo las violaciones, qué se ha querido decir sin decirlo, sólo enviando una señal para que quien escucha emprenda la búsqueda de la intención comunicativa. ¿Cómo surge, entonces, una implicatura? La implicatura, explica Grice, se produce cuando, el hablante: 1) Obedece las máximas. 2) Parece violarlas, pero no las viola. 3) Tiene que violar alguna, para no violar otra de mayor relevancia para él. 4) Viola una máxima deliberada y abiertamente. Es decir, en cualquier caso empleamos las máximas. Y, volviéndonos un poco más subjetivos, esto siempre ocurre. En nuestra cotidianidad, por lo general usamos implicaturas, de madres a hijos, de hijos a madres. Es una realidad tangible. Y bien, el tren se ha detenido. Pero no me gustaría culminar sin antes decir que, inevitablemente, este tren seguirá su rumbo. La curiosidad por descubrir en lo diario maravillas lingüísticas, interpretar la compleja comunicación humana, conocerme a mí mismo viendo qué y cómo “hacen diciendo” los demás, es un placer que espero poder seguir experimentando. Gracias a esta maravilla de autores que supieron, de la nada, cambiar mi enfoque sobre la comunicación humana. Desde Ducrot, pasando por Reyes, Rabossi, siguiendo hasta Austin y terminando con Grice. No vale la pena establecer jerarquías, todos influyeron de maneras distintas en este extraño, pero productivo, proceso reflexivo. No es mi estilo hacer esto en redacciones, pero la profesora Sasso lo merece. A usted gracias “profe” por saber orientarme en esta dirección. Gran parte de este escrito es suyo. Y, volviendo a la redacción formal, como conclusión afirmo que mi doble fondo es infinito, no puedo decir que “he llegado al doble fondo”; fue sólo una técnica de redacción, lo confieso, para hacer del título algo más impresionante. La verdad es que creo que ni en todos mis años de vida llegaré al “trasfondo del doble fondo”, pero me place saber que día a día sabré un poco más de él. Al aprendiz le falta todavía mucho más por recorrer. 43 Universalia N° 30 | enero 2010 Chema Madoz: entre lo real y lo imaginario Las imágenes que ilustran esta edición de Universalia son del fotógrafo español Chema Madoz (Madrid, 1958) “Madoz nos pone en contacto con esos otros mundos posibles que nos rodean, un universo de objetos tan familiares como desconocidos, tan próximos como irreductiblemente extraños… Con la práctica del científico, el arte de Madoz comparte otro rasgo: su gusto casi obsesivo por la precisión. Una obsesión que se manifiesta en la milimétrica exactitud que destilan sus fotografías, en la simetría de sus encuadres, en su limpio y delicado uso de la luz. Como si se hubiera querido conjurar el desorden de lo real, en el mundo de objetos secretos de Madoz reina la armonía… De ahí que la obra de Madoz se caracterice por dirigir su primera llamada a nuestro entendimiento y no a nuestra sensibilidad. Los objetos que pueblan las instantáneas de Madoz nos plantean, ante todo, un problema lógico que como espectadores competentes tenemos que resolver. El espectador ha de recorrer hacia atrás el largo proceso de análisis y abstracción que el fotógrafo ha recorrido hacia delante hasta toparse con el nexo (oculto a veces, manifiesto otras) que permite asociar los elementos (generalmente dos) que reúnen muchos de sus objetos inexistentes. El difícil equilibro que mantienen las instantáneas de Madoz entre forma y contenido no deja de invitarnos a inclinar la balanza hacia el lado del contenido: frente a sus fotografías se nos impone ante todo la tarea de decodificar los elementos entre los que se produce la traslación conceptual con la que muchas de sus imágenes juegan.”, Luis Arenas. “Sólo tiene sentido fotografiar lo invisible, aquello que escapa por completo a nuestra percepción, salvo cuando la llave de la mirada franquea el paisaje inalcanzable. De forma inquietante o humorística, antes a través de poemas visuales que de efectos oculares, de ejercicios espirituales que de subterfugios ópticos, nunca distraído por la confusión, sino atento a la fusión -a menudo de los sentidos de la vista y el oído, como en sus piezas musicales-, no es otra la dedicación de Madoz que hacer algo nuevo para ver algo nuevo, crear para creer en lo que nunca veremos”, José Luis Gallero. "De un collar de perlas hago la soga de un ahorcado, para desarbolar la realidad y crear un espacio ilusorio donde coexistan lo objetivo y lo subjetivo. Se trata de hacer convivir a opuestos en armonía.", Chema Madoz. Fuente: http://www.chemamadoz.com/