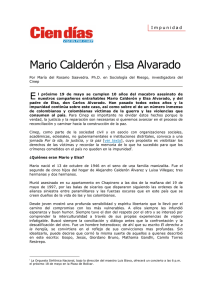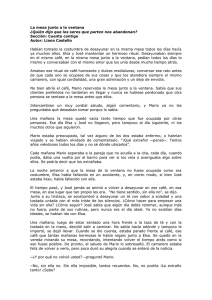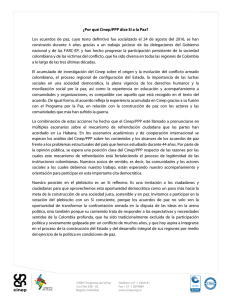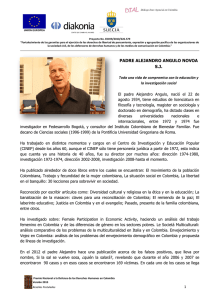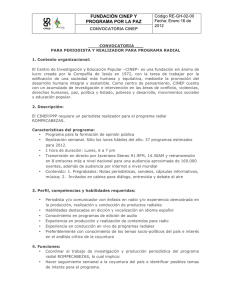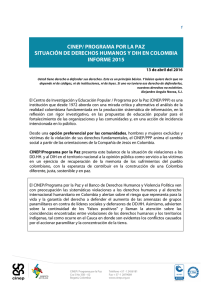Que no sea una masacre más
Anuncio

Que no sea una masacre más... Camilo Borrero Con horror e indignación supimos del asesinato en Bogotá de dos colegas del CINEP, una de las más importantes ONGs de Colombia a la que nos unen antiguas y fraternas relaciones. Nuestra solidaridad con los compañeros del CINEP ante este bárbaro hecho, cuyas circunstancias y significado son descritas por Camilo Borrero, investigador y promotor social del CINEP. Los investigadores sociales Elsa Alvarado y Mario Calderón fueron brutalmente asesinados en Bogotá, el 19 de mayo de 1997, al interior de su residencia ubicada en pleno corazón de la ciudad, por parte de un escuadrón armado que no se identificó. En el incidente resultó igualmente muerto el padre de Elsa, don Carlos Alvarado, y gravemente herida su madre. El hijo de la pareja de investigadores, de un año y medio de edad, se salvó milagrosamente, al parecer gracias a que su madre logró esconderlo dentro de un armario. En un país asolado por la violencia y la intolerancia fratricida, ésta podría ser tan solo una más de las tantas masacres que se perpetran a diario contra sectores civiles de la sociedad. Sin embargo, diferentes aspectos le dan un cariz distintivo. En primer lugar, la misma personalidad de las víctimas. Mario Calderón había sido sacerdote jesuita por más de dos décadas. Buena parte de su ejercicio lo realizó como investigador del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, institución a la que le dedicó casi veinte años de trabajo comunitario. Teólogo y sociólogo, Mario había seguido un destino similar al de la generación de sacerdotes producto de la década de los 60. Desde una opción de acompañamiento a los más pobres, había conocido de cerca la realidad de pobladores urbanos y campesinos, víctimas de la guerra, desplazados por la violencia y marginados por el desarrollo. Posteriormente, cuando decidió voluntariamente abandonar los votos sacerdotales y abrazar la vida civil, se dedicó fundamentalmente al trabajo medioambiental. En dicho carácter, las preocupaciones que actualmente le ocupaban eran el desarrollo sostenible, las poblaciones en riesgo de desastre ecológico, la cultura y la conservación de los recursos naturales, en especial el agua. Desde esa perspectiva, Mario había logrado un muy cimentado reconocimiento público, y aun sin quererlo ejercía un particular liderazgo frente a las causas ambientales y culturales en el país. Elsa Alvarado, por su parte, era una comunicadora social de amplia trayectoria en el medio. Durante seis años había animado los proyectos del CINEP en dicha área, especialmente dirigidos a crear una agenda comunicativa que pusiera en primer plano la búsqueda de la paz y el respeto a los derechos humanos. Durante el último año ejercía la docencia en dos prestigiosas universidades del país, y era consultora del Ministerio de Comunicaciones en asuntos televisivos. Desco / Revista Quehacer Nº 107 /May-Jun 1997 Como pareja, Mario y Elsa compartían dos sueños de futuro. Ver crecer a Iván, su pequeño hijo. Y proteger el bosque de niebla de la región del Sumapaz. Tarea para la cual, con el concurso de otros amigos, habían participado activamente en la creación de la Fundación Suma-Paz, entidad del orden civil cuyo objetivo principal era proteger los nacederos de agua y hacer pedagogía sobre la protección del medio ambiente. Como se observa, ninguno de los dos se desempeñaba en una tarea considerada como «peligrosa» en nuestro particular entorno. No tenían directamente que ver con el enfrentamiento armado, no estaban implicados con casos específicos de investigación a violaciones a los derechos humanos, no trabajaban cerca a organizaciones sociales presumiblemente manejadas o influenciadas por grupos armados. Sin embargo, parte de su trabajo se desarrollaba en una región que, como muchísimas en Colombia, hace parte del conflicto. Y, en este sentido, el mensaje de su asesinato parece contundente: aun aquellas labores que en apariencia parecen externas a la lucha política, son susceptibles de polarización y bloqueo. En la mente de cualquiera de los poderes enfrentados, el proteger un nacedero de agua o trabajar por la reubicación de una comunidad en peligro de deslizamiento puede ser considerado como intervención en favor de uno de los bandos, y por lo tanto convertido en objetivo militar. El segundo aspecto particular es que se trata de un operativo desplegado en la capital del país. Masacres de este tipo se habían perpetrado en otras ciudades y, sobre todo, en el campo. En Bogotá existía el doloroso registro de actos de terrorismo, o de operaciones de «limpieza» indiscriminada contra poblaciones calificadas de indeseables: jóvenes sindicados de sicariato, prostitutas, habitantes de la calle. Pero ésta es la primera vez que se planea y ejecuta una masacre contra personas claramente identificadas. De alguna manera, como se dice en el argot futbolístico, se «rompió el celofán». Una barrera, una puerta que casi mágicamente se había mantenido cerrada al horror que impera en el país, ha sido abierta. Y las consecuencias pueden ser incalculables, pues se acaba una especie de refugio, de última frontera. En tercer lugar, la experiencia es impactante por su significado macabro. No es tanto la efectividad del operativo lo que aterra. Al fin y al cabo, liquidar a una familia inerme, cuyas únicas armas son la palabra y la tolerancia, no reviste ningún mérito militar. Pero las evidencias de la forma en que se cometió el crimen demuestran claramente tres intenciones: señalar que los activistas sociales no son considerados en su individualidad, y que por tanto sus acciones involucran también a sus familiares y amigos, así éstos no tengan conocimiento de sus actividades; indicar que ni siquiera en sus hogares se encuentran a salvo, y que éstos pueden ser vulnerados cuando se quiera y como se quiera; y no extender los actos de la agresión a terceros «inocentes», como podrían ser los porteros de un edificio o casuales visitantes de otros apartamentos o edificaciones. Finalmente, el hecho es trascendental por ser las víctimas investigadores de una de las Organizaciones No Gubernamentales más grandes del país, y con mayor renombre internacional. Durante los últimos años, la situación de las ONGs que trabajan por los derechos humanos en el país se ha ido complicando. Generalmente, por las acusaciones de servir con sus denuncias y acciones internacionales a la causa de la guerrilla, bien por afinidad ideológica o por ingenua idiotez. El múltiple asesinato sugiere un escalamiento en Desco / Revista Quehacer Nº 107 /May-Jun 1997 el entorpecimiento a las labores de estas instituciones, con un mensaje contundente de muerte y alevosía: ninguna organización social está a salvo, no importando ni su tamaño, ni su prestigio, ni el ámbito dentro del cual desarrolla su trabajo. Todos estos hechos aunados sumen en el pesimismo a muchos luchadores por la paz de Colombia. Se teme que la guerra interna esté cobrando un ritmo acelerado, que va de los enfrentamientos por territorios y poder local en el campo al amedrentamiento y aniquilamiento de los activistas sociales en las ciudades. El crecimiento del paramilitarismo, el aumento de la capacidad operativa de la guerrilla, los altísimos índices de desplazamiento social y la victimización de la población civil inerme parecen ser los dos índices más contundentes de esta nueva ofensiva. Pero hay quienes piensan que el asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado puede significar un punto de inflexión, a partir del cual sectores sociales que eran indiferentes al enfrentamiento, o que incluso apoyaban indirectamente a una de las partes, tomen un partido claro por la paz. Y ello por cuanto la masacre estaría resaltando los niveles de inhumanidad a los que hemos llegado, y serviría de advertencia para quienes quieren prevenir males aún mayores, dado que en materia de atrocidad la humanidad ha dado pruebas de tener una capacidad creadora casi infinita. Pero sobre todo, por cuanto la reacción internacional que ha desatado la matanza indicaría que hemos pasado de la alerta amarilla a la roja, y que en medio de una comunidad cada vez más celosa por el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos, no tiene sustento alguno el que sea la sociedad civil inerme la que siga pagando los platos rotos del conflicto armado, en medio de unas tasas de impunidad casi absolutas. Es por ello que buena parte de las esperanzas hacia la terminación de la guerra, y en su defecto hacia la humanización del conflicto, se han puesto en el exterior. En medio del horror y la desesperanza, se tiene la expectativa de que una fuerte y concertada presión internacional de distintos órdenes obligue al gobierno colombiano a hacer de la búsqueda de la paz algo más que una coyuntural bandera política, evidencie la necesidad de que las fuerzas militares profundicen una política institucional de respeto a los derechos humanos, lleve a los grupos insurgentes a asumir los compromisos de la humanización de la guerra, logre un deslinde claro entre el accionar ilegal de los grupos de autodefensa y paramilitares y la institucionalidad, tanto estatal como privada, y vincule a industriales y grupos de poder con la empresa de la paz. Desco / Revista Quehacer Nº 107 /May-Jun 1997