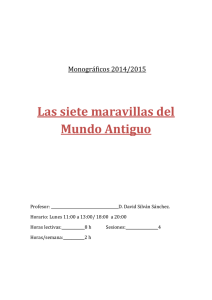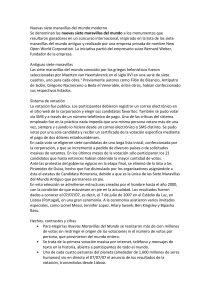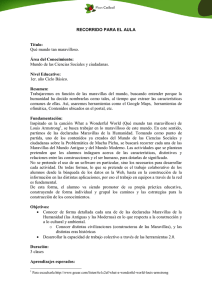Álex - El Colegio de Sonora
Anuncio

Maravillas Álex Covarrubias V. El número siete comportó desde siempre significados mágicos. Para los griegos el siete era el número perfecto. Para los fundadores de las religiones monoteístas (cristianismo, judaísmo, e islamismo), siete eran-son las veces que hay que perdonar; siete los “Preceptos de los Hijos de Noé”; y siete los pecados capitales. Luego, para la eternidad, siete serían los preceptos morales básicos, como siete serían los días por ocupar buscando sentido- con nuestras existencias semana a semana, al lado de los siete cielos, las siete plagas de los siete pecadores y las siete fortunas de los siete hados insondables. De ahí que para nadie fue extraño que cuando los artistas y científicos del mundo antiguo pensaron en listar las maravillas del mundo, vinieran con el número siete. Los Antípatros (de Sidón y Tesalónica), Herodoto y Filón de Bizancio (todos hombres de letras, todos amantes por igual de la creación humana), constituyeron las primeras referencias de las “Siete Maravillas del Mundo”. El punto a retener es que las Siete Maravillas importaban por muchas razones. Importaban como los lugares que todo ser vivo tendría que visitar para considerar su paso por este mundo vivido, habitable y contable en el sentido lato del término. Importaban, en este sentido, como espacios de dignificación humana. Dignos de visitarse. Dignos de recrearse. Dignos de heredarse. Dignos de vivirse. Las Siete Maravillas originales fueron: La Gran Pirámide de Giza (Tumba del Faraón Jufu), Los Jardines Colgantes de Babilonia, El Templo de Artemisa en Éfeso; La Estatua de Zeus en Olimpia, El Mausoleo en Halicarnaso, El Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría. Las Siete Maravillas originales fueron: La Gran Pirámide de Giza (Tumba del Faraón Jufu), Los Jardines Colgantes de Babilonia, El Templo de Artemisa en Éfeso; La Estatua de Zeus en Olimpia, El Sepulcro de Mausoleo en Halicarnaso, El Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría. La disputa sobre la originalidad, veracidad, confiabilidad e inclusividad de las Siete Maravillas ha sido parte de la historia universal desde siempre. La disputa de si “son todas las que están” o “están todas las que son” estuvo presente desde que se dieron a conocer las listas originales. Y siendo, como se entiende, una materia de honor, orgullo y venta de los destinos nacionales, es previsible que se continúe polemizando sobre las “Siete Maravillas Modernas”. O las listas presentes más las futuras por venir. Pero ni ello ni sombra que se le parezca han restado valor al listado de las Siete Maravillas del Mundo. En particular porque las tales maravillas han trascendido a la historia sobre todo como monumentos a la creación y cultura humanas: Pleitesía merecida al ingenio y la dedicación del hombre. Admiración transmisible de los productos más excelsos de sus manos, su cerebro, sus emociones. Sus capacidades, rituales y sentimientos para buscar ser y hacer mejor a través de sus obras. Por eso, ahora que nuestro templo de Kukulcán, en Chichén Itzá, ha sido seleccionado para formar parte de las “Nuevas Siete Maravillas del Mundo”, tenemos motivos para festejar y redoblar loas por la sangre indígena que corre por nuestras venas. Este extraordinario centro de la vida política, religiosa y económica de la civilización Maya figura ahora –y desde este mágico 7/7/7 para el resto de los días– al lado de La Gran Muralla China, La Ciudad de Petra en Jordania, El Cristo Redentor de Río, La Ciudadela de Machu Picchu en Perú, El Anfiteatro Flavio (O Coliseo de Roma) y el Taj Mahal de la India. No olvidemos: El templo rinde culto al dios equivalente a la serpiente emplumada del Quetzalcóatl del Altiplano, con todos los poderes del dios más omnímodo: El dios Pájaro que sabe arrastrarse sobre la tierra; el dios Serpiente que sabe flotar sobre los aires. Ahí están las fortalezas más hondas de lo que somos; ahí están los pendientes más ingentes que aún debemos de pagar como sociedad de hombres que aún no terminan de merecer su ser y –sobre todo– su deber ser. Por algo nuestro Kukulcán baja y sube cada día al compás del Sol entre los taludes, escalinatas y muros verticales de su templo mayor. Es su manera de recordarnos que desde ahí sigue vigilándonos; esperándonos hasta el santo día que sepamos hacer honor a su sangre. La misma que corre por nuestras venas. POSDATA Enterado de la elección de Chichén Itzá, El Cristo del Corcovado y Machu Picchu en este 7/7/7, las memorias se me cruzan en fotografías mágicas. Hace algunos años cuando visité Chichén Itzá las piernas me temblaron frente al templo del gran dios. Le llamé la impresión de la juventud. Tiempo después, en Río, ante la imagen imponente del Cristo de los Brazos Abiertos, caí de rodillas ante su vista infinita. Le llamé la vista del mar inmenso; herido por la pobreza de los hombres, mantenido en pie –no obstante– por sus mejores corazones. El año pasado, al regreso de Machu Picchu me encontré en Lima a uno de mis grandes maestros de las aulas neoyorquinas y californianas: un sabio sencillo del trabajo humanizado y la búsqueda de la verdad como cetro mayor, siempre presto a (enseñar) huir de las frases hechas y los clichés de triunfo ramplón de los idiotas presuntuosos. Hablamos deslumbrados de la Gran Ciudadela. No sé si fue que mi voz se quebró ante la vista de sus ojos nublados o fue que sus ojos se nublaron ante el ruido de mi voz quebrada. Sólo sé que nos abrazamos emocionados por el privilegio de coincidir en aquel punto maravilloso del alma del Imperio Inca. Le llamamos el retorno al origen del mundo y sus maravillas. Que es la búsqueda interminable de ayer y ahora. *Profesor-investigador [email protected] del Programa de Relaciones Industriales de El Colegio de Sonora,