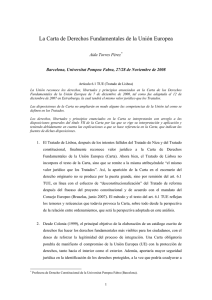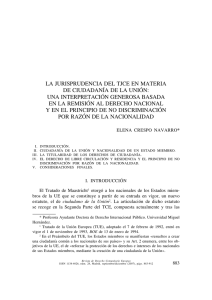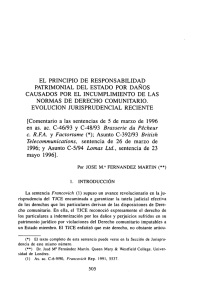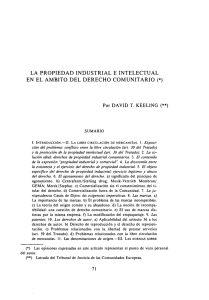Ponencia: Calificación del contrato de consumo intracomunitario
Anuncio

CALIFICACIÓN DEL INTRACOMUNITARIO CONTRATO DE CONSUMO Dr. D. José Ignacio Paredes Pérez Asesor Legal del Centro Europeo del Consumidor en España I. CARÁCTER INTERNACIONAL E INTRACOMUNITARIO DE LOS CONTRATOS DE CONSUMO A. Situaciones internas e internacionales de consumo. B. Problemas de delimitación: situaciones internacionales de consumo ad intra y ad extra. II. CONSIDERACIONES PREVIAS CALIFICACIÓN AUTÓNOMA. EN TORNO A III. NOCIÓN DE CONSUMIDOR. A. Relevancia del criterio objetivo de la actividad no profesional. B. El falso problema de los contratos mixtos. 1. Irrelevancia del elemento predominante. 2. Vínculo marginal del contrato con la actividad profesional. 3. La buena fe del vendedor IV. NOCIÓN DE CONTRATO. A. Noción amplia del Reglamento de Bruselas I. B. El futuro Reglamento de Roma I. LA I. CARÁCTER INTERNACIONAL E INTRACOMUNITARIO DE LOS CONTRATOS DE CONSUMO A. Situaciones internas e internacionales de consumo. La liberalización mundial de los intercambios, el fenómeno del turismo internacional, el desarrollo de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, la comercialización y distribución en masa de bienes de consumo, son, sin duda, factores que ponen de relieve la dimensión internacional o transfronteriza del Derecho del consumo y, en consecuencia, la posible desvirtuación del carácter homogéneo que presentan las relaciones o situaciones internas de consumo. En este orden de cosas, debemos tener en cuenta en el volumen de contratos que, con fines promocionales dirigen muchos profesionales hacia mercados extranjeros, celebran los consumidores en su mercado con empresarios cuya sede o establecimiento principal se sitúan en un territorio distinto, o, en el otro extremo del ejemplo, en los contratos que los consumidores celebran en un mercado extraño a su mercado natural. En definitiva, supuestos que, en función del menor o mayor grado de plurilocalización, son susceptibles de mostrar una infinidad de variedades del tráfico jurídico externo al poner en contacto a distintos sistemas jurídicos presuntamente contradictorios. Ahora bien, el objeto del D.I.Pr. no se integra por un conjunto de supuestos que se ambientan en un medio internacional abstracto, contrapuesto al nacional, sino, por el contrario, son problemas jurídicos que se suscitan en una determinada sede socio-jurídica y que compete resolver al ordenamiento jurídico que rige el tráfico en ese ámbito o esfera. En nuestro caso, toda reflexión en torno al régimen jurídico de las situaciones y relaciones internacionales de consumo tiene que efectuarse desde la perspectiva que ofrece el sistema español de D.I.Pr., es decir, atendiendo al segmento de tráfico jurídico externo que afecta a nuestro sistema. Desde la perspectiva de los contratos que nos interesa, la nota de la relatividad del elemento extranjero aparece en ellos, pues el legislador ha tenido a bien escoger como elemento diferencial la residencia o el establecimiento de las partes en territorios distintos. En efecto, una atenta lectura de los arts. 15 R.B./13 C.B. y 5 C.R. pone de relieve que, al contrario de lo que acontece en la contratación en general, en la contratación con consumidores la presencia de cualquier elemento extranjero no es suficiente para que el contrato sea considerado objeto del D.I.Pr. español. Precisamente, esto es lo que acontece con la nacionalidad, pues, quizás por su mínima importancia, el legislador no la tiene en cuenta en la solución legislativa que tiñe al contrato de internacional. De este modo, si un consumidor francés con residencia habitual en nuestro país celebra un contrato en España con un profesional español, en caso de controversia, a pesar de la presencia del elemento extranjero subjetivo, nuestros Tribunales lo resolverían como si se tratase de un supuesto puramente interno. Cosa distinta es que el consumidor tuviese su residencia habitual en otro Estado, pues, en tal caso, la situación pertenecería al tráfico jurídico externo y, por tanto, de conocer nuestros jueces, aplicarían las soluciones que nuestro sistema prevé para este tipo de relaciones. Análogamente, pertenecería también al tráfico jurídico externo el contrato que celebra en el extranjero un consumidor con residencia habitual en España con un profesional establecido en dicho país. 2. Problemas de delimitación: situaciones internacionales de consumo ad intra y ad extra. En la actualidad la división clásica entre situaciones jurídicas homogéneas y heterogéneas no es suficiente para explicar los problemas que plantea la regulación de la protección de los consumidores en el plano internacional. Sin duda, el DIPr constituye una variable dependiente del modelo de organización internacional y de los caracteres de la realidad social jurídica del momento. Desde la perspectiva de las relaciones internacionales de consumo esto significa la imposibilidad de obviar la incidencia que sobre ellas tiene el proceso de integración económico y político, por tanto, la incidencia de los principios y objetivos de Derecho comunitario en su reglamentación. Ahora bien, no todas las relaciones internacionales de consumo están expuestas al fenómeno de la integración comunitaria. Solamente, en el caso que nos ocupa, los contratos de consumo intracomunitarios. En este orden de consideraciones, al contrario de lo que consideran algunos autores para identificar los contratos de consumo intracomunitarios no creo que resulte sustancialmente relevante las conexiones del mismo (por ejemplo, residencia) con uno o varios Estados miembros sino que la actividad del comercial del profesional vaya dirigida al mercado europeo de modo que quede afectado por el contrato. En este sentido, estoy con el profesor F. Esteban de la Rosa en que el criterio de la afectación del mercado interior es el más adecuado para identificar los contratos de consumo que merecen la calificación de intracomunitarios. De este modo, sería intracomunitario todo contrato que celebra un consumidor (con o sin residencia habitual en la Comunidad) con un empresario (con sede social en la Comunidad o no) como consecuencia de la actividad comercial que dirige este último hacia el mercado europeo. I. CONSIDERACIONES PREVIAS CALIFICACIÓN AUTÓNOMA. EN TORNO A LA La integración del DIPr institucional, como del DIPr convencional de origen europeo, en los ordenamientos de los Estados parte suscita un número importante de problemas. La relación de estas normas de DIPr con los Derechos nacionales no sólo plantea problemas en lo relativo al ámbito de aplicación y la jerarquía normativa, sino también, como precisa M. Audit, una amphibologie des concepts, pues, en efecto, una misma expresión puede recibir un significado diferente en función de que reciba una definición ad hoc o una definición por remisión a un Derecho nacional. Precisamente, esto último pone de relieve el fundamento de la interpretación autónoma llevada a cabo el TJCE dentro del contexto del DIPr institucional y convencional de origen europeo. En consecuencia, la interpretación autónoma preconizada por el Tribunal de Luxemburgo confiere a la calificación de las normas de DIPr institucional y convencional de origen europeo un tiente nuevo. Ni se trata de una calificación ex lege fori ni de una calificación ex lege causae. Al contrario, como indica el autor antes citado, la interpretación autónoma de las categorías jurídicas hace que los conflictos de jurisdicciones y de leyes que se planteen ante los jueces nacionales sean resueltos a través de un modo nuevo de calificación, lege commune si se quiere. Un nuevo modo de calificación que se aviene con el objetivo que se persigue en torno a la creación de un espacio jurídico comunitario por encima de la desigualdad que impera en los sistemas jurídicos de los diferentes Estados. En relación a la materia que nos ocupa –contratos de consumo- el TJCE emplea distintos criterios para modular dicha interpretación. Por ejemplo, desde la perspectiva del Reglamento de Bruselas I, el TJCE se ha servido básicamente de tres criterios: -en primer lugar, utiliza un criterio teleológico, centrado en la necesidad de garantizar los objetivos perseguidos por el CB, del cual, a su vez, se coligen tres directrices básicas: -por un lado: el objetivo de protección al consumidor. -por otro lado: la obligación de efectuar una interpretación estricta de la noción de consumidor al tratarse el régimen particular de los arts. 13 a 15 una excepción al principio general del domicilio del demandado y a la regla de competencia especial para los contratos en general. -por último: la obligación de evitar una multiplicidad de los tribunales competentes en relación con una misma cuestión. -en segundo lugar: un criterio sistemático, desarrollado en un doble sentido: de un lado, merced al círculo hermenéutico que proporciona ad intra la definición del art. 13; de otro lado, merced al círculo hermenéutico que proporciona ad extra el Derecho comunitario derivado. -en tercer lugar, un criterio histórico, centrado en la voluntas legislatoris a través de los distintos informes oficiales. Una vez establecida la posibilidad de crear conceptos autónomos se plantea la cuestión de saber cómo utilizarán los jueces nacionales este instrumento uniformizador. En este orden de cosas, se debe precisar que la aplicación uniforme de los conceptos autónomos por parte de los jueces de los Estados miembros de la UE no siempre resulta fácil, pues en muchas ocasiones la única referencia de la que disponen viene constituida por los mismos términos de la definición de la noción tal y como resulta de la oportuna decisión del TJCE, sin apoyo en un sistema de referencia, textual o doctrinal. Concretamente, el carácter fragmentario del Derecho comunitario aumenta el riesgo de que los jueces nacionales se aparten de los términos utilizados por el TJCE para la definición de la correspondiente noción autónoma y recurran a la lex fori para colmar dichas lagunas, esto es, el retorno de la calificación ex lege fori y, por tanto, el déficit de uniformidad de los conceptos a nivel europeo. Riesgo que se propaga, si duda alguna, ante la presencia de interpretaciones genéricas, poco precisas, por parte de la Corte de Luxemburgo, pues, en efecto, puede ser la fuente de otras tantas no menos austeras. Precisamente, lo que sucede en el ámbito de la contratación, esto es, un sector específico en el que si por lo general quedan diluidas las diferencias que pueden derivarse de la utilización de las nociones «materia contractual» y «contrato» según sirvan para delimitar la competencia judicial y legislativa, tampoco son extrañas las dudas que afloran con motivo de una definición tan poco precisa. IV. LA NOCIÓN DE CONSUMIDOR. a. Relevancia del criterio objetivo de la actividad no profesional. La noción de consumidor ha sido interpretada por el TJCE de manera autónoma. Su objetivo no es otro que evitar los inconvenientes que pueden derivarse de la diversidad conceptual en torno a esta noción en las legislaciones de los Estados comunitarios. Concretamente el TJCE habla de «consumidor final privado» o también de «quien satisface las propias necesidades de consumo privado». Una interpretación literal de estas expresiones conduce a aceptar la relevancia del criterio del uso o destino de los bienes o servicios en la definición de consumidor, por tanto, a considerar al consumidor como destinatario final del bien o servicio, como aquel que no busca reintroducir el bien en el mercado. Sin embargo, no comparto que el propósito de la regulación tuitiva sea tanto la protección de quien agota el ciclo económico, de quien no pretende la reintroducción del bien en el mercado, como proteger a quien se encuentra respecto de su cocontratante profesional en una situación de desigualdad informativa o sustantiva. De lo contrario, de admitir el criterio económico del uso, quedarían fuera del contenido del Derecho de consumo situaciones que merecen la misma protección; por ejemplo, el caso de los inversionistas frente a las sociedades encargadas de la gestión de capitales. Precisamente, esta posición que pone el acento no tanto en el acto económico de consumo como en la necesidad de corregir el desequilibrio que existe entre las partes es la que sigue el TJCE de resultas de una interpretación teleológica de la Sección IV del Título II del CB: «de la función del régimen particular que establecen las disposiciones del título II, sección 4, del Convenio de Bruselas, consistente en garantizar una protección adecuada al consumidor en cuanto parte del contrato que se reputa económicamente más débil y jurídicamente menos experta que su cocontratante profesional, resulta que estas disposiciones sólo se refieren al consumidor final privado que no realice actividades mercantiles o profesionales». Como se puede apreciar el TJCE logra objetivar la expresión consumidor final privado con el matiz de que actúe fuera del contexto de su actividad profesional. Con otras palabras, el Tribunal de Luxemburgo consigue objetivar la definición de consumidor poniendo en relación esta persona con la naturaleza y la finalidad del contrato mismo, lo que explica la exclusión de los profesionales de la esfera subjetiva de protección. La ratio o la lógica subyacente es clara: quien no actúe a título profesional no posee ni los medios económicos ni de la experiencia jurídica suficiente para defenderse, ante lo cual merece ser protegido. Por otro lado, esto implica también que la protección particular previstas por estas disposiciones no esté justificada en contratos que tengan como objeto una actividad profesional aunque ésta se prevea para un momento posterior, pues, a juicio del TJCE, el carácter futuro de una actividad no afecta en nada a su naturaleza profesional. B. EL FALSO PROBLEMA DE LOS CONTRATOS MIXTOS. a. Irrelevancia del elemento predominante. La constatación más palmaria de la inclinación del TJCE en favor de la interpretación objetiva de los beneficiarios del régimen de protección previsto en los arts 13 a 15 CB se halla en la resolución de los mal llamados contratos mixtos como el celebrado por el Sr. Gruber con Bay Wa y, más en concreto, en la respuesta del TJCE a la primera cuestión prejudicial de si resulta determinante que predominen los usos privados sobre los usos profesionales para apreciar la condición de consumidor a efectos del art. 13 CB. En efecto, al contrario de la posición mantenida por las partes a favor de la inclusión de tales contratos siempre que el uso privado fuese el elemento predominante o determinante, el Alto Tribunal comunitario resuelve esta cuestión sin traicionar el otrora conocido criterio objetivo de la actividad profesional y la situación de desigualdad entre las partes. Concretamente, la decisión del TJCE es un derivado de la postura del Abogado General F. G. Jacobs, al que sigue fielmente, en torno a un falso problema como son los contratos mixtos: «cuando un contrato satisface simultáneamente tanto necesidades privadas como necesidades profesionales, es posible que pueda determinarse la proporción correspondiente a cada una de dichas categorías. Sin embargo, no puede considerarse que, en relación con un mismo contrato, el cliente se encuentra, en esa proporción o en cualquier otra, a la vez en una situación de inferioridad y en una situación de igualdad con respecto al proveedor». En efecto, «el contrato debe ser calificado como un todo y no puede ser segmentado. De hecho, en este contexto no existe la figura del contrato mixto, sino que únicamente hay contratos celebrados por los consumidores y contratos no celebrados por los consumidores. Esta conclusión resulta, una vez más, del tenor del artículo 13, así como de uno de los objetivos fundamentales del Convenio de Bruselas: el de evitar una multiplicidad de órganos jurisdiccionales competentes en relación con un mismo asunto, en particular, en relación con un mismo contrato. Sería absurdo, y contrario al propio objetivo del Convenio, que un órgano jurisdiccional fuera competente para conocer de un litigio relativo a una parte del valor de un contrato y que otro órgano jurisdiccional fuera competente en cuanto al resto. Por consiguiente, un contrato como el aquí controvertido debe estar sujeto o bien al artículo 5, número 1, o bien a los artículos 13 y siguientes». Por último, el TJCE se ocupa de los problemas que resultan de la posibilidad de invocar o no la protección excepcional que otorgan los arts. 13 a 15 CB a ciertos supuestos complejos. De un lado, cuando el uso relacionado con la actividad profesional es insignificante. De otro lado, cuando el consumidor contrata bajo la apariencia de hacerlo dentro del contexto de su actividad profesional. b. Vínculo marginal del contrato con la actividad profesional. En los mal llamados contratos mixtos el TJCE señala que para afirmar que se trata de un contrato de consumo el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta no solamente el contenido, la naturaleza y la finalidad del contrato, sino también las circunstancias que rodearon su celebración. De este modo, al consumidor le correspondería demostrar que el contrato el vínculo residual del contrato con su actividad profesional. c. La buena fe del vendedor. Ahora bien, en este último caso el TJCE otorga una particular relevancia a la apariencia con la que contrata el hipotético consumidor al entender que éste renuncia a la protección prevista por los arts. 13 a 15 cuando el contrato tuviese un vínculo marginal con su actividad profesional por su propio comportamiento diera la impresión inequívoca a la otra parte contratante de que había actuado dentro de su actividad profesional. En tal caso, la buena fe del profesional queda protegida. Razón de más para entender, igual que hace el Abogado General F. G. Jacobs, que el contrato entre el Sr. Gruber y Bay Wa no pueda calificarse de contrato celebrado por un consumidor, pues, en efecto, si atendemos a los hechos el Sr. Gruber sólo informó su intención de tejar su granja sin precisar al vendedor que un 60% de la superficie total de la misma estaba destinada al uso como vivienda familiar y el resto a la explotación agrícola. IV. NOCIÓN DE CONTRATO. A. Noción amplia del Reglamento de Bruselas I. El artículo 15 RB permite ampliar la protección de los consumidores más allá de los contratos de consumo «bilaterales» y «onerosos». Siendo más precisos, ello se debe a la superación de la barrera del ámbito material de aplicación del art. 13 CB, pues la nueva expresión «en todos los demás casos» permite incluir también contratos de consumo «unilaterales» y «gratuitos», como los que resultan de la controvertida cuestión de las promesas de premio y también de la acción directa. En efecto, el TJCE considera que en el ámbito material de aplicación del artículo 13 CB sólo tienen cabida contratos de consumo bilaterales y onerosos. Mientras que los contratos de consumo unilaterales y gratuitos quedan circunscritos al foro especial previsto para la contratación en general (art. 5 CB). La aseveración primera resulta del asunto Gabriel, un consumidor austriaco que pretendía la condena de una sociedad alemana de venta por correo a entregarle el premio que esta empresa le había prometido por la realización de un pedido del producto que comercializa. En este caso, el TJCE entiende que es aplicable el art. 13 CB porque se cumple la condición sine qua non para su aplicación: la celebración de un «contrato»; la celebración de un acuerdo de voluntades en el marco del cual las dos partes adquieren compromisos sinalagmáticos, nacen obligaciones recíprocas e interdependientes1. Por el contrario, en el asunto Engler no pudo llegar a la misma conclusión al entender que no se celebró un contrato bilateral u oneroso. Concretamente, en este asunto un consumidor austriaco (Sr. Engler) reclamaba a una empresa alemana un premio que ésta le había prometido sin necesidad de tener que realizar pedido alguno. Por su parte, la Corte de Luxemburgo calificó el asunto Engler como materia contractual ex art. 5.1. CB, porque, por una parte, dicho envío tiene su origen en la exclusiva voluntad de su autor, por lo tanto, constituye un compromiso libremente asumido2; por otra parte, porque el destinatario –el consumidor- la acepta expresamente, de modo que, a partir de este momento, el acto voluntario que realiza un profesional debe considerarse como un acto que puede generar un compromiso que vincula a su autor como en materia contractual. B. El futuro Reglamento de Roma I. El problema continúa actualmente con el artículo 5 CR, pues, igual que el artículo 13 CB posee un ámbito de aplicación material exclusivamente reducido a contratos de consumo onerosos. Por lo tanto, como ha ocurrido en el sector de la competencia judicial, es preciso esperar a la reconversión del CR en instrumento comunitario y modificar su ámbito de aplicación material, ampliándolo también a contratos de consumo «unilaterales» y «gratuitos». 1 Sent TJCE de 11 de julio de 2002, As. C-96/00 Gabriel, apartado 49 y 50: «(...) el Sr. Gabriel encargó mercancías ofertadas por Schlank & Schick, manifestando así su aceptación de la oferta que esta sociedad le había remitido personalmente, incluyendo todas las condiciones que la acompañaban (...). Por lo demás, este acuerdo de voluntades entre las partes creó obligaciones recíprocas e interdependientes en el marco de un contrato que tiene precisamente uno de los objetos descritos en el artículo 13, párrafo primero, número 3, del convenio de Bruselas» 2 Apartados 52 y 53 de la sent. TJCE de 20 de enero de 2005, Asunto Engler.