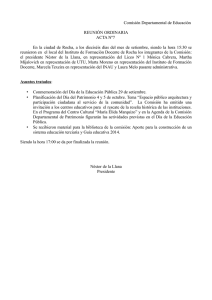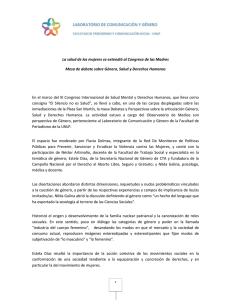Eternos Monegros
Anuncio

-IAl llegar al cruce, Néstor respiró profundamente y, reprimiendo las ganas de llorar, se sentó en el arcén de la carretera. Allí, solo y en silencio, permaneció un buen rato, como ausente, con la vista clavada en aquella vieja señal de tráfico que indicaba el desvío hacia las localidades de Farlete y Monegrillo. La estropeada carretera que se abría ante sus ojos era una infinita recta que, como si de una fístula de alquitrán se tratara, dividía en dos aquella impresionante planicie del desierto de Los Monegros, al que dedicó un pensamiento en voz alta. “Qué bello, pero a la vez qué duro e inflexible, eres. –dijo- Ahora entiendo el porqué de tu fisonomía, del polvo y las piedras de tu tierra, de tu eterno cielo azul y del implacable sol que te castiga día tras día. Lo curioso es que, a pesar de todo, te sigo llevando en mi corazón porque, aunque nadie lo sepa, ahora eres parte de mi vida. Parte de mí. Por eso no quiero volver a llorar. No puedo volver a hacerlo. No voy a hacerlo”. Luego, rechinando los dientes, se levantó y prosiguió la marcha, dejando atrás la carretera principal que comunicaba Zaragoza con Sariñena y continuando su camino por aquella desierta vía comarcal. “No voy a llorar”, se repitió. “Te lo prometo”. Corría el mes de agosto y el calor era tan sofocante que, salvo unos pocos buitres que, en el cielo, osaban desafiar las altas temperaturas, era difícil encontrar ningún ser vivo a ras de tierra. Néstor siguió con la vista el suave planear de los pájaros hasta que, ascendiendo como estaban, desaparecieron de su campo de visión. En ese momento, un escalofrío recorrió su espalda. Porque incluso en esos momentos en los que el cielo parecía limpio y se desplegaba ante él como una infinita sábana azul salpicada de esas esponjosas formas blancas que eran las nubes, él seguía sintiendo a los buitres allí arriba, y los imaginaba planeando sobre su cabeza, deslizándose, gráciles, por encima de los cirros, los cúmulos y los estratos, dejándose llevar por las corrientes de aire que gobernaban las alturas, con sus enormes alas desplegadas y su vista clavada en él, observando su lento caminar, quién sabe si, en su inherente papel de carroñeros oportunistas, esperando a que la muerte le sorprendiese en ese mismo instante para, a continuación, caer raudos sobre él y desmembrarlo con sus afilados picos. Así era como, influido por aquel extraño sentimiento que mezclaba fobia y fascinación a partes iguales, se imaginaba Néstor a aquellas enormes y desgarbadas aves cuya presencia siempre relacionaba con malos augurios. Mientras, éstas, ajenas a los pensamientos de aquel ser humano que, solitario, caminaba bajo un sol de justicia por el estrecho arcén de aquella carretera de rectas infinitas, continuaban sobrevolando los llanos y los barrancos, los montes y los valles, cumpliendo con su papel de sempiternas vigías de la vida y la muerte. Así eran los buitres. Los dueños y señores del cielo de Los Monegros. Metro a metro y kilómetro a kilómetro, Néstor avanzó, carretera adelante y con paso firme, hacia su destino, un árbol centenario conocido como la Sabina Cascarosa que, como un mudo y desafiante testigo del tiempo, se alzaba, imponente, en mitad de un paraje perteneciente a la localidad de Monegrillo. Cuando Néstor llegó a Farlete, la breve sombra que proyectaban las casas de la avenida de Zaragoza le sirvieron para reponer energía y calcular que, hasta su destino, todavía le quedaban unas dos horas de camino bajo un sol abrasador. Pero qué eran dos horas de andadura cuando el fin que le movía era tal. “Nada. Absolutamente nada”, se espoleó a sí mismo en voz alta a modo de respuesta mientras arrancaba, de nuevo, a andar. Las infinitas rectas y efímeras curvas de la carretera que unía Farlete con Monegrillo se fueron sucediendo poco a poco y el joven llegó, por fin, a la recta final de su particular odisea. Cuando alcanzó Monegrillo el sol estaba empezando a ocultarse, y la sobrecogedora bóveda azulada del cielo se fundía con la tierra en un horizonte que silueteaba los lejanos escarpes con una raya anaranjada de una belleza tan turbadora como enigmática. Tenía sed y le dolían las piernas de tanto caminar, pero afrontó el último tramo de su itinerario empujado por su propia voluntad y su orgullo, motores que no le abandonaron hasta llegar, por fin, a los pies de la vetusta y señorial sabina, que permanecía, hierática y noble, tal y como la recordaba y tal y como siempre la había conocido, junto al camino. Cuando llegó a ella, cansado, Néstor dejó sobre el suelo su exiguo equipaje, una guitarra y una mochila de pesado aspecto, y luego se sentó, con la espalda apoyada en el tronco de aquel imponente árbol que tantas y tantas veces había visitado durante los últimos años de su vida. Su corteza estaba tibia y rezumaba calor, y aquella sensación se le antojó tan placentera y reponedora que cerró los ojos y respiró profundamente mientras momentáneamente evadía sus pensamientos del asunto que le había empujado hasta allí. La quietud que le rodeaba y la paz reinante eran tales que, por un momento, fue capaz de olvidar su miedo irracional hacia los buitres e incluso el insoportable dolor que tenía en el alma. Y allí, relajado, pudo, por un breve espacio de tiempo, transportar su mente hacia tiempos y momentos pasados vividos justo en ese mismo sitio y que le evocaban algo muy parecido a lo que (quién sabe) debía ser la felicidad. Cuando el lejano ruido de un tractor le devolvió a la realidad y abrió los ojos, Néstor se sorprendió a sí mismo sonriendo. A continuación, despacio, muy despacio, como si de una ceremonia se tratara, estiró su mano hacia la guitarra y la cogió. Su funda, negra, estaba llena de polvo, y, tras abrirla con cuidado, extrajo de su interior aquel bello instrumento musical que heredara de su padre y, con mucho cuidado de no mancharlo, lo colocó sobre sus piernas y dispuso sus manos sobre él. Sus dedos, finos y huesudos, se acoplaron a la perfección a las cuerdas para, suave y serenamente, comenzar a tocar aquella canción que tantas y tantas veces entonara para ella: Donde nos llevó la imaginación, Donde con los ojos cerrados Se divisan infinitos campos. Donde se creó la primera luz Junto a la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací… De sol, espiga y deseo, son tus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo… Toda la hondura musical de El sitio de mi recreo, del malogrado cantautor Antonio Vega, empezó a esparcirse por el aire monegrino mientras Néstor, con la voz algo temblorosa pero muy concentrado en arrancar todo el sentimiento de la canción, no pudo evitar que por sus ojos comenzaran a aflorar las lágrimas, que se convirtieron en un pequeño mar cuando llegó a su última frase. Donde nos llevó la imaginación… Todavía flotaba en el aire el último acorde de la guitarra cuando una ligera y fresca brisa surgida como de la nada acarició suavemente la húmeda cara de Néstor mientras de sus labios se escapaba un trémulo, efímero y casi imperceptible te quiero. -IISerían las once de la mañana, más o menos, cuando el molesto beep-beep del teléfono móvil de Néstor comenzó a sonar y soliviantó el placentero estado de sopor en el que estaba sumido al fresco abrigo de una veta de piedra situada en lo umbrío de aquel enclave monegrino conocido como La Predicadera. Todavía adormilado, introdujo la mano derecha en su morral y buscó, a tientas, el aparato, que parecía no tener intención alguna de dejar de sonar. Cuando por fin se hizo con él y lo descolgó, al otro lado del hilo telefónico estaba Víctor, su cuñado, quien no paraba de gritar, presa de una gran excitación. “¡Néstor, Sonia ha roto aguas. Me la llevo para Zaragoza. Ven rápido!” fue lo único que logró entender antes de que su cuñado colgase el teléfono. Aquella frase dejó a Néstor en estado de shock. Su mujer, que estaba embarazada de siete meses y dos semanas, se había puesto de parto prematuro. Movido por la urgencia de la situación, el joven se levantó como un resorte y echó a correr como alma que lleva el diablo hacia el pueblo. Mincho y Luna, los perros con los que había salido a pasear cuando todavía refrescaba la mañana, le siguieron, pisándole los talones, intrigados por el motivo que habría movido a su dueño a abandonar su descanso e iniciar aquella carrera desbocada. Sus nervios eran tales que, por una vez en la vida, ni se percató de que arriba, en la lejanía y majestuosamente, tres buitres volaban en círculos sobre él, e incluso de que uno de ellos había osado abandonar sus dominios celestiales durante unos instantes para refrescarse en la Balsa Frella, una notable concentración de agua que, como si de un oasis se tratara, parecía desafiar al calor monegrino de aquel tórrido mes de agosto. No, Néstor ni advirtió la presencia en el suelo, a apenas unos metros de él, de su respetado y temido animal, cuando, como una exhalación, pasó junto a él. De hecho, cuando, en su carrera, llegó a la Balsa Frella, situada muy cerca del antiguo campo de fútbol de Monegrillo en cuya portería se colgara Javier Bardem durante la grabación, muchos años atrás, de la película Jamón Jamón, Néstor solo miraba al frente, al angosto camino que se abría paso ante sus ojos a gran velocidad, para no tropezar con ninguna de las piedras que había en el suelo, y con un solo pensamiento rondando su cabeza: coger las llaves del coche, arrancarlo y conducir lo más rápido posible hacia Zaragoza. Tenía que estar junto a Sonia, junto a la mujer de su vida, en aquel momento tan importante, y tan bonito, de sus vidas. -IIIEl coche devoraba el asfalto y cortaba el aire a partes iguales, pero toda la velocidad que Néstor le imprimía al vehículo se le antojaba poca, tal era la prisa que tenía por llegar al encuentro de Sonia. La aguja del velocímetro marcaba ciento treinta cuando, como un rayo, pasó junto al cartel que mostraba el desvío a la ermita de San Benito, el lugar donde, hace ya mucho tiempo, conociera a la que ahora era su mujer. Fue durante el transcurso de la romería a la ermita, una fiesta que Monegrillo celebraba todos los lunes de Pascua y a la que Néstor, invitado por un amigo del pequeño pueblo monegrino, había acudido. Quién le iba a decir a él que aquel día conocería, además de a muchas personas que, con el tiempo, acabarían por convertirse en buenos amigos, a la que años más tarde se convertiría en su mujer. A pesar de la velocidad, Néstor se percató del cartel que marcaba el desvío hacia la ermita, y en su cabeza empezaron a amontonarse recuerdos, uno detrás de otro. Todos eran felices, flashes mentales de aquella jornada de fiesta en la que vivió uno de los momentos más dulces de su vida, cuando vio por primera vez a aquella muchacha morena y jovial que le miraba, divertida, con sus enigmáticos ojos cerúleos más propios de una diosa de un cuento mitológico que de una chica de carne y hueso. Cómo iba Néstor a olvidar aquel día. Cómo iba a olvidar el momento en el que ella, cuando un joven tocaba la guitarra junto a ellos, decidió romper el silencio entre ambos y se dirigió a él con aquella pregunta tan inocente (¿sabes tocar la guitarra?) y cómo, unos minutos más tarde, ella le traspasaba con su mirada penetrante cuando él, tras hacerse con el instrumento, se arrancó a tocar El sitio de mi recreo, la que habría de convertirse en su canción. La de ambos. Cómo olvidarlo. Néstor pasó por Farlete como una exhalación y siguió concatenando curvas, rectas y cambios de rasante a gran velocidad. Un coche que venía en dirección contraria le echó las luces, tal vez asustado por la celeridad a la que se aproximaba el vehículo de Néstor. La aguja marcaba ciento cincuenta. Sabía que circular tan rápido por esa carretera era una temeridad, pero, en aquel momento, creía firmemente que el fin justificaría cualquier medio si con ello lograba llegar a tiempo de estar con Sonia en el momento del parto. Néstor levantó el pie del acelerador justo antes de llegar a la última curva de la carretera comarcal y afrontó su último tramo, unos trescientos metros de recta, con la propia inercia que llevaba el turismo y disminuyendo, poco a poco, su velocidad. Conforme se acercaba al cruce que unía la comarcal con aquella otra carretera que comunicaba con Zaragoza, vio que algo estaba sucediendo allí. Había tres o cuatro coches, había sirenas encendidas y varias personas uniformadas corrían sin cesar de un lado para otro. Mientras, arriba, muy arriba, en un cielo que parecía presagiar tormenta, los buitres, dueños y señores del formidable e inabarcable cielo de aquel paraje e inmutables testigos de excepción del devenir de las cosas, planeaban, majestuosos, formando círculos concéntricos sobre todas las cosas, sobre las sierras y los montes, sobre las piedras, el agua y el polvo, sobre los valles y los barrancos, sobre los animales y sobre los hombres. Sobre su fragilidad. Sobre la vida y la muerte. Porque, esta vez sí, aquellos pájaros auguraban malas noticias. -IVCon el mismo cuidado con el que la había sacado de su funda, Néstor volvió a guardar la guitarra. “Te quiero”, volvió a repetir para sí. Luego, con decisión, asió su mochila, la abrió e introdujo ambas manos en ella mientras un escalofrío recorría su cuerpo. Otro golpe de viento, éste mucho más fuerte que el anterior, hizo que la profusa vegetación de la copa de la Sabina Cascarosa se agitase, produciendo un sonido tan breve como ensordecedor, un sonido muy familiar para el joven, ya que se le antojó idéntico al que escuchara el día en el que, en aquel mismo sitio, pidió matrimonio a Sonia o el que también se apoderase momentáneamente del aire el día en el que, dando un paseo por las inmediaciones de aquella sabina, su mujer le diera la noticia de que esperaba un bebé. “Éste siempre fue tu lugar favorito, cariño”, dijo en voz alta mientras sus manos extraían con gran habilidad una urna metálica del interior de la mochila. Luego, instantes más tarde, una lágrima se derramaba por su mejilla derecha mientras las cenizas de su mujer volaban, libres, esparciéndose por los Monegros. Por sus orígenes. Por su tierra. “Ahora será tu hogar”, concluyó entre sollozos. Néstor notó como si le faltara el aire y se le encogiese el alma. Y entonces, solo entonces, cuando Sonia se unió para siempre a las flores y las piedras, a la tierra y los árboles, a los animales y los hombres, al cielo, las nubes y al sol de Los Monegros, Néstor pudo sacar afuera todo su dolor y su ira con un grito estremecedor que dejó flotando en el aire un rotundo y ensordecedor “por qué”. -VPocos metros antes de llegar al cruce detuvo el vehículo y salió de él a toda prisa. Tardó varios segundos en asimilar lo que estaba viendo, y por eso, cuando trató de gritar no pudo hacerlo. Su garganta no le respondió y su voz quedó atrapada en su interior, como ahogada. Ni siquiera pudo emitir el menor de los sonidos, ni un lamento, ni una queja. Nada. Intentó llegar a aquel sitio en el que se aglutinaban sirenas y luces, pero tres guardias civiles le salieron, raudos, al paso, y se lo impidieron. Mientras, Néstor, histérico, quería hablarles, quería decirles que aquel coche que estaba cruzado en la calzada, completamente destrozado a causa del brutal impacto que había recibido en el lateral del conductor, era el de Víctor, quería saber qué había pasado y, sobre todo, quería conocer dónde y cómo estaban su mujer y su cuñado. Pero no podía. Era como si hubiese enmudecido de repente. Entre el nudo de brazos que le impedían el paso, Néstor pudo ver también una furgoneta blanca hecha un acordeón y reducida a un macabro cóctel de hierros, aceite, gasolina y sangre. “¡Mi mujer!”, acertó a decir por fin. “¡¡En el coche viajaba mi mujer!!” gritó con todas sus fuerzas. Los guardias civiles intercambiaron fugazmente una mirada de abatimiento mientras trataban de impedir que aquel joven nervioso y angustiado se acercara al lugar donde, cubiertos con una manta térmica plateada, yacían los cadáveres de su cuñado y del conductor de la furgoneta. “¡¡Dejadme pasar!! ¿Dónde está mi mujer? ¡¡Quiero ver a mi mujer!!”, se desgañitó. Mientras los agentes le sujetaban con firmeza, al otro lado de la calzada, en la cuneta (tan cerca, tan lejos) dos conductores con conocimientos básicos de primeros auxilios se turnaban, mientras esperaban la llegada de la ambulancia monitorizada, para realizarle la respiración asistida a aquella mujer embarazada que se debatía entre la vida y la muerte. -VITuvieron que transcurrir cinco años hasta que Néstor se vio con fuerzas suficientes como para volver a hacer frente a los fantasmas del pasado. El nueve de agosto, el mismo día en el que, un lustro atrás, el destino quiso disponer aquel accidente de tráfico, Néstor se levantó temprano y decidió visitar la Sabina Cascarosa. Cuando llegó a ella, constató que el árbol seguía inalterable e inalterado ante el paso del tiempo, tal cual lo recordaba, formidable y majestuoso. Al llegar junto a su tronco, Néstor se sentó, con la espalda apoyada en él, como hiciera el día en el que esparció las cenizas de su mujer en aquel bello enclave. Su corteza, al igual que entonces, estaba tibia. Pensó en su mujer, pensó en su cuñado, pensó en aquel punto fatídico de las carreteras monegrinas, pensó en lo injusta que, en ocasiones, es la vida. Y así, en silencio, habló interiormente con su mujer, con su querida y añorada Sonia, largo y tendido. Le contó muchas cosas, le contó lo mal que lo pasó, lo mucho que la echaba de menos y también, cómo no, lo guapa que estaba Sabina, su hija. La hija que, con su madre agonizando en una ambulancia de camino a Zaragoza, los médicos habían logrado salvar in extremis. La niña que lograba arrancar una sonrisa a su padre todos los días. La niña que le había demostrado a Néstor que la vida, sin duda, era un milagro, y la niña cuyo nombre, elegido en memoria del lugar favorito de Sonia, estaría siempre ligado a ella, a su recuerdo, a su tierra, a sus raíces, a su pasado, a su presente y a su futuro. Sí. Néstor tenía razón. Los Monegros era un lugar bello pero a la vez duro e inflexible. Un lugar donde, en su experiencia vital, el destino había querido unir el significado de la muerte y el milagro de la vida. Y ésa, para él, era una razón más que suficiente para, a pesar de todo, llevarlo siempre, eternamente, en el corazón.