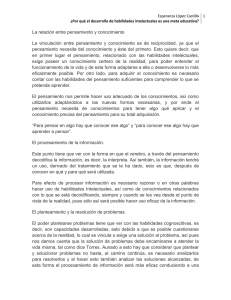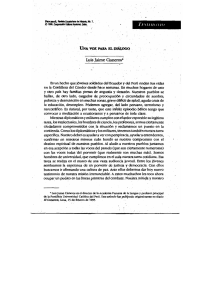Num007 013
Anuncio

Miguel Ortega Álvarez-Santullano Unas ideas sobre la cuestión cultural Más o menos difusa y más o menos aguda se percibe hoy en España una conciencia inquieta que subraya la importancia de la cultura para nuestra consolidación como nación moderna y al propio tiempo nuestra pobre vida cultural y la vetustez e inoperancia de muchas de nuestras instituciones culturales. Este desasosiego, en sí saludable, suele basarse, más que en una reflexión lúcida sobre las características propias de la sociedad española presente, en una obsesiva comparación con otros países europeos y en un desengaño al comprobar que el advenimiento de la democracia no ha generado un renacimiento cultural. Para entender la situación presente y conjurar conclusiones de pesimismo radical no parece superfluo recordar, en primer lugar, que la acepción moderna de cultura resulta globalízadora, e incluye, junto a las creaciones intelectuales y artísticas de las élites, las costumbres, actitudes, valores y conocimientos medios del conjunto de la sociedad; se concibe a la cultura como un modo o sistema de vida. Pues bien: en España nos encontramos sin duda con un pasado rico en creaciones culturales aunque, salvo en corrientes minoritarias y siempre perdedoras, inspiradas en esquemas mentales poco acordes con los que en Europa han triunfado Cuenta y Razón, n.° 7 Verano 1982 y fraguado el pensamiento moderno; por otra parte, gracias al crecimiento económico reciente y menos reciente y a la instauración de la democracia política, se han implantado instituciones y formas externas de vida semejantes a los del resto de nuestros vecinos europeos. Sin embargo, las raíces culturales profundas de las que la democracia occidental nace y se asienta no han sido, ni todavía son, las generalmente dominantes en España. Me refiero al respeto a la libertad y a la consiguiente responsabilidad individual en todos los órdenes (lo que conlleva una cierta soledad y genera una segura madurez), a la ausencia de dogmatismos y, por ende, a la tolerancia, a la acción y a la iniciativa como cauce de realización personal y de prestigio social, al espíritu asociativo con los fines más diversos, al examen empírico y racional de la realidad, a una profunda vivencia de la igualdad individual, etc. Admitamos que tales valores y actitudes no son comunes en nuestra sociedad y que tampoco son los que los niños españoles de hoy —y menos del franquismo— respiran en sus familias y en sus escuelas. Aquí reside, a mi juicio, una de las claves profundas del desasosiego a que antes aludía. Al propio tiempo, el hecho de la muy reciente generalización de la es- cuela en España —bastantes décadas después de los grandes países europeos con los que solemos compararnos— explica que el grado de instrucción de amplísimos sectores de nuestra sociedad haya sido prácticamente nulo y que hayan quecíado inmersos en un mundo «cultural» que poco tiene en común con el prevalente en Europa. En este ambiente el desajuste entre urías minorías y la media del país resulta abismal y origina la incomunicación y falta de integración social que tanto ha contribuido a los sobresaltos políticos de nuestros últimos siglos. Y, finalmente, al acercarnos a nuestro tiempo nos hallamos con el largo período del régimen franquista, que en el aspecto cultural implicó: a consecuencia del exilio o de métodos represivos, la yugulación del filón liberal que, débil, pero ininterrumpidamente, pervivía en España desde el siglo xvm —por no hablar del filón marxista—, de corte europeo, y de una eminentísima pléyade de intelectuales y pedagogos; la promoción, en muchos casos por magníficas plumas, de actitudes y valores nacionales y confesionales harto ajenos a los rasgos de la moderna cultura europea; la entusiasta y acrítica expansión del consumo privado y de modas y técnicas foráneas injertados a menudo como diversivo; en resumen, y como consecuencia de los factores indicados, el profundo debilitamiento y desprestigio del humus cultural español, indispensable para el florecimiento de una élite intelectual, y que se asienta en el perpetuo debate, en el análisis de problemas y búsqueda de ideas, en el constante intercambio con el exterior, en el prestigio social de los artistas e intelectuales, en una presencia y en una influencia en los acontecimientos de la comunidad. Volviendo al punto de partida de la cultura como modo de vida global, no ha de extrañarnos, con estos anteceden- tes, que la aparente modernidad de nuestra vida urbana e industrial vaya acompañada de extrema fragilidad y precariedad del substrato cultural. En España, tras el reflujo de la moral católica, no aparece una base de ética personal; tras la desaparición de la propaganda, no surge como por ensalmo un pluralismo creativo de escuelas y maestros inexistentes; tras el cese de la fuerza como aglutinante de un pueblo, las reglas del juego político y de la convivencia cívica carecen de raigambre; ciertos valores inseparables del pluralismo y de la libertad no han podido ser asimilados y menos ejercidos; los resultados, en fin, de la instrucción obligatoria general no han tenido todavía tiempo de fructificar. ¿Cómo extrañarse de que nuestra vida cultural y cívica se aleje tanto de la de nuestros vecinos europeos? Un amigo mío suele comentar su admiración al pasar la frontera por la raya de los pantalones de los gendarmes franceses. Esa raya, en definitiva, no se explica por la renta per capita, sino por un proceso de siglos. Valga, y trasciéndase, la frivolidad provocatoria del ejemplo. ¿Qué hacer? Ante todo, asumir la situación, conocerla, analizarla para construir sobre nuestra realidad y no sobre la arena del mimetismo. En segundo lugar, reconocer tres hechos positivos y esperanzadores: hemos recobrado la libertad de hablar, de escribir, de buscar, de debatir, de relacionarnos con el exterior; más aún, la libertad de actuar, de comprometernos, de votar, de participar, de elegir, de equivocarnos, de recoger los frutos de nuestros actos. De la libertad nace la madurez y de la madurez brota una cultura. Además, con notable esfuerzo económico de la colectividad española, se ha extendido la enseñanza obligatoria a prácticamente toda la población y el proceso se afianza y continúa. Las pró- ximas generaciones tendrán una preparación de conocimientos superior. Por su lado, los medios de comunicación de masas sin duda contribuyen, no obstante errores, desviaciones y lagunas, a elevar el nivel cultural de la población. Un tercer hecho patente y alentador cabe hallarlo en la creciente sensibilidad y demanda de servicios culturales, en el éxito de iniciativas recientes y en la propia inquietud y desasosiego que nuestras insuficiencias crean en las personas más conscientes de la función estabilizadora que para una sociedad libre y económicamente satisfecha desempeña la cultura. De estas realidades ha de emanar un optimismo cierto a medio y largo plazo. Tres peligros o dificultades pueden frenar o ensombrecer este proceso: el predominio excesivo del localismo cultural que ahogue enfoques y actitudes de convivencia válidos para toda la comunidad; el desprestigio de la gestión del régimen político, que por lógica y por historia se asienta sobre el .pluralismo cultural y sobre la libertad personal; la escasa penetración, a través de la familia y del sistema escolar, de los valores vitales (mucho más determinantes que los conocimientos) propios de una sociedad tolerante. En dos ámbitos me parece perentorio un esfuerzo de reflexión y un avance cultural de envergadura. De una parte, urgen la incorporación al debate y creación colectivos en plano de igualdad de ciertos sectores sociales, escuelas de pensamiento o filones culturales, que hasta ahora, y por diversas circunstancias, han quedado marginados de debate cultural en su sentido más amplio. La evidente crisis general de la ideología marxista y su escasísima implantación en España no contribuye, desde luego, a la participación, aunque indirecta, madura de grandes masas de la población en el análisis y diagnóstico de nuestros problemas. El segundo aspecto en el que se echa de menos una reflexión seria se refiere al del análisis crítico y realista (no del tipo unamuniano) del crecimiento económico y su impacto en las ideas y pautas de comportamiento colectivo. La tradicional aporía culturacivilización, ser-tener, naturaleza-indusíria requiere, a mi juicio, una aportación española, aunque no sea original, y una discusión extendida y franca para tratar de evitar la dicotomía y el vaciamiento que hoy se percibe en amplios aspectos de la vida nacional. El bienestar material —«a mixed good», decía Coleridge hablando del progreso industrial descompensado por intereses humanos paralelos— crea el riesgo de la superficialidad consumista y pasiva en el individuo y de la prevalencia de lo privado e inmediato frente a bienes colectivos y a medio plazo. El desarrollo español de los últimos lustros confirma que no hemos sabido o querido evitar estos riesgos. ¿Qué hacer? Por un lado, es evidente, dejar que los individuos y los grupos ejerzan su libertad, debatan, crezcan, maduren, inicien, experimenten, triunfen, fracasen, hagan prosélitos, creen, funden, adquieran o pierdan fama y riqueza... Como suele decirse, dejar que la sociedad viva y genere su cultura. Resulta tan evidente que seguir afirmándolo a secas revela o bien mala conciencia, o bien ausencia de ideas sobre la coyuntura presente. Pero, aquí y ahora, no basta confiar en el crecimiento espontáneo derivado del vigor ínsito en una sociedad libre. Pues, por un lado, el desarrollo cultural masivo requiere medios económicos ingentes y, por otro lado, el Estado, en el más amplio sentido de la palabra, tiene en su mano palancas decisivas y, en consecuencia, responsabilidades clarísimas aunque de varia naturaleza. En primer lugar, un Estado demo- crático, si es coherente en los valores y presupuestos ideológicos (culturales, en definitiva) sobre los que se erige, ha de tender, aun sin proponérselo, a prestigiar aquel esquema. Requiere un estilo y un modo de actuar. Sin ánimo exhaustivo, cabría enumerar algunos rasgos: debate, pluralismo, respeto a la legalidad vigente, parsimonia y transparencia en la administración de los caudales públicos, celeridad y equidad en la aplicación de la justicia, selección de los mejores, exigencia de responsabilidad en los servidores públicos, razonable nivel de eficacia. Estos y otros rasgos a la vez justifican y legitiman en teoría un régimen democrático; si en efecto el funcionamiento del Estado a ellos responde, se fortalecerán y arraigarán en el conjunto del pueblo los valores propios de una cultura democrática. Si los dirigentes y el aparato del Estado traicionan sus orígenes, la sociedad acabará despreciando los valores e ideas que lo justifican, esto es, la cultura democrática. (Hay muchas anécdotas y expresiones que confirman este mecanismo; recordemos la «justificación» del fascismo por la puntualidad de los trenes.) Un segundo y trascendental sector para el arraigo cultural de la comunidad reside en el sistema de enseñanza y educativo. (El papel clave de la familia escapa, por su propia naturaleza, a toda acción pública, si no es la indirecta de educar a los niños que serán padres.) El esfuerzo cuantitativo que se ha hecho y se sigue haciendo ha sido mencionado. Queda por delante la tarea ardua y lenta de la mejora de la calidad; mejora de la calidad no sólo de la enseñanza, sino también, y con especial acento, inculcando un esquema de comportamiento y valores propios de la libertad y la responsabilidad. La transmisión de conocimientos repercute menos en la vida cultural y política del país que la adopción de actitudes vitales generadoras de madurez y civismo. Desde este punto de vista, se comprende que el papel de la Universidad adquiere una relevancia menor o más sectorial para la transformación general de la cultura de una colectividad. Sin embargo, interesa subrayar su decisiva función en la formación del profesorado de los demás ciclos y en la cohesión social —y consecuente prestigio— en cuanto sus títulos y enseñanzas se ajusten a las necesidades del sistema productivo, ajuste que —dicho sea de paso— desde hace años no existe. El Estado dispone además, a través de la titularidad, por ahora monopolística, de la televisión, de otra palanca poderosa para incidir en la elevación del nivel cultural de la población. Su poder de penetración en extensión y en profundidad aconseja que la calidad de su programación, y no sólo de la específicamente cultural, se oriente a difundir esquemas y valores de comportamiento cívico/político, de gusto estético y de talante ciudadano propios de un sistema pluralista. Si además los contenidos sirven para afinar la sensibilidad y profundizar los conocimientos, quedará plenamente justificada la condición de servicio público que las leyes le reconocen. Y en este punto ha de reconocerse que, sean cuales sean las carencias y errores de enfoque de la televisión estatal, un balance de conjunto desapasionado y despojado de elitismo resulta positivo desde el punto de vista cultural, y ello tanto más cuanto más bajo sea el punto de partida cultural en el que la televisión incida. El campo para la mejora de la calidad sigue obviamente abierto a la imaginación y a la competencia, incluida la foránea. Pero además, en España y en otros países, existe un Ministerio de Cultura, ministerio polémico, cuya propia justificación periódicamente se cuestiona. Resulta fácil, en efecto, la tentación de separar Estado y sociedad, Administración y cultura, poder e inteligencia, y dirigir los focos hacia cuanto hay de contradictorio y de incompatible entre ambas esferas de la realidad. Es también fácil espigar ejemplos y citas de las tormentosas relaciones entre política y cultura; pero es tan fácil precisamente porque desde siempre ha habido estrechísimas relaciones entre las dos esferas, entre élites de la creación y élites del poder. Y para demostrarlo no es preciso ni aceptar ni negar ninguna doctrina ideológica concreta. Junto a estas posibles y brillantes objeciones teóricas al Ministerio de Cultura, se hacen al nuestro, al de España, otras de naturaleza muy concreta. No aludo, se entiende, a las normales críticas a su gestión en uno u otro ámbito, reconducibles al normal control social de cualquier acción gubernativa. Me refiero a las que detectan un pecado original en su nacimiento, al haber surgido de las cenizas de un Ministerio de Información y Espectáculos y al haber incorporado algunos servicios, personal y competencias de la fenecida Secretaría General del Movimiento. Sólo la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas tiene otra estirpe. Se arguye que fue el precio de la transición; pero no cabe duda de que el respeto a los intereses pasados, en el fondo reducidos a intereses de personas, podían haberse salvaguardado sin condicionar a un ministerio que como el de Cultura debería haber sido el más nuevo y dinámico del régimen democrático (la única ruptura con el franquismo, teórica al menos, reside en el esquema cultural): ligero de aparato administrativo, dirigido con imaginación y agilidad, con personal especializado, creíble y abierto para las élites intelectuales, técnico y audaz a la vez, gastador, merecedor de un gran presupuesto. Por desgracia no ha sido así. De modo que ahora se cuestiona cada vez más su existencia incluso desde tribunas intelectuales de gran prestigio. No podemos ya a estas alturas des-^ andar lo andado, o mal andado, en este como en otros terrenos. Por ejemplo, en el del proceso autonómico, que afecta muy directamente a todo el ámbito cultural y, por ende, al propio Ministerio. Y la reticencia implícita deriva no del miedo al reparto de competencias y a la desaparición de una estructura ministerial, sino del recelo al predominio de localismos románticos y antihistóricos y a las lagunas que podrían así generarse. Un Ministerio de Cultura u organismo similar, en la España autonómica, con estructuras totalmente renovadas, habría de desempeñar al menos las funciones siguientes: 1.° Las derivadas del artículo 149. 1.28 de la Constitución, referentes a la defensa, conservación y restauración del ingente patrimonio artístico y monumental de España. La trascendencia y urgencia nacional de este cometido no necesitan subrayados, ni el volumen de medios económicos que su cumplimiento exige. En este sentido el Ministerio de Cultura —llamado en otros países de Bienes Culturales— puede y debe desempeñar un gran papel inversor. Evidentemente, la legislación pendiente sobre la materia —proyecto de Ley de Defensa del Patrimonio Artístico y Estatutos de Autonomía— deberá engranar con realismo y operatividad las competencias estatales con las que, con cierta ambigüedad, atribuye el artículo 148.16 de la Constitución a las Comunidades Autónomas. Hay que insistir en la prioridad absoluta de esta competencia, porque en esta materia el mecenazgo de la sociedad sería, por desgracia, siempre inferior a las necesidades y, en consecuencia, la intervención del Estado en su conjunto resulta inemplazable. Por otra parte, no cabe en esta esfera ningún riesgo dirigista. 2.° La prestación y organización de grandes servicios culturales al conjunto de la comunidad nacional, al menos mientras éstos no pudiesen multiplicarse por iniciativa y con el sostenimiento de las comunidades autónomas. Me refiero a grandes conjuntos sinfónicos o de danza, compañías de teatro clásico, centros de restauración de alta especialización, centros de documentación, etc. 3.° Asegurar la coordinación y normalización y, si es necesario, el asesoramiento, en aspectos técnicos, como, por ejemplo, los referentes a inventario artístico, sistema bibliotecario, archivístico, museístico, sistemas de mecanización, etc. 4.° Promoción de la vertiente específicamente cultural en las llamadas industrias de la cultura: cinematografía, editoriales, discos y vídeos. Precisamente por su infraestructura industrial y comercial estos sectores tienen un mercado nacional e incluso supranacional. Pues bien, cualquier medida de mecenazgo y fomento de los contenidos culturales parece, a mi modo de ver, plenamente justificada por parte del Estado. 5.° Gestión y estímulo de cuanto contribuya al intercambio cultural en el ámbito del territorio nacional y de cuanto por su propia naturaleza rebase los intereses de las regiones. 6.° Planificación y estímulo, de acuerdo con los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación y Ciencia, de la proyección exterior de la lengua y cultura españolas. Las acciones en este terreno no están limitadas sino * Técnico de Información y Turismo. por el presupuesto disponible. No hay apenas nada que inventar y sí muchas iniciativas de eficacia ya experimentada. 7.° En contacto con otras instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, poner las bases para la aportación española a la futuras industrias culturales, basadas en la telemática, ya que las máquinas deberán ser alimentadas de ideas y programas. De no hacerlo así no sólo importaremos el soporte tecnológico —las máquinas—, sino también sus contenidos, de esparcimiento o de formación, con consecuencias, culturales y políticas, fáciles de adivinar. (Una prueba, todavía a pequeña escala, de lo que significa una ausencia de capacidad de utilización de los medios técnicos la tenemos en la programación televisiva actual, donde se impone día tras día la gran calidad media de productos extranjeros, y más concretamente ingleses, en los últimos tiempos. Con una doble consecuencia: que acabaremos conociendo mejor las figuras y la historia de otros países que la nuestra y que, al ser sus problemas y esquemas mentales parcialmente distintos a los españoles, tendemos a reducir todo a espectáculo y, en consecuencia, a desperdiciar los contenidos críticos y analíticos de una sociedad dada en y para los que fueron concebidos.) Por lo demás, es obvio que la nueva cultura, la creación, las nuevas ideas, las nuevas artes, seguirán su curso al margen de las estructuras, buenas o malas, de la Administración. M. O. A.-S.*