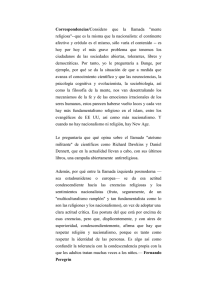Num128 011
Anuncio

Nacionalismo y Cristianismo ENRIQUE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ * S on absolutamente incompatibles. No se puede ser a la vez cristiano y nacionalista. Ni nacionalista de una nación ni nacionalista de una parte de ella. Sin medias tintas tampoco para hacer otros distingos dentro del nacionalismo, que por definición es excluyente, insolidario, etnocéntrico, a última hora racista. Pero además, personalmente estoy convencido de que la mayor inmoralidad del mundo actual es el nacionalismo, y esto debe ser denunciado por el Cristianismo. Lo repito siempre que puedo porque nos encontramos ante un gravísimo peligro. Más aún: Julián Marías sostiene que la Iglesia ha de declarar que el nacionalismo cristiano es una herejía. Ya a los primeros cristianos les surgió el problema de si era necesario pasar por el judaísmo “tan nacionalista” para abrazar la nueva fe, y se contestó negativamente porque Cristo vino para todos los hombres del mundo entero (la respuesta afirmativa es herética). Por ello su Iglesia, su congregación, es universal, católica. En mi reciente libro La belleza de Cristo, he dejado claro cómo *Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. leyendo el Evangelio podemos advertir que Jesús se opone tajantemente al nacionalismo de su época. Según el Evangelio todos los hombres forman una gran familia, la de los hijos de Dios. Por ello cada cristiano tiene la grave obligación de esforzarse en dirimir rencillas, en crear lazos de unión con los demás, en abrir fronteras de cualquier tipo. Los antiguos cristianos consideraban, según palabras de la Carta a Diogneto, que “toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña”. Porque la verdadera patria del cristiano es el Cielo, y el paso por la Tierra sólo constituye una peregrinación, un destierro. Absolutizar una nación —o una parte de ella— y no relativizarla conforme al designio salvador de Dios que ama igual a todos los pueblos, significa comportarse de manera ajena al Cristianismo. El problema es que, en una parte del Cristianismo actual, se tiene poco presente la inmortalidad, la esperanza en la vida perdurable, eterna, del Cielo. Juan XXIII escribía en la Constitución Apostólica Humanae Salutis, con la que convocaba el Concilio Ecuménico Vaticano II, que éste debe “ofrecer al mundo, extraviado, confuso y angustiado bajo la amenaza de nuevos conflictos espantosos, la posibilidad, para todos los hombres de buena voluntad, de fomentar pensamientos y propósitos de paz”. Este Concilio declara en su Mensaje Ad Omnes poner “todo su empeño en la unión de los pueblos”, y confiesa que “todos los hombres, de cualquier raza y nación, somos hermanos”. Define en la Lumen Gentium a la Iglesia como sacramento “de la unidad de todo el género humano”, y le asigna el “urgente deber” de conseguir “la unidad completa entre todos los hombres”. Continuamente se repite que la Iglesia, vínculo de unión, debe recapitular toda la Humanidad, con todos sus bienes, bajo Cristo, en íntima comunión, con comunicación de esos bienes. Y se exhorta en la Gaudium et Spes a que los sacerdotes y obispos “eviten toda causa de dispersión, para que todo el género humano venga a la unidad de la familia de Dios”. También en su Constitución Gaudium et Spes, el Concilio recuerda que Dios, que cuida de todos con paterna solicitud, ha querido que los hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con espíritu de hermanos. Cualquier forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada; es contraria al plan divino. Por si fuera poco, exige ampliar la mente más allá de las fronteras de la propia nación (el texto original latino dice: “ultra fines propriae nationis”), y renunciar al egoísmo nacional, a la ambición de dominar a otras naciones; se debe alimentar un profundo respeto por toda la Humanidad. Además, para establecer el auténtico orden económico universal, dice que debe acabarse con las pretensiones de lucro excesivo y con las ambiciones nacionalistas. Actualmente hay nacionalistas que se confiesan cristianos, que tienen preferencia excesiva hacia una nación o hacia una parte de ella, lo cual ha originado grandes confusiones, como si no fuera aberrante ser a la vez cristiano y nacionalista: el Cristianismo es incompatible con cualquier género de nacionalismo. La explosiva mezcla de nacionalismo y Cristianismo siempre ha sido nefasta para éste. He hablado de cómo hoy existen nacionalistas que se declaran cristianos. Pero no hay que olvidar que en el pasado existió un fenómeno inverso: el Cristianismo nacionalista, tan reprobable como el nacionalismo cristiano. En virtud de ese Cristianismo nacionalista se excluía de un país a todos aquellos que no estuvieran bautizados. Sólo los cristianos podían tener la calidad de ciudadanos. Y era empleado cualquier medio, aunque fuera inmoral, aunque fuera no cristiano, con el fin de asegurar la pervivencia del Cristianismo en una nación cualquiera. Piénsese en la Inquisición, en la expulsión de los judíos, en las guerras de religión o en el llamado nacionalcatolicismo. Uno de los avances positivos del Catolicismo actual ha sido la práctica desaparición del Cristianismo nacionalista: todavía falta que igualmente se extinga el nacionalismo cristiano. Y con respecto a ese nacionalismo cristiano es necesario aclarar cómo surgió particularmente en España, a fin de deshacer algunos equívocos. Porque ese nacionalismo ha surgido dentro del Catolicismo y ha sido alimentado en ámbitos clericales. En sus obras España inteligible, Consideración de Cataluña y Cinco años de España, Julián Marías aborda lúcidamente este tema tan poco conocido hoy. A finales del siglo XIX, y no antes, se inician en España los nacionalismos: es un fenómeno decimonónico. No hay actitudes que se puedan llamar nacionalistas antes de dicha fecha. Las cosas empiezan a cambiar, sobre todo, en 1892 con las Bases de Manresa y la publicación de una obra del obispo Torras y Bages, titulada La tradició catalana. Desde entonces sí que hay un nacionalismo catalán: de tipo tradicionalista, clerical, rural y antiliberal, que mira con malos ojos la época moderna entera. En el siglo XIX se inicia también el nacionalismo vasco. Los hermanos Luis y Sabino de Arana habían estudiado en Barcelona, donde se familiarizaron con el nacionalismo catalán y lo trasladaron a Vasconia. En 1894 se fundó la primera organización nacionalista vasca, presidida por Sabino de Arana, con principios tradicionalistas, teocráticos, clericalistas, ultracatólicos, rurales y aldeanos, antiliberales y racistas. Todo lo cual ha supuesto un regreso a una especie de feudalismo, un afán de insolidaridad, de discordia, de violenta ruptura con la modernidad, con la idea de la Universitas Christiana, malograda cuando surgieron las diversas Iglesias nacionales que provocaron la ruptura de la Cristiandad. El nacionalismo ha sido y sigue siendo favorecido por no pocos clérigos, en Cataluña y en Vasconia, que con sus proclamas muestran un profundo desconocimiento de la Historia (¿no se dan cuenta de que con sus anhelos por fabricar Iglesias nacionales —en lugares donde, por otro lado, no hay naciones ni nunca las ha habido— están retrocediendo al feudalismo? ¿Y sus ingenuos seguidores ignoran que piden someterse a señores feudales, como vasallos suyos?). En sus Memorias, Julián Marías recuerda que Himmler, “el sanguinario colaborador de Hitler” fue recibido bajo palio en Montserrat, centro del nacionalismo catalán. Al ser todo esto tan evidente, los nacionalistas vascos o catalanes replican diciendo que hay también un nacionalismo español, lo cual es absolutamente falso. El nacionalismo español no existe. Hay grupúsculos, eso sí, sin representación parlamentaria afortunadamente, insolidarios y xenófobos, de ideología nazi, que están en contra de los inmigrantes, que se sitúan de espaldas a Europa y a Hispanoamérica, que abominan de las incorporaciones características, por otro lado, de los Reinos hispánicos durante tantos siglos. Se puede y se debe tener amor por la nación; todos somos “nacionales” porque pertenecemos a alguna; pero es inmoral absolutizarla siendo nacionalistas. El sufijo griego “itis” significa inflamación: el hombre no puede vivir sin hígado o sin meninges, por ejemplo, pero la hepatitis o la meningitis — sus inflamaciones— son enfermedades gravísimas, pueden ser mortales. Lo único absolutizable en este mundo es el hombre, todo hombre: de ahí que lo moralmente ético es ser humanista, nunca nacionalista. Para todo Humanismo (el Cristianismo lo es por antonomasia porque Dios se ha hecho hombre), ese fenómeno sumamente grave del nacionalismo es la mayor inmoralidad de nuestro tiempo, el principal peligro, verdadera peste que subordina la persona a una nación, real o ficticia, vista como algo absoluto por lo que todo debe sacrificarse. Este nacionalismo justifica la mentira, el rencor, la falsificación de la Historia, el odio, hasta el asesinato y el terrorismo, como medios para llegar a implantar su oscuro fin: la sagrada nación. Pero el Humanismo considera que lo único sagrado es el hombre, que siempre está por encima de la nación, y que la vida de un solo hombre vale más que todas las naciones de la Tierra. El concepto esencialmente contrario al Humanismo (y al Renacimiento) es “nacionalismo”. Se trata de su opuesto, de su antónimo más señalado, de la expresión más feudalista, provinciana, homicida. Y frente al nacionalismo, Humanismo. A más Humanismo —su curación—, menos nacionalismo. Se es cristiano cuando un hombre pasa del lugar y del estado natural de su nacimiento (la nación, donde se nace, que viene del latín natio) al lugar espiritual y al estado sobrenatural de su Renacimiento (renatio). Por tanto, a los cristianos cabría darles el nombre de renacionalistas, o sea: renacentistas (en este sentido los nacionalistas viven todavía en el viejo estado, ajenos a lo que es el Cristianismo; de la misma forma, el nacionalismo es incompatible con el Renacimiento). El Cristianismo invita a no permanecer en la actitud del hombre meramente nacido, sino renacido: se trata de pasar, desde la barbarie que podríamos calificar como nacionalista, hasta el Humanismo renacentista. El antiguo San Pedro Crisólogo se preguntaba en su Sermón 117 por qué los hombres que no nacieron con condición celestial “no permanecieron tal cual habían nacido, sino que perseveraron en la condición en que habían renacido”. Esto se debe según él “a la acción misteriosa del Espíritu, el cual fecunda con su luz” para que los hombres “vuelvan a nacer en condición celestial, y lleguen a ser semejantes a su mismo Creador”. Y concluye exhortando así: “Renacidos ya, recreados según la imagen de nuestro Creador, realicemos lo que nos dice el Apóstol: Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seamos también imagen del hombre celestial. Renacidos ya, como hemos dicho, a semejanza de Nuestro Señor, adoptados como verdaderos hijos de Dios, llevemos íntegra y con plena semejanza la imagen de nuestro Creador: no imitándolo en su soberanía, que sólo a él corresponde, sino siendo su imagen por nuestra inocencia, simplicidad, mansedumbre, paciencia, humildad, misericordia y concordia, virtudes todas por las que el Señor se ha dignado hacerse uno de nosotros y ser semejante a nosotros”. Y en el Renacimiento, Erasmo exhortaba a reconocer que la verdadera nobleza del hombre en este mundo estriba no en haber nacido en tal o cual país, con esta u otra condición social o racial, sino “en haber renacido en Cristo”, in Christo renatum esse (Enchiridion). Contrario a ello es el egoísmo insolidario de las sociedades generado por el nacionalismo —“el mundo ha recaído en un nacionalismo absolutamente arcaico”, escribe Marías en Literatura y generaciones—, el consiguiente enriquecimiento desmesurado de unas naciones que no tienen en cuenta la pobreza y el hambre de otras, el orgullo exacerbado por la idiosincrasia propia, la invocación al particularismo o al hecho diferencial de unos pueblos que se desentienden del futuro de los otros mediante la creación de fronteras de cualquier tipo. Téngase presente la serie de conflictos que surgen en nuestro mundo cuando hay aversión hacia las verdades y perspectivas ajenas, consideradas como enemigos que hay que destruir, o por lo menos despreciar. Ilustremos este caso con un aspecto social como puede ser el provincianismo. En El tema de nuestro tiempo, Ortega define el provincianismo como un error de óptica, en virtud del cual el sujeto cree que está en el centro del mundo. En su comentario a las Meditaciones del Quijote, Marías pone de relieve que el pensamiento orteguiano “excluye todo provincianismo. Mientras provincial es el que pertenece a una provincia, provinciano es para Ortega el que cree que su provincia es el mundo”. Con gracioso ingenio, Ortega solía repetir que “el provinciano, a diferencia del provincial, es el que cree que su provincia es el mundo, y su pueblo una galaxia”. Este provincianismo, identificado con el nacionalismo, ya fue criticado por Ortega el año 1908, en un artículo titulado “MeierGraefe”, donde denuncia el peligro del imperialismo alemán, construido sobre lo culturalmente falso. En tal fecha le parece a Ortega que la labor educativa alemana — como cualquier otra obra educativa nacionalista— es “una fábrica de falsificaciones”. Este fenómeno, que “falsifica hombres” y que llega a considerar ciertos estilos como enemigos de la patria, es una manifestación del “vicio nacionalista de la intolerancia: en este sentido merece, como todo nacionalismo, exquisito desprecio”. Casi todos los malentendidos y fricciones que tanto estorban a la prosperidad y convivencia pacífica de los pueblos vienen según Marías de la ignorancia histórica, del estado de error. Las repercusiones económicas, sociales y políticas de esta situación son para Julián Marías de la máxima gravedad. Porque la interpretación histórica de los países gravita pesadamente sobre su proyección hacia el futuro. Dicho estado de error es mucho más peligroso que el habitual de la Humanidad en otras épocas, que era de simple ignorancia. Una comunidad humana puede volverse anormal o enferma cuando ha caído en error respecto de sí misma, y sustituye su realidad por una interpretación inyectada en ella caprichosamente. Esto provoca algo así como una infección en un pueblo, que puede degenerar en un tumor difícil de extirpar. Lo radicalmente pernicioso para la Humanidad es la falsificación de su Historia, y por tanto de su realidad. Se ha introducido la irrealidad en la interpretación de la Historia del mundo. Hoy la situación política europea, tras haber dado encomiables pasos para vivir comunitariamente, presenta con frecuencia actitudes feudalistas: nacionalismos, insolidaridades, egoísmos nacionales, sobrevaloraciones excluyentes de idiosincrasia racial o lingüística, actitudes sociales narcisistas que en el fondo suelen ser xenófobas. Cierto que la ignorancia histórica favorece la erupción de nacionalismos, hace posible la manipulación de pueblos que sustituyen su realidad por una ficción, y se llenan de resentimientos y rencores. El nacionalismo, que es un fenómeno feudalista, ha solido traer como consecuencia la discordia y la guerra: las dos mayores de la Historia, las que ha conocido el siglo XX; el nazismo (abreviatura de nacionalsocialismo) y el fascismo; el comunismo soviético; los terrorismos; la masacre en la antigua Yugoslavia..., todo esto es, en gran medida, fruto del nacionalismo, como preferencia exacerbada por un país o por una parte de él. La sociedad hodierna conoce el reverdecimiento de un provincianismo que parecía superado en épocas pasadas, y que ahora se identifica con el nacionalismo. También el año 1908, en un artículo titulado “La solidaridad alemana”, Ortega escribe que “el nacionalismo significa la reaparición en atmósferas modernas de la razón de Estado, y ambas cosas suponen la barbarie y la incultura políticas”. Se ha producido la cerrazón e insolidaridad de muchas sociedades, su replegamiento, su insaciabilidad, la reacción del hombre meramente nacido —en una nación o en una parte de él, a la que se absolutiza— contra el hombre renacido, contra el Renacimiento humano. Bertrand Rusell considera que “el nacionalismo es indudablemente el vicio más peligroso de nuestro tiempo; mucho más peligroso que el alcoholismo, la drogadicción, la falta de honradez en el comercio, o cualquier otro de los vicios contra los que lucha la educación moral” (La educación y el orden social). En un artículo titulado “Verdad y concordia”, Marías muestra que la concordia no hay que confundirla con la unanimidad, ni siquiera con el acuerdo. “La diversidad de lo humano, la índole conflictiva de la vida, tanto la privada como la colectiva, excluye la homogeneidad, la unanimidad, que siempre es impuesta, precisamente a costa de la verdad, de su desconocimiento o falsificación. El desacuerdo es muchas veces inevitable. Pero no se puede confundirlo con la discordia. Ésta es la negación de la convivencia, la decisión de no vivir juntos los que discrepan en ciertos puntos”. En cambio, la condición de la concordia es “el escrupuloso respeto de lo que es verdad, es decir, de la estructura de la realidad. Lo cual excluye la homogeneidad, la unanimidad, que rara vez existe”. Ha sido una constante histórica la “opresión de los discrepantes, el no reconocerlos y respetar sus diferencias, la posibilidad de convivir con ellos”. Hoy se da también la actitud de los discrepantes que intentan imponerse. “Lo que suele llamarse integrismo o fundamentalismo es el ejemplo actual de esta actitud”. Estos fundamentalistas rompen la convivencia, “negándose a convivir como porciones en unidades superiores y con diversidad”. Es el caso del nacionalismo: “con diversos motivos —o pretextos—, que pueden ser las diferencias reales, históricas, religiosas, lingüísticas, que son conciliables con la convivencia y han sido normales en casi todo el mundo, o bien con fundamento en algo tan problemático y discutible como la diversidad étnica, se rompen las unidades amplias, aunque tengan una realidad muy superior a la de sus componentes, y se subraya lo diferencial, desdeñando lo común, que puede ser de magnitud y alcance incomparable”. El nacionalismo, por tanto, al deformar la realidad, es un error: “una interpretación falsa de la realidad propia y de sus relaciones con otras o con los conjuntos a que se pertenece. Casi siempre, esa desvirtuación de la realidad, que engendra el descontento y el malestar, es decir, la falta de verdadera instalación, y con ello el desasosiego, es algo inventado por algunos, de origen individual, contagiado a otros y que finalmente arraiga, se convierte en la interpretación vigente, dificilísima de superar. Este es el origen de la inmensa mayoría de las discordias que afectan a nuestro planeta”. Julián Marías termina así ese artículo publicado en esta misma revista: “Se trata, pues, de lo que acontece a la verdad; cuando se la desconoce o se la niega, no sólo se pierde la libertad y se es siervo de la falsedad, sino que ello acarrea la destrucción de la concordia, de la capacidad de convivir conservando todas las diferencias, las discrepancias ocasionales; en suma, el conjunto de las diversas y verdaderas libertades”. Por tantas razones, urge que los partidos nacionalistas se queden sin voto católico. Hay que dejarlo claro. Sin echar agua al vino. Pero desgraciadamente, los militantes de esos partidos son católicos en su inmensa mayoría. Incluso tales partidos han recibido y reciben su fuerza de lo clerical. “Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve necia, ¿con qué será salada? Para nada tiene fuerza ya sino, arrojada fuera, para ser pisoteada por los hombres”. Feijoo, ese admirable y simpático humanista gallego del siglo XVIII, que desde su ilustrado propósito de hacer luz y hallar la verdad tanto se dedicó a superar los que llama errores comunes, escribe en su Apología que “ocasionan grave daño, no sólo a la Filosofía, más aún a la Iglesia, estos hombres que temerariamente procuran interesar la doctrina revelada en sus particulares sentencias”. Por culpa de tales tendenciosos, otros nos calumnian y persuaden de que nuestra creencia es “ardua y odiosa” y que “patrocinamos con la Religión el idiotismo”.