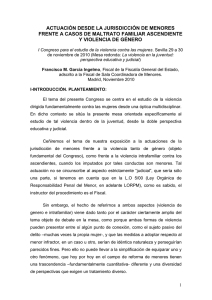VIOLENCIA DE GÉNERO EN PAREJAS ADOLESCENTES.
Anuncio

VIOLENCIA DE GÉNERO EN PAREJAS ADOLESCENTES. RESPUESTAS DESDE LA JURISDICCIÓN DE MENORES. II Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres. Sevilla 28 a 29 de noviembre de 2011 (Mesa redonda: La violencia de género en parejas adolescentes) Francisco M. García Ingelmo, Fiscal de la Fiscalía General del Estado, adscrito a la Fiscal de Sala Coordinadora de Menores. Madrid, Noviembre 2011) SUMARIO: I.-INTRODUCCIÓN II.-ANÁLISIS DE ALGUNOS DATOS III.-LA ADOLESCENTE COMO SUJETO PASIVO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN PAREJA IV.-ACTUACIÓN DESDE LA JURISDICCIÓN DE MENORES: IV.-1 Consideraciones generales. Denuncia. Conocimiento del hecho IV.-2 Procedimiento en las Secciones de Menores de Fiscalía IV.-3 ¿Cabe ejercitar el principio de oportunidad? IV.-3.1 Desistimientos del art. 18 LORPM IV.-3.2 Sobreseimiento del expediente por conciliación, reparación o actividad educativa extrajudicial (Art. 19 LORPM) IV.-4 Menores detenidos por violencia de género. Medidas cautelares IV.4.1 Medidas cautelares privativas de libertad (art. 28 LORPM) IV.-4.2 Medidas cautelares no privativas de libertad o de medio abierto IV.- 5 Audiencia. Medidas judiciales definitivas IV.5.1 Medidas judiciales privativas de libertad IV.- 5.2 Medidas judiciales de medio abierto V.- A MODO DE CONCLUSIÓN I.-INTRODUCCIÓN: La violencia de género en parejas adolescentes o el tratamiento específico de esta modalidad delictiva dentro del marco de la LO 5/00 (Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor, en adelante LORPM) ha merecido hasta ahora escasa atención dentro de la doctrina jurídica publicada tras los diez primeros años de vigencia de dicha Ley. Como mencionábamos en algún trabajo anterior1 la explicación de ese inferior tratamiento, frente al dispensado al fenómeno paralelo de la violencia de género entre adultos, es doble. Por un lado, y desde un punto de vista cuantitativo, es innegable que los supuestos de violencia sobre la mujer protagonizados por adolescentes hasta el momento, y sin desdeñar en modo alguno su importancia, son muy inferiores 1 Véase El delito de maltrato en la jurisdicción de menores: maltrato familiar ascendiente y violencia de género (Curso de Formación Continua CGPJ “El proceso penal de menores. Enjuiciamiento y ejecución”. Madrid 28 a 30 de abril de 2010) y Actuación desde la jurisdicción de menores frente a casos de maltrato familiar ascendiente y violencia de género, I Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres. Sevilla 29 a 30 de noviembre de 2010 (Mesa redonda: La violencia en la juventud: perspectiva educativa y judicial. GARCÍA INGELMO, Francisco M.) 1 en número y –afortunadamente- en resultados trágicos a los episodios de violencia de género que tienen como imputados a mayores de edad. Por otra parte, esos casos de violencia sobre la mujer cometidos por adolescentes, no sólo son inferiores cuantitativamente a los perpetrados por adultos, sino que constituyen una mínima parte en relación al fenómeno de la violencia doméstica intrafamiliar, de menores contra sus ascendientes, que sí ha merecido en los últimos tiempos amplio tratamiento mediático y, en paralelo, numerosos estudios y publicaciones, abordando esa tipología delictiva tanto desde el punto de vista jurídico de reforma de menores, como desde la psicología o la sociología. Un fenómeno –el de la violencia de género- no puede confundirse con el otro –el de la violencia intrafamiliar hacia los ascendientes-, aunque es cierto que las cifras y la dimensión de este último han podido hacer que los casos de violencia de género puedan pasar más desapercibidos. Pero, insistimos, no pueden confundirse porque su perspectiva de tratamiento y enfoque es sustancialmente diverso. Pero tampoco cabe duda, como una explicación añadida al escaso tratamiento jurídico de la violencia de género entre adolescentes que, aunque pueda resultar extraño para el no familiarizado con las peculiaridades propias de la legislación de reforma, el tratamiento de los supuestos de violencia de género, en relación a los de violencia intrafamiliar hacia los ascendientes, ofrece un grado de complejidad mucho menor. Con todas las peculiaridades que se verán en su momento, lo cierto es que las soluciones a adoptar frente a un menor maltratador de su pareja no difieren tanto respecto a las del derecho de adultos. Así, en buena parte de los casos de violencia de género, la medida a adoptar se concretará, las más de las veces, en un alejamiento del menor infractor respecto de su víctima (acompañado, ciertamente, de otras medidas de refuerzo imprescindible como la libertad vigilada), lo que no planteará 2 problema alguno, pues en muchos de tales casos ni siquiera existe convivencia previa2. En ese sentido, la Memoria de la FGE correspondiente al año 2009 recogiendo las reflexiones de algunas Fiscalías, resumen del parecer general de la mayoría, exponía que siendo pocos los casos de violencia de género que se dan en esta jurisdicción, su solución, por lo demás, es mucho menos complicada, como destaca Sevilla; o que se refleje también que no supone un problema con características peculiares en esta jurisdicción, reproduciendo en los casos en que se da las características propias de la violencia de género en adultos (Granada). Incluso la Memoria de la FGE de 2010, abundando en esas ideas, refiere que afortunadamente, y como ya se indicaba en la Memoria anterior, los casos de violencia de género siguen teniendo muy escasa incidencia cuantitativa dentro de esta jurisdicción, especialmente si se comparan sus cifras con los casos de violencia intrafamiliar hacia los progenitores. Eso sí, la perspectiva y el enfoque son diametralmente opuestos en unos y otros, pues si en la violencia sobre ascendientes la finalidad perseguida es la vuelta del menor a su entorno familiar, aquí el objetivo es antagónico: el alejamiento del menor de la joven con que hubiese mantenido la relación afectiva. En atención a tales consideraciones la Circular 1/2010 de la FGE, sobre el tratamiento desde el sistema de justicia juvenil de los malos tratos de los menores contra sus ascendientes, dejó al margen el tratamiento de los supuestos de violencia de género en la jurisdicción de menores, por su incidencia mucho menor en esta jurisdicción especial y por sus perfiles que hacen aconsejable su tratamiento diferenciado. 2 Por el contrario, cuando se trata de un menor que ha agredido a sus padres o ascendientes, si no procediera una medida privativa de libertad, tal alejamiento puede resultar muy problemático, precisamente por la convivencia del menor con sus padres, que en el momento en que se suspenda, por mor del alejamiento, generará una situación automática de desamparo, que habrá que solventarla arbitrando, si fuera posible, una medida como la de convivencia con otra familia o grupo educativo, (art. 7-1-j LORPM) o derivando, en otro caso y con consecuencias menos satisfactorias, al menor al sistema de protección. 3 II.-ANÁLISIS DE ALGUNOS DATOS: No obstante lo referido hasta ahora, desde un punto de vista estadístico, aun cuando la percepción objetiva desde la FGE, a partir de las distintas Memorias remitidas por las Fiscalías provinciales, es la de que la relevancia cuantitativa de la violencia de género en la adolescencia –en cuanto a número de agresores- es poco preocupante, lo cierto es que no se pueden dar unas cifras concretas exactas para todo el territorio nacional. La explicación de ello no es otra que en lo cuadros estadísticos que se manejan la violencia de género aparece englobada junto a la violencia doméstica intrafamiliar. Son pocas las aplicaciones informáticas que permiten registrar diferenciadamente una y otra modalidad delictiva3, lo que implica que, o se contabilizan “manualmente” las cifras correspondientes a cada una, o no se conoce más que el dato global. Así, los cuadros de evolución de la criminalidad recogidos en la última memoria de la FGE, por lo que hace a la jurisdicción de menores, reflejan que la violencia doméstica y de género dio lugar en 2010 a la apertura de 4.995 procedimientos, frente a los 5.201 procedimientos de 2009, los 4.211 de 2008 y las 2.683 causas de 2007, precisando que dichas cifras, con una estabilidad a la baja, se refieren, por lo demás y en su inmensa mayoría, a delitos cometidos por los hijos en sus relaciones con sus progenitores. Conviene hacer tal precisión, pues esos datos aislados, sin tener en cuenta las anteriores consideraciones, podían llevar a una percepción diametralmente errónea del número de casos de violencia sobre la mujer en que están imputados menores. A falta de una estadística general, habremos de conformarnos, por el momento, para conocer las cifras reales, a los datos aislados que se ponen de manifiesto por parte de algunas Fiscalías provinciales. 3 Así, en la Memoria de la Fiscalía Provincial de Sevilla correspondiente a 2010 se dice que “sigue un año más en aumento los casos de malos tratos en el ámbito familiar, este año se han registrado 366 frente a los 351 del año anterior, en esta cifra se contabilizan, tanto el maltrato en la familia como la violencia de género, porque el sistema informático no contempla ambos apartados, aunque el número de Expedientes en el ámbito familiar es infinitamente superior al de la violencia de género”. En el mismo sentido la Memoria anterior de 2009. 4 Por citar algunos ejemplos significativos -y representativos también-, referidos tan sólo al año 2010, la Sección de Menores de la Fiscalía de Madrid reseña que el número total de expedientes incoados por violencia intrafamiliar fue de 346, mientras que los de violencia de género fueron un total de 55. Respecto a Andalucía, en la provincia de Granada se incoaron 109 expedientes por violencia intrafamiliar y sólo 3 por violencia de género; en Huelva 28 por violencia intrafamiliar y uno sólo por violencia de género; en relación a Sevilla, nos remitimos a la nota 3. Otros lugares del territorio nacional reflejan parecidas proporciones. Acudiendo a otros ámbitos, para aquilatar la real dimensión en cifras de la violencia de género entre adolescentes, las usuarias del teléfono de consulta 016 en el primer semestre del año 2010, menores de 18 años, representaban un 0,8%. (Observatorio Nacional para la Violencia de Género). Menos halagüeño en cifras, sin llegar a ser alarmantes, son las que refleja un interesante estudio de 2010 sobre “Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia”, realizado en centros educativos de educación no universitaria, en el marco de un convenio entre la Universidad Complutense de Madrid y el Ministerio de Igualdad, con la colaboración de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Educación. Según dicho estudio, un 4,96% de las adolescentes habrían sido víctimas de violencia de género o vivido situaciones de maltrato en la pareja con cierta frecuencia. Por su parte, un 3,21% de adolescentes son chicos que reconocen haber ejercido situaciones de maltrato en la pareja con frecuencia, siendo llamativa la justificación que asumen del sexismo, la violencia en general y la violencia de género.4 4 “Para contestar a la pregunta de si están protegidas las adolescentes frente a la violencia de género, es preciso distinguir, a su vez, entre: Su exposición a conductas de maltrato de género, Y la justificación de la violencia de género así como del modelo dominio-sumisión en el que se basa. Los resultados del citado estudio permiten distinguir entre las adolescentes tres grupos: Grupo uno, con buena protección frente a la violencia de género. Está formado por el 76,14 % de las adolescentes. Rechazan de forma generalizada el sexismo así como la utilización de todo tipo de violencia y específicamente la violencia de género. En este sentido, se considera que están bien protegidas frente a dicho problema (aunque en ningún caso pueda considerarse una protección absoluta). Su exposición a conductas de maltrato en la pareja ha sido prácticamente nula. Grupo dos, con protección intermedia frente a la violencia de género. Está formado por el 18,90 % de las adolescentes. Justifican en cierta medida el 5 De todo el conjunto de los datos anteriores pueden extraerse varias reflexiones. En primer lugar la impresión ya apuntada: según los datos que se reflejan en las Memorias de las Fiscalías resultaría que los delitos de violencia sobre la mujer cometidos por menores de edad penal son numéricamente poco relevantes, permaneciendo estabilizados en cifras más bien exiguas. Ahora bien, la percepción anterior nunca debería dejar pasar por alto, como elemento de corrección, la posible existencia de un número de casos – difíciles de cuantificar- de violencia de género “oculta” entre adolescentes, que no llegan a conocimiento de la Fiscalía porque no se denuncian. Así podría sexismo y la violencia como reacción a una agresión. Su rechazo a la violencia de género es menor que en el grupo uno. Su exposición a conductas de maltrato en la pareja es sólo ligeramente superior a la del primer grupo, pero es preocupante su “tolerancia” hacia el maltrato. Grupo tres, víctimas de situaciones de violencia de género. Está formado por el 4,96 % de las adolescentes. Han vivido situaciones de maltrato en la pareja con cierta frecuencia. Su justificación del sexismo, la violencia en general y la violencia de género, es menor que la del grupo dos aunque algo mayor que la del grupo uno. Su mayor exposición a dicha violencia, que han vivido en carne propia estas adolescentes, no va asociada a una mayor justificación, como sucedía con más frecuencia en otras épocas. Como dato a destacar el 7,0% de las chicas declara haber sido controlada en sus conductas a menudo o muchas veces por su pareja actual o pasada, o por un chico que quería salir con ellas, y el 6,1% considera que han intentado aislarla de sus amistades, lo que constituye frecuentemente el primer eslabón de la cadena de maltrato, que no suele ser identificado como tal, sino más bien considerado como “prueba de amor”. En segundo lugar para contestar a la pregunta de si están protegidos los adolescentes del riesgo de ejercer violencia de género, es preciso diferenciar, a su vez, dos bloques de preguntas, sobre: Si habían ejercido o intentado conductas de maltrato de género en la pareja Y sobre la justificación de la violencia de género y del modelo dominio-sumisión en el que dicha violencia se basa. El análisis de estas respuestas permite distinguir entre tres grupos de adolescentes: Grupo uno, con buena protección frente a la violencia de género. Está formado por el 64,7 % de los adolescentes. Rechazan de forma generalizada el sexismo, la utilización de la violencia en general y especialmente de la violencia de género. Su experiencia en conductas de maltrato de género en la pareja ha sido, como en el caso de las chicas del mismo grupo, prácticamente nula. Por ello, parecen tener un buen nivel de protección respecto a este problema, sin que pueda considerarse en ningún caso una protección absoluta. Grupo dos, con protección intermedia frente a la violencia de género. Está formado por el 32,1 % de los adolescentes. Justifican en cierta medida el sexismo y la violencia como reacción a una agresión. Su rechazo a la violencia de género es menor que en el grupo uno. Respecto a las conductas de maltrato en la pareja su situación se aproxima mucho a la del grupo uno, a gran distancia del grupo tres. Grupo tres, maltratador. Está formado por el 3,21 % de los adolescentes. Son chicos que reconocen haber ejercido situaciones de maltrato en la pareja con frecuencia, a gran distancia de los otros dos grupos. Su justificación del sexismo, la violencia en general y la violencia de género, es significativamente más elevada que la de los otros dos grupos”. (del Informe: IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ADOLESCENCIA. Principales resultados del estudio realizado en centros educativos de educación no universitaria en el marco de un convenio entre la Universidad Complutense y el Ministerio de Igualdad, con la colaboración de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Educación) 6 inferirse del informe antes aludido sobre “Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia”. Los causas que explicarían ese volumen de situaciones de violencia que pueden permanecer ocultas serían, aparte de las mismas que se dan entre víctimas adultas (vergüenza, temor a denunciar, control emocional por parte de la pareja etc), las añadidas y propias de un período vital tan emocionalmente complicado como es la adolescencia. Los miedos y las inseguridades, no es difícil pensar, pueden multiplicarse: no es ya el temor de denunciar o a la pareja, sino el miedo y la vergüenza “de que se enteren en mi casa”, “que se enteren los de la pandilla”. Es el desconocer, por inexperiencia, los mecanismos y resortes de ayuda institucional a los que puede acudirse. Y qué no decir del stress emocional que implica para una adolescente el solo pensamiento de acudir a Policía, Fiscalía o Juzgados, con todo su peso de victimización secundaria, que supone incluso para un adulto una carga difícil de sobrellevar cuando ha de acudir como denunciante o testigo –no sólo en casos de violencia de género- a la Justicia Penal. Pongámonos, por un momento, en la piel de una adolescente en medio de semejante trance. Por no alargarnos, también debe tenerse presente, tomando en consideración, entre otros datos, los que refleja el referido Informe sobre “Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia”, que entre adolescentes las situaciones de maltrato más frecuentes y extendidas son las de control abusivo y aislamiento, seguidas de otras formas de abuso emocional. Ciertamente, algunos de tales comportamientos podrían ser atípicos desde un punto de vista penal y no denunciables. Pero no es menos cierto, como continúa afirmando ese informe, que a través de ese tipo de conductas suele iniciarse la violencia de género en la pareja desde la adolescencia. En conclusión, el número de asuntos de violencia de género protagonizados por adolescentes y del que se tiene conocimiento en las Secciones de Menores de las Fiscalías es escaso. Pero tal aseveración, aunque positiva en sí misma, no puede llevar a un optimismo, hoy por hoy 7 infundado, a partir del cual se extraiga la conclusión engañosa de que las nuevas generaciones han superado actitudes machistas que puedan llevar a reducir en un futuro a su mínima expresión el problema de la violencia sobre la mujer. Por el contrario, junto a los no muy numerosos casos de violencia de género que se denuncian, debemos ser conscientes que hay otros no denunciados, además de actitudes en las relaciones sentimentales que pueden ser el embrión de futuros comportamientos de violencia de género durante el período adulto. De ahí que, sin caer en ningún tipo de alarmismos –para los que tampoco hay base objetiva- se deban unificar esfuerzos desde todos los campos. Desde las Secciones de Menores de las Fiscalías, para actuar dando respuesta educativo-sancionadora al menor infractor en esta clase de supuestos y a la víctima la especial protección que merece. Y desde el campo institucional y –sobre todo- educativo, donde no se deben escatimar esfuerzos de prevención para tratar de corregir desde temprana edad actitudes incipientes de violencia sexista. III.-LA ADOLESCENTE COMO SUJETO PASIVO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN PAREJA: Aludíamos tangencialmente supra al hecho cierto de que las relaciones sentimentales en el período adolescente son difícilmente equiparables, en muchos casos, a las que se establecen entre adultos. En efecto, la experiencia indica que frecuentemente el vínculo afectivo que se forma, como es propio y consustancial a las relaciones que se entablan en esa etapa de la vida, dista mucho de presentar la estabilidad y consistencia características de las parejas de adultos. Pero una cosa es la afirmación anterior y otra poner en cuestión que, por el sólo hecho de tratarse de una pareja de adolescentes, la menor no pueda ser sujeto pasivo de los tipos penales de violencia de género, poniendo en 8 entredicho que se trate de una análoga relación de afectividad (a la del matrimonio) aún sin convivencia. Y si abordamos el tema es porque, si bien dentro de la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales existen pronunciamientos que sí estiman que en las relaciones entre adolescentes puede concurrir esa “análoga relación de afectividad aún sin convivencia”, otro sector jurisprudencial lo ha venido cuestionando5, existiendo ejemplos de sentencias en contrario de algunas Audiencias Provinciales que absolvían por los tipos de violencia de género al no entender que concurriese esa relación de afectividad, merecedora de protección penal reforzada, en parejas de adolescentes. 5 Véase la Comunicación presentada en las Jornadas de Fiscales Delegados de Violencia sobre la Mujer (Antequera, 2010) por el Fiscal Delegado de Cantabria, ARTEAGA QUINTANA, Jesús, con abundantes referencias jurisprudenciales. Así cita la SAP de Cantabria de 22-10-06 (con voto particular en contra) que estima en un caso de pareja de adolescentes que la relación de noviazgo tendría cabida…cuando ese noviazgo, más que cualificado por la duración, se encuentra cualificado por la intensidad y la finalidad de constituir una pareja estable, bien de hecho, bien de derecho. Esa intensidad y esa finalidad se presume en las relaciones de noviazgo entre personas mayores de edad que estudian o trabajan, pero su presunción es menos evidente entre menores de edad que están todavía en fase escolar en colegios o institutos y que carecen de otros medios económicos que los que les proporcionan sus padres o tutores, con los que además conviven. La sentencia de 5-11-2009 (EDJ 2009/274571) de la misma Audiencia Provincial abunda en los mismos argumentos: …Es difícil imaginar que a estas edades con el grado de madurez que se les supone se pueda tener una vocación de pareja con idea de proyecto común y compartido. Ambos estudian y viven con sus padres, de quienes dependen hasta tal punto que cuando surgieron los problemas (así lo ha relatado “X”) ha sido su padre quien ha intervenido y a quien la menor rápidamente trató de llamar cuando ocurrió el incidente enjuiciado. En el conflicto surgido tras haberle dejado, tuvo especial relevancia para ambos la actitud desplegada por una amiga de la joven, también de la misma edad, “Y”, compañera suya de instituto, revelador del tipo de unión que tenían ambos jóvenes, influenciada y muy dependiente, como es propio en personas de su edad y circunstancias, del grupo o pandilla en la que se mueven. De proyecto futuro no cabe ni pensar. De vinculaciones tampoco. Lo que había entre ambos era la típica relación de enamoramiento propia de adolescentes que puede prolongarse más o menos en el tiempo, pero en la que no se puede predicar que concurran las notas características de una pareja a los fines previstos en la norma…En parecidos términos se citan en dicho trabajo la SAP de Córdoba, de 9-2-2004 (EDJ 2004/9937). En ella se procede a la absolución, porque se plantean “dudas” sobre la intensidad o forma de la misma relaciones, a falta de suficientes manifestaciones sobre la relación, pero pasando por encima del hijo que nació. O la SAP AP. Tarragona, de 6-2-2006 (EDJ 2006/27949). En diferente sentido, tal y como se cita en el referido documento de trabajo, entre otras, la sentencia de la AP. de Cáceres de 16-9-2010 (EDJ 2010/197039), en la que se resuelve una apelación contra una sentencia condenatoria del Juzgado de Menores, confirmando la existencia de un delito de violencia de género, entre menores, sin que se plantee duda alguna sobre la relación como “análoga a la conyugal”. 9 Dar respuesta a lo anterior no deja de ser crucial, como punto de partida, puesto que cuando el menor sea también el agresor, aunque se aplique el trámite y medidas previstas en la LORPM, esta norma remite, en todo caso, al Código Penal (CP), para exigir la responsabilidad penal de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas (art. 1.1 LORPM). Lo cierto es que, en una primera aproximación, la LO 1/04, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, no hace distinción alguna por la edad de la víctima. En efecto, en la Exposición de Motivos se describe la violencia de género como el símbolo más brutal de la desigualdad…como una violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. A continuación el art. 1.1 delimita su ámbito de aplicación a la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres que sean o hayan sido sus cónyuges, o que estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. El asunto fue sometido a debate en las Jornadas de Fiscales Delegados de Violencia sobre la Mujer (Antequera, 2010), concluyéndose que la minoría de edad de las partes o de la víctima, no excluye la existencia de una relación de análoga afectividad a la del matrimonio, sin convivencia6. La solución no parece que pueda ser otra tanto desde la común percepción de que en la adolescencia pueden establecerse relaciones de 6 Se concluía además que: Con el examen pormenorizado de las actuaciones y con la práctica de todas aquellas pruebas que devengan necesarias, se podrá concretar si esa relación participa de las notas de estabilidad e intensidad para ser considerada de análoga afectividad. Parámetros a tener en cuenta podrían ser: • Que la relación de noviazgo sea conocida como tal por los familiares y personas del entorno de ambos; • el tiempo de la relación y la frecuencia de los encuentros; • la naturaleza de los hechos cuyo origen no pueda ser otro que la existencia de esa relación(«si no eres para mí no eres para nadie», «porque llevaba una determinada prenda de vestir»…); • la existencia de relaciones sexuales (no es por sí un elemento definitorio, pero sí puede ser un indicio a tener en cuenta). (Vid Memoria FGE 2011 p. 766) 10 noviazgo y otras relaciones sentimentales de afectividad sin convivencia, como desde la óptica estrictamente jurídica del Derecho Civil y la capacidad de obrar reconocida a los menores en diversos preceptos7. Partiendo del último argumento, la conclusión a que se llegó en las Jornadas de Fiscales Delegados de Violencia sobre la Mujer (Antequera, 2010) ha sido ratificada y elevada a pauta de actuación vinculante para los Fiscales en la reciente Circular 6/2011 de la FGE de 2-11-11, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación a la violencia sobre la mujer. En efecto, conforme a dicha Circular: aunque la plena capacidad se concede con la mayoría de edad, las mujeres que no la han alcanzado gozan de capacidad para decidir el inicio de una relación sentimental que las sitúa, sin duda alguna bajo la esfera de tutela penal que se otorga a las mujeres víctimas de violencia de género8. Y más adelante la propia Circular, saliendo al paso de las interpretaciones contrarias antes expuestas, zanja la cuestión señalando que no parecen criterios asumibles aquellos que niegan la tutela penal a las adolescentes víctimas de violencia de género, por carecer de proyecto de vida 7 En nuestro Ordenamiento jurídico son diversas las normas que otorgan capacidad al menor de edad. Las sucesivas reformas del Código Civil constituyen representativos ejemplos en los que se otorga al menor facultad para realizar por sí mismos actos con eficacia jurídica: por citar algunos ejemplos, pueden otorgar testamento a los 14 años (artículo 663 CC); el art. 48 CC permite contraer matrimonio con dispensa del Juez de Primera Instancia a los menores a partir de los 14 años; el art. 1329 CC autoriza al menor que con arreglo a la Ley pueda casarse a otorgar por sí solo capitulaciones matrimoniales en las que pacte el régimen de separación o el participación. Igualmente puede ejercer la patria potestad sobre sus hijos con la asistencia de sus padres o de su tutor (art. 157 CC); el art. 177.1 CC exige el consentimiento del menor mayor de 12 años para constituir su adopción; el art. 443 CC permite a los menores en general adquirir la posesión de las cosas, el art. 625 CC aceptar donaciones y el artículo 320 CC autoriza al Juez para conceder la emancipación de los hijos mayores de 16 años. (Circular 6/2011 de la FGE de 2-11-11, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación a la violencia sobre la mujer) 8 En apoyo de dicho aserto la Circular citada trae a colación lo dispuesto en el artículo 17 de la LO 1/04, cuando dispone que “todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley.”. Por ello, los sujetos pasivos de los tipos penales relativos a la violencia que se ejerce sobre la mujer están perfectamente definidos, sin que la norma exija, condicione o defina las circunstancias que deben concurrir para tener por acreditada una relación sentimental, aunque este extremo deba ser objeto de prueba. 11 en común con su pareja; o por convivir con los padres y depender económicamente de ellos, o por haber existido una ruptura transitoria en la relación, o por cualquier otra causa que la norma no requiere. La realidad nos pone de manifiesto que en algunas relaciones entre adolescentes o jóvenes se ejercen conductas de control, asedio, vigilancia, agresividad física o verbal o diversas formas de humillación que encajan en los tipos penales contenidos en los arts. 153 (delito de maltrato ocasional), 171-4 (delito de amenazas) 172-2 (delito de coacciones) 148-4 (delito de lesiones) y 173-2 del C.P, (delito de violencia habitual). IV.-ACTUACIÓN DESDE LA JURISDICCIÓN DE MENORES: IV.-1 Consideraciones generales. Denuncia. Conocimiento del hecho: Resuelto ese primer aspecto previo relativo a la menor como sujeto pasivo de la violencia de género en la pareja adolescente, centraremos la ponencia en los mecanismos de actuación desde la jurisdicción de menores frente a estas formas delictivas. La primera consideración que queremos hacer es que ante un caso de violencia sobre la mujer cometido por un menor de edad –lo mismo que frente a cualquier otro tipo de delito perpetrado por un menor- deben dejarse de lado ciertos lugares comunes, arraigados en buena parte de la opinión pública, sobre la liviandad de la LORPM y las consecuencias jurídicas que recaen sobre los menores infractores. El permanente debate mediático, con informaciones frecuentemente incompletas y desenfocadas acerca de los delitos cometidos por menores, ha terminado por hacer calar la idea de que al ser los hechos cometidos por un menor “no le pasa o no se puede hacer nada”, tal y como se percibe en las declaraciones de no pocos perjudicados y víctimas en Fiscalía, y en la propia y errónea conciencia de impunidad que se aprecia en algunos menores imputados9. 9 A este propósito, en la Memoria de la FGE de 2010, correspondiente a la Fiscal de Sala Coordinadora de Menores, se dedica un epígrafe específico a la Ley del Menor (LORPM) y los medios de comunicación, en el que se desliza la siguiente reflexión: “Es un tema que merecería un debate más pausado y en profundidad, y no debería estar de más la sana autocrítica sobre si desde la Fiscalía e instancias competentes de la Jurisdicción de Menores no se ha llevado a 12 Frente a ello debe tenerse en cuenta que, efectivamente, a los menores de catorce a diecisiete años no les serán de aplicación las penas previstas para los delitos y faltas en el CP, sino que responderán penalmente de tales conductas ilícitas conforme a la LORPM. Y esta Ley, por encima de sus defectos técnicos y aspectos mejorables, ha establecido un sistema justo y eficaz en cuanto al elenco de medidas que se pueden imponer al menor infractor, incluso de forma cautelar, duración de las mismas, y forma de ejecutarse, así como en cuanto a protección de las víctimas y perjudicados que pueden personarse como acusación particular. Semejantes afirmaciones las traemos a colación para evitar que, si se tiene conocimiento o se es víctima de un hecho de violencia de género cometido por un menor, deje de denunciarse precisamente porque el autor sea menor, pensando que “no le va a pasar nada”. Semejante conducta es igual de perseguible que si se comete por un adulto y desde la justicia juvenil puede darse respuesta al infractor y protección a la víctima. En punto a la denuncia por parte de la ofendida, si ésta fuera menor, puede no querer interponerla. Con frecuencia, de hecho, procedimientos de esta naturaleza se han iniciado por otras vías: así, actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que presencian la agresión, o denuncia de los padres de la víctima o de un tercero que tienen conocimiento de lo que está ocurriendo. Lo normal debería ser que la víctima menor denunciase acompañada por sus padres u otro familiar mayor de edad (abuelos, hermana o hermano…), en calidad de representantes legales. Pero, si no fuera así y la víctima menor de edad no quisiera denunciar el hecho, aunque es verdad que podrían hacerlo terceras personas, singularmente los padres y familiares más cercanos, lo cierto es que, a la postre, aunque se iniciaran actuaciones en Fiscalía se cabo, desde el principio, la necesaria tarea de divulgación o información sobre el contenido real de la Legislación en materia de menores, sus fines y objetivos pretendidos y realizados. La desconfianza muchas veces nace de la falta de conocimiento, que da, a su vez, pábulo a la repetición del tópico y el lugar común. Posiblemente uno de los objetivos de futuro a cumplir sea, en el marco del artículo 4.5 del EOMF, ese precisamente, la tarea de difundir una información veraz y exacta de todo lo que concierne a esta Jurisdicción, con sus logros y limitaciones, recursos e insuficiencias, superando el desconocimiento y las actitudes reticentes asentadas en buena parte de los medios y la opinión pública”. 13 tropezarían con dificultades probatorias insalvables si la víctima persistiera en una actitud renuente a colaborar. Ya hemos hecho referencia con anterioridad al trance que puede suponer para toda adolescente víctima de un delito de estas características acudir a denunciar y verse envuelta en un procedimiento judicial. Pero frente a la oposición de la menor difícilmente se va a conseguir nada. Antes al contrario, no se tratará de doblegar esa voluntad, sino de reconducirla, de convencer a la joven víctima de la necesidad de denunciar esos comportamientos con toda la delicadeza que requiere una situación de este tipo, tarea en la que deben involucrarse no sólo su familia sino los profesionales de las diversas Instituciones que conozcan del hecho, singularmente sanitarios y trabajadores sociales. Podría darse la situación inversa. Que la menor denunciase por sí la situación sin acudir acompañada de sus padres a Comisaría o Fiscalía. La LECrim no pone límites de edad para la denuncia, ni para la actuación como testigo en un procedimiento penal (art. 433). En todo caso, conforme a la LO 1/96 de Protección Jurídica del Menor (art. 2) las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva. La denuncia, siempre que se aprecie suficiente capacidad y discernimiento, podrá interponerla por sí sola y sin presencia de un adulto, teniendo validez a resultas de su ulterior ratificación. Lo que no obvia la conveniencia, por no decir necesidad, de que posteriormente y durante el procedimiento, un adulto responsable, teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de este tipo de hechos, tuviera cumplido conocimiento de lo ocurrido y pudiese asistir a la menor en las sucesivas diligencias10. 10 Incluso durante la instrucción de la causa, si excepcionalmente y por motivo justificado el Juez de Instrucción no creyese conveniente la presencia de los padres durante la declaración del menor, podrá así acordarlo. Así se recoge en el art. 433, último párrafo de la LECrim, tras la redacción dada por la LO 8/06: “Toda declaración de un menor podrá realizarse ante expertos y siempre en presencia del Ministerio Fiscal. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor podrán estar presentes, salvo que sean imputados o el juez, excepcionalmente y de forma motivada, acuerde lo contrario. El juez podrá acordar la grabación de la declaración.”. Semejante decisión correspondería en el procedimiento de menores no al Juez, sino al Fiscal, al ser el instructor del procedimiento de reforma conforme a los arts 6, 16.1 y 23 de la LORPM 14 Añadir, además, que si se detecta, por vía institucional, un supuesto de violencia de género en el que la víctima fuera una menor, como caso de maltrato infantil, los distintos operadores deberán tener en cuenta los Protocolos de actuación en la materia orientados a la protección y tutela del superior interés del menor. A nivel estatal el marco normativo de referencia lo constituye el “Protocolo Básico de Intervención contra el Maltrato Infantil”, del Observatorio de la Infancia, Ministerio de Asuntos Sociales (2007). En Andalucía el Protocolo correspondiente fue el aprobado por Orden de 11 de febrero de 2004 (BOJA, nº 39 de 26 de febrero de 2004): el “Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía”. Dichos textos, en los que no nos vamos a detener, por exceder de las pretensiones de esta exposición, -pero a cuyo contenido nos remitimos-, pretenden una actuación coordinada de los ámbitos relacionados con la infancia y la adolescencia (educativo, sanitario, policial, social y judicial) en aras de la salvaguarda del interés del menor, tratando de mitigar, en lo posible, los efectos de victimización secundaria a lo largo de todo el proceso. IV.-2 Procedimiento en las Secciones de Menores de Fiscalía: Si el imputado en el hecho de violencia de género fuera menor de edad, mayor de catorce y menor de dieciocho, será de aplicación el procedimiento previsto en la LO 5/00 (LORPM) a que nos venimos refiriendo. Dando unas breves pinceladas para el no iniciado en las peculiaridades de esta jurisdicción, la primera y una de las más características la constituye el hecho de que la instrucción no es aquí competencia judicial como en todos los procedimientos en que el imputado es un adulto, conforme a la LECrim, sino que corresponde al Fiscal, a la Sección de Menores de Fiscalía de la demarcación territorial donde se hubiese producido el hecho. La Fiscalía asumirá la labor instructora con arreglo a los arts 6, 16.1 y 23 de la LORPM. El Juez de Menores, entretanto, carece como tal de facultades instructoras durante la fase de investigación. La figura del Juez de Menores aparece concebida en la LORPM cual híbrido entre un Juez de garantías – 15 durante la fase de instrucción a cargo del Fiscal11-, y un Juez de enjuiciamiento, ejecución y vigilancia, a lo largo de las fases subsiguientes. Así, es el Fiscal quien recibe las denuncias, admitiéndolas o no a trámite (art. 16.2 LORPM), y valora si abre una fase previa de investigación (Diligencias Preliminares), antes de decidir si incoa o no un Expediente de Reforma contra el menor infractor, y una vez concluida la instrucción del Expediente, en su caso, resolverá el Fiscal si solicita del Juez de menores el sobreseimiento (art. 30.4 LORPM) o, por el contrario, formula escrito de alegaciones interesando el enjuiciamiento del menor (art. 30.1 LORPM), para el que solicitará la imposición de alguna de las medidas judiciales previstas en el art. 7 de la LORPM. Pero otro de los aspectos más relevantes del procedimiento de menores es el relativo a la flexibilidad en cuanto a las posibilidades de actuación con el menor, característico de todos los sistemas de Justicia juvenil. En síntesis, esa flexibilidad, a diferencia del derecho penal de adultos, implica que no necesariamente por la comisión de un ilícito penal el menor debe ser sometido a juicio, sino que cabe la posibilidad de desjudicialización y evitar el proceso, cumpliendo o no el menor una medida educativa de carácter extrajudicial. Es el juego del llamado principio de oportunidad, que ahora analizaremos. La otra manifestación más saliente de dicha flexibilidad, en caso de que se dirija la acusación contra el menor y se abra el enjuiciamiento es que, a diferencia también del derecho penal de adultos, los delitos o faltas no tienen una medida predeterminada en la Ley, sino que ésta, con alguna excepción, concede un amplio margen de discrecionalidad al Fiscal para postular -y al 11 Ese papel de “Juez de garantías” hace que se limite a resolver las peticiones del Fiscal sobre práctica de diligencias restrictivas de derechos fundamentales (art. 23.3 LORPM); sobre declaración de secreto del expediente (art. 24 LORPM); sobre denegación por parte del Fiscal de diligencias de investigación solicitadas por defensa y acusación particular (art. 26.1 y 33 e LORPM); para la práctica de prueba preconstituida ante el Juez (Circular 1/2000 FGE); y para la adopción de medidas cautelares respecto al menor expedientado (art. 28 LORPM). 16 Juez para imponer- la medida que en cada caso fuera más adecuada a las circunstancias del hecho y, sobre todo, del menor (art. 7.3 LORPM)12. A la hora de decidir e individualizar la medida del menor expedientado, aunque no sean vinculantes, se tomarán muy en cuenta los informes que sobre la situación psicológica, educativa, familiar y entorno social del menor, realizarán los equipos técnicos adscritos a Fiscalía y Juzgados (art. 27.1 LORPM), equipos compuestos por un educador, un psicólogo y un trabajador social (art. 4-1 de Reglamento de la LORPM, aprobado por RD 1774/04 de 30 de julio). Esbozados estos apuntes generales, pasaremos a continuación a desarrollar, brevemente y dentro de la ilimitada casuística, los caminos que pueden seguirse cuando en una Sección de Menores se tiene conocimiento de un hecho de violencia de género cometido por un menor, cuáles son las opciones más adecuadas y cuáles deben descartarse, señalando las pautas de actuación más deseables y habituales en la práctica. Y llegados aquí, lo primero que cabría preguntarse es si frente a casos de esta naturaleza puede ser indicado o no el archivo de las actuaciones por el juego del principio de oportunidad a que antes aludíamos. IV.-3 ¿Cabe ejercitar el principio de oportunidad?: Sirva para conceptuar este principio de actuación, característico del procedimiento de menores, la definición contenida en la Recomendación número 18 (87) del Comité de Ministros del Consejo de Europa: la facultad de renunciar a la iniciación de un procedimiento penal o de poner término al ya iniciado. Tal facultad es exclusiva del Fiscal y tiene sus manifestaciones legislativas fundamentales en los arts 18 (desistimiento) y art. 19 LORPM 12 En efecto, el artículo 7-3 prevé que “para la elección de la medida o medidas adecuadas, se deberá atender de modo flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, puestos de manifiesto los dos últimos en los informes de los equipos técnicos y de las entidades públicas de protección y reforma de menores.” 17 (sobreseimiento del expediente por conciliación, reparación o desarrollo de una actividad educativa extrajudicial). Diremos de entrada que estas soluciones, tan adecuadas o beneficiosas (especialmente las del art. 19) tratándose de otras formas delictivas juveniles, no parece que puedan ser predicables de igual modo para los delitos que estamos tratando. La Circular 1/10 de la FGE, referida sólo a los casos de violencia intrafamiliar contra ascendientes, considera prácticamente vedado el desistimiento del art. 18, puesto que normalmente concurrirá violencia o intimidación; y en cuanto a las soluciones del art. 19 entiende que cabrá sólo residualmente y en los supuestos de menor entidad, aplicarse una reparación extrajudicial, acompañada de algunas obligaciones para el menor … En todo caso, tal solución deberá ir precedida y avalada por un riguroso estudio de la situación familiar. Semejantes consideraciones serían aplicables a los casos de violencia de género cometidos por menores, en los que aún deberían tener menos cabida. Desglosemos sucintamente los supuestos. IV.-3.1 Desistimientos del art. 18 LORPM: Es la variante más radical del principio de oportunidad, pues el archivo de las diligencias depende tan sólo de un juicio de valor del Fiscal instructor, vinculado a la correción del menor en el ámbito educativo y familiar, pero sin que tal valoración aparezca supeditada a una conducta o reparación por parte del menor, como en el caso del arts. 19 LORPM. Tales desistimientos están justificados sólo para dejar fuera del sistema las formas más leves de delincuencia juvenil, la llamada “criminalidad de bagatela”. De ahí que el art. 18 establezca un marco legal para el ejercicio de esta facultad que sólo cabrá tratándose de faltas o de delitos menos graves sin violencia o intimidación. De ahí que, desde el punto de vista legal, los casos de violencia intrafamiliar y de género queden prácticamente vedados para el ejercicio de esta facultad. En los casos de violencia de género todas las agresiones entrarían dentro del tipo del delito del art. 153-1 del CP, por leve que sea la violencia ejercida. Y si se ejerce intimidación que constituya amenaza o 18 coacción, aún leve, estaríamos ante los delitos de amenazas y coacciones de los arts 171.4 y 172.2 del CP. Sólo sería concebible, pues, el desistimiento, ante un caso de falta de vejación injusta de carácter leve tipificable conforme al art. 620.2 del CP. Solamente en este último caso podría sopesarse el desistimiento, una vez verificadas las circunstancias concurrentes, procediendo incluso el archivo, pero no por razones de oportunidad, sino de legalidad, si la propia víctima no quiere continuar con la denuncia o no la interpusiera, conforme al presupuesto de procedibilidad del art 620.2 que exige la denuncia de la víctima para la persecución de las injurias. IV.-3.2 Sobreseimiento del expediente por conciliación, reparación o actividad educativa extrajudicial (Art. 19 LORPM): En estos casos previstos en el art. 19 de la LORPM cabe interesar del Juzgado de Menores el sobreseimiento si el menor, luego de ser examinado por el equipo técnico, llega a una conciliación con la víctima, realiza a favor de ésta o de la colectividad una reparación (semejante a los servicios en beneficio de la comunidad) o desarrolla una actividad educativa. Suelen tener gran aceptación social, muchas veces por parte de las víctimas, que aprecian que se les tiene en cuenta y no se les soslaya, como tradicionalmente ha venido ocurriendo dentro del Derecho Penal, ofreciéndoles la posibilidad de ser resarcidas y obviando al tiempo el proceso, con la carga de victimización secundaria que lleva implícita. Y desde la perspectiva del infractor le permiten evitar igualmente el procedimiento con todo el estigma que, en algún caso, podría significar para el menor, e incluso su familia. Además, este tipo de medidas son con frecuencia la vía natural de solución de ciertas manifestaciones delictivas reflejo de problemas sociales como el llamado acoso escolar (Instrucción 10/05 de FGE relativa a este tema), o de fenómenos como la utilización de Internet y las nuevas tecnologías para la comisión o difusión de delitos13. 13 La mediación o justicia reparadora, como ideología surgida en los años 70 dentro de la doctrina penalista, supuso el traer a un primer plano el papel que a la víctima le debía 19 Sin embargo, si decíamos que ese tipo de soluciones para los casos de violencia intrafamiliar sobre ascendientes deben ser residuales, su uso en los casos de violencia de género, entendemos, debe ser puramente excepcional. Cierto que son concebibles a nivel teórico y legalmente factibles en supuestos en que el imputado admitiese su responsabilidad y estuviese dispuesto a desarrollar una actividad educativa de control de impulsos, resolución de conflictos etc. Sería una posibilidad, si se quiere, pero muy excepcional y subsiguiente a un riguroso estudio de las circunstancias concurrentes, que la podrían hacer aconsejable para el caso concreto. Porque lo contrario, esto es, el uso de esa facultad para este tipo de hechos podría suponer transmitir a eventuales agresores el mensaje no ya sólo equívoco, sino peligroso, que con un eventual perdón pueden arreglarse estas conductas. Esa excepcionalidad, por poner un ejemplo concreto, podría tener en cuenta el propio interés de la víctima. Así, para casos leves en que la relación estuviera rota, la conducta no se hubiera repetido y el menor infractor, reconociendo su responsabilidad no hubiese vuelto a importunar la ofendida, corresponder en el proceso penal. Como se ha dicho, se trataba de “una experiencia relativamente nueva como forma, pero muy vieja en el sistema penal. En efecto, en casi todos los Códigos encontramos preceptos que atenúan la responsabilidad penal cuando el autor de los hechos está dispuesto a reparar el daño causado y si esto no puede ser , al menos, a disminuir el daño producido. Pero la característica más importante de la mediación no es sólo la reparación del daño sino la lucha por reducir la intervención penal formal. Todo aquello que puede ser reparado fuera del sistema no debe entrar en él” Este tipo de ideas ha ido calando poco a poco en el Derecho Penal moderno si bien con más fuerza dentro de los sistemas penales juveniles, dadas las características de estos últimos. Se ha dicho de esta clase de soluciones, en la aplicación que se ha venido haciendo de ellas, que tienen una gran aceptación social, pues toman en consideración la opinión y voluntad de la víctima. En el derecho de reforma de menores otra de sus ventajas repetidas es que sirve, desde la perspectiva del menor infractor, para que éste en algunos casos tome conciencia de las consecuencias de sus actos, enfrentándole a ellas, y en otros casos para evitar que sobrevalore en exceso la gravedad de los hechos -como a veces ocurre- y se generen en el menor sentimientos de culpa. En concreto, en nuestra legislación de menores fue introducida la reparación en la L.O 4/92 en la nueva del art. 15-1-6ª, párrafo 2º , así como la propuesta de reparación extrajudicial del art. 16-1, párrafo 3º de la L.T.T.M 13 La conciliación supone, conforme a la Exposición de Motivos, “que la víctima reciba una satisfacción psicológica a cargo del menor infractor”, de manera que como luego dice el art. 19, el menor “reconozca el daño causado y se disculpe ante la víctima y esta acepte sus disculpas”.La reparación va más allá de esa satisfacción psicológica, pues precisa además que “el menor ejecute el compromiso contraído con la víctima o perjudicado de reparar el daño causado”(Exposición de Motivos), concretándose en el artículo ese compromiso del menor con la víctima o perjudicado en “realizar determinadas acciones en beneficio de aquéllos o de la comunidad, seguido de su realización efectiva”. 20 podría ser beneficioso para ésta evitar el juicio, con todo lo que supone, siempre que el imputado asumiese realizar una actividad o trabajos por vía extrajudicial relacionados con su infracción y orientados educativamente a que no repitiera en el futuro, con otra eventual pareja, semejantes comportamientos. Pero, en definitiva, como hemos visto y en punto a delitos relacionados con la violencia de género, el ejercicio del principio de oportunidad o no es factible legalmente o –haciendo un juego de palabras- no resultaría “oportuno” las más de las veces. Pasemos ahora exponer las distintas medidas judiciales que pueden adoptarse, empezando primero por las de carácter cautelar y el procedimiento para su imposición, a fin de dar respuesta inmediata a las situaciones más graves que pudieran plantearse. IV.-4 Menores detenidos por violencia de género. Medidas cautelares: Cuando un menor sea detenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como consecuencia de la comisión de un delito de violencia contra la mujer, de conformidad con lo previsto en el art. 17 de la LORPM, tal detención será notificada inmediatamente a sus padres o representantes legales y al Ministerio Fiscal (art. 17.1). Deberá ser oído en declaración en dependencias policiales en presencia de letrado y de sus padres, tutores o guardadores (art. 17.2). El plazo máximo de detención policial es de veinticuatro horas (art.17.4). Transcurrido ese plazo, la Fuerza actuante deberá poner al menor en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal. (art. 17.5). Entendemos que la regla general, dada la naturaleza y gravedad del delito, debe ser la puesta del menor a disposición del Fiscal, salvo casos específicos en que la instrucción del atestado revelase que los hechos fueran constitutivos sólo de falta o concurriese cualquier otra circunstancia excepcional. En tal sentido, por algunas Fiscalías se han dado instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la puesta a disposición del Fiscal de los menores que fueran detenidos por esta clase de delitos, lo mismo que por 21 los de violencia intrafamiliar y otras modalidades delictivas de singular gravedad14. Con ello no se busca tanto una finalidad retributiva o represiva para el menor infractor, sino legalizar su situación personal, tomando conocimiento inmediato de la situación real, tras oír a la perjudicada y al imputado, que deberá ser examinado por el Equipo Técnico, y resolver luego con carácter urgente sobre la necesidad de adoptar eventuales medidas cautelares. Y es que el Fiscal, una vez puesto el menor a su disposición y practicadas las referidas diligencias (declaración de imputado, víctima, examen por el ET) y otras que fueren pertinentes, debe decidir entre la puesta en libertad del menor o a disposición del Juez de Menores, si se interesara la adopción de alguna medida cautelar. Todo ello en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se hubiera producido la detención (art. 17.5 LORPM)15. A la hora de solicitar medidas cautelares debe tenerse en cuenta que la jurisdicción de menores se diferencia de la de adultos por ser eminentemente circunstancial, de manera que el adoptar una u otra medida dependerá, aparte de la gravedad del hecho en sí, de las circunstancias del menor, su trayectoria, y entorno familiar y social que le rodeen. No obstante lo dicho, la adopción de dichas medidas cautelares en el curso de la instrucción, queda subordinada, en buena parte, a la actitud de la víctima, que puede ir desde la denuncia, ratificación posterior en Fiscalía y deseo expreso de que se aleje al agresor, pasando en otros casos por la 14 Así, por ejemplo, con fecha 23 de diciembre de 2008 se dirigió una Orden por el Fiscal Jefe del TSJ de Madrid al Jefe Superior de Policía para que, con carácter general en estos casos, el menor detenido fuera puesto a disposición del Fiscal de guardia de Menores, consagrando así una práctica de la Fiscalía, pues desde hacía tiempo se venía ordenando a las Fuerzas policiales que no dejaran en libertad al menor, sino que lo pusieran a disposición de Fiscalía cuando se comunicaba la detención por tales hechos delictivos. Con todo, en Madrid la Fuerza actuante previamente debe remitir el fax con el atestado a Fiscalía y el Fiscal de guardia decide en consecuencia 15 Ténganse en cuenta los breves plazos de detención en la jurisdicción de menores. El plazo máximo de detención policial no puede exceder de las veinticuatro horas, frente a las setenta y dos horas de los adultos (art 520.2 LECrim y art. 17.2 CE). Y el plazo máximo de detención antes de su puesta a disposición es de cuarenta y ocho horas, en las que están incluidas las que permanece detenido en dependencias policiales. De esta forma, si la Policía agotara su plazo de veinticuatro horas (lo que raras veces ocurre), el Fiscal sólo tendrá otras veinticuatro más para resolver sobre la situación del detenido. 22 tibieza, o incluso la renuencia absoluta a acudir, o a la justificación y encubrimiento de la realidad, deseando con ello que se ponga en libertad al detenido y continuar la relación. Difícil será en estos últimos supuestos postular alguna medida cautelar, -especialmente el alejamiento que es puramente ilusorio si la víctima lo rechaza-, y cuando así fuera lo sería a partir de otros elementos objetivos de prueba que obrasen en el expediente, al margen de las manifestaciones de la perjudicada16. Para el examen de las medidas cautelares que pueden adoptarse, para mayor claridad distinguiremos entre privativas y no privativas de libertad. IV.-4.1 Medidas cautelares privativas de libertad (art. 28 LORPM): Las medidas cautelares privativas de libertad previstas en el art. 28 de la LORPM son el internamiento en centro de reforma de régimen cerrado, o bien semiabierto o abierto17. Se solicitan del Juez de Menores en una comparecencia en la que estarán presentes el Ministerio Fiscal y la acusación particular –si se hubiera personado-, el letrado del menor, el equipo técnico que hubiera examinado al menor y un representante de la entidad pública de reforma o protección. Si llegarán a adoptarse su plazo de duración es de seis meses, prorrogables por un máximo de otros tres más. El internamiento en un centro de reforma debe ser considerado, con carácter general, como la “última ratio”, cuando a la vista de las circunstancias 16 En tal sentido, señalan algunas Fiscalías en las Memorias que, lamentablemente, tienden a reproducirse los esquemas de la violencia de género en adultos. Así la Memoria de la Fiscalía de Pontevedra correspondiente a 2009 refiere ejemplos de alejamientos acordados en que la víctima vuelve a reanudar la relación 17 En el art. 7.1 de la LORPM se definen los distintos regímenes de internamiento: “a) Internamiento en régimen cerrado. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio. b) Internamiento en régimen semiabierto. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida. La realización de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el Juez de Menores suspenderlas por tiempo determinado, acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro. c) Internamiento en régimen abierto. Las personas sometidas a esta medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del mismo.” 23 concurrentes no exista otra alternativa posible. En los casos de violencia de género aunque, como veremos, las medidas tanto cautelares y definitivas que más se postulan e imponen en la práctica son las de libertad vigilada con prohibición de aproximarse a la víctima y comunicarse con ella, esa consideración no impide que se den casos, no tan infrecuentes, en que se acuerda el internamiento por un delito de esta naturaleza. Así se señala en la última Memoria de la FGE de 201118. Debe entenderse, no obstante, que el internamiento de un menor no puede estimarse como un fin en sí mismo, sino un medio para tratar de cortar situaciones que no tienen otra salida en ese momento y requieren una inmediata contención. A partir de ahí debe realizarse una tarea formativa que pasará por hacer tomar al menor conciencia del delito cometido, de lo negativo de su conducta, desarrollando con él una labor reeducativa para la prevención de nuevas conductas violentas en las relaciones de pareja, con vistas a un futuro en libertad y de reintegración a la sociedad. Volveremos sobre este aspecto más tarde, al aludir a las medidas definitivas y a los programas específicos de algún centro de reforma en tal sentido. En cuanto a las distintas modalidades de régimen de internamiento, cuando lo sea en cerrado será normalmente porque se trate de menores incursos, aparte de en un delito de violencia contra la mujer, en otros expedientes por otros ilícitos penales en los que previamente se hayan adoptado medidas en medio abierto o de internamiento semiabierto que hayan fracasado. Distintos serán aquéllos supuestos, afortunadamente aún más infrecuentes, en que la medida de internamiento cerrado haya necesariamente de imponerse como cautelar o definitiva por aplicación del artículo 10.2 de la L.O 5/00, por tratarse de la comisión de un delito, consumado o intentado, de los artículos 138 (homicidio) o 139 (asesinato) del Código Penal; o incluso si el hecho se reputase de extrema gravedad o se apreciase reincidencia, como consecuencia de la aplicación del artículo 10-1-b de la L.O 5/00. 18 Aunque en estos casos el alejamiento, dentro de una libertad vigilada, sea la medida que más se postula, no empece para que también se hayan adoptado medidas de internamiento en centro (Barcelona, Sevilla), a la vista de la gravedad de los hechos y perfil del menor infractor. (Memoria FGE 2011) 24 Cuando se optase por el internamiento en régimen semiabierto, el menor podrá compaginar y mantener la asistencia a los recursos educativos que previamente estuviera realizando. Comoquiera que el menor tendría sus salidas fuera del centro dicha medida se compatibilizaría, si fuese preciso, con la de prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante las salidas. Finalmente pasaremos por alto el régimen abierto, puesto que aunque sea legalmente factible, en estos casos de violencia de género poco serviría a las necesidades de contención del menor y protección de la víctima19. IV.-4.2 Medidas cautelares no privativas de libertad o de medio abierto: Las medidas cautelares no privativas de libertad previstas en el art. 28 de la LORPM son la libertad vigilada, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos familiares y otras personas que determine el Juez y la convivencia con otra persona familia o grupo educativo. En principio su imposición no está sujeta a plazo, por lo que pueden acordarse hasta la celebración de la audiencia (juicio oral en la jurisdicción de menores). Obviaremos esta última medida, de convivencia con grupo educativo, puesto que si bien se acude a la misma, con buenos resultados, en los casos de violencia intrafamiliar hacia los ascendientes, en supuestos de violencia contra la mujer carecería de sentido práctico. Nos centraremos, por tanto, en la libertad vigilada y el “alejamiento”, como medidas cautelares más comúnmente adoptadas en estos supuestos. Respecto al alejamiento (art. 7-1-i LORPM), es una medida que en esta jurisdicción es siempre medida potestativa, sin que exista vinculación al mandato imperativo del art. 57-2 del CP, que obliga a imponerla en todo caso para los delitos de violencia de género cometidos por adultos. 19 Apenas existen centros específicos de régimen abierto y es una modalidad de internamiento que raras veces se utiliza de salida y cuando se hace es para casos muy concretos, entre otros los de violencia intrafamiliar contra los ascendientes, si no existiera el recurso para una medida de convivencia con familia o grupo educativo. Otras veces se aplica por modificación de un semiabierto anterior, conforme a los artículos 13 y 51 L.O 5/00. 25 También hay que resaltar que en la jurisdicción de reforma, aun no siendo aplicable el artículo 544 ter de la L.E.Crim (orden de protección), la eventual demanda de la víctima en tal sentido activaría los mecanismos de actuación, pudiendo llegarse de facto a parecidas consecuencias prácticas en cuanto al objetivo final, esto es, que el imputado no vuelva a aproximarse ni a importunar a la ofendida. La medida cautelar de alejamiento debe adoptarse en comparecencia del artículo 28.2 LORPM ante el Juez de Menores, siguiendo el criterio de la Consulta 3/04 de la FGE, pareciendo aconsejable, además, que en estos casos el Fiscal no acuerde la libertad del menor hasta el mismo instante anterior a la comparecencia, con el fin no sólo de asegurar la presencia en la misma del imputado, sino de garantizar entretanto la seguridad de la víctima. No obstante, la medida de alejamiento en sí misma carece de cualquier contenido educativo, revistiendo tintes indubitadamente sancionadores, asimilable como tal a una auténtica pena, importada a la jurisdicción de menores del Derecho Penal, donde no tiene otra finalidad que restringir los derechos del infractor y proteger con ello a la víctima del delito. Esto último, si bien sería suficiente en el marco de adultos, no es plenamente satisfactorio en esta jurisdicción en la que sólo estaríamos “alejando” el problema, cuando de lo que se trataría es de intentar que el menor infractor llegue a corregir esas pautas violentas en sus relaciones, lo que sí se podría acometer en el contexto de una libertad vigilada. Y así es como suele actuarse en la práctica, tal y como se expresa en la Memoria de 2011 de la FGE: ese alejamiento suele adoptarse (Sevilla) dentro de una libertad vigilada, con sometimiento a programas específicos sobre la materia. Se sigue así el mismo criterio que el preconizado para casos de violencia intrafamiliar en la Circular 1/2007 de la FGE, que señalaba la conveniencia de solicitar ambas medidas. Respecto a la libertad vigilada (art. 7-1-h LORPM), diremos escuetamente que es la medida más importante desde el punto de vista educativo entre las de medio abierto, habiendo llegado a ser calificada como la 26 medida “reina”. Lo anterior es así por el carácter de globalidad que pretende tener en cuanto a la formación del menor, pues trata de abarcar todo lo relativo al proceso de formación de menores que se encuentran en una situación de riesgo por presentar factores criminógenos y actitudes predelincuenciales o delincuenciales que pueden obedecer a causas diversas. Puede ser una medida de extraordinaria utilidad también para el tipo de casos que nos ocupan siempre que vaya acompañada de reglas de conducta adecuadas que deberían incluir, entre otras posibilidades, la obligación de someterse a programas de tipo educativo, de respeto a los derechos de los demás e igualdad, formación para la adquisición de habilidades sociales y resolución de conflictos, técnicas de control de impulsos, terapia psicológica, etc. IV.- 5 Audiencia. Medidas judiciales definitivas: Para la imposición al menor infractor, con carácter definitivo, de cualquiera de las medidas previstas en el art 7 de la LORPM, que pueden ser las señaladas antes como cautelares –las más frecuentes en la práctica para esta clase de delitos- o alguna otra diferente de entre las previstas en el artículo citado –y a las que inmediatamente aludiremos-, debe concluirse por el Fiscal la instrucción del expediente de reforma, remitiéndolo al Juzgado y solicitando la apertura de una audiencia a tal efecto (art. 30.1 LORPM). El que se llegue o no ahí dependerá del resultado de la instrucción. Lo mismo que la suerte probatoria final dependerá de lo que pueda acaecer en el acto del juicio (audiencia). Bien es cierto que las más de las veces no existirán ni matrimonio ni relación de convivencia, y la denunciante no podrá acogerse a la dispensa de declarar en contra del imputado prevista en el art. 416 de la LECrim20. Pero 20 “La ya citada Circular 6/2011 de la FGE sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación a la violencia sobre la mujer, en punto a la interpretación del controvertido precepto del art 416 LECrim, llega a las siguientes conclusiones que, por su interés, reproducimos: “DUODÉCIMA.- Las relaciones de noviazgo no están incluidas en los supuestos del art. 416 de la LECr. 27 tampoco es menos cierto que, como antes aludíamos, en la práctica pueden reproducirse situaciones semejantes a las que se dan en los casos de violencia contra la mujer entre adultos: reticencias o renuencia de la víctima a acudir a denunciar o declarar, o retractación respecto a lo denunciado o declarado. Por lo demás, la audiencia a la que se refiere el art. 37 de la LORPM, no difiere apenas en cuanto a su desarrollo respecto al juicio oral que puede celebrarse en un Juzgado de lo Penal para adultos. La peculiaridad quizá más significativa puede constituirla el informe sobre las circunstancias familiares, personales y sociales del menor que emitirá el representante del equipo técnico presente en la vista y, en su caso, el representante de la entidad pública de reforma y protección. No obstante, debe tenerse en cuenta que si la víctima también fuese menor de edad, por imperativo del art 707 de la LECrim, se llevará a cabo evitando la confrontación visual con el imputado, mediante el uso de mamparas o cualquier otro artificio, existiendo la posibilidad en tal sentido –y más tratándose de un delito de esta naturaleza- que la menor ofendida declare a través de videoconferencia (art. 731 bis LECrim). Igualmente está prácticamente proscrita la admisión de un careo con la testigo menor de edad (art. 713 LECrim), contemplando este precepto como única excepción que el Tampoco lo están las relaciones conyugales extinguidas por divorcio ni las relaciones de pareja de hecho cuando, en el momento de declarar, ya se ha producido la ruptura de la convivencia por voluntad propia. DÉCIMOTERCERA.- Para poderse acoger a la dispensa del art. 416 de la LECr, el vínculo familiar o de afectividad que una al imputado y víctima-testigo ha de concurrir en el momento en que es llamada a prestar declaración. DÉCIMOCUARTA.- La víctima-testigo deberá ser informada, expresa y claramente, de la dispensa de la obligación de declarar, cuando proceda, en todas y cada una de las fases procesales y siempre que sea llamada a declarar en la sede judicial (art. 416 y 707 de la LECr). No obstante, si la víctima acude de forma espontánea a denunciar, no será necesario advertir del contenido del art. 261 de la LECr. En los supuestos en los que la víctima-testigo no haya sido informada, cuando proceda, de la dispensa del art. 416 de la LECr en la fase de instrucción, y en el plenario se acoja a tal dispensa, aquella primera declaración carece de efectos, no siendo posible introducirla en el acto del Juicio Oral a través del art. 730 ni 714 de la LECr. En el supuesto de que informada adecuadamente de la dispensa en la fase de instrucción declare voluntariamente y, posteriormente, en la fase del plenario rectifique aquella primera declaración que fue prestada con todas las garantías, podrán someterse a contradicción ambas de conformidad con el art. 714 de la LECr a fin de que el Tribunal pueda ponderar la credibilidad que le merece cada una de ellas”. 28 Juez lo estimara imprescindible y en informe pericial constara que tal careo no va a resultar lesivo para la menor. También podría hacerse uso de la facultad prevista en el art. 37.4 de la LORPM, esto es, hacer que el menor acusado abandone la Sala si el Juez, de oficio o a instancia de parte, considerase que el propio interés del menor aconseja esa posibilidad. IV.-5.1 Medidas judiciales privativas de libertad: El art. 7.1 de la LORPM prevé un amplio elenco de medidas que se pueden imponer al menor infractor, pero las ya analizadas, en el apartado de las cautelares, son las más comunes en la práctica para los tipos delictivos de los que nos estamos ocupando, tanto las privativas como las no privativas de libertad. No obstante, reseñar en este apartado, que también, como medida privativa de libertad podría imponerse la medida de permanencia de fin de semana, a cumplir en un centro de reforma o en el propio domicilio del menor (art. 7.1.g LORPM). Aunque esta medida puede llevar asignada la realización de alguna actividad educativa durante su cumplimiento, le veo para este tipo de supuestos poco interés y eficacia frente a otras. Salvo la posibilidad que se impusiera como subsidiaria a una medida de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, para el caso que el menor no cumpliese dichas prestaciones. Más interés tiene aludir ahora a la posibilidad de que los internamientos pueden ser de carácter terapéutico (art. 7.1 d LORPM), para imputados que necesiten atención especializada por padecer anomalías psíquicas o dependencia al alcohol sustancias tóxicas o psicotrópicas. Cuando fueran terapéuticos también tendrían la triple posibilidad de serlo en régimen cerrado, abierto o semiabierto, como antes veíamos respecto a los internamientos ordinarios en centros de reforma. Y retomando en este punto algo que ya esbozábamos al hablar de los internamientos en centros de reforma, es fundamental que el menor, ingresado 29 como consecuencia de la comisión de un delito de violencia contra la mujer, sea sometido a un programa educativo específico que prevenga la repetición de nuevos actos violentos en el futuro en las relaciones de pareja. Respecto a los supuestos de violencia intrafamiliar contra los ascendientes, la magnitud del fenómeno en los últimos años ha llevado incluso a la especialización de determinados centros de reforma para el tratamiento de menores implicados en esas conductas, como ocurre en “El Laurel” (Madrid) o en “El Limonar” (Sevilla). Para casos de violencia de género, al tener poca incidencia cuantitativa y menos en cuanto a internamientos, no es realista pretender una especialización de centros, pero sí disponer de programas educativos específicos para estos casos. En tal sentido, en la Comunidad de Madrid un ejemplo de lo que decimos lo constituye el centro “José de las Heras”, al que se derivan los pocos casos de menores internados por delitos de violencia contra la mujer en Madrid. En dicho centro, de régimen semiabierto y abierto, y en el que están internados menores condenados por otras tipologías delictivas, se ha desarrollado, amén de un programa específico sobre paternidad responsable, otro de intervención con menores que muestran conductas violentas en la relación de pareja. El programa en cuestión está orientado a menores condenados por delitos de violencia de género, pero también a otros que, cumpliendo medida judicial por hechos distintos, el equipo técnico que trabaje con el menor evalúe que su principal problemática personal está centrada en la emisión de conductas violentas en el ámbito de la pareja. Según el proyecto educativo de dicho centro el objetivo principal es prevenir la emisión de nuevas conductas violentas en ese ámbito, asociando a ese objetivo otros como el fomento de la igualdad de género, la reflexión sobre los factores que inciden en la discriminación de género, adquirir habilidades sociales que permitan cuestionar la propia actitud para, posteriormente, modificar las conductas ya emitidas, 30 fomentar modelos de resolución de conflicto ajenas al ejercicio de la violencia, etc21 IV.- 5.2 Medidas judiciales de medio abierto: Como ya dijimos, las medidas más comúnmente aplicadas para este tipo de casos de violencia sobre la mujer en la jurisdicción de menores son la libertad vigilada y la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, a las que hacíamos referencia en el apartado de las medidas cautelares, pero que se aplicarán en muchas otras ocasiones como medidas definitivas, dando aquí por reproducidas las consideraciones hechas en su momento sobre su contenido y finalidad. También, podrían considerarse otras medidas, dentro de la amplia relación del art 7.1 de la LORPM, como adecuadas a estos casos en función de las circunstancias concurrentes. No puede descartarse imponer una medida de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Como señala el art. 7.1 k) LORPM: la persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad. Puede ser medida 21 Dicho programa de actuación se concreta en varias fases: tras la derivación del caso y la evaluación psicosocial se pasa a una fase de intervención, con la supervisión de la Clínica Universitaria de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. En esta fase se deben desarrollar sesiones grupales en las que se intervendrá sobre las variables psicológicas que están presentes en la mayoría de los casos de violencia en la pareja, ya sea ésta una realidad aislada dentro del funcionamiento del menor o por el contrario, forme parte de una tendencia general de empleo de la violencia en distintos ámbitos de su vida: Pobre control emocional: ira descontrolada, dificultades en la expresión emocional. Distorsiones cognitivas sobre la mujer y las relaciones de pareja. Déficit de habilidades de comunicación y solución de problemas. Baja autoestima. Igualmente se desarrolla una intervención individualizada con dos fases de trabajo: una con sesiones psicológicas individuales y en una fase final, si el responsable valorara positivamente la evolución del menor y considera que, de cara a prevenir futuras recaídas, es recomendable una intervención conjunta con la pareja, se contemplará el paso a esta segunda fase del programa. Este tipo de intervención solo será posible cuando de la imposición de una sentencia judicial o de una medida cautelar no se derive una orden de alejamiento que impida dichos contactos, o cuando la familia o la pareja no muestre la voluntad de participar en los mismos. Como finalmente se dice en dicho programa: Se describe, por tanto, el camino deseable a nivel de tratamiento, pero las circunstancias personales y judiciales de cada caso determinarán los límites de la intervención. 31 adecuada para casos menos graves y para menores sin otros problemas de conducta, que no precisen de la intervención global que la libertad vigilada implica. Debería procurarse, si hay posibilidad de ello, que las prestaciones a ejecutar tuvieran relación con el bien jurídico lesionado. Para el supuesto de no realizarlas el menor –requieren en todo caso su aquiescencia- se podría imponer como medida subsidiaria, como apuntábamos en el epígrafe anterior, unas permanencias de fin de semana en centro de internamiento (mejor que en su domicilio). Y esta medida de servicios en beneficio de la comunidad sería compatible, igualmente, con la imposición de un eventual alejamiento. También podría imponerse la medida de realización de tareas socioeducativas, que el art. 7.1 l) LORPM define como actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle (al menor) el desarrollo de su competencia social. Este tipo de tareas tienen un carácter mucho más restringido y acotado que la medida de libertad vigilada. Si la libertad vigilada – como venimos insistiendo- es medida de intervención global, una medida como esta, mucho más concreta, podría estar indicada también para menores que no manifestasen una conflictividad generalizada y el área a trabajar fuese tan sólo la de la violencia hacia la pareja. Los cursos a realizar estarían, por tanto, orientados a la prevención de futuras conductas en ese sentido: formación en igualdad, control de impulsos, resolución de conflictos etc. Sería compatible, del mismo modo, con una medida de alejamiento de la víctima. Asimismo, cabría imponer una medida terapéutica de tratamiento ambulatorio para menores que precisasen atención especializada por sufrir anomalías psíquicas o dependencia al alcohol sustancias tóxicas o psicotrópicas. Esta última medida sería compatible también con el resto de las de medio abierto. V.- A MODO DE CONCLUSIÓN: Hemos visto, a lo largo de este breve recorrido, como la jurisdicción de menores dispone de un elenco variado de opciones y de medidas educativosancionadoras para dar respuesta cumplida y adecuada a las circunstancias de 32 cada caso, en los supuestos en que un menor incurriese en una conducta de violencia contra la mujer. Ahora bien, llegados a este punto, haremos una observación: la jurisdicción de menores, por más que tenga un componente fundamentalmente educativo, lo que no puede pretenderse es que asuma un rol de “educadora”. Conviene no confundirse. La educación donde debe impartirse es dentro de la familia y los colegios, incumbiendo a padres y profesores, pero no es misión propia de Policías, Fiscales o Jueces, cuya intervención, por otra parte, es siempre “a posteriori”, esto es, cuando ya se ha producido un hecho delictivo, cuando “el mal está ya hecho” y hay que buscar la respuesta jurídica, la medida a imponer, que no deja de ser una sanción que, eso sí, se procurará siempre que tenga un componente educativo. En relación a ese aspecto, en la Memoria de la FGE de 2010, correspondiente a la Fiscal de Sala Coordinadora de Menores se dice que cuando se plantean los debates, llama la atención que no se suela ir al origen y las causas del por qué los menores pueden actuar de una determinada forma; y es allí, en el origen y con un sólido y fuerte sistema de prevención y protección del menor donde se puede actuar, para así atajar o evitar los problemas o conductas posteriores. No se puede reducir todo a si hay que rebajar la edad penal, a si hay que endurecer la Ley, soslayando, entretanto, el debate en profundidad de si nuestros mecanismos sociales, educativos, en el ámbito de la salud o de actuación de los padres y las familias, están cumpliendo con ese papel primordial que tienen de prevención y protección de los menores. Y no menos a propósito, en referencia a los crímenes por violencia de género y la fluctuación en cuanto a sus cifras de una anualidad a otra, la Memoria de la FGE de 2011, dentro del apartado de la Fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer, dice algo también muy significativo: nuevamente han subido las cifras de estos casos más graves equiparándose este último año (2010) al año 2008. Esta desconcertante realidad no debe achacarse a un mal funcionamiento de la Ley ni a una 33 deficiente «praxis» de los variados sectores profesionales que desde diferentes ámbitos están resueltos a erradicar esta enfermedad social, sino a la tremenda dificultad que entraña educar y reeducar a la ciudadanía en los valores de la igualdad real y efectiva. De ahí la importancia de seguir desarrollando todas las medidas de prevención y sensibilización que predica la citada Ley Integral… Sirvan estas citas para subrayar lo que queremos decir: instrumentos jurídicos existen para combatir el fenómeno de la violencia de género. Existen igualmente en la LORPM cuando se trate de parejas adolescentes y el infractor sea un menor. Pero la reacción desde la justicia penal nunca será ni suficiente ni satisfactoria, toda vez que siempre actuará para dar réplica a una situación ilícita ya consumada. Sin perjuicio de la siempre necesaria respuesta jurisdiccional, habrá que ir a la raíz del problema, mediante políticas de prevención y, especialmente, cimentando un sólido sistema educativo, que inculque desde la infancia y la adolescencia los valores ineludibles de tolerancia, respeto de los derechos y libertades fundamentales e igualdad entre hombres y mujeres, haciendo que las proclamas contenidas en los arts. 3, 5 y 7, entre otros, de la LO 1/04, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no queden reducidas a meras declaraciones programáticas. . 34 35