antes de cometer el robo en casa del obispo
Anuncio
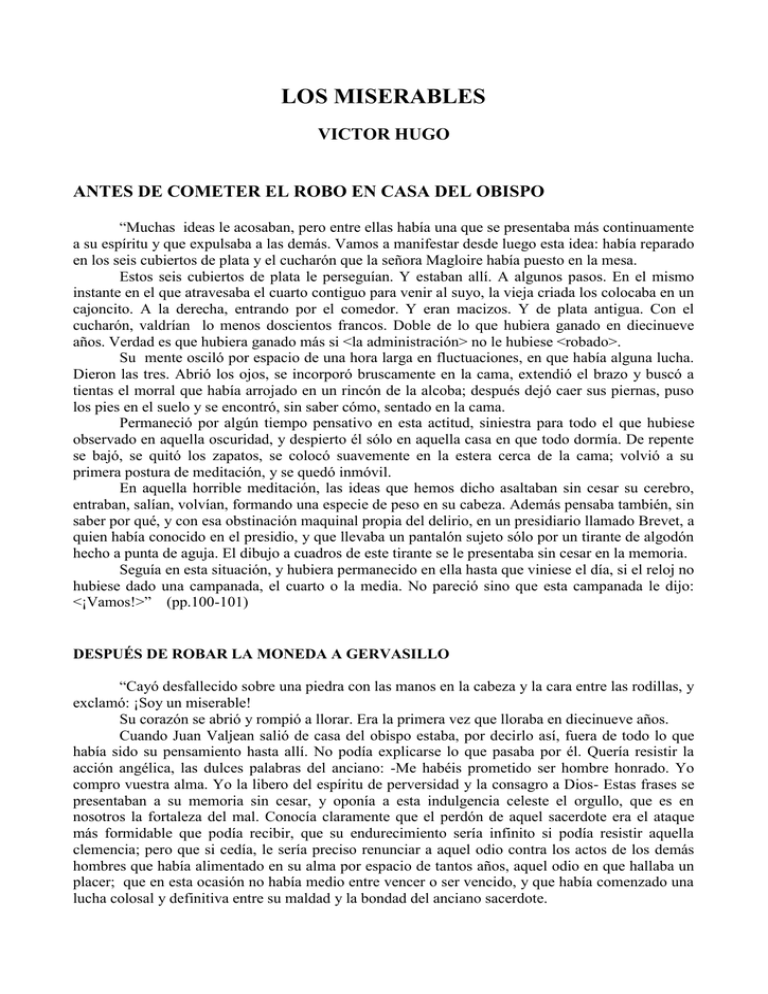
LOS MISERABLES
VICTOR HUGO
ANTES DE COMETER EL ROBO EN CASA DEL OBISPO
“Muchas ideas le acosaban, pero entre ellas había una que se presentaba más continuamente
a su espíritu y que expulsaba a las demás. Vamos a manifestar desde luego esta idea: había reparado
en los seis cubiertos de plata y el cucharón que la señora Magloire había puesto en la mesa.
Estos seis cubiertos de plata le perseguían. Y estaban allí. A algunos pasos. En el mismo
instante en el que atravesaba el cuarto contiguo para venir al suyo, la vieja criada los colocaba en un
cajoncito. A la derecha, entrando por el comedor. Y eran macizos. Y de plata antigua. Con el
cucharón, valdrían lo menos doscientos francos. Doble de lo que hubiera ganado en diecinueve
años. Verdad es que hubiera ganado más si <la administración> no le hubiese <robado>.
Su mente osciló por espacio de una hora larga en fluctuaciones, en que había alguna lucha.
Dieron las tres. Abrió los ojos, se incorporó bruscamente en la cama, extendió el brazo y buscó a
tientas el morral que había arrojado en un rincón de la alcoba; después dejó caer sus piernas, puso
los pies en el suelo y se encontró, sin saber cómo, sentado en la cama.
Permaneció por algún tiempo pensativo en esta actitud, siniestra para todo el que hubiese
observado en aquella oscuridad, y despierto él sólo en aquella casa en que todo dormía. De repente
se bajó, se quitó los zapatos, se colocó suavemente en la estera cerca de la cama; volvió a su
primera postura de meditación, y se quedó inmóvil.
En aquella horrible meditación, las ideas que hemos dicho asaltaban sin cesar su cerebro,
entraban, salían, volvían, formando una especie de peso en su cabeza. Además pensaba también, sin
saber por qué, y con esa obstinación maquinal propia del delirio, en un presidiario llamado Brevet, a
quien había conocido en el presidio, y que llevaba un pantalón sujeto sólo por un tirante de algodón
hecho a punta de aguja. El dibujo a cuadros de este tirante se le presentaba sin cesar en la memoria.
Seguía en esta situación, y hubiera permanecido en ella hasta que viniese el día, si el reloj no
hubiese dado una campanada, el cuarto o la media. No pareció sino que esta campanada le dijo:
<¡Vamos!>” (pp.100-101)
DESPUÉS DE ROBAR LA MONEDA A GERVASILLO
“Cayó desfallecido sobre una piedra con las manos en la cabeza y la cara entre las rodillas, y
exclamó: ¡Soy un miserable!
Su corazón se abrió y rompió a llorar. Era la primera vez que lloraba en diecinueve años.
Cuando Juan Valjean salió de casa del obispo estaba, por decirlo así, fuera de todo lo que
había sido su pensamiento hasta allí. No podía explicarse lo que pasaba por él. Quería resistir la
acción angélica, las dulces palabras del anciano: -Me habéis prometido ser hombre honrado. Yo
compro vuestra alma. Yo la libero del espíritu de perversidad y la consagro a Dios- Estas frases se
presentaban a su memoria sin cesar, y oponía a esta indulgencia celeste el orgullo, que es en
nosotros la fortaleza del mal. Conocía claramente que el perdón de aquel sacerdote era el ataque
más formidable que podía recibir, que su endurecimiento sería infinito si podía resistir aquella
clemencia; pero que si cedía, le sería preciso renunciar a aquel odio contra los actos de los demás
hombres que había alimentado en su alma por espacio de tantos años, aquel odio en que hallaba un
placer; que en esta ocasión no había medio entre vencer o ser vencido, y que había comenzado una
lucha colosal y definitiva entre su maldad y la bondad del anciano sacerdote.
Ante estas meditaciones que eran ya un principio de luz caminaba como un hombre
enajenado. Pero mientras caminaba así con los ojos extraviados, ¿tenía una percepción clara de lo
que podía resultar de la aventura de D...? ¿Oía todos los ruidos confusos y misteriosos que
aconsejan o importunan al espíritu en ciertos momentos de la vida?
Una voz le decía al oído que acababa de atravesar la hora solemne de su destino; que ya no
había término medio para él; que si desde entonces no era el mejor de los hombres, sería el peor;
que era preciso, por decirlo así, que se elevase a mayor altura que el obispo o descendiese más abajo
que el presidiario; que si quería ser bueno, debía ser un ángel; si quería ser malo, debía ser un
monstruo.
Y aquí debemos volver a hacernos las preguntas que ya nos hemos hecho otra vez. ¿Tenía
en su inteligencia alguna sombra confusa de lo que por ella pasaba? Ciertamente la desgracia,
según hemos dicho ya, educa la inteligencia, pero es muy dudoso que Juan Valjean estuviese en
estado de comprender todo lo que vamos diciendo. Si se le presentaban estas ideas las vislumbraba
más bien que las percibía y sólo servías para causarle una confusión inexplicable y casi dolorosa. Al
salir de aquella cosa negra e informe que se llama el presidio, el obispo le había causado un dolor en
el alma, del mismo modo que una viva claridad hiere los ojos que acaban de salir de las tinieblas.
La vida futura, la vida posible, se le presentaba desde entonces pura, esplendente, y le llenaba de
ansiedad. Verdaderamente no sabía qué era de sí mismo. El presidiario había sido deslumbrado y
cegado por la virtud, como un mochuelo que viera salir repentinamente el sol.
Lo cierto, lo que Juan Valjean veía sin duda alguna, era que ya no era el mismo hombre; que
todo había cambiado en él y que no había estado en su mano evitar que el obispo le hablase y le
conmoviese.” (pp.112-113)
ANTES DE IR AL JUZGADO A DECIR QUE ÉL ERA EL VERDADERO JEAN VALJEAN
“ Volvió a su cuarto y se recogió en sí mismo.
Examinó su situación y la creyó extraordinaria; tan extraordinaria, que en medio de su
meditación, y por un impulso de temor casi inexplicable, se levantó de la silla y echó el cerrojo a la
puerta. Temía que entrase alguna cosa; se parapetaba contra todo posible.
Un momento después apagó la luz. Le estorbaba; creía que con ella podrían verle.
¿Y quién?
¡Ah! Lo que quería que no entrase había ya entrado; lo que quería cegar, le miraba
fijamente: su conciencia.
Su conciencia, es decir, Dios.
Sin embargo, en el primer momento se hizo una ilusión; se creyó seguro y solo: con el
cerrojo echado se juzgó inaccesible; con la luz apagada se tuvo por invisible. Entonces tomó
posesión de sí mismo: apoyó los codos en la mesa y la cabeza en las manos y meditó en la
oscuridad. -¿Dónde estoy? ¿Delirio? ¿Qué he oído? ¿Es cierto que he visto a Javeret, y que me ha
dicho todo esto? ¿Quién puede ser ese Champmathieu? ¿Se parece a mí? ¿Es esto posible?
¡Cuando pienso en que ayer estaba tranquilo y tan lejos de dudar de nada! ¿Qué hacía yo ayer a
estas horas? ¿Qué hay en este incidente? ¿Cuál será su desenlace? ¿Qué haré?Estas preguntas eran su tormento. Su cabeza había perdido la fuerza necesaria para retener
las ideas, y pasaban por él como las olas: en vano quería detenerlas oprimiendo la frente con ambas
manos.
En este tumulto, que daba al traste con su voluntad y su razón, buscaba una evidencia y una
resolución; pero nada sacó más que angustia.
Ardía su cabeza; no había ni una estrella en el cielo. Volvió a sentarse a la mesa.
Así pasó la primera hora.
Poco a poco empezaron a formarse y a fijarse en su mente algunas líneas vagas; y entonces
pudo entrever con la precisión de la realidad, no todo el conjunto de su situación , pero sí algunos
pormenores.
Principió por reconocer que por más extraordinaria y crítica que fuese esta situación era
dueño absoluto de ella. Con esto, lejos de disminuirse, se aumentó su estupor.
Independientemente del objeto severo y religioso que se proponía en sus acciones , todo lo
que había hecho hasta aquel día no había tenido más fin que el de ahondar una fosa para enterrar en
ella su nombre. Lo que siempre había temido en sus horas de reflexión, en sus noches de insomnio,
era o{ir pronunciar ese nombre; decíase que esto sería el fin de todo; que el día en que ese nombre
volviera a sonar haría desaparecer su nueva vida ¿y quién sabe si también su nueva alma? Sólo la
idea de que así pudiera suceder, le hacía temblar. Y si en aquellos momentos le hubieran dicho que
llegaría un día en que resonaría ese nombre en sus oídos; en que las odiosas palabras de <Juan
Valjean> saldrían repentinamente de las tinieblas y se erguirían delante de él; en que aquella gran
luz encendida para disipar el misterio que le rodeaba, resplandecería súbitamente sobre su cabeza; y
en que, sin embargo, tal nombre no le amenazaría; semejante luz no produciría si no una oscuridad
más espesa; aquel velo roto aumentaría el misterio; Aquel temblor de tierra consolidaría su edificio;
aquel prodigioso incidente no tendría más resultado, si él quería, que hacer su existencia a la vez
más clara y más impenetrable; y de su confrontación con el fantasma de Juan Valjean, el bueno y
digno ciudadano señor Magdalena saldría más honrado, más tranquilo y más respetado que nunca;
si alguno le hubiera dicho esto, le habría vuelto la espalda teniendo estas palabras por insensatas.
Pues bien, todo esto acaba de suceder; toda esta acumulación de imposibles era un hecho; ¡Dios
había permitido que estos absurdos se convirtieran en realidades!
Su meditación iba aclarándose y se iba explicando cada vez más su posición.
Le parecía que acababa de despertar de un sueño y que iba resbalando por una pendiente en
medio de la noche, de pie, tembloroso, retrocediendo en vano ante la orilla de un abismo. Veía
claramente en la sombra a un desconocido, a un extraño, a quien el destino confundía con él y le
empujaba hacia el precipicio en lugar suyo. Era preciso para que se cerrara el abismo que cayese
alguien, él o el otro.
No había más remedio que ceder al destino.
La claridad llegó a ser completa en su cerebro, y conoció: que su lugar estaba vacío en el
presidio, y le esperaba todavía; que el robo de Gervasillo le arrastraba a él; que aquel lugar vacío le
esperaría y le atraería inevitable y fatalmente hasta que lo ocupase. Además, se dijo que en aquel
momento había uno que le reemplazaba, y que mientras él estuviese representado en el presidio por
Champmathieu, y en la sociedad por el seños Magdalena, no tenía nada que temer, con tal que no
impidiese que cayera sobre la cabeza de Champmathieu esa piedra de infamia, que como la piedra
del sepulcro cae para no volverse a levantar.
Como todo esto era tan violento y tan extraño, se verificó en él uno de esos movimientos
indescriptibles que sólo ocurren dos o tres veces en la vida de un hombre; especie de convulsión de
la conciencia que remueve todas las dudas del corazón, que se compone de ironía, de alegría, de
desesperación, y que se podría llamar <risa interior>.
Encendió bruscamente la luz.
<¿Y qué? -se dijo- ¿De qué tengo miedo? ¿Qué debo pensar de esto? Estoy salvado: todo
ha concluido. No tenía más que una puerta entreabierta, por la cual podría entrar mi pasado en mi
nueva vida: ¡esta puerta queda ahora tapiada para siempre! Ese Javert que me acosa hace tanto
tiempo; ese terrible instinto que parecía haberme adivinado, y me seguía a todas partes; ese perro de
presa siempre en acecho sobre mí, está ya desorientado completamente, Está satisfecho y me dejará
en paz; ¡ya tiene a su Juan Valjean! ¡Quién sabe, además, si pensará dejar esta población! ¡Y todo
ha sucedido sin intervención mía! Yo no he soñado en ello para nada. ¡Bah! Por ventura, ¿es éste
algún suceso desgraciado? Los que me viesen, creerían que me habría sucedido alguna catástrofe.
Y sobre todo, si resulta mal para alguien, no es por culpa mía. La providencia lo ha hecho, y por
consiguiente, eso es lo que quiere que suceda, a lo menos aparentemente. ¿Tengo yo derecho para
desordenar lo que ella ordena? ¿Qué es lo que ahora quiero? ¿En qué voy a mezclarme? Para nada
me llaman. ¡Cómo! ¡Y no estoy contento! Pues ¿qué es lo que busco? El fin a que aspiro hace
tantos años, el sueño de mis noches, el objeto de mis oraciones, es la seguridad. Pues ya la tengo:
Dios lo quiere; y no debo sublevarme contra la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo quiere? Para que yo
continúe lo que he empezado, para que realice el bien, para que dé un grande y animoso ejemplo,
para que se diga, en fin, que ha habido alguna parte de felicidad en esta penitencia que he sufrido,
en esta virtud a la cual he vuelto. En verdad que no comprendo por qué he tenido miedo hace poco
de entrar casa de ese buen cura, contarle todo como a un confesor, y pedirle consejo, cuando estoy
seguro de que me habría dicho esto mismo. Está decidido; dejemos correr los sucesos; dejemos
obrar a Dios.>
De este modo se hablaba en las profundidades de su conciencia, inclinado sobre lo que
podría llamarse su propio abismo. Se levantó de la silla, y se puso a pasear por la habitación.
<Vamos, dijo, no pensemos más en ello. ¡Ya he tomado una resolución!> Más no sintió alegría
ninguna.
Por el contrario.
Querer prohibir a la imaginación que vuelva a una idea, es lo mismo que querer prohibir al
mar que vuelva a la playa. Para el marinero este fenómeno se llama marea; para el culpado se llama
remordimiento. Dios mueve las almas lo mismo que el océano.
Al cabo de pocos instantes, por más que hizo para evitarlo, continuó aquel sombrío diálogo
en que él mismo era el que hablaba y oía hablar, diciendo lo que hubiera querido callar, y oyendo lo
que no hubiera querido oír; cediendo a aquel poder misterioso que le decía: <¡Piensa!>, del mismo
modo que decía hace dos mil años a otro condenado: <¡Anda!>
Pero antes de pasar adelante, y para que seamos perfectamente comprendidos, insistamos en
una observación necesaria.
Es cierto que el hombre se habla a sí mismo: no hay ningún pensador que no lo haya
experimentado. Puede decirse que el misterio más grande y magnífico del Verbo, es el que realiza
cuando en el interior del hombre va del pensamiento a la conciencia, y vuelve de la conciencia al
pensamiento.
En tal sentido solamente deben entenderse las palabras empleadas con frecuencia en este
capítulo, -<dijo>, <exclamó>; se decía, se hablaba a sí mismo, sin que el silencio exterior se
rompiese. Dentro de nosotros hay un gran tumulto; todo habla en nosotros excepto la boca. Las
realidades del alma no dejan de ser realidades, porque sean invisibles e impalpables.
Preguntóse, pues, dónde estaba su resolución. Se interrogó sobre -<esa resolución
irrevocable>, y se confesó que el arreglo que había hecho en su espíritu era monstruoso, porque
<dejar pasar los sucesos> , -<dejar obrar al buen de Dios> era simplemente una idea horrible. Dejar
que pasase adelante aquel error del destino y de los hombres, no impedirlo, ayudarlo con el silencio,
no hacer nada, en fin, era una enorme injusticia, el colmo de la indignidad hipócrita, un crimen bajo,
miserable, abyecto, vil.
Por primera vez en ocho años acababa de sentir aquel desgraciado el sabor amargo de un
mal pensamiento y de una mala acción.
Lo expulsó de sí mismo con disgusto, como se escupe el objeto amargo que se rechaza de la boca.
Y continuó preguntándose: se preguntó severamente qué era lo que había entendido al
decirse: <¡He conseguido mi objeto!> Reconoció que su vida tenía efectivamente un objeto. Pero,
¿cuál? ¿Ocultar su nombre? ¿Engañar a la policía? ¿Y para esto, para una cosa tan pequeña, había
hecho todo lo que había hecho? ¿No tenía acaso otro objeto, que era el grande, el verdadero: salvar,
no su persona, sino su alma; ser bueno y honrado; ser un justo? ¿No era esto, sobre todo, no era esto
únicamente lo que él habría querido y el obispo le había mandado? ¡Cerrar la puerta a su pasado!
Pero no la cerraba; la volvía a abrir con una acción infame: ¡volvía a ser ladrón, y ladrón del género
más odioso! ¡Robaba a otro su existencia, su vida, su paz, su luz del sol! Era, pues, un asesino:
mataba moralmente a un infeliz, le condenaba a esa horrible muerte de los vivos, a esa muerte a
cielo abierto, que se llama presidio. Por el contrario, entregarse, salvar a ese hombre, objeto de tan
funesto error, tomar su nombre, volver a ser por obligación el presidiario Juan Valjean, era
verdaderamente acabar su resurrección , y cerrar para siempre el infierno del que salía. Caer en
apariencia en ese infierno era en realidad salir de él. Era necesario cumplir ese deber; porque nada
habría hecho si no lo cumplía, y su vida sería inútil, su penitencia ineficaz, absolutamente estéril y
sin objeto. Conocía que el obispo estaba allí con él, tanto más presente cuanto que estaba muerto: el
obispo le miraba fijamente, y si no cumplía su deber, el alcalde Magdalena con todas sus virtudes le
sería odioso, y en su comparación el presidiario Juan Valjean sería un hombre admirable y puro.
Los hombres verían su máscara, el obispo veía su rostro; los hombre verían su vida, el obispo veía
su conciencia. Debía por lo tanto ir a Arras, libertar al falso Juan Valjean, y denunciar al verdadero.
¡Ah!, éste era el mayor de los sacrificios, la victoria más dolorosa, el último y más difícil paso;
¡”pero era necesario darlo! ¡Cruel destino! ¡No entrar en la santidad a los ojos de Dios, sin volver a
entrar en la infamia a los ojos del mundo!
-Pues bien --dijo-- , ¡tomemos esta resolución! Cumplamos con nuestro deber. Salvemos a
ese hombre. ” (pp.216- 221)
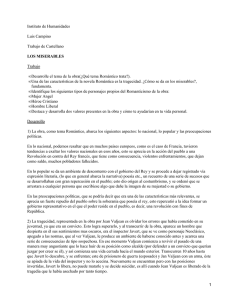
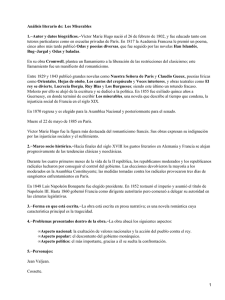
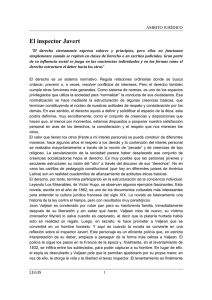
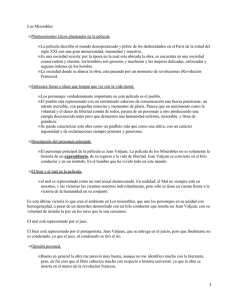
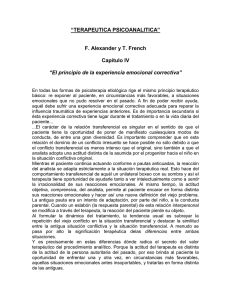

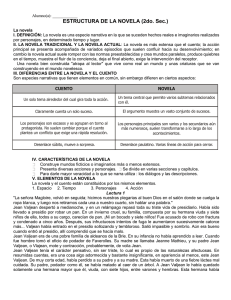
![[Los miserables 01] Fantine](http://s2.studylib.es/store/data/003561606_1-3af6fc504b1c177f7ffb8b584ff7bb27-300x300.png)