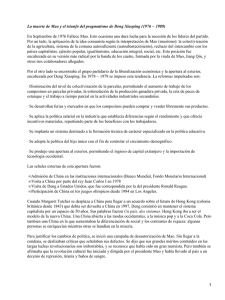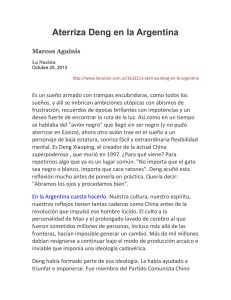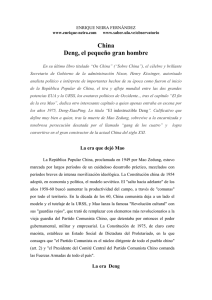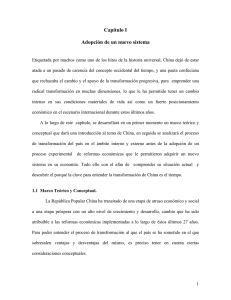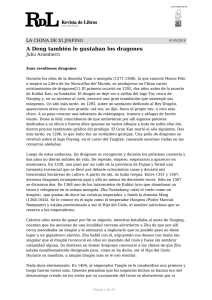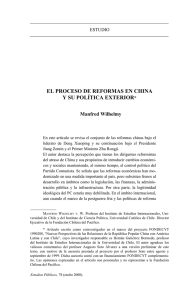El alma buena de Sechuan
Anuncio

El alma buena de Sechuan CUANDO a finales de los 80 el gran Harrison Salisbury -el periodista que había abierto los ojos de América con sus crónicas desde Vietnam del Nortereconstruyó la Larga Marcha realizada medio siglo antes por los comunistas chinos en su huida de las tropas del Kuomintang, encontró a un octogenario compañero de Deng Xiaoping. El anciano, un tal Ya Meiyuan, le confesó que ya entonces los métodos del Pequeño Timonel le parecían «un poquito radicales» y así se lo había expuesto al propio Deng: «¿Por qué mandaste ejecutar después de la batalla a algunos propietarios que no necesitábamos matar?». Ya Meiyuan recordaba muy bien la respuesta: «¿Y cómo quieres que los campesinos se atrevan a repartirse la tierra de los propietarios si no matan primero a unos cuantos?». Por ese camino Deng, que ya había sufrido a manos de los asesores rusos de Mao la primera de las tres grandes purgas de su vida, experimentaría tal progreso en el escalafón del Ejército Rojo que pasaría de iniciar la Larga Marcha cargando con su propio saco de arroz como un mero soldado de a pie, a convertirse durante los años 40 en su más afamado general. «No subestime usted a ese pequeñajo. Ahí donde lo ve, él destruyó a un ejército con un millón de los mejores soldados de Chiang Kaishek», le dijo Mao a un atónito Nikita Kruschev. Antes incluso de Tiananmen, Salisbury se sintió fascinado y desconcertado por la estela de contradicciones que parecía estar dejando la personalidad de Deng sobre el pueblo chino. ¿Cómo era posible que un hombre capaz de tanta dureza y fría crueldad fuera considerado el gran benefactor, el verdadero salvador de China? El día en que decidió rehabilitarlo tras el delirio de la Revolución Cultural, Mao recurrió a una de sus imágenes poéticas para definir a Deng ante el Comité Central como «una aguja envuelta en algodón». Un cuarto de siglo después, a la hora de su muerte, los más sagaces analistas internacionales han escrito millones de palabras sobre este hombre, alternativamente más punzante y más suave que nadie, cuya vida transformó la de casi una cuarta parte de los habitantes del planeta. Ninguno de los artículos que yo he leído ha dado, sin embargo, respuesta satisfactoria a lo que podríamos llamar el enigma Deng Xiaoping. ¿Cuál era su Rosebud? ¿Dijo, agonizante, algunas últimas palabras al oído de su hija favorita, Maomao, que nos permitan entenderlo todo? ¿Debemos fijarnos en su estrambótica pasión por el bridge o en su inveterada condición de nadador de fondo como metáforas de su astucia y resistencia? ¿Dónde está la llave que nos abra la puerta del jeroglífico encerrado dentro del enigma? Yo he creído encontrarla releyendo un subyugante texto teatral. Me sorprende que nadie haya subrayado que Deng nació y se crió en la misma remota provincia oriental de Sechuan en cuya capital ambientó Bertolt Brecht una de sus más conocidas funciones, indistintamente traducida como La persona buena de Sechuan o El alma buena de Sechuan. La trama comienza cuando los tres dioses llegan a la ciudad tratando de encontrar una sola persona que les devuelva la fe en la humanidad y sirva de germen para su transformación. Tras diversos avatares, todas sus esperanzas se depositan en la bondadosa prostituta Shen-Té, a quien entregan un pequeño capital para que pueda hacer el bien. Enseguida se convierte en el ángel de los suburbios, pero también empieza a ser víctima de todo tipo de abusos, timos y extorsiones. Para sobrevivir a la bancarrota, la dulce Shen-Té tiene que desdoblar su personalidad, dando entrada en escena a su imaginario primo Shui-Ta -Nuria Espert interpretó ambos papeles en su estreno en España-, quien reconducirá la situación con implacable rudeza. Algunos de sus primeros comentarios aluden ya burlonamente a la utopía colectivista que impulsó desastres de la magnitud del llamado Gran Salto Hacia Adelante de finales de los 50: «Preguntaron al gobernador qué se podría hacer para ayudar a los que se morían de frío; y respondió: un tejado de 2.000 metros que sirva de techo a toda la ciudad». «La pobreza no es el comunismo», repetía martilleantemente Deng para justificar en el partido su denostada imagen de que el color del gato era lo de menos con tal de que cazara ratones. Así lo explica la suave Shen-Té entonando una canción típicamente brechtiana, en el momento de travestirse en el duro Shui-Ta: «En nuestro país/ los buenos no pueden seguir siendo buenos mucho tiempo./ Cuando los platos están vacíos los comensales se pelean/ y las prescripciones divinas/ nada pueden contra el hambre». ¿Cuál es la solución? «Si quieres alimentarte/ necesitas la ferocidad de los constructores de imperios». Esa «ferocidad» no le faltó nunca a Deng, pero tampoco la paciente tenacidad con que Shen-Té persevera en sus propósitos. Al margen de sus cualidades morales, el exilio interior (Churchill, Stalin) o exterior (Lenin, De Gaulle) es el que curte siempre al estadista. El mejor Deng es el que encontramos a finales de los 60, confinado en una remota granja, después de haber sido obligado por los diablillos liberados por Mao -así llamaba a sus siniestros guardias rojos- a desfilar encartelado entre insultos y escupitajos por las calles de Beijing. Acusado de «revisionista» y «capitalista», le corresponde «reeducarse» reparando tractores y vuelca toda su energía en tratar de aliviar la terrible condición de su hijo Pufang, paralítico tras ser arrojado al vacío desde el cuarto piso de su universidad. Maomao recuerda al hombrecillo dando tenazmente masajes un día y otro día a su hermano tumefacto y caminando luego por el pequeño cuadrilátero que era a la vez cárcel y jardín: 40 pasos hacia adelante, 40 hacia un lado, 40 hacia atrás, 40 hacia el otro lado; y todo ello repetido 40 veces. Deng se mantenía en forma, se preparaba para ser el curandero que restañara las heridas de una sociedad sangrante por el rapto de locura de su Rey-Poeta. Cuando Mao entendió que ya era hora de volver a encerrar las fuerzas del caos hizo saber a Deng, a través de Zhou Enlai, que su autocrítica sería bien recibida. Sin pensarlo dos veces el confinado escribió una carta presentándose como un «intelectual pequeño burgués» que se había «acostumbrado a mandar sobre los otros y a considerarse alguien especial». Tras abjurar expresamente de su eslogan sobre el gato y los ratones -¿como no iba a hacerlo, precisamente en nombre del pragmatismo?- se apresuró a regresar a Beijing... para empezar a aplicarlo. Pensar que Deng creía en el capitalismo sería incurrir en la misma ingenuidad en la que trágicamente cayeron quienes primero en el 86 y luego en el 89 lo confundieron con un demócrata. Desde un férreo sentido autoritario, un hombre de su inteligencia y sangre fría no podía, sin embargo, dejar de ser consciente de que en una era de intenso desarrollo tecnológico el progreso material de China pasaba por eliminar todas las grotescas barreras del dogmatismo maoísta. Apenas desaparecido su protector, acabó con la Banda de los Cuatro -revirtiendo en cuestión de meses su última caída en desgracia-, eliminó todo vestigio del culto a la personalidad que de forma tan estomagante había visto practicar durante su larga vida y trató de asumir, al modo de los antiguos emperadores, el discreto papel de distante benefactor del pueblo. Pero, como digo, el viejo patriarca no dudó lo más mínimo ni en rasgar a mediados de los 80 el llamado Muro de la Democracia, encarcelando a los jóvenes que escribían en él sus quejas y propuestas, ni en aplastar con los tanques de Li Peng la emblemática Estatua de la Libertad que a finales de la década erigieron como símbolo de su protesta los mártires de Tiananmen. Se acaba el Siglo de los Grandes Dictadores. Han sido gatos de todos los colores y han medrado en muy diversas latitudes. Unos han cazado con mayor saña y violencia y otros con más suavidad y astucia, pero todos se han llevado por delante su buena ristra de ratones. Siendo Castro un mero cacique insular, despidamos a Deng como al último de ese rango formidable y terrorífico y preguntémonos cuál será el modelo para China y para el planeta entero en el próximo milenio. Al caer el telón, así lo hace uno de los miembros del elenco de La persona buena de Sechuan: «¿Dónde está la solución correcta? A ningún precio la hemos encontrado. ¿Hacen falta otros hombres? ¿Otro mundo? ¿O tal vez otros dioses?». Los estudiantes de Tiananmen se encogieron de hombros y sólo grabaron en el muro, a modo de testamento, una única certeza: «Las mentiras escritas con tinta nunca podrán ocultar las verdades escritas con sangre».