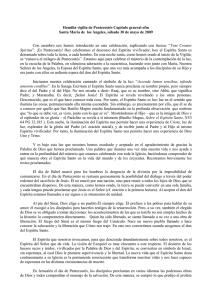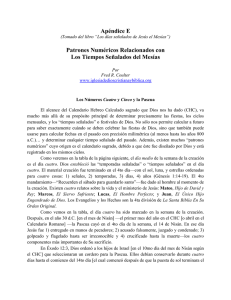Hojita 90: El Tiempo de la Ascensi n
Anuncio
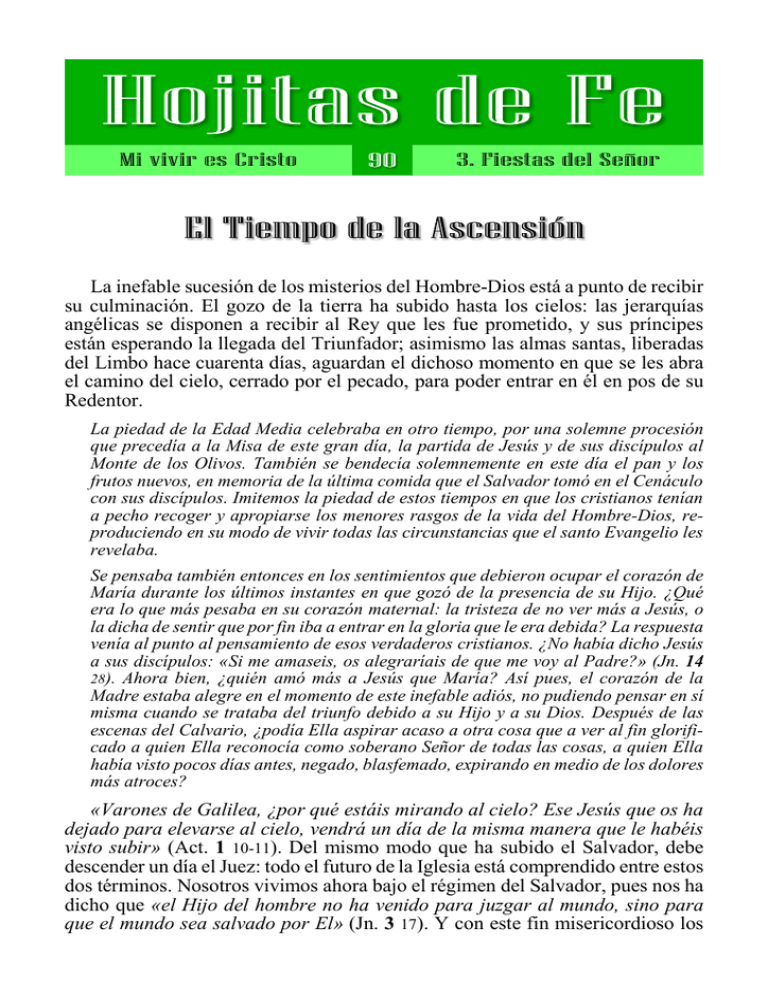
Mi vivir es Cristo 3. Fiestas del Señor La inefable sucesión de los misterios del Hombre-Dios está a punto de recibir su culminación. El gozo de la tierra ha subido hasta los cielos: las jerarquías angélicas se disponen a recibir al Rey que les fue prometido, y sus príncipes están esperando la llegada del Triunfador; asimismo las almas santas, liberadas del Limbo hace cuarenta días, aguardan el dichoso momento en que se les abra el camino del cielo, cerrado por el pecado, para poder entrar en él en pos de su Redentor. La piedad de la Edad Media celebraba en otro tiempo, por una solemne procesión que precedía a la Misa de este gran día, la partida de Jesús y de sus discípulos al Monte de los Olivos. También se bendecía solemnemente en este día el pan y los frutos nuevos, en memoria de la última comida que el Salvador tomó en el Cenáculo con sus discípulos. Imitemos la piedad de estos tiempos en que los cristianos tenían a pecho recoger y apropiarse los menores rasgos de la vida del Hombre-Dios, reproduciendo en su modo de vivir todas las circunstancias que el santo Evangelio les revelaba. Se pensaba también entonces en los sentimientos que debieron ocupar el corazón de María durante los últimos instantes en que gozó de la presencia de su Hijo. ¿Qué era lo que más pesaba en su corazón maternal: la tristeza de no ver más a Jesús, o la dicha de sentir que por fin iba a entrar en la gloria que le era debida? La respuesta venía al punto al pensamiento de esos verdaderos cristianos. ¿No había dicho Jesús a sus discípulos: «Si me amaseis, os alegraríais de que me voy al Padre?» (Jn. 14 28). Ahora bien, ¿quién amó más a Jesús que María? Así pues, el corazón de la Madre estaba alegre en el momento de este inefable adiós, no pudiendo pensar en sí misma cuando se trataba del triunfo debido a su Hijo y a su Dios. Después de las escenas del Calvario, ¿podía Ella aspirar acaso a otra cosa que a ver al fin glorificado a quien Ella reconocía como soberano Señor de todas las cosas, a quien Ella había visto pocos días antes, negado, blasfemado, expirando en medio de los dolores más atroces? «Varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que os ha dejado para elevarse al cielo, vendrá un día de la misma manera que le habéis visto subir» (Act. 1 10-11). Del mismo modo que ha subido el Salvador, debe descender un día el Juez: todo el futuro de la Iglesia está comprendido entre estos dos términos. Nosotros vivimos ahora bajo el régimen del Salvador, pues nos ha dicho que «el Hijo del hombre no ha venido para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por El» (Jn. 3 17). Y con este fin misericordioso los Hojitas de Fe nº 90 –2– FIESTAS DEL SEÑOR discípulos acaban de recibir la misión de ir por toda la tierra y de convidar a los hombres a la salvación, mientras aún es tiempo. ¡Qué inmensa es la tarea que Jesús les ha confiado! ¡Y en el momento en que van a darle comienzo, Jesús los deja! La Santa Iglesia siente las tristezas del destierro, pero con todo, sigue habitando en este valle de lágrimas, hasta que haya cumplido totalmente la misión que le ha acaba de ser encomendada; porque de la tierra ha de elevar al cielo a los hijos que le otorgará su divino Esposo por medio de su Espíritu. El gran día que consuma la obra divina en el género humano ha brillado por fin sobre el mundo. Desde Pascua hemos visto deslizarse siete semanas, que se consuman el día que le sigue y cierra el misterioso número de cincuenta. Este día es domingo, consagrado al recuerdo de la creación de la luz y la resurrección de Cristo; ahora se le impone su último significado, por el que vamos a recibir «la plenitud de Dios». 1º Pentecostés en el Antiguo Testamento. — En el reino de las figuras, el Señor mismo había señalado la gloria del quincuagésimo día. Israel había tenido, bajo los auspicios del Cordero Pascual, su paso a través de las aguas del Mar Rojo. Siete semanas habían transcurrido en ese desierto que debía conducir a la Tierra de Promisión, y el día en que concluían las siete semanas fue aquel en que se selló la alianza entre Dios y su pueblo. Pentecostés («día cincuenta») quedó así marcado por la promulgación de los diez mandamientos de la ley divina, y este gran recuerdo fue fijado en Israel mediante la conmemoración anual de dicho acontecimiento. Pero, al igual que la Pascua, también Pentecostés era profético: debía haber un segundo Pentecostés para todos los pueblos, como hubo una segunda Pascua para la redención del género humano: • para el Hijo de Dios, vencedor de la muerte, la Pascua con todos sus triunfos; • y para el Espíritu Santo, legislador del mundo, Pentecostés, con su admirable ley de gracia. Era la hora de tercia, la hora predestinada por toda la eternidad, para que se declarara y cumpliera el designio de las tres divinas Personas, concebido y determinado antes de todos los tiempos. Así como el Padre envió a este mundo a su propio Hijo, a quien engendra eternamente, para que se encarnara en el seno de María, así también el Padre y el Hijo envían sobre la tierra al Espíritu Santo, que procede de ambos, para cumplir en ella, hasta el fin de los tiempos, la misión de formar a la Iglesia, Esposa y Reino de Cristo, de asistirla y mantenerla, y de salvar y santificar las almas. 2º María en el Cenáculo. — Una nueva misión comienza también para María: en este preciso instante nace de Ella la Iglesia, Esposa de su Hijo, y nuevas obligaciones la reclaman. Jesús se ha ido al cielo, pero la ha dejado a Ella sobre la tierra para que prodigue sus cuidados maternales a este su tierno fruto. ¡Qué emocionante y gloriosa es la infancia de nuestra querida Iglesia, recibida en los FIESTAS DEL SEÑOR –3– Hojitas de Fe nº 90 brazos de María, alimentada por Ella, sostenida por Ella desde los primeros pasos de su carrera en este mundo! María, la «nueva Eva», la verdadera «Madre de todos los vivientes», necesita entonces un nuevo aumento de gracias para responder a esta elevada misión; y por eso Ella es el principal objeto de los favores del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la fecundó en otro tiempo para convertirla en Madre del Hijo de Dios; ahora la convierte en Madre de los cristianos. «El río de la gracia –como dice David– inunda con sus aguas a esta Ciudad de Dios que la recibe con regocijo»; el Espíritu de amor cumple hoy el oráculo de Cristo al morir sobre la Cruz. Desde la Cruz le había dicho a María, señalando a San Juan: «Mujer, he ahí a tu hijo». Ha llegado la hora, y María recibe con una plenitud maravillosa esta gracia materna que comienza a ejercer desde hoy. Contemplemos la nueva belleza que aparece en el rostro de Aquella a quien el Señor ha dotado de una segunda maternidad: esta belleza es la obra maestra que realiza el Espíritu Santo en este día. Un fuego celestial abrasa a María, un nuevo amor se enciende en su corazón: se halla por entero ocupada en la misión para la cual se ha quedado sobre la tierra. La gracia apostólica ha bajado sobre Ella. La lengua de fuego que ha recibido no instruirá con predicaciones públicas; pero hablará a los Apóstoles, guiándolos y consolándolos en sus fatigas, y se dejará oír de los fieles con tanta dulzura como fuerza, haciéndoles sentir una atracción irresistible hacia Aquella a quien el Señor ha colmado de sus gracias. Como una leche generosa, la Virgen dará a los primeros fieles de la Iglesia la fortaleza que les hará triunfar en los asaltos del enemigo, comenzando por San Esteban, el primero en abrir la noble carrera de los mártires. 3º El misterio de Pentecostés. — No es de extrañar que la Iglesia haya dado tanta importancia al misterio de Pentecostés como al de Pascua, dado el lugar que ocupa en la economía del cristianismo. La Pascua es la redención del hombre por la victoria de Cristo; en Pentecostés el Espíritu Santo toma posesión del hombre redimido; la Ascensión es el misterio intermedio, que por una parte consuma el misterio de Pascua, constituyendo a Jesucristo vencedor de la muerte y cabeza de sus fieles, a la diestra de Dios Padre, y por otra determina el envío del Espíritu Santo sobre la tierra. Este envío no debía realizarse antes de la glorificación de Jesucristo, y son varias las razones alegadas por los Santos Padres. 1º Ante todo el Hijo, de quien procede, en unión con el Padre, el Espíritu Santo en la esencia divina, debía también enviar personalmente a la tierra a este mismo Espíritu, ya que la misión externa de una Persona divina es una consecuencia y manifestación de la procesión misteriosa y eterna que se efectúa en el seno de la divinidad. Así el Padre, al no proceder de nadie, no es enviado; el Hijo es enviado sólo por el Padre, porque sólo El lo engendra eternamente; el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo, porque procede de ambos. 2º No se debía confiar esta augusta misión al Espíritu Santo hasta que no se hubiese ocultado la humanidad de Jesús a los ojos de los hombres, a fin de que el corazón de los fieles siguiese al divino Ausente con un amor más puro y totalmente espiritual. Hojitas de Fe nº 90 –4– FIESTAS DEL SEÑOR Ahora bien, ¿a quién sino al Espíritu Santo correspondía infundir en los hombres este amor nuevo, puesto que El es el lazo que une en amor eterno al Padre y al Hijo? Este Espíritu que abraza y une se llama en las Sagradas Escrituras «el don de Dios», según el dicho de Jesús a la Samaritana: «Si conocieses el don de Dios». Hasta entonces sólo se había manifestado por algunos dones parciales; pero a partir de este momento una inundación de fuego cubre toda la tierra: el Espíritu Santo lo anima todo, y empieza a obrar en todas partes. A nosotros sólo nos toca aceptarlo y abrirle las puertas de nuestro corazón, para que penetre en él y haga en él su morada estable. 4º Liturgia de Pentecostés. — Fundado sobre un pasado de cuatro mil años de figuras, el Pentecostés cristiano, el verdadero Pentecostés, es una de las fiestas fundadas por los mismos Apóstoles. En la antigüedad, al igual de la Pascua, tenía el honor de conducir los catecúmenos a las fuentes bautismales. El bautismo se administraba en la noche del sábado al domingo, y para los neófitos comenzaba esta fiesta con la ceremonia del bautismo. Al igual que los que eran bautizados en Pascua, vestían túnicas blancas y las deponían el sábado siguiente, que se consideraba como el día octavo. En la Edad Media se dio a la fiesta de Pentecostés el nombre de Pascua de las rosas. El color rojo de la rosa y su perfume recordaban a nuestros padres las lenguas de fuego que descendieron en el Cenáculo sobre los 120 discípulos, como los pétalos deshojados de la rosa divina que derramaba el amor y la plenitud de la gracia sobre la Iglesia naciente. Esto es lo que nos recuerda la Liturgia al escoger el color rojo durante toda su octava. En este día de Pentecostés, nuestro agradecimiento se ha de dirigir tanto al Padre como al Hijo, porque el don que nos viene del cielo proviene de ambos. Desde la eternidad el Padre engendra al Hijo, y cuando llegó la plenitud de los siglos lo envió al mundo como su Mediador y Salvador. Desde la eternidad el Padre y el Hijo espiran al Espíritu Santo, y en la hora señalada lo enviaron a la tierra para que sea el principio de amor entre los hombres, como lo es entre el Padre y el Hijo. Jesús nos dice que la misión del Espíritu es posterior a la del Hijo, porque convenía que antes los hombres fuesen iniciados en la verdad por El, que es la Sabiduría. En efecto, no habrían podido amar a quien no conocían. Pero cuando Jesús, consumada su obra, se sentó a la diestra de Dios Padre, en unión con el Padre envía al Espíritu divino para conservar en nosotros esta palabra que es «espíritu y vida», y preparación del amor. (Extractos de El Año Litúrgico, de DOM PROSPER GUÉRANGER)1 Callar de sí mismo es humildad. Callar de los defectos ajenos es caridad. Callar las palabras inútiles es penitencia. Callar a tiempo es prudencia. Callar en el dolor es heroísmo. © Seminario Internacional Nuestra Señora Corredentora C. C. 308 – 1744 Moreno, Pcia. de Buenos Aires FOTOCÓPIAME – DIFÚNDEME – PÍDEME a: [email protected]