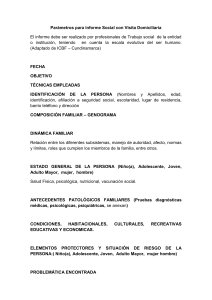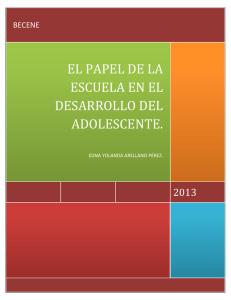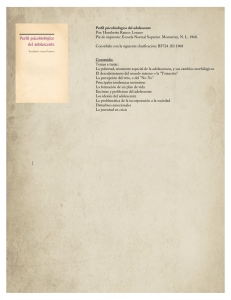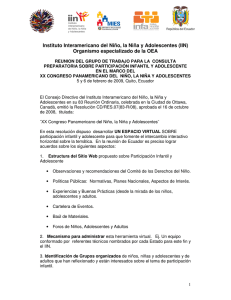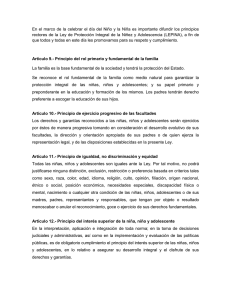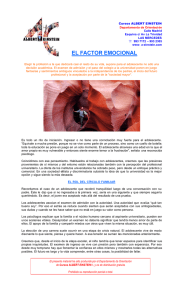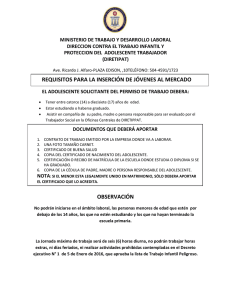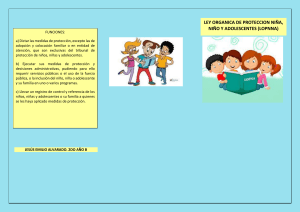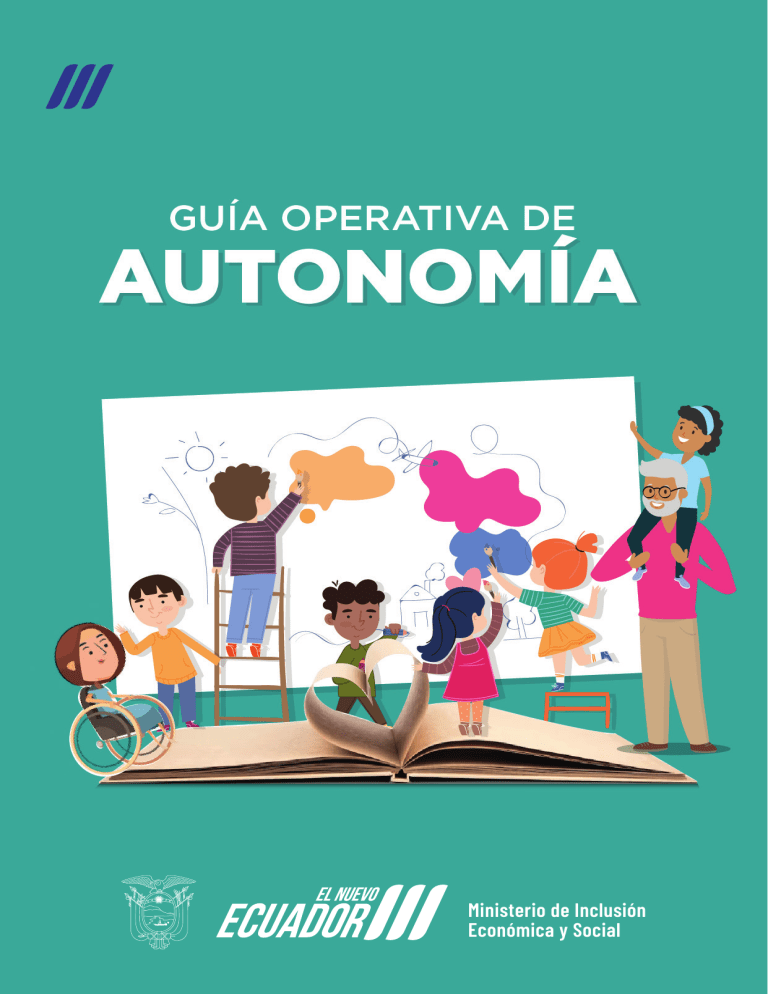
Ministerio de Inclusión Económica y Social 2 Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 3 Gobierno del Ecuador 4 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Daniel Noboa Azin MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Zaida Rovira Jurado VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL Harold Burbano Villarreal SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL David Flores Brandt DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Byron Cuesta Herrera DIRECTORA DE SERVICIOS PROCESOS DE CALIDAD Karina Guamani Clavijoi EQUIPO TÉCNICO Marcelo Sepúlveda Margarita Ayala DISEÑO Dirección de Comunicación MIES Segunda Edición, 2024 © Ministerio de Inclusión Económica y Social Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 6 Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social. Teléfono: 593-2 398-3100 www.inclusion.gob.ec La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio mecánico o electrónico, está permitida siempre y cuando sea autorizada por los editores y se cite correctamente la fuente. DISTRIBUCIÓN GRATUITA PROHIBIDA SU VENTA Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 5 Contenido 1. 2. INTRODUCCIÓN7 OBJETIVOS9 2.1. OBJETIVO GENERAL9 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS9 3. ALCANCE10 4. RESPONSABLES11 5. ENFOQUES CON LOS CUALES DESARROLLAR EL ACOMPAÑAMIENTO 11 6. BASE LEGAL12 7. DEFINICIONES16 8. METODOLOGÍA18 8.1. EL ACOMPAÑAMIENTO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA 19 8.2. ORIENTACIONES PARA DESARROLLAR LA AUTONOMÍA EN EL CICLO DE VIDA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 24 8.3. ACOMPAÑAMIENTO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD40 8.4. EL ACOMPAÑAMIENTO HACIA LA VIDA INDEPENDIENTE DE LAS Y LOS ADOLESCENTES 43 8.5. CÓMO TRABAJAR CON LAS FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS SIGNIFICATIVAS DEL ENTORNO DE LA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE 48 8.6. ORIENTACIONES SOBRE LA ACTUACIÓN INSTITUCIONAL Y EL TRABAJO DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS 50 9. EJEMPLOS DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO QUE REALIZAN LOS EQUIPOS TÉCNICOS 53 10. PROPUESTA DE MATRIZ PARA PLANIFICAR ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN PARA LA AUTONOMÍA60 11. PROPUESTA DE FICHA DE PROYECTO DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y DE ANÁLISIS FODA PERSONAL (EN PREPARACIÓN PARA LA VIDA INDEPENDIENTE)62 ANEXO: PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LOS CENTROS DE ACOGIMIENTO Y MODALIDADES ALTERNATIVAS73 BIBLIOGRAFÍA87 Gobierno del Ecuador 6 Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 7 1. Introducción El desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes exige la protección social y jurídica que garantice la autonomía en el ejercicio de sus derechos, a medida que se desarrollan mental y físicamente y en consonancia con la evolución de sus facultades, como señala la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 5). Esta protección es responsabilidad –principalmente– de sus padres o cuidadores primarios y del Estado, así como de la sociedad en su conjunto. Posibilitar el ejercicio autónomo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes significa transformar el enfoque tradicional que las/los concibe como meros receptores pasivos del cuidado protector de los adultos. Para ello, es preciso acompañarlos en el aprendizaje progresivo de las capacidades, habilidades y herramientas que les permitan lograr la autonomía en las distintas dimensiones de su vida. Y, este acompañamiento debe tener presente que la autonomía se construye sobre la base de las relaciones que la niña, niño o adolescente construye con sí misma/o, su familia, las personas que son significativas para ella/él, sus pares y amigos, y sus diversas redes de apoyo. En tal virtud, esta Guía Operativa1 se propone como un instrumento que permita abordar, de forma integral, interdisciplinaria y transversal a los servicios (atención y protección emergente, custodia familiar, acogimiento familiar, acogimiento institucional) las necesidades de acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes en preparación para la vida independiente, como un derecho exigible que contribuye a su desarrollo personal y social. En esta Guía se plantea herramientas para mejorar la situación de las niñas, niños y adolescentes en estos servicios. Además de acompañar la transición hacia un desarrollo integral y una vida digna como personas independientes, se apunta a que sean sujetos activos de cambio de sus realidades inmediatas. El componente metodológico de la Guía se estructura en seis acápites. El primero plantea orientaciones sobre el carácter y enfoque que debe tener el acompañamiento para el desarrollo de la autonomía a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las modalidades alternativas de cuidados. El segundo acápite presenta la autonomía como un proceso gradual y flexible que se lleva a cabo a lo largo del ciclo de vida de las niñas, niños y adolescentes, y que contempla diversas dimensiones; para cada una de éstas se propone ejemplos de actividades a trabajar con ellas y ellos. Se incluye, además, indicaciones sobre el acompañamiento en el desarrollo de la sexualidad en niñas, niños y adolescentes, como un elemento 1. Esta Guía se construyó sobre la base de propuestas de instrumentos técnicos-normativos sobre autonomía, elaborados por Fundación Despiértate y Danielle Children’s Fund. Asimismo, recoge recomendaciones y experiencias relevantes sobre el trabajo en torno a autonomía desarrolladas por organizaciones que brindan servicios de protección especial en Ecuador; y, sistematiza información y metodologías de organizaciones internacionales e instituciones con amplia experiencia sobre el tema en otros países. Gobierno del Ecuador 8 fundamental de la autonomía. El tercer acápite aborda el acompañamiento en el desarrollo de la autonomía de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. El cuarto acápite se centra en el acompañamiento a las y los adolescentes en preparación para la vida independiente de cara a su egreso del acogimiento institucional. Presenta indicaciones concretas y actividades para preparar esta transición en diversas áreas de su vida cotidiana. El quinto acápite se enfoca en el trabajo con las familias y personas significativas de las niñas, niños y adolescentes; y, el sexto plantea orientaciones sobre la actuación institucional y el trabajo de los equipos técnicos. De manera complementaria, se presentan ejemplos de técnicas y herramientas que podrían usar los equipos técnicos para trabajar distintas dimensiones de la autonomía con las niñas, niños y adolescentes, así como para acompañar a las familias y trabajar en equipo con las redes de apoyo de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se proponen matrices para planificar las actividades encaminadas al desarrollo de su autonomía. Finalmente, se plantea una propuesta de ficha para la elaboración del Proyecto de Vida de las y los adolescentes que van a egresar del acogimiento institucional. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 9 2. Objetivos 2.1. OBJETIVO GENERAL Acompañar el desarrollo de la autonomía en las niñas, niños y adolescentes que son atendidos por los servicios de cuidados alternativos2 del Sistema Nacional de Protección Especial, en su vida cotidiana y en preparación para una vida independiente, bajo estándares de derechos humanos y de derechos específicos de la niñez y adolescencia privada de su medio familiar. 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Brindar a las y los profesionales de los equipos técnicos y operativos orientaciones y herramientas para acompañar: A las familias, propiciando su participación protagónica en el desarrollo de la autonomía de las niñas, niños y adolescentes bajo su cuidado y protección. A las niñas, niños y adolescentes privados de un medio familiar, en el desarrollo progresivo de capacidades y habilidades que les permitan realizar por sí mismas/ os tareas y actividades cotidianas, asumir responsabilidades y participar en las decisiones que afectan su vida, en función de su madurez biopsicosocial. A las y los adolescentes con o sin referentes familiares, en la transición hacia una vida independiente fuera del acogimiento institucional, desde su participación activa en la construcción y desarrollo de sus proyectos de vida y el ejercicio de sus derechos. Procurar la inclusión social y comunitaria en los procesos de acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes desde las experticias, recursos y habilidades de todas las personas que intervienen en el acompañamiento. 2. Las Directrices de la ONU sobre modalidades alternativas de cuidados de los niños diferencian entre las modalidades de acogimiento informal y formal (según el tipo de decisión adoptada, ya sea en el entorno familiar o por la autoridad competente, respectivamente). Según el entorno en el que se ejerza la modalidad, estas pueden ser: i) acogimiento por familiares; ii) acogimiento en hogares de guarda; iii) otras formas de acogida en un entorno familiar o similar; iv) acogimiento residencial (directriz 29, numerales b y c). En el Sistema Nacional de Protección Especial, estas medidas son atención y protección emergente, apoyo familiar, custodia familiar, acogimiento familiar y acogimiento institucional. Gobierno del Ecuador 10 10 3. Alcance La presente Guía Operativa será aplicada en todas las unidades de atención públicas y privadas en territorio ecuatoriano, encargadas de la ejecución de los Servicios de Protección Especial, debidamente autorizadas mediante permiso de funcionamiento vigente por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Servicios de atención y protección emergente: se debe tener presente las necesidades de autonomía y su capacidad de participar en la toma de decisiones al momento de planificar la respuesta de protección más idónea, desde la autonomía progresiva, a fin de que la autoridad competente dicte la medida de protección que prevenga su ingreso innecesario al acogimiento institucional. Servicios de custodia familiar: el equipo técnico fortalecerá los recursos y capacidades de las personas adultas a cargo del cuidado de la niña, niño o adolescente para el desarrollo de la autonomía de acuerdo a las particularidades, necesidades relacionales y periodos evolutivos de su ciclo vital, basándose en las orientaciones detalladas en esta Guía. Servicios de acogimiento familiar: el equipo técnico especializado fortalecerá los recursos y capacidades de las personas adultas a cargo del cuidado de la niña, niño o adolescente, mientras dura el acogimiento, y promoverá el trabajo con cada niña, niño y adolescente en el desarrollo de su autonomía de acuerdo a las particularidades, necesidades relacionales y periodos evolutivos de su ciclo vital, en preparación para su transición hacia una vida independiente fuera del servicio. Servicios de acogimiento institucional: se trabajara con las niñas, niños y adolescentes partiendo de sus necesidades de autonomía de acuerdo a las particularidades y periodos evolutivos de su ciclo vital, desde su ingreso al servicio, hasta su egreso del servicio al cumplir la mayoría de edad, el acompañamiento se dará en preparación para su transición hacia una vida independiente fuera de la institución. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 11 11 4. Responsables La responsabilidad de la correcta y completa implementación de las orientaciones planteadas en esta Guía será de las instituciones públicas y privadas y de los equipos técnicos y operativos de todos los servicios. 5. Enfoques con los cuales desarrollar el acompañamiento El acompañamiento se debe dar desde relaciones horizontales, democráticas, y respetuosas de la particularidad de cada niña, niño y adolescente, para lograr el desarrollo de las capacidades y habilidades que consoliden su autonomía conjuntamente con las instituciones responsables del cuidado. Se contempla los siguientes ejes fundamentales: Protección integral, entendida como el conjunto de procedimientos y acciones que “conducen a asegurar la protección integral de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia” (Código de la Niñez y Adolescencia, art. 193). Protección especial, encaminada “a preservar y restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de amenaza o violación de sus derechos” (Código de la Niñez y Adolescencia, art. 193). Participación de la niña, niño y adolescente, de su familia y sus redes de apoyo, en todas las acciones y decisiones que se tomen respecto a su protección, cuidado y restitución de derechos. Gobierno del Ecuador 12 En este marco, se trabaja a partir de los siguientes enfoques: Enfoque basado en género: invita a abordar el trabajo de autonomía desde el respeto a la niña, niño o adolescente. Se abandonará los estereotipos de género sobre lo que se espera que las niñas, niños y adolescentes sean, hagan o sientan en función de su identidad sexo-genérica. Enfoque de interculturalidad: es el reconocimiento y respeto pleno de la diversidad y la otredad en cada niña, niño y adolescente. Es importante comprender cómo se asume la noción misma de autonomía en su contexto socio cultural de origen. Se debe invitar a recuperar su historia familiar y comunitaria, y las prácticas, creencias y valores que la niña, niño o adolescente asume como parte de su identidad cultural. Enfoque de movilidad humana: se debe analizar que, en función de la situación de movilidad humana de la niña, niño, o adolescente y su familia, sus necesidades y/o desarrollo de autonomía estarán determinadas por la proyección de permanencia en la ciudad y/o el país, en tiempos y contextos particulares, considerando siempre el interés superior de la niña, niño o adolescente. De forma particular, en los casos de niñas, niños y adolescentes en movilidad humana no acompañados o separados de sus padres, se debe guiar cualquier decisión sobre la búsqueda y la reunificación familiar, prestando especial atención a los deseos de la niña, niño o adolescente. Y, en función de lo anterior, se realizará el acompañamiento en el desarrollo y/o fortalecimiento de su autonomía. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 3. Protocolo de seguridad para la prevención, atención integral y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia en servicios de intramurales de acogimiento institucional y extramurales 13 13 6. Base Legal La base legal que sustenta las orientaciones de esta Guía, en materia de autonomía, derechos de niñez y adolescencia, protección especial y preparación para la vida independiente, está descrita en las normas técnicas de los distintos servicios de las modalidades alternativas de cuidados. Sin embargo, aquí se enuncian brevemente los artículos más significativos de los instrumentos internacionales y de la normativa ecuatoriana que se refieren directamente a autonomía. Constitución de la República del Ecuador (CRE) En la Constitución se establece de forma categórica el derecho al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, haciendo referencia al proceso evolutivo en las diversas dimensiones de su vida. El artículo 44 determina que: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas (…) Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. Por otra parte, recoge la noción de ciclo de vida en cuanto a la protección integral de sus habitantes, señalando en el artículo 341 lo siguiente: El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) La noción de autonomía progresiva también está presente en el CNA, desde el planteamiento que determina el ejercicio progresivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En el artículo 13 establece que: El ejercicio progresivo de los derechos y garantías y el cumplimiento de los debe- Gobierno del Ecuador 14 res y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de estos derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este Código. De forma complementaria, sobre el derecho de participar en las decisiones que afectan sus vidas, el artículo 60 determina: El derecho a ser consultados, entendiendo que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez. Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de cualquier forma para expresar su opinión. Convención de los Derechos del Niño (CDN) El preámbulo de la Convención señala que la niña, el niño y el adolescente “debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad”, lo que remite necesariamente a la noción de autonomía progresiva. En este mismo sentido, el artículo 5 establece el derecho de los padres/madres de impartir a sus hijos dirección y orientación apropiadas para que la niña, niño o adolescente ejerza sus derechos “en consonancia con la evolución de sus facultades”. De forma complementaria, los artículos 6, 18, 27 y 32 determinan que el Estado, los padres/ madres, y otros actores responsables deberán favorecer el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de la niña, el niño o el adolescente. Asimismo, sobre el derecho de participar en las decisiones que afectan sus vidas, la Convención establece que: Art. 12.1: Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Directrices de Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de cuidados de los niños (Directrices MAC) Este instrumento internacional aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010, establece los estándares mínimos e indispensables para la protección de las niñas, niños y adolescentes que han perdido o están en riesgo de perder el cuidado familiar. En relación con el trabajo que se debe desarrollar sobre autonomía en las modalidades alternativas de cuidados en función de la reinserción familiar y social de las niñas, niños y adolescentes, Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 15 y la preparación para una vida independiente durante el acogimiento institucional, se establece las siguientes directrices: Directriz 131: Las agencias y los centros de acogida deberían aplicar unas políticas claras y ejecutar los procedimientos acordados relativos a la conclusión programada o no de su trabajo con los niños con objeto de velar por la reinserción social o el seguimiento adecuados. Durante todo el período de acogida, dichas agencias y centros deberían fijarse sistemáticamente como objetivo la preparación del niño para asumir su independencia e integrarse plenamente en la comunidad, en particular su preparación para la vida cotidiana y el trato social, que se fomenta mediante la participación en la vida de la comunidad local. Directriz 133: Habría que tratar especialmente de asignar a cada niño, siempre que fuera posible, un especialista que pueda facilitar su independencia al cesar su acogimiento. Directriz 134: La reinserción social debería prepararse lo más pronto posible en el entorno de acogida y, en cualquier caso, mucho antes de que el niño lo abandone. Directriz 135: Deberían ofrecerse oportunidades de educación y formación profesional continua, como parte de la preparación para la vida cotidiana de los jóvenes que se apresten a abandonar su entorno de acogida a fin de ayudarles a lograr la independencia económica y a generar sus propios ingresos. Convención de derechos de las personas con discapacidad Reconoce la importancia que tiene para las personas con discapacidad su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, por lo cual establece el respeto a la autonomía individual como uno de sus principios en el artículo 3. De forma específica, establece que: Art. 4: Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad. Gobierno del Ecuador 16 16 7. Definiciones Estos son los conceptos que se han considerado para desarrollar el trabajo sobre autonomía de la presente Guía. Acompañamiento individualizado: todas las decisiones, iniciativas y actuaciones en las modalidades alternativas de cuidado deben adoptarse a fin de garantizar principalmente la seguridad y protección del niño, niña y adolescente, en el ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, estas deben estar fundamentadas en el Interés Superior del Niño, y en las necesidades, particularidades y contexto de cada una/uno. Adolescente: de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad (CNA art.4). Autonomía: se entiende como el conjunto de capacidades y habilidades que adquiere un ser humano a lo largo de su vida para asumir responsabilidad en la toma de decisiones sobre los aspectos que le afectan. El desarrollo de la autonomía es un proceso gradual que va incrementando con el paso de los años. Autonomía progresiva: está expresada en el artículo 5 de la CDN. Se refiere a que las niñas, niños y adolescentes ejercen sus derechos, en virtud de la evolución de sus facultades. Corresponde a las personas adultas responsables de su cuidado, el Estado y a la sociedad orientar y direccionar adecuadamente para que las niñas, niños y adolescentes ejerzan sus derechos y logren el sentido de responsabilidad y la participación activa en la toma de decisiones que afectan su propia vida, en función de su edad y madurez biopsicosocial. Derecho a ser consultadas/os: las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que los afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta y será respetada en la medida de su edad y madurez. Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de cualquier forma para expresar su opinión (CNA, art.60). Derechos humanos: los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua, o cualquier otra condición (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 2). Emancipación: de acuerdo al Código Civil ecuatoriano, la emancipación pone fin a la patria potestad, pudiendo darse de forma voluntaria, legal o judicial (Código Civil 2019, art. 308, 309 y 310). La emancipación no es sinónimo de autonomía o de independencia. La emancipación habilita a una persona menor de edad para regir su persona y bienes como si fuera mayor de edad. Sin embargo, hasta alcanzar la mayoría de edad, deberá recurrir a la figura de un tutor legal para efectuar ciertos trámites financieros y otros mecanismos de obtención de ingresos como la enajenación de bienes inmuebles. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 17 Familia: la familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes (CNA, art.96). Se reconoce a la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes (CRE, art.67). Habilidades para la vida: es el conjunto de competencias afectivo- emocionales y sociales que permiten a la persona enfrentar desafíos y resolver problemas vitales y cotidianos, lo que incluye el ámbito interpersonal. Se identifican las siguientes como habilidades para la vida indispensables: aprender a conocerse así mismo/a; ser empático/a (autoconocimiento); conocer y comprender las emociones y relacionarse con ellas; tomar decisiones; aprender a resolver problemas; pensar en forma creativa y flexible; comunicarse de manera asertiva; ser resiliente; manejar la tensión, ser capaz de pedir ayuda y generar redes de apoyo. Necesidades relacionales: son aquellas que tienen su origen en la interacción humana, y están presentes en todo contacto interpersonal a lo largo del ciclo vital. Cuando se satisfacen, dan sentido de uno/a mismo/a dentro de una relación y consolidan la autonomía. Niña o niño: de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, es la persona que no ha cumplido doce años de edad (CNA art.4). Niñas, niños y adolescentes privados del cuidado parental: todas las niñas, niños y adolescentes que durante la noche no estén al cuidado de uno de sus padres por lo menos, cualesquiera que sean las razones y circunstancias de ese hecho (Directrices MAC, 29). Personas de diversidades sexo-genéricas o personas LGBTIQ+: las siglas LGBTIQ+ representan a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer y con orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales diversas. Proyecto de Vida: es una herramienta que fomenta la reflexión de la o el adolescente sobre su desarrollo personal. Con su participación activa, se definen objetivos y metas, tomando en cuenta las necesidades de cada una/uno y desde la flexibilidad frente a los cambios y ajustes que la o el adolescente considere necesarios. Le ayuda a estar consciente de sus propias capacidades, fortalezas y recursos, y visualiza las redes de apoyo formal e informal con las que puede contar. Resiliencia: es la capacidad que tienen las personas de enfrentar situaciones adversas y sobreponerse a ellas, no sólo para sobrevivir, sino para aprender de ellas y crecer. Sujeto de derechos: la Convención sobre los Derechos del Niño abandona el concepto de niñez como “objeto pasivo” de tutela por parte de los adultos e introduce el concepto de niñas, niños y adolescentes como sujeto de derechos que deben ser respetados, escuchados y tomados en cuenta en el ejercicio de sus derechos. Además de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y convenciones internacionales, las niñas, niños y adolescentes tienen garantizados los derechos específicos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos derechos se basan a su vez en cuatro principios fundamentales: la no discriminación; el interés superior del niño; principio del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el principio del derecho a la participación. Gobierno del Ecuador 18 Transición hacia la vida independiente: son cambios, tales como el proceso gradual de pasar a ser estudiante, a ser trabajador o a tener un emprendimiento; o el proceso de vivir bajo el acogimiento, a vivir en una vivienda alquilada. Estas transiciones no siempre están sincronizadas, ya que pueden suceder en momentos distintos de la vida de la o el adolescente, o incluso superponerse entre sí. Vulneración de derechos: transgresión, quebranto, violación de un derecho inherente y propio del niño, niña o adolescente. 8. Metodología Aprovechar el conocimiento y las habilidades de los NNA. Combinar lo científico con lo empírico, mostrando estrategias para incorporar estos conocimientos y motivarlos para la aplicación en la vida diaria Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 19 8.1. El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en el desarrollo de la autonomía 8.1.1. Orientaciones iniciales para desarrollar el acompañamiento La autonomía, como un proceso gradual y flexible, se construye respetando la particularidad de cada niña, niño o adolescente, su propio ritmo para procesar y aprender, y, las necesidades que surgen de su interacción y relación con otras personas (familia, amigos - pares, otras personas significativas). Para ello, es necesario que las personas que acompañan el proceso de cada niña, niño o adolescente lo hagan desde el respeto, la fe y confianza en sus recursos, capacidades y habilidades, sin pretender dirigirle ni forzarle, y partiendo de sus necesidades y contextos específicos. A continuación, se plantea una serie de orientaciones claves para desarrollar el acompañamiento con las características antes mencionadas: 1. En los servicios de acogimiento familiar y acogimiento institucional, el acompañamiento debe basarse en el proceso de ir reconociendo a la niña, niño o adolescente, creando un ambiente y relación de confianza con ella/él. El fin es realizar un acercamiento y evaluación psicosocial inicial, con la participación activa de cada niña, niño y adolescente, sobre sus capacidades, habilidades, recursos y redes de apoyo (usando las herramientas que sean requeridas en las normas técnicas y manuales de procedimientos de cada servicio) (ver ejemplos de herramientas en el acápite 9). Asimismo, se sugiere hacer una evaluación participativa del acompañamiento con cada niña, niño y adolescente, y las demás personas que han sido parte activa en el proceso, según sea el caso (familia nuclear, familia acogiente, equipo técnico, redes de apoyo, etc.). 2. En los servicios de custodia familiar, los equipos técnicos animarán y apoyarán a las familias a realizar este acercamiento a la niña, niño y adolescente para conocer mejor, en particular, sus capacidades, habilidades, fortalezas y recursos, como punto de partida para el desarrollo de su autonomía. 3. Las actividades que se desarrollan con la niña, niño o adolescente deben promover el logro paulatino de responsabilidades, así como el desarrollo progresivo de sus habilidades sociales y afectivo-emocionales. Por ello, se debe planificar el acompañamiento para que sea un proceso gradual y flexible. En el caso de los servicios de acogimiento familiar y acogimiento institucional, se debe tener presente dicha planificación en la elaboración del proyecto integral de atención al niño, niña o adolescente (PAINA) (CNA 2003, art. 226). Asimismo, se debe incorporar en la elaboración del Proyecto de Vida de las y los adolescentes en transición hacia la vida independiente. En el caso de las familias acompañadas por los servicios de custodia familiar, es necesario procurar que las personas a cargo del cuidado de las niñas, niños o adolescentes realicen con ellas/os actividades sugeridas por los equipos técnicos de forma permanente y en sus dinámicas cotidianas con rutinas claras, para el desarrollo de la autonomía. Gobierno del Ecuador 20 Cuando las niñas, niños y adolescentes se encuentran privados del cuidado parental, el acompañamiento por parte del equipo técnico debe ser particularizado, en función de sus necesidades, especificidades y desarrollo biopsicosocial. Esto implica que una persona específica del equipo técnico acompañará y dará seguimiento al desarrollo de la autonomía de la niña, niño o adolescente, para lograr que este sea consistente y siga la planificación establecida. En los servicios de custodia familiar, se debe procurar que las personas adultas a cargo del cuidado de la niña, niño o adolescente sean consistentes y coherentes en las actividades que desarrollan y las tareas que les propongan realizar, para darles estabilidad emocional y cognitiva. En ningún caso los equipos técnicos reemplazarán el rol protagónico que tienen las familias de las niñas, niños y adolescentes en la formación y promover el aprendizaje de las habilidades y herramientas para el logro progresivo de su autonomía. 4. Para los servicios que implican la intervención de varias personas adultas (por ejemplo, el acogimiento institucional), todas deben conocer y aplicar las mismas normas básicas, lo que da estabilidad emocional y cognitiva a las niñas, niños y adolescentes y les permite desarrollarse a un ritmo adecuado (no gastan energía intentando descifrar qué está permitido en el nuevo contexto y por qué). 5. Si bien el acompañamiento debe responder a las necesidades y contexto particular de cada niña, niño y adolescente, se debe tener presente que la autonomía se construye en interacción e interrelación con las demás personas. Por ello, se promoverá actividades en las que participen las familias, las personas significativas para las niñas, niños y adolescentes, sus redes informales de apoyo y/o sus amigos. Esto es particularmente importante en el caso de las y los adolescentes, porque la pertenencia a un grupo de pares -amigos en esta etapa es fundamental para la construcción de su identidad. Se trata de invertir tiempo y atención en fortalecer las redes que una niña, niño o adolescente tenga o pueda desarrollar (en la escuela, el barrio, clubes o agrupaciones de distinto tipo). A su vez, se debe hacer partícipes a las personas de estas redes en la construcción del PAINA y el Proyecto de Vida. 6. El desarrollo de habilidades, aptitudes y actitudes para la autonomía se debe pensar en la vida cotidiana de las niñas, niños y adolescentes en sus entornos familiares y comunitarios. Además de fortalecer las redes informales de apoyo, es importante que los servicios (sobre todo los intramurales) se conciban como parte del barrio o tejido social más amplio (la comunidad). 7. Las actividades programadas, independientemente del servicio en la que se implementen, se debe propiciar la participación de cada niña, niño o adolescente en la medida en que su desarrollo biopsicosocial lo favorezca. Es decir, se debe promover que ellas y ellos conozcan, reflexionen y decidan su participación en las actividades y tareas en cualquier aspecto de la rutina diaria. Se busca generar un ambiente motivador y no coercitivo de participación, de manera que el asumir responsabilidades se vuelva algo natural y no forzado. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 21 8. Desde el acompañamiento se debe caminar junto con la niña, niño y el adolescente desde su propio ritmo, mirada o perspectiva. Se requiere acompañar desde la flexibilidad, en particular con las y los adolescentes, asumiendo la incertidumbre de no siempre tener claro, como personas adultas a cargo de su cuidado, o desde la posición de profesionales (en el caso de los equipos técnicos), lo que la o el adolescente busca, quiere o necesita. Por ello, el acompañamiento requiere la presencia activa y el tiempo necesario para escuchar, y respetar, ante todo, los procesos de cada niña, niño y adolescente. 9. Así mismo, es fundamental construir relaciones basadas en el diálogo con las niñas, niños y adolescentes, con sus familias y/o personas significativas para ellos/as y sus redes de apoyo, para acercarse a sus realidades y contextos específicos, y conocer sus necesidades y expectativas. Así se respetará el proceso de autonomía de cada niña, niño y adolescente como sujeto de derechos. El diálogo reflexivo con las niñas, niños y adolescentes se propicia mediante preguntas generadoras y curiosas sobre los intereses, realidades, ideas, etc. de cada una/uno. Para que la comunicación y el diálogo con las niñas, niños y adolescentes sea efectivo, la/ el profesional de los equipos técnicos y las personas adultas a cargo de su cuidado pueden emplear habilidades y estrategias como3: Escucha activa. Actitud que consiste no sólo en ser sensible al contenido verbal de lo que la niña, niño y adolescente cuenta, sino también responder a las vivencias y las emociones, no imponer ideas, ser tentativo y ser curioso hacia la/el otra/o. Empatía. La empatía es un factor clave en la comunicación. Reconocer, distinguir y conectar con los sentimientos y los estados emocionales de las niñas, niños y adolescentes nos ayuda a comprender mejor cómo se sienten en cada momento. Tal vez baste un abrazo (si la niña, niño o adolescente lo permite), una mirada cómplice o simplemente escucharlos con atención para que sientan que la/el profesional o la persona adulta a cargo de su cuidado está interesado por ellas/ellos. En cualquier caso, intentar captar lo que la niña, niño o adolescente quiere decir y compartir sus sentimientos puede fortalecer las relaciones y los vínculos entre el equipo técnico, la familia y otras personas que realizan el acompañamiento. Ser receptivos y tener paciencia. Las prisas pueden llegar a forzar el tratamiento de aspectos delicados demasiado pronto y producir el rechazo de la niña, niño o adolescente y el bloqueo de sus emociones y pensamientos de manera prematura. Hay que saber dar el tiempo y la distancia que precisan para que sean ellas/os mismas/os los que tomen la iniciativa o muestren el camino para seguir adelante. Saber manejar los silencios. El silencio puede ser una buena manera de decirle a la niña, niño o adolescente que la persona adulta a cargo de su cuidado está dispuesta a ceder la inicia3. Adaptado de la propuesta de instrumento técnico– normativo sobre autonomía de adolescentes, elaborada por Danielle Children’s Fund. Gobierno del Ecuador 22 tiva, a escuchar y aceptar y, por supuesto, a acompañarle a lo largo de todo este proceso. El silencio puede tener diferentes significados: puede ser un espacio que permite la expresión emocional; puede utilizarse para motivar una respuesta o un intercambio; refuerza la posición del que habla dejando espacio para que el que escucha comprenda mejor el mensaje; si va acompañado de gestos, puede suponer un rechazo o un refuerzo al contenido verbal. Mostrar aceptación. Para crear un clima que favorezca la comunicación es fundamental transmitir a las niñas, niños y adolescentes un mensaje de aceptación incondicional acerca de su historia personal, su forma de afrontar las situaciones, su forma de pensar y actuar, etc. Implica tomar en cuenta los aspectos positivos, reconociendo los avances y el valor de dicho progreso, sin censurar ni desvalorizar sus actitudes y sentimientos que puedan incomodarnos. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen muchas capacidades y recursos y es responsabilidad de las personas a cargo de su cuidado el identificar, reconocer y potenciarlos. Sentido lúdico. Igual que ocurre en otros contextos y situaciones cotidianas, una de las mejores formas de acercarse a las niñas, niños y adolescentes es desarrollando una actitud lúdica. El juego y el sentido del humor también son ingredientes fundamentales en este tipo de intervención. Permite a las niñas, niños y adolescentes relajarse, comunicar, sentir, expresar, producir y reducir la tensión a través de la diversión. Jugar con diferentes materiales o con juegos de mesa, contarles anécdotas graciosas, cultivar la sorpresa, leer libros, etc. puede ayudar a crear un ambiente relajado y divertido que motive y facilite la comunicación. Creatividad e imaginación. La creatividad y la imaginación implican huir de la monotonía y de la rutina, ser originales e innovadores pensando que cada niña, niño y adolescente, y cada situación son distintos. La creatividad y la imaginación son habilidades esenciales a la hora de idear nuevos escenarios de relación, adaptar las técnicas y las actividades, generar sorpresa y atraer su interés y motivación. Se puede crear cosas nuevas mientras jugamos, diseñar una obra de teatro o trabajar con las manualidades, adaptando nuestras propuestas a las preferencias de ellas/ellos para que se involucren y se apropien de las actividades. Desculpabilizar. Muchas niñas, niños y adolescentes pueden llegar a creer y sentir que su situación actual o la situación actual de sus padres o familiares es culpa suya; que si recibían golpes era porque se portaban mal o que si les desatendían era porque de alguna manera se lo merecían. Por lo tanto, el trabajo que debe realizar el equipo técnico, tanto en el acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes, como en las orientaciones que brindan a las personas adultas a cargo de su cuidado, es reconocer los sentimientos que tiene la niña, niño o adolescente sobre su familia y a su vez valorar la importancia de su derecho a la dignidad y a la protección integral. Ser respetuoso. Hablar de las personas de la historia pasada de la niña, niño y adolescente con un lenguaje respetuoso y positivo, sin hacer juicios de valor sobre situaciones personales, familiares o culturales. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 23 8.1.2. Sobre el rol de la/el profesional Pensar sobre una relación de acompañamiento requiere reflexionar sobre el rol que tiene la o el adulto cercano a la niña, niño o adolescente. A continuación, se plantean algunas reflexiones al respecto: DIMENSIONES PERSONALES Y DEL QUEHACER PROFESIONAL DEFINICIÓN POSIBLES SEÑALES Historia personal ¿Desde dónde hablo en la relación que construyo con la niña, niño o adolescente? (y/o su familia, personas significativas para ella /él) Considerar o ser conscientes de la propia historia y valores. Trabajarla en espacios de autocuidado. Autocuidado y proceso personal4 ¿Qué actividades de autocuidado me ayudarían en el proceso de acompañamiento de niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo compartir estas actividades de autocuidado de forma grupal con otros profesionales que estén acompañando a los niños, niños y adolescentes? ¿Cómo construir estas actividades de autocuidado? ¿Qué apoyos necesitaría para construir estas actividades de autocuidado? Tomar consciencia y trabajar sobre las propias resonancias5 (similitudes) y diferencias en la relación con niñas, niños y adolescentes y sus historias familiares, para impedir que tenga un impacto negativo en el quehacer profesional. Generar espacios de cuidado mutuo. 4. Adaptado de la propuesta de instrumento técnico– normativo sobre autonomía de adolescentes, elaborada por Danielle Children’s Fund. Se puede usar, como referencia, las siguientes herramientas de autocuidado: 1. Cuidado y autocuidado: https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/518 2. Guía de autocuidado y contención emocional con perspectiva de género: https://qroo.gob.mx/sites/ default/files/unisitio2021/03/GU%C3%8DA%20DE%20AUTOCUIDADO.pdf 3. Guía para autocuidado y cuidado colectivo para personas defensoras de derechos humanos, periodistas, madres y familiares de personas desaparecidas y/o víctimas de feminicidio: https://hchr.org.mx/ wp/wp-content/uploads/2021/08/Guia-Spotlight-Autocuidado-FINAL.pdf 4. Guía rápida de herramientas de autocuidado: https://psicologiaydesarrollocomunitario.com/wp-content/uploads/2021/01/Guia-rapida-de-autocuidado-Final.pdf 5. Resonancia es el “ruido interno” que la historia de otra persona nos causa, porque hemos vivido situaciones similares que todavía tienen impacto negativo en nuestra vida. Gobierno del Ecuador 24 DIMENSIONES PERSONALES Y DEL QUEHACER PROFESIONAL Sobre el acompañamiento DEFINICIÓN POSIBLES SEÑALES ¿Cómo quiero relacionarme con la niña, niño o adolescente y/o su familia (o personas significativas para ella/él)? Trabajar en la construcción de normas de convivencia armónica. Es decir, cómo será la relación de acuerdo con la etapa de vida y las particularidades de cada niña, niño o adolescente. Reflexionar sobre los aprendizajes que me llevo del proceso de acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes, sus familias, y personas significativas para ellas/ellos. El rol asignado ¿Cuál es el rol que establece la norma técnica y los instrumentos metodológicos de la respectiva modalidad de cuidados alternativos en la que se encuentra la niña, niño o adolescente, para cada profesional? ¿Cuáles son los roles que considero que tengo en el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes? Además de las funciones que me corresponden, es preciso definir con claridad mi compromiso, mis responsabilidades y los límites de mi acompañamiento. Tomar en cuenta: • Principios de involucramiento familiar. • Enfoque de trabajo con la niña, niño, adolescente y/o su familia / personas significativas. El rol asumido ¿Qué elementos son importantes en la construcción de mi quehacer profesional? Generar espacios de diálogo en los que se aborde lo que hemos observado que funciona, y de intercambio de experiencias y saberes entre equipos técnicos y operativos desde el acompañamiento a niñas, niños, adolescentes, y/o sus familias/personas significativas. 8.2. Orientaciones para desarrollar la autonomía en el ciclo de vida de niñas, niños y adolescentes Las niñas, niños y adolescentes, de manera paulatina y de acuerdo a su edad y desarrollo biopsicosocial, van adquiriendo destrezas y capacidades, complementarias entre sí, que pondrán en práctica en su vida cotidiana. También las usarán para afrontar los desafíos de la vida independiente, cuando no posean el cuidado, acompañamiento o protección de sus padres/madres o de terceros. En el trabajo con niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las distintas modalidades alternativas de cuidados, los equipos técnicos y operativos de las unidades de atención deben conocer, estimular y promover los procesos individuales y grupales de autonomía, priorizando una atención individualizada. El acompañamiento no solamente está dirigido a niñas, niños o adolescentes, sino que deben incluir el fortalecimiento de las habilidades y Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 25 capacidades de sus familias para el cuidado, atención y crianza, orientadas hacia su desarrollo integral y el pleno ejercicio de sus derechos. Como ya se mencionó, el equipo técnico no reemplaza a la familia en sus roles de cuidado y crianza (sobre todo si se está trabajando con miras a la reinserción familiar). Esto significa que los profesionales apoyan a la familia, pero son las niñas, niños, adolescentes y sus familiares quienes toman las decisiones y realizan las actividades necesarias para el ejercicio de derechos (por ejemplo, son ellos quienes gestionan y acuden a las citas con docentes o médicos). Áreas/dimensiones del desarrollo personal de la autonomía6 Es importante que los equipos técnicos y operativos de las distintas modalidades alternativas de cuidados se familiaricen con estas áreas, a fin de reconocer las necesidades particulares/ específicas de acompañamiento de cada niña, niño y adolescente en el desarrollo de su autonomía. Es fundamental considerar que dichas necesidades estarán determinadas no solo por la edad y el desarrollo biopsicosocial, sino por factores como la identidad sexo-genérica, la auto-identificación étnica, el origen nacional, la condición migratoria y/o la condición de discapacidad de las niñas, niños y adolescentes. Cognitivo-intelectual. Se refiere a habilidades cognitivas y habilidades relacionadas con el aprendizaje, que pueden ser aplicadas de forma directa en la vida personal (no sólo en ámbitos escolares) y en la vida independiente. Se trata, fundamentalmente, de la transmisión y recepción de información, ya sea oral, escrita o gestual, y de las habilidades y mecanismos de comunicación interpersonal. Incluye también habilidades intelectuales básicas (atención, concentración, memoria y razonamiento), habilidades lingüísticas (conocimiento, expresión y vocabulario, escritura y lectura), habilidades psicomotoras (esquema corporal y motricidad) y habilidades de aprendizaje (contenidos formales e informales). Sugerencias de actividades: es importante identificar los recursos y áreas de oportunidad en el manejo de estas habilidades (por ejemplo, realizando seguimiento al desempeño escolar), las habilidades para fortalecer y potenciar aquellos intereses que permitan desarrollar las capacidades ya adquiridas por cada niña, niño y adolescente. Se sugiere trabajar: • Juegos que estimulen la memoria, atención y reacción, para el desarrollo del vocabulario y el cálculo aritmético. • Ejercicios de percepción temporo -espacial. • Actividades que estimulen la comunicación oral y escrita. • Motivar el aprendizaje de instrumentos musicales. • Realizar manualidades y artes plásticas que fortalezcan la motricidad fina. • Actividades físicas y juegos que estimulen la motricidad gruesa. 6. Se retoma la definición que hacen Centellas Albert et al sobre dimensiones y contextos significativos de desarrollo personal de la autonomía, desde la experiencia de implementación de programas de desarrollo de autonomía, de transición hacia la vida adulta independiente y de emancipación. Gobierno del Ecuador 26 Afectivo-emocional. Se refiere a los sentimientos y motivaciones, y a la capacidad para reconocerlos y desarrollarlos en la interacción con una/o misma/o y con las demás personas. Se trata de trabajar el logro del autoconcepto, autoestima, autocontrol, expresión de sentimientos, desarrollo y motivación interna personal, seguridad sentirse seguras/os sobre sus propias elecciones y objetivos, y la construcción de vínculos afectivos de referencia seguros. Reconocer los afectos tanto propios como de las demás personas ayuda a comprender a las niñas, niños y adolescentes qué les sucede. También les ayuda a ponerse en el lugar de las/os demás y mejorar sus relaciones personales. Estas habilidades ayudan a la niña, niño y adolescente a ser más resilientes. Sugerencias de actividades: Ministerio de Inclusión Económica y Social • Motivar a las niñas, niños y adolescentes a resolver problemas cotidianos y a buscar ayuda cuando lo necesiten. • Expresar seguridad, confianza y aceptación en todo momento, que confiamos en la niña, niño y adolescente, y en las decisiones que toman; darle siempre la oportunidad de tomar decisiones (en función de su edad). • Recordarle que puede cometer errores de los cuales aprender. • Ayudarle a reconocer sus emociones y aceptarlas, sin darles juicio de valor (buenas/malas) por ejemplo, usando imágenes visuales que explican o describen las emociones (con las niñas y niños más pequeños), o narrando historias en las que se describan las emociones de los personajes. • Acompañarla/o en momentos de desbordamiento, particularmente de sentimientos intensos como la ira, el miedo y la incertidumbre. • Escuchar y pedir su opinión, por ejemplo, desarrollando asambleas sobre temas que les afectan o interesan; o en aspectos cotidianos de su vida, esto incluye manifestar desacuerdos. GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 27 • Evitar los incentivos en forma de premios o castigos; • Establecer límites cuando sea necesario; nunca hacer cosas que la niña, niño o adolescente pueda hacer por sí misma/o; • Motivar/invitarle a iniciar actividades adecuadas a sus intereses. Cuando se den situaciones de enamoramiento en las niñas, niños y adolescentes, es importante no deslegitimar ni ignorar sus sentimientos, y estar siempre dispuestas/os a escucharlas/os, generando espacios de confianza para que puedan expresarse. En el caso de niñas y niños más pequeños, es necesario ayudarles a comprender que tener sentimientos por otra persona es normal, y que estos pueden ser más intensos por un/a amigo/a que por otro/a. Sin embargo, se debe recalcar que esos sentimientos no significan necesariamente que esté listo/a para tener una relación de pareja. También se debe explicar que los sentimientos no siempre son recíprocos, y que esto debe ser respetado. Se debe evitar siempre reacciones o respuestas que “adulticen” o eroticen a las niñas/niños, como por ejemplo “Juanito y Anita parece que están enamorados y se van a casar”. En el caso de las y los adolescentes, se debe continuar acompañando el desarrollo de su personalidad y autonomía, pues si el enamoramiento es muy intenso, pueden llegar a descuidar otros aspectos importantes de la vida (como los estudios, otras responsabilidades o sus intereses personales). Enseñarles a desarrollar una afectividad respetuosa hacia la otra persona, y hacia ellas/os mismos, identificando señales de relaciones que no son saludables. Estas pueden ser: comportamiento extremadamente controlador o celos extremos; aislamiento de amigos y/o personas significativas; moretones o lesiones que no pueden ser explicadas; pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba; cambio repentino de comportamiento; cambios extremos en la personalidad, especialmente alrededor de su pareja; discusiones frecuentes. En estas situaciones es necesario intervenir y sostener una conversación con la o el adolescente. Habilidades sociales. Se refieren a conductas, tanto verbales como no verbales, que permiten a las niñas, niños y adolescentes iniciar y mantener relaciones saludables con las demás personas, y adaptarse a los distintos entornos en los que se desenvuelven. Son habilidades que se aprenden de la experiencia directa y se desarrollan en la interacción con las demás personas (procesos de socialización). Por ello, es indispensable que las y los profesionales de los equipos técnicos y las personas adultas a cargo de su cuidado sean referentes claros y consistentes de estas habilidades. Ejemplos de habilidades sociales son: • Ayudar a otras personas que lo necesitan (siempre contando con su permiso); dar y compartir (comprendiendo el valor de la generosidad); • Pedir disculpas cuando hacen daño a otra persona, cometen un error que tiene consecuencias para terceros, o se comportan de forma inadecuada; • Respetar las emociones de las/os demás y ser empáticas/os; • Escuchar de forma activa (poner atención plena desde el interés); • Mostrarse solidarias/os con otras personas y grupos ante el sufrimiento, los problemas y las situaciones difíciles. Gobierno del Ecuador 28 Sugerencias de actividades. Se propone desarrollar actividades como: • El desempeño de un rol en el grupo de pares (se puede desarrollar juegos de roles o dramatizaciones, proponiendo situaciones en las que tengan que asumir el lugar de otra persona). • La negociación y resolución de conflictos entre compañeros/as y amigos/as, bien sea de problemas reales o de situaciones hipotéticas que les signifiquen un aprendizaje. Es importante que sean ellas y ellos quienes identifiquen sus conflictos y los resuelvan, con el acompañamiento de las y los profesionales (ver ejemplos de herramientas en el acápite 9). • Desarrollar habilidades para manejarse en grupo, por ejemplo, mediante juegos colaborativos y actividades que requieran ser desempeñadas en equipos (ver ejemplos de herramientas en el acápite 9). Habilidades de la vida diaria. Entre las más relevantes, se encuentra: • Habilidades y hábitos de aseo e higiene personal; • Hábitos de orden y limpieza; hábitos del sueño; • Administración de la propia economía (en función de su edad y madurez biopsicosocial); • Cuidado de animales domésticos y mascotas; • Uso de dispositivos de la comunicación y de la tecnología (dependiendo de la edad y la madurez biopsicosocial); • La relación de la niña, niño o adolescente con el entorno en que vive: movilidad en la comunidad, comprensión y manejo de las reglas del hogar, preparación de alimentos y limpieza; compras de bienes y servicios. Sugerencias de actividades: Ministerio de Inclusión Económica y Social • Desarrollar actividades que propicien las decisiones y elecciones de aspectos cotidianos. • Aprender y seguir un horario. • Permitir a las niñas, niños y adolescentes familiarizarse con tareas como la limpieza y mantenimiento adecuado de los espacios individuales y grupales, cuidado y lavado de ropa. • Participar en la planificación diaria de actividades (que puede incluir la compra y preparación de los alimentos, la adquisición de insumos de limpieza, etc.). GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 29 • Desarrollar asambleas o reuniones para familiarizarse con las normas de convivencia y seguridad en la casa, y del barrio/comunidad (como por ejemplo el uso responsable de espacios públicos como parques, estaciones de transporte, etc.). • Propiciar el uso del transporte público (rutas, costos, acceso seguro) en función de las necesidades, edades y madurez biopsicosocial de cada niña, niño y adolescente, mediante salidas pedagógicas y recreativas, o para la asistencia a los centros educativos, al centro de salud, etc. Desarrollo físico y de salud. Son las habilidades relacionadas con la salud en aspectos biológicos, psicológicos, sociales, ambientales y espirituales, para mejorar y mantener la calidad de vida. Es necesario saber identificar situaciones de riesgo, que pongan en peligro su vida y/o la de las demás personas, y cómo actuar frente a las mismas. Sugerencias de actividades: • Promover que las niñas, niños y adolescentes reflexionen sobre la importancia de mantenerse informados sobre su estado de salud y realizar prácticas de autocuidado. • Socializar con las niñas, niños y adolescentes, en un lenguaje que entiendan, información sobre su estado de salud. • Trabajar por medio de actividades lúdicas los hábitos de higiene diarios, así como hábitos saludables de nutrición y alimentación. • Mantener horarios y patrones adecuados de sueño y descanso. • Fomentar el ejercicio físico y la práctica de deportes y actividades recreativas. • Implementar apoyo psicosocial para las niñas, niños y adolescentes que así lo requieran para el cuidado de su salud mental. • Incluir propuestas relacionadas con la educación sexual, en función de la edad y madurez biopsicosocial de las niñas, niños y adolescentes. Gobierno del Ecuador 30 Para las y los adolescentes se sugiere: Ministerio de Inclusión Económica y Social • Trabajar en la prevención y tratamiento de consumo problemático de alcohol y drogas. • Propiciar la información teórica y práctica sobre el acceso autónomo a los servicios y recursos de salud (públicos y privados), y seguir de manera responsable las indicaciones/recetas médicas (lo que incluye saber qué medicamentos tomar en dosis y horarios indicados). • Brindar información clara sobre sus derechos sexuales y reproductivos (ver acápite 8.2.3 El acompañamiento en el desarrollo de la sexualidad en niñas, niños y adolescentes). GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 31 La autonomía en función del desarrollo psicosocial y cognitivo de niñas, niños y adolescentes.7 A fin de complementar esta mirada sobre las dimensiones del desarrollo personal de la autonomía, se plantea abordar la autonomía en función de las distintas etapas o periodos del desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Se plantea como una guía referencial para realizar el acompañamiento individualizado a sus procesos de desarrollo de autonomía y preparación para la vida independiente, y transversalizado a lo largo del ciclo de vida, teniendo en cuenta las particularidades de cada niño, niña y adolescente, sus contextos y necesidades relacionales, teniendo presentes los enfoques de género, interculturalidad y movilidad humana. PRIMER PERIODO (0 A 6 AÑOS) Nivel de independencia: Funcional Características: La mente absorbente de la niña o niño toma todos los aspectos del ambiente que la/lo rodea, el lenguaje y la cultura. Edad Logros del desarrollo 0 – 3 años • Entre los 0 y los 18 meses, se desarrolla la confianza hacia las personas que cuidan a la niña/al niño. • Se desarrolla la coordinación ojo -mano. • Se da el aprendizaje a través de exploración del entorno inmediato por medio de los sentidos e interacción con objetos y personas de cuidado cercanas para la satisfacción de sus necesidades como alimentación, abrigo, juego y protección. • Entre los 18 meses y los 3 años, se desarrolla la comunicación e interacción con el entorno por medio del lenguaje oral, así como la necesidad de empatía y vinculación en la relación de la niña/el niño con sus cuidadores primarios. • Se construyen experiencias de lo que pasa a su alrededor y empiezan a entender que algo puede representar otra cosa, es decir, el uso de símbolos (por ejemplo, que la cuchara es un avión). • Se aprende hábitos de higiene personal. 7. Se ha considerado el abordaje propuesto por dos autores que han investigado ampliamente sobre el tema. Desde la perspectiva del desarrollo psicosocial, Erik Erikson; y, Jean Piaget, desde el desarrollo cognitivo de las niñas y niños y el entorno que los rodea. Gobierno del Ecuador 32 Sugerencias • de actividades • Edad 3 – 6 años Generar rutinas para actividades (comidas, siestas, sueño, juego, etc.). • Generar hábitos de autocuidado (higiene personal, cambio de ropa, limpieza, etc.). • Mantener hábitos en los horarios de las actividades para fomentar seguridad. • Estimular los sentidos y el refuerzo positivo. • Mantener normas de convivencia o disciplina estables, particularmente en los servicios en los que hay intervención de varias personas adultas. • Favorecer la relación con el grupo de pares con espacios regulares de interacción, fortaleciendo las habilidades sociales. • Acompañar las diversas emociones de las niñas, niños, desde una postura respetuosa que invite a la calma y a apoyarlos en la expresión de sus emociones, sin gritos o castigos físicos. • Decir que no, de manera calmada, cuando la niña o niño tiene alguna conducta no adecuada o rabieta. Logros del desarrollo • Mayor conciencia de los propios actos. • Desarrollo de concentración, voluntad y memoria. • Uso de las manos especialmente como receptoras de estímulos. • Se comienza a diferenciar lo real y lo irreal. • Se da la identificación y expresión de emociones, definición de límites, nociones de “lo bueno y lo malo”. Mantener rutinas y hábitos estables y consistentes. Sugerencias • de actividades • Ministerio de Inclusión Económica y Social Estimular el lenguaje claro y sencillo. Estimular el juego libre para el desarrollo de la memoria y capacidad de concentración. • Estimular el lenguaje a través de canciones, lecturas cortas y conversaciones libres. • Desarrollo de lateralidad con ejercicios – rutinas que involucren el movimiento corporal (baile, ejercicios de coordinación). • Estimular la motricidad gruesa y fina (juego libre, dibujo, pintura, juego con masas, etc.). • Realizar juegos de clasificación de figuras por formas, colores, discriminación de sonidos, texturas, peso, tamaño, etc.). • Acompañar el reconocimiento y expresión de emociones sobre sí misma/o y en relación a otras/os. • Acompañar el reconocimiento propio de la identidad de género. GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 33 SEGUNDO PERIODO (6 A 12 AÑOS) Nivel de independencia: Intelectual Característica: La niña o niño posee una mente razonadora para explorar el mundo con su imaginación y pensamiento abstracto. Edad Logros del desarrollo 6 – 12 años • Se afianza el pensamiento concreto, conociendo la realidad que la/o rodea y reflexionando sobre ella, estableciendo relaciones a partir de sus sentidos. Sugerencias actividades • Uso de información adquirida para dar respuestas a cuestiones (cómo, cuándo, por qué, etc.) • Incremento en las relaciones sociales y búsqueda de pertenencia. • de • Comprensión de la dimensión de valores/criterios para la vida. Estimular el pensamiento con música y lecturas que, de acuerdo a la edad, incrementen el nivel de complejidad en la comprensión de la historia. • Realizar juegos libres, juegos de concentración. • Establecer normas de convivencia en el entorno social y familiar (disciplina positiva). • Estimular el cumplimiento de objetivos y metas de acuerdo a su edad. • Participar en juegos más complejos (que tengan normas y reglas). • Acompañar la comprensión y expresión de emociones y situaciones del entorno que tal vez no logren entender. • Estimular conductas más empáticas (reconocimiento de otros y sus necesidades o requerimientos). • Promover el aprendizaje de conductas sociales en su entorno inmediato (correcto, incorrecto, valores, autoestima, etc.). • Promover la resolución de conflictos desde el reconocimiento del enojo o frustración. • Enseñar mecanismos de prevención del maltrato o tratos inadecuados hacia ellos mismos. • Acompañar la integración al contexto escolar. Gobierno del Ecuador 34 TERCER PERIODO (12 A 18 AÑOS) Nivel de independencia: social Característica: La/el adolescente tiene una mente deseosa de entender la humanidad y la contribución que ella/él misma/o puede hacer a la sociedad. Edad Logros del desarrollo Pubertad • Cambios físicos y fisiológicos importantes en niñas y niños. 12 – 15 años • Enfrenta el reto de ir encontrando y definiendo su propia identidad, lo que puede generar dudas respecto a sí misma/o y una necesidad constante de aprobación. • Mayor conciencia de lo abstracto. • Se profundiza la capacidad de reflexión y de cuestionar lo que les inquieta o lo que está establecido. • Necesidad de pertenencia e identificación con su grupo de pares y/o adultos que piensan como ella/él. • La imagen corporal toma mayor importancia frente a los demás. • Se vive las emociones de manera muy intensa, algunas incluso por primera vez (como el enamoramiento o el rechazo por parte del sujeto del afecto). Le cuesta más esfuerzo controlar sus emociones, pasando fácilmente de un extremo al otro (por ejemplo, de la euforia al mutismo). • Desarrolla el pensamiento que le permite entender su entorno, adquiere el sentido de la responsabilidad. • Mayor capacidad de organizar mejor sus ideas, desarrollando el pensamiento racional y lógico para descubrir cosas que antes no entendía y poder resolver problemas a través del lenguaje. Dialogar sobre la transición a la pubertad. Sugerencias de • actividades • Ministerio de Inclusión Económica y Social Trabajar y fortalecer las habilidades sociales. • Establecer hábitos y rutinas. • Redefinir límites, normas de convivencia y acuerdos con adultos referentes y significativos. • Acompañar el descubrimiento de habilidades, capacidades e intereses. • Promover y apoyar intereses y aptitudes vocacionales (orientación vocacional, etc.) • Acompañar y construir empatía para sobrellevar los momentos en los que se debe realizar consensos y explicar que toda acción tiene consecuencias. • Acompañar y escuchar, sin ser invasivos, sobre las emociones y sensaciones que le desbordan o que no le son familiares. Apoyarla/o para que pueda reconocer cómo se está sintiendo frente a determinadas situaciones, identificando lo que originó su emoción, y aceptándola. GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 35 Edad Adolescencia 15 – 18 años Logros del desarrollo • Consolidación e incremento de intereses. • Capacidad de análisis de la realidad que les rodea. • Desarrollo del sentido de pertenencia al entorno. • Desarrollo de la responsabilidad social y la inteligencia emocional. • El cerebro va modelando lo aprendido en las anteriores etapas para desarrollar sus talentos, es más reflexiva/o. • Desarrolla la parte del cerebro relacionada con la expresión de los impulsos. • Inicia el aprendizaje de habilidades para la independización como: toma de decisiones, responsabilidad y derechos, capacidad de adaptación ante nuevos retos, actitud crítica, conocimiento personal y autoestima, empatía, manejo de emociones, solidaridad, trabajo en equipo, aceptación de las diferencias. • Consolidación de la identidad – personalidad, basado en el respeto a sí mismo/a y a las/os demás. Trabajar y fortalecer las habilidades sociales. Sugerencias de • actividades • Afianzar relaciones abiertas y de confianza con adultos cuidadores. • Estimular la búsqueda de intereses y responsabilidades de acuerdo a la edad. • Afianzar procesos de intereses y orientación vocacional y profesional. • Dar acompañamiento empático y adecuado para responder favorablemente a los cuestionamientos sobre, la vida, la religión, la espiritualidad, la política, etc. En esta fase es necesario que los equipos técnicos incluyan actividades de autonomía que acompañen y complementen el proceso de preparación para una vida independiente de las/los adolescentes, como se verá en el acápite 8.4. A partir de los 15 años se trabajará con cada adolescente el diseño y la construcción del Proyecto de Vida (ver acápite 8.3). Es importante identificar con cada uno/a las habilidades, aptitudes, destrezas y capacidades que le servirán como insumo para el desarrollo de su Proyecto de Vida, que se habrán trabajado durante el tiempo de permanencia en la modalidad alternativa de cuidado. Desde los 15 años hasta los 18 años se empieza a trabajar en la preparación para la vida independiente, previo al egreso de las y los adolescentes privados de su medio familiar (ver acápite 8.3). Gobierno del Ecuador 36 8.2.3 El acompañamiento en el desarrollo de la sexualidad en niñas, niños y adolescentes Un componente fundamental del acompañamiento en el desarrollo de la autonomía de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las distintas modalidades alternativas de cuidados, es el desarrollo de su sexualidad, desde la perspectiva de la atención integral e individualizada, el enfoque de género e interculturalidad, y el ejercicio de sus derechos. La Organización Mundial de la Salud señala que: La sexualidad es un aspecto central del ser humano durante toda su vida y comprende sexo, género, identidades y roles, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad y reproducción. La sexualidad se experimenta y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Mientras que la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas se expresan o experimentan. La sexualidad está influenciada por la interacción de los factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, étnicos, legales, históricos, religiosos y espirituales (OMS 2020, 10). Se debe recordar que, de acuerdo a la Guía de Formadores del Ministerio de Educación “la sexualidad es una dimensión humana que requiere educación apropiada para ser comprendida y vivida plenamente, para ejercer derechos sexuales y reproductivos, y desarrollar una sexualidad sana, placentera y segura” (MINEDUC 2015). La sexualidad es un aspecto intrínseco de la experiencia humana en todo el ciclo de vida, empezando por el embarazo y nacimiento, luego en la niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Por ello, corresponde a la familia y a quienes están a cargo de la protección y cuidado de las niñas, niños y adolescentes, desarrollar procesos de acompañamiento adecuado en la educación de la sexualidad. La sexualidad desde un enfoque integral implica: • Ministerio de Inclusión Económica y Social No reducir la sexualidad a lo biológico (órganos sexuales y reproducción). GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 37 • No reducir la sexualidad a las relaciones sexuales. • No solamente hablar de la sexualidad en cuanto a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planificados. • Considerar las diferencias de edad, identidad sexo genérica y condición de discapacidad (principalmente), al trabajar la sexualidad de niñas, niños y adolescentes. • Comprender que la sexualidad humana es transversal en el desarrollo de las personas (incluyendo a la niñez y adolescencia), y juega un rol importante en la construcción de la identidad y desarrollo de todos los vínculos significativos, empezando por los vínculos de las/los bebés con sus cuidadores primarios. • Reconocer el desarrollo, autodeterminación y expresión de la sexualidad como derechos inalienables. • Hablar también sobre lo que significa el placer, y cómo vivirlo, basado en el respeto a una/uno mismo/a y a las demás personas. Este diálogo no debe ser erotizado. Se puede hablar del placer en términos de las sensaciones agradables en el cuerpo, y de que algunas de estas sensaciones de placer son muy íntimas y nadie tiene derecho a invadir ese espacio de intimidad. • Trabajar en la prevención del embarazo en niñas y adolescentes,8 desde el conocimiento y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Esto implica hacer accesibles los servicios de atención integral ginecológica para niñas y adolescentes mujeres y hombres; garantizar el acceso seguro y gratuito a métodos anticonceptivos para las y los adolescentes; desarrollar espacios de reflexión y diálogo en los que las y los adolescentes resuelvan dudas y tengan información clara y técnica sobre cómo vivir su sexualidad de forma plena y segura; promover prácticas sexuales responsables, placenteras y sin riesgos; promover la comunicación asertiva en las relaciones de pareja de las y los adolescentes para que se pueda abordar el tema del uso de anticonceptivos sin tabúes y con un enfoque de género. • Prevenir el abuso sexual, abordando temas como el reconocimiento, sentido de propiedad del cuerpo y sus partes íntimas; identificación y aceptación de las propias sensaciones sean agradables o desagradables; reconocer las distintas formas de caricias y las sensaciones que estas generan; aprender a diferenciar la responsabilidad sobre hechos o acciones, y culpas atribuidas (trasladadas desde el agresor); aprender a diferenciar entre información que se debe guardar y secretos que no deben ocultarse; identificar situaciones de riesgo y conductas de “aviso”. 8. Se sugiere revisar la Guía de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes, elaborada por el Ministerio de Educación: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/Guia-Prevencion-Embarazo.pdf Gobierno del Ecuador 38 • Aprender a respetar y valorar las diversidades sexo- genéricas, desde el principio fundamental de la igualdad y no discriminación. Es importante que las y los profesionales de los equipos técnicos, y las personas adultas a cargo del cuidado de las niñas, niños y adolescentes, tengan conocimiento y compartan información básica y basada en evidencias científicas, que animen a las niñas, niños y adolescentes a relacionarse con su propio cuerpo de una forma integradora de sus emociones, afectos, vivencias y experiencias de transformación permanente (física, emocional y mental). Para desarrollar este proceso, es imprescindible promover espacios de diálogo reflexivo que inviten a las niñas, niños y adolescentes a conversar las veces que sea necesario, en un ambiente de confianza y respeto mutuo, en los que se cultive el sentido de autoestima, identidad y amor hacia sí misma/o. Un entorno en el que se desarrolla y promueve el diálogo sobre la sexualidad, debe contar con los siguientes elementos: • La crianza en ambientes sanos, seguros y respetuosos van construyendo seres humanos sensibles, independientes y capaces de mostrar empatía por la/ el otra/o. • Vínculos y relaciones saludables, además de reconocer y comprender el funcionamiento del cuerpo y del ser humano de manera integral (pensar, sentir y hacer), propendiendo al cuidado, respeto y desarrollo saludable, brindando información oportuna en función de la edad y madurez biopsicosocial de la niña, niño o adolescente. • El respeto a la diversidad sexo-genérica, contribuyendo a que nuestra sociedad sea más respetuosa e inclusiva de la alteridad y equitativa, enfrentando la violencia por las diferencias sexuales. ¿Qué permite el acompañamiento adecuado? Ministerio de Inclusión Económica y Social • Reconocer que la sexualidad no comienza en la adolescencia, sino que somos seres sexuales desde el inicio de la vida, por ello es importante conversar con las niñas y niños sobre la sexualidad. • Proteger a las niñas y niños en su intimidad y establecer límites en cuanto a la exposición de su cuerpo y el sentido del pudor. Garantizar el respeto a sus espacios privados como la habitación (aunque esta sea compartida con otras niñas/niños), la cama, sus objetos personales, útiles de aseo, ropa, juguetes, tiempo de estar a solas, entre otros. • Fluir con el ritmo individual y las necesidades de desarrollo de las niñas y niños respecto al abordaje de la sexualidad. • Construir vínculos de confianza con las niñas, niños y adolescentes para que sea posible dialogar y reflexionar sobre los siguientes temas: GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 39 La importancia del desarrollo de las relaciones con nosotras/os mismas/ os y con otras personas, basadas en el respeto irrestricto al sentido de dignidad, integridad física y mental, autodeterminación, cuidado y bienestar propio y de cada persona con quien nos relacionamos. Desarrollar un sentido claro de diferenciación entre lo íntimo y lo público, y del derecho irrenunciable e inalienable de poner límites a otras personas que invadan nuestro cuerpo, sobre todo en la dimensión de nuestra intimidad. Tomar decisiones sobre la vida y sobre el ejercicio de la sexualidad de forma responsable, libre y en pro del bienestar personal y del proyecto de vida. • Enseñar a niñas, niños y adolescentes mediante el diálogo y actividades lúdicas la capacidad de poner límites y poder decir NO de una forma respetuosa y eficaz. Gobierno del Ecuador 40 8.3. ACOMPAÑAMIENTO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD La política pública de atención a personas con discapacidad en situación de abandono y/o carentes de referente familiar del MIES, incluye entre sus instrumentos a la “Norma Técnica de los servicios de atención en centros de referencia y acogida para personas con discapacidad” (MIES, 2018). En este instrumento se señala la importancia de considerar “las características individuales y la situación de discapacidad, con una visión integral de la persona en relación a su entorno, favoreciendo su inclusión en los diferentes ámbitos sociales y la posible reinserción familiar, en caso de contar con referentes familiares se ejecutará el proceso de fortalecimiento de las capacidades familiares” (pág. 7). El acompañamiento a niñas, niños y adolescentes con discapacidades leves o moderadas9 por parte de los equipos técnicos en el desarrollo y fortalecimiento de su autonomía debe entenderse desde la necesidad de trabajar sus capacidades para que ellas y ellos puedan decidir sobre los aspectos que les afectan y llevar a cabo sus actividades cotidianas, utilizando las habilidades y recursos de cada una/uno, para alcanzar así su máximo potencial. Por ello, es necesario ampliar la mirada sobre la discapacidad. El principal problema que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias no es la disminución de capacidades físicas o intelectuales, sino la discriminación que viven en todos los entornos en los que desarrollan su vida. La manera más adecuada de brindar atención y protección a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, es fomentar entre las personas de su entorno la comprensión de lo que implica la discapacidad y el respeto a la dignidad y capacidades que tiene la niña, niño o adolescente. En este sentido, es importante que la coordinación, equipo técnico, tutoras y tutores y auxiliares de servicios, comprendan bien qué implica la situación de discapacidad de la niña, niño o adolescente. El trabajo CON la familia parte de la empatía, comprendiendo los sentimientos de temor y agobio que pueden tener frente a la condición de discapacidad de su hija/o. El trabajo con la familia, con la perspectiva de una pronta reinserción familiar, buscará acompañar para descubrir juntos qué recursos y estrategias serán útiles para asumir la función parental sin tanto estrés ni agobio. Es importante incluir a la familia en las actividades de cuidado y protección, tanto al interior de la unidad de atención como en la vinculación con servicios comunitarios (salud, educación, recreación, entre otros). Es importante identificar cuáles son las barreras que existen en términos físicos y relacionales, en la unidad de atención y otros entornos (por ejemplo, barrio, escuela, clubes, entre otros) para que la niña, niño o adolescente pueda desenvolverse con el mayor sentido posible de libertad, confianza, protección y dignidad, de acuerdo a la Norma Técnica vigente. Para tener mayor información sobre parámetros específicos de atención y cuidado a personas con discapacidad, es recomendable revisar la Norma Técnica. 8. Si bien los servicios de acogimiento de las personas con discapacidad grave y muy grave están en la Subsecretaría de Discapacidades, la Dirección de Servicios de Protección Especial tiene la competencia en relación a la Protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidades leves o moderadas. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 41 La situación de discapacidad no debe ser un impedimento para la inclusión de la niña, niño o adolescente en la comunidad. Es necesario que la familia se involucre en el desarrollo de las habilidades, con el apoyo de trabajo social y el acompañamiento de la o el facilitador familiar, llevando a su hija o hijo a citas con especialistas, acudiendo a las reuniones en la institución educativa, etc. Algunas consideraciones prácticas y necesarias para la inclusión social son: • Si la discapacidad es física, realizar la gestión en el Ministerio de Salud Pública para obtener la valoración sobre el grado de discapacidad y obtener el carné respectivo. Para el efecto, se puede consultar la página web del Ministerio de Salud Pública, en el siguiente enlace: https://www.salud.gob.ec/calificacion-o-recalificacion-de-personas-con-discapacidad-2/ • Si se intuye que existe discapacidad intelectual, coordinar con el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la institución educativa, a fin de acceder a una evaluación psicopedagógica. Con los resultados de la evaluación, validarla en el Ministerio de Salud Pública para emitir el carné de discapacidad. • Coordinar con el DECE para realizar las adaptaciones curriculares necesarias, a fin de garantizar una plena inclusión educativa. Al igual que con todas las niñas, niños y adolescentes, es importante mantener espacios de diálogo individuales y grupales frecuentes, que permitan saber qué ha pasado en su día / semana, cómo se sienten y qué piensan de ello. En estos espacios, debemos generar confianza y creer lo que nos cuentan; promover y validar la expresión de cualquier sentimiento de incomodidad y las respuestas de autocuidado, cuidado mutuo y de pedido de ayuda. No se trata de crear servicios y las actividades específicas para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, sino de planificar e identificar los distintos apoyos para responder a sus necesidades, teniendo en cuenta sus capacidades y habilidades, así como los requerimientos y demandas que la niña, niño o adolescente presenta para desenvolverse en un ambiente concreto. Los apoyos son recursos humanos, comunitarios, físicos, tecnológicos, pedagógicos, cuyo propósito es promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar personal, y mejorar el funcionamiento individual de las personas con discapacidad (MIES 2019, 33) Los apoyos pueden provenir de la propia niña, niño o adolescente, su familia y amigos; están también los apoyos informales, los servicios generales, y los servicios especializados. Se debe trabajar un plan individualizado que especifique los contextos y actividades en los que es probable que la niña, niño o adolescente participe durante una semana normal, así como los tipos de apoyo que serán proporcionados, y la persona o personas responsables de dar esos apoyos. Estas actividades pueden ser: Gobierno del Ecuador 42 Habilidades de aseo personal: Lavarse los dientes sin necesidad de recordárselo. Lavarse el pelo y secarlo con la toalla y/o con un secador. Ducharse solo/a sin ayuda. Comprobar su aspecto personal (solo/a o con ayuda) después de asearse. Habilidades de vestido: Vestirse y desnudarse solo/a, sin ayuda. Ponerse y quitarse los zapatos, con una mínima ayuda para atar los cordones. Escoger su ropa según el clima y hora del día, y lugar a donde va, con supervisión. Cambiar su ropa interior por iniciativa propia con la periodicidad adecuada y cuando está sucia. Colocar la ropa sucia en el lugar destinado para ello. Colgar la ropa (camisas, vestidos o pantalones) en perchas dentro del armario y guardar la ropa limpia en los lugares destinados a ello. Habilidades para la alimentación: Comer solo/a utilizando adecuadamente la cuchara, el tenedor y el cuchillo. Utilizar la servilleta cuando se requiera, sin recordárselo. Poner la mesa y retirar los platos y otras vajillas de la mesa después de la comida y pasar un paño sobre la mesa para dejarla limpia. Habilidades para la limpieza del hogar: Hacer su cama y retirar de la cama las sábanas y las fundas de las almohadas cuando están sucias. Recoger la basura y colocarla en una funda. Barrer con la escoba la suciedad, recogerla y pasar la fregona sobre el suelo de su habitación Habilidades para la realización de desplazamientos y para la seguridad: Conocer y desplazarse solo en recorridos familiares (p.e. al colegio). Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 43 Conocer y desplazarse solo por las calles próximas a su casa o a la unidad de atención. Comprobar si vienen coches antes de cruzar la calle, cruzarla por los pasos de peatones. Llevar el carné de identidad y de discapacidad. En el acápite 9 se sugieren algunos ejemplos de guías y materiales para el trabajo con niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 8.4. EL ACOMPAÑAMIENTO HACIA LA VIDA INDEPENDIENTE DE LAS Y LOS ADOLESCENTES El acompañamiento para la transición de las y los adolescentes hacia una vida independiente, fuera del sistema de protección especial, es un derecho. Ya sea que egresan del acogimiento familiar o del acogimiento institucional porque han alcanzado la mayoría de edad, porque no cuentan con referentes familiares o familias adoptivas, o porque se ha dado la emancipación, es fundamental acompañarlos/as en la construcción de proyectos que den sentido a su nueva forma de vida. Esto implica prepararlos para que se encaminen hacia su desarrollo integral, su realización personal y una vida digna como personas independientes. Las familias acogientes y los equipos técnicos, dependiendo del servicio, deben acompañar la transición de las y los adolescentes centrándose en sus necesidades individuales y relacionales, expectativas, intereses, y características personales y únicas, situadas todas ellas en contextos particulares. La preparación tiene dos dimensiones: una psicológica y una práctica. La primera se debe desarrollar para que la o el adolescente confíe en su proceso y sienta que las personas adultas significativas para ella/él, sus redes de apoyo y sus pares-amigos también tienen fe en Gobierno del Ecuador 44 ella/él. La segunda se refiere a fortalecer las habilidades, capacidades y competencias que hayan adquirido durante su permanencia en los servicios, para lograr su autonomía progresiva; y, a desarrollar aquellas específicas que cada una/uno requiera poner en práctica en sus nuevos contextos y relaciones interpersonales, una vez egrese del servicio. 8.4.1. Preparación psicológica La preparación psicológica se debe trabajar con las redes donde ella o él cuenta con relaciones que le sostienen y que son significativas. Es importante considerar que al egresar del acogimiento familiar o del acogimiento institucional, la o el adolescente necesita contar con relaciones y/o redes de apoyo en los que sienta pertenencia y sostén. De ahí la importancia, como se verá más adelante, de que el Proyecto de Vida sea trabajado con la participación de redes de apoyo y/o personas significativas para la o el adolescente. La preparación psicológica debe abordar una visión integral de la o el adolescente que permita trabajar diversas dimensiones de su crecimiento personal, se debe tener presente que la o el adolescente puede haber atravesado por situaciones muy complejas, dolorosas o que han marcado profundamente su vida, que quizás no hayan sido procesadas con el debido apoyo psicológico. De ahí la necesidad de que haya una preparación psicológica durante su permanencia en las modalidades alternativas de cuidados. Se debe considerar, incluso, que la misma permanencia en el sistema de protección especial haya generado afectaciones psicológicas y emocionales, que deben ser identificadas durante la preparación para la transición, y abordadas adecuadamente y de forma oportuna. Como parte de la preparación psicológica, se sugiere trabajar un “ritual de despedida” con la o el adolescente. Implica crear un espacio simbólico que reconozca y exprese la importancia de esta transición, y que reúna a las personas que han acompañado a la o el adolescente, sus personas adultas significativas y amigos. El ritual es necesario para que ella/él pueda hacer un cierre que no sea brusco, sino más bien cargado de afectividad, y que incluso le permita expresar sus sentimientos y expectativas sobre la transición y lo que el cambio le depara. El ritual también puede ayudar a que la o el adolescente ponga en un símbolo lo que significa para ella/él este cambio de vida, y que también en un acto simbólico sentido, las personas que lo han acompañado y sus amigos expresen su despedida de una manera que no sea dolorosa, sino significativa para la o el adolescente. El símbolo también puede significar aquello que la o el adolescente deja como un legado en la familia acogiente o en la casa de acogida, para las demás niñas, niños o adolescentes, o aquello que ella o él se quiera llevar de manera simbólica para acompañarle en la transición. 8.4.2. Preparación práctica Tiene que ver con el dominio de habilidades esenciales necesarias para la vida independiente fuera del servicio, por lo que el acompañamiento se debe enfocar en el desarrollo y/o fortalecimiento de esas herramientas y capacidades. De forma complementaria, se deberá trabajar para que la o el adolescente conozca cómo funcionan los sistemas con los que entrará en contacto en su vida independiente. Por ello, es necesario orientar de forma práctica a las y los adolescentes sobre cada uno de estos componentes, lo que incluye información legal indispensable sobre cada uno. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 45 Formación y empleabilidad. Orientar sobre el sistema educativo formal. Entre otras acciones, se trata de: • Dar acompañamiento en la nivelación escolar mediante un adecuado proceso de identificación de las necesidades educativas y académicas, mientras la o el adolescente permanezca en los servicios. • Dar información sobre los procesos y requisitos de admisión para culminar el bachillerato y acceder a la universidad, institutos y/o cursos de formación técnica y profesional. • Facilitar información sobre costos de ingreso y permanencia, alternativas de financiamiento y becas (para estudios nacionales e internacionales). Para el caso de adolescentes en movilidad humana, es indispensable conocer qué requisitos en particular deben resolverse en función de su situación migratoria para acceder a la educación superior. Respecto a la dimensión vocacional y ocupacional, se debe: • Desarrollar acciones de acompañamiento y asesoramiento individual o grupal, dirigido a las/los adolescentes para que —de manera individual y con base en el autoconocimiento y la información disponible— tomen decisiones vocacionales y profesionales adecuadas como parte de la construcción de su Proyecto de Vida (MINEDUC, 2018). • Apoyar para que se familiaricen con los servicios de empleo para buscar ofertas de trabajo digno, en redes y/o plataformas especializadas. • Acompañar la elaboración de un currículum y brindar orientaciones sobre cómo desempeñarse en una entrevista de trabajo. • Conviene que las unidades técnicas entablen convenios con empresas privadas para generar pasantías como experiencias de primer empleo, o con organizaciones sociales para experiencias de voluntariado durante la formación de las y los adolescentes. • Facilitar información sobre cuáles son sus derechos como trabajador/a (asalariado o independiente), cuáles son las distintas modalidades de contratación reconocidas por la ley, cuál es el salario básico y las prestaciones sociales vigentes, y cómo manejar situaciones de renuncias, despidos, etc. • Explicar qué significa la afiliación al sistema de seguridad social, cómo realizar la afiliación (en función de las distintas modalidades de trabajo), conocer cómo acceder a los beneficios y cumplir con las obligaciones respectivas. En los casos en los que la o el adolescente manifieste el interés y capacidad en incursionar en un emprendimiento, se deberá: Gobierno del Ecuador 46 • Mapear y establecer vínculos con entidades públicas o privadas que brinden procesos de capacitación en administración de recursos y emprendimientos individuales. • Procurar que la o el adolescente desarrolle un plan de negocios completo, con la asesoría adecuada. Esto se puede lograr estableciendo los vínculos antes mencionados. • Ubicar posibilidades / oportunidades de capital semilla o fondos concursables en organizaciones de sociedad civil, fundaciones y/o empresas, para que la o el adolescente egrese del servicio con el capital mínimo para empezar su emprendimiento. Búsqueda de vivienda. Se trata de las acciones relativas a: • Acompañar la identificación de un alojamiento/vivienda, ayudar a evaluar su calidad, definir eventuales estrategias para mejorar el hábitat, etc. • Brindar información sobre cómo realizar contratos de arrendamiento y negociar las condiciones idóneas de pago de alquiler y de garantías. • Acompañar para que se familiaricen con el pago del alquiler, conocer cómo pagar los servicios básicos con los que funciona una vivienda (agua, luz eléctrica, teléfono, gas, etc.) y cómo presentar quejas sobre problemas del servicio. • Familiarizarse con las tareas y gastos de mantenimiento de la vivienda. Cuidado de la salud. Se trata de aprender a responsabilizarse por la propia salud física y mental, desde una perspectiva integral y preventiva, según las necesidades y contextos particulares: Ministerio de Inclusión Económica y Social • Acompañar el manejo de hábitos de higiene diarios, horarios y patrones adecuados de sueño y descanso, hábitos saludables de nutrición y alimentación, y fomentar el ejercicio físico y la práctica de deportes. • Promover que asuman la importancia de realizar controles médicos periódicos. Se debe conocer de forma práctica sobre el acceso autónomo a los servicios y recursos de salud (públicos y privados). En el caso de contar con seguros médicos privados, se trata de brindar información clave sobre su funcionamiento. • Apoyar el manejo responsable de las indicaciones/recetas médicas (lo que incluye saber qué medicamentos tomar en dosis y horarios indicados). • Se debe trabajar con las y los adolescentes la prevención y tratamiento de consumo problemático de drogas. • De manera fundamental, se debe fortalecer la educación sexual y el conocimiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos. GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 47 Organización personal (habilidades para la vida independiente). Es necesario acompañar a la o el adolescente a que fortalezca o aprenda a incorporar pautas y rutinas de vida independiente, tales como: • Organizar y planificar su tiempo (con una agenda). • Acceder a bienes y servicios en locales comerciales, mercados, tiendas virtuales, y otros mecanismos y/o lugares de compra-venta, y realizar trámites diversos. • Comprar víveres y enseres para la vida cotidiana, preparar comidas, limpieza del hogar. • Administrar el dinero de forma consciente y responsable, planificando y construyendo un presupuesto de gastos mensuales, apreciar el valor del ahorro, abrir y gestionar una cuenta bancaria; en ciertos casos, implicará apoyar la gestión de ayuda financiera Identidad. Guiar a la o el adolescente en la obtención o actualización de los documentos con su identidad, y si fuera el caso, guiar en el proceso de regularización de su condición migratoria. Se podría tratar, en los casos que se manifieste el deseo y necesidad de la o el adolescente, orientar sobre el proceso para obtener una licencia de conducir. Desarrollo emocional y comportamiento. Desarrollar y/o fortalecer las habilidades personales y sociales como conocimiento de sí mismo, autoestima, confianza en sí mismo, empatía, manejo de emociones, adaptación al cambio, toma de decisiones, cooperación, fortalecer su capacidad de resiliencia, etc. La preparación para la transición hacia la vida independiente debe estar enfocada en las necesidades y contextos de cada adolescente, y, sobre todo, debe promover su protagonismo. Es importante transmitir a la o el adolescente que este proceso es una de las primeras grandes responsabilidades que va a asumir, e involucrar de forma activa a su familia, personas adultas significativas, redes de apoyo informales y amigos - pares. 8.4.3. Proyecto de Vida El Proyecto de Vida debe ser un mecanismo para la transición hacia la vida independiente de la o el adolescente. Es una herramienta que promueve la reflexión sobre su desarrollo personal y relacional. Se construyen objetivos que pueden contribuir a perfilar su futuro. Toma en cuenta las necesidades de forma consciente de sus propias capacidades, fortalezas y recursos, y visualiza las redes de apoyo formal e informal con las que puede contar. La definición del Proyecto de Vida y su respectiva implementación es un proceso basado en modificaciones y ajustes continuos, tomando en cuenta que la vida está en constante transformación. Por ello, es indispensable que el equipo técnico o la familia acogiente, según sea el caso, acompañe el proceso ampliando la mirada de la/el adolescente y su horizonte sin presionar o imponer. La construcción del Proyecto de Vida requiere fortalecer la capacidad Gobierno del Ecuador 48 de resiliencia de la o el adolescente. Si bien se debe propiciar la participación de las personas significativas para ella/él y que conforman sus redes de apoyo informal en la elaboración del Proyecto de Vida, la decisión sobre qué incluir en éste siempre estará con la/el adolescente (ver en anexos: Propuesta de Ficha de Proyecto de Vida). Características: • Promueve el trabajo en redes. Le da coherencia al conjunto de actuaciones, estrategias y decisiones adoptadas por la/el adolescente, sus redes de apoyo informales y las personas que acompañan este proceso (equipo técnico, familia o familia acogiente, según sea el caso). • Guía al equipo técnico, familia o a la familia acogiente en el proceso de acompañamiento socioeducativo - comunitario que se está llevando a cabo con la/ el adolescente. • Permite que el equipo técnico acompañe el proceso de la/el adolescente en cuanto a su desarrollo físico, psicológico, social y comunitario, asegurando una atención individualizada. A partir del Proyecto de Vida, se puede definir con la o el adolescente un calendario semanal de actividades, entre las que se deben incluir aquellas que conducen al fortalecimiento de autonomía en las áreas y dimensiones antes mencionadas. Se deben emplear mecanismos de seguimiento y evaluación del Proyecto de Vida establecidos en las normas técnicas correspondientes. 8.5. CÓMO TRABAJAR CON LAS FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS SIGNIFICATIVAS DEL ENTORNO DE LA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE Se debe ampliar las redes de la niña, niño o adolescente cuando los equipos técnicos investigan sobre su sistema relacional, involucrando las redes de apoyo informal que existen en la localidad o sector cercano. Se debe incluir a la familia extendida, vecinos, amigos, padrinos, comunidad, escuela, servicios sociales, etc., con el fin de establecer una red de apoyo informal y formal de personas y organizaciones con quienes pueda contar. Las familias de las niñas, niños o adolescentes que están en situación o riesgo de vulneración de derechos, frecuentemente viven cierto tipo de aislamiento familiar y social, causado por la problemática que están enfrentando. Pero esto no significa que no se puedan activar las distintas redes de apoyo existentes, y fortalecer el sistema familiar y comunitario, reconociendo los recursos, habilidades y capacidades que cada familia tiene. Esto permite que: Ministerio de Inclusión Económica y Social • Reunir/recoger la sabiduría de las redes de la niña, niño o adolescente, que nace de las propias experiencias de ellos/as con sus familias y otras personas significativas. • El trabajo de acompañamiento en el desarrollo y fortalecimiento de la auto- GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 49 nomía esté basado en las necesidades y fortalezas reales de la niña, niño o adolescente. • La participación de la red formal e informal de la niña, niño o adolescente abre la posibilidad de sostener el fortalecimiento de la autonomía de la niña, niño o adolescente una vez que ella/el regrese a su entorno familiar, o egrese del sistema. Las niñas, niños y adolescentes y sus redes tienen recursos que pueden emerger cuando se dan las condiciones para la escucha empática y el diálogo, para identificar estos recursos y comprender cómo fortalecerlos y aplicarlos en el desarrollo de la autonomía. De forma complementaria, se debe trabajar con las niñas, niños y adolescentes en relación con su familia, personas adultas significativas y redes de apoyo. Es necesario acompañarlos y apoyarles en: • Mantener el contacto con su familia y sus redes de apoyo informales, cuando esto no atente contra su Interés Superior. • En caso de niñas, niños y adolescentes en movilidad humana, buscar los mecanismos necesarios para la repatriación o la reagrupación familiar, cuando esto no esté en contra de su Interés Superior. • Reflexionar sobre como quisieran relacionarse con su familia, o con las personas adultas significativas en su vida. • Comprender qué significa su familia y las personas adultas importantes en su vida, y qué aporta cada una a su proceso particular de crecimiento y desarrollo personal. • Identificar en quién o quiénes recibir apoyo y sostén (o resolver sus necesidades relacionales), en caso que no lo encuentre en su familia. • Establecer enlaces entre las niñas, niños y adolescentes y las diversas organizaciones que pueden prestarle servicios con el fin de enriquecer sus redes de apoyo. • Desarrollar con la comunidad espacios y acciones que generen solidaridad y apoyo, y que promuevan la integración de las niñas, niños y adolescentes de manera positiva y proactiva. En el acápite 9 se sugieren algunos ejemplos de guías y materiales para el trabajo con las familias. Gobierno del Ecuador 50 8.6. ORIENTACIONES SOBRE LA ACTUACIÓN INSTITUCIONAL Y EL TRABAJO DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS Para el acompañamiento integral a las niñas, niños y adolescentes en el logro de la autonomía progresiva se deben revisar las prácticas de las unidades de acogimiento institucional. Las dinámicas internas se deben adecuar al cumplimiento y ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que sean respetuosas de sus procesos y tiempos particulares, y que respondan a sus necesidades y contextos, desde los principios del Interés Superior del Niño, necesidad e idoneidad. Esto implica una serie de desafíos, frente a los cuales se sugiere un conjunto de acciones claves: 1. Revisar prácticas que, aunque sean llevadas a cabo desde la creencia que nacen del cuidado y del afecto, pueden obstaculizar el desarrollo de la autonomía: • Respuestas estandarizadas que no tienen en cuenta las realidades particulares de cada niña, niño o adolescente; • Traslado de una unidad a otra que no responden a los principios de idoneidad y necesidad, a partir de criterios aislados como la edad, una situación particular de vulnerabilidad (como embarazo), de conductas consideradas problemáticas, entre otros; • Normas y horarios rígidos impuestos de forma impositiva. Estos deben estar claramente establecidas, pero con el conocimiento, participación y en diálogo con las niñas, niños y adolescentes. • El manejo inadecuado del control y la disciplina (por ejemplo, el aislamiento de los pares, la familia de origen y la comunidad). Los equipos técnicos deben fijar márgenes de flexibilidad razonables que permitan variaciones sin pérdida de control. 2. Escuchar siempre las voces de las niñas, niños y adolescentes, dar espacio a sus subjetividades y mejorar de forma permanente los mecanismos y espacios de diálogo reflexivo con ellas y ellos, para conocer sus necesidades y puntos de vista. 3. Sensibilizar y fortalecer las capacidades de las familias y/o personas significativas de las niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de fortalecer su autonomía y adquisición de responsabilidades. 4. Sensibilizar a todas las personas y profesionales que colaboran en el funcionamiento de las unidades de atención para garantizar la participación de las niñas, niños y adolescentes en los asuntos de la vida institucional (por ejemplo, construir normas de convivencia, participar en las tareas de aseo y preparación de alimentos en la institución). 5. Examinar de forma permanente las fortalezas y áreas de oportunidad de los equipos técnicos. 6. Distribuir de manera adecuada los espacios y las actividades encaminadas al desarrollo de autonomía de las niñas, niños y adolescentes para que tengan la posibilidad de interactuar con sus pares, y preservar la intimidad de cada una/uno. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 51 7. Afianzar el trabajo en equipo entre las y los profesionales que conforman las unidades técnicas, desde dos aspectos: • Trabajo operativo: organizar y planificar en equipo las actividades. La planificación debe responder a la particularidad de cada una/uno y en función de la temporalidad de la medida de protección definida en cada caso. Se debe distribuir las responsabilidades de acuerdo al rol asignado a cada profesional del equipo, de manera que todas/os tengan claras las tareas que deben cumplir. Debe estar claro a quién reporta cada profesional y a quién puede recurrir para pedir guía u orientaciones respecto situaciones que sean complejas de abordar con las niñas, niños o adolescentes. Como parte de la planificación, se debe sostener reuniones periódicas de seguimiento al proceso de autonomía que desarrolla cada niña, niño y adolescente, y comunicar el avance o socializar preocupaciones que puedan ser resueltas en equipo, generar reflexiones y aprendizajes. Asimismo, se debe trabajar de manera interdisciplinaria, para que el acompañamiento sea integral. Si bien habrá actividades cuya responsabilidad última recaiga en una sola persona del equipo, también habrá actividades que se realicen en equipo. • Auto cuidado, cuidado mutuo y diálogo: Como ya se indicó en el acápite 8.2.2, el autocuidado es necesario para tomar conciencia sobre cómo el trabajo cotidiano está impactando a cada profesional, y asumir estrategias para evitar que el impacto sea negativo. El cuidado mutuo se debe desarrollar para tener espacios de contención emocional en los que no se aborden aspectos técnicos u operativos. Deben ser encuentros periódicos de confianza, diálogo y escucha, para que cada profesional del equipo verbalice sus emociones, y al compartirlas pueda procesarlas. 8. Afianzar el trabajo en equipo entre las unidades técnicas, las familias de las niñas, niños y adolescentes, las personas adultas significativas y las redes de apoyo informal. De forma particular, en el caso de la construcción del Proyecto de Vida con la o el adolescente, se sugiere implementar la estrategia de junta familiar - comunitaria, que permite activar los recursos del sistema familiar y comunitario informal y formal. Esta facilita el espacio para la toma de decisiones y la planificación de acciones y tiempos concretos en conjunto, y garantiza un ambiente protector y seguro para las y los adolescentes (Child Welfare Policy and Practice Group, 2001). Esta herramienta ayuda a organizar, coordinar y empoderar el proceso de cambio. Es la/el adolescente quien decide a quién invitar, incluidos los proveedores de servicios, los miembros de la comunidad y el sistema de apoyo informal. En general, los participantes son la familia (si aplica), su red de apoyo informal, el equipo técnico y otros actores del sistema de protección necesarios para poder garantizar los derechos de las y los adolescentes. En el acápite 9 se presenta una breve descripción de cómo desarrollar esta estrategia. Gobierno del Ecuador 52 8.6.1. Mapeo de actores Es importante que la unidad de atención sepa analizar y comprender los contextos en los que desarrollan sus servicios, los cambios en los mismos y cómo estos incidirán sobre su actuación, y sobre las niñas, niños y adolescentes. Para ello es preciso considerar, en la planificación institucional, acciones que permitan proceder estratégicamente estableciendo vínculos de articulación y colaboración con la comunidad en su conjunto, y con los actores públicos y privados que pueden brindar servicios y productos requeridos para el desarrollo integral y cuidado de las niñas, niños y adolescentes (como centros de salud, centros educativos, medios de transporte, actividades extra curriculares y deportivas, actividades de ocio y recreación, servicios financieros, comercios, lugares de culto, etc.). Se recomienda realizar un mapeo de actores públicos y privados del entorno en función de los requerimientos antes señalados, y de forma especial, para preparar y acompañar la transición hacia la vida independiente de las y los adolescentes (como vivienda adecuada, educación y formación, inserción laboral, etc.). El mapa de actores permitirá identificar información relevante en la zona sobre las organizaciones, instituciones, asociaciones, etc. con las que es necesario crear alianzas y generar compromisos de apoyo y/o colaboración (por ejemplo, empresas privadas para establecer pasantías o las primeras experiencias laborales de las y los adolescentes). 8.6.2. A manera de sugerencia: parámetros para conocer el avance en las acciones encaminadas hacia el desarrollo de autonomía A partir de lo anterior, a manera de referente se sugiere una serie de parámetros10 que permitan identificar en la práctica cómo se están realizando las acciones encaminadas al desarrollo de autonomía de las niñas, niños y adolescentes: • ¿Se posibilita la participación de la niña, niño o adolescente, de acuerdo con su edad y madurez biopsicosocial, en todos los procesos que afectan directamente a su desarrollo integral y al ejercicio de sus derechos (conocimiento de su realidad, de sus metas, valoraciones de futuro, etc.)? • ¿Se permite y se facilita que la niña, niño o adolescente, en la medida de sus capacidades, asuma progresivamente obligaciones y responsabilidades en cualquier dimensión de la vida diaria? • ¿Se permite y se facilita que la niña, niño o adolescente, de acuerdo a su desarrollo mental, asuma decisiones sobre aspectos relevantes de su vida diaria? • ¿La unidad de atención cuenta con espacios y vías de diálogo reflexivo suficientes, adecuados y conocidos por las niñas, niños y adolescentes, mediante los cuales pueden aportar sus propias opiniones y puntos de vista? • ¿Todos los días durante la permanencia de la niña, niño o adolescente en el servicio, se planifican actividades para desarrollar su autonomía, con el ritmo e intensidad que requieren su edad y madurez biopsicosocial (y, en el caso de las y los adolescentes, la proximidad de su transición hacia la independencia)? 10. Parámetros adaptados a partir de Centellas Albert et al, 2007. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 53 9. Ejemplos de técnicas y herramientas para el acompañamiento que realizan los equipos técnicos • Instrumentos de evaluación para diferentes ámbitos del desarrollo infantil integral: 1. Batería de herramientas recopiladas por el MIES • Técnicas y herramientas para abordar los conflictos con niñas, niños y adolescentes: 1. Herramientas para abordar los conflictos 2. Mediación y resolución de conflictos Cuaderno del alumno 3. Taller de resolución de conflictos en Educación Infantil 4. La resolución creativa de conflictos • Técnicas y herramientas para desarrollar habilidades de niñas, niños y adolescentes en sus relaciones entre pares y en grupos: 1. Creciendo juntos: estrategias para promover la auto - regulación en niños preescolares: 2. Manual para promover el desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas preescolares 3. Enseñando habilidades sociales en el aula 4. Guía Metodológica para el Desarrollo de las Habilidades Sociales (para personas de 16 a 25 años) 5. Habilidades sociales en adolescentes institucionalizados entre 14 y 17 años de edad 6. Cuadernos de Trabajo. Habilidades para la vida para organizaciones juveniles • Técnicas y herramientas para el trabajo con familias y otras personas significativas del entorno de las niñas, niños y adolescentes: 1. Lineamientos para el trabajo con familias de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en cuidado alternativo residencial y familiar 2. Te suena familiar: material de trabajo para apoyar a las familias a mejorar las relaciones entre sus integrantes 3. Guía de valoración de competencias parentales Gobierno del Ecuador 54 4. Manual de apoyo para la Formación de Competencias Parentales • Técnicas y herramientas para trabajar autonomía con niñas, niños y adolescentes con discapacidad: 1. ¿Cómo favorecer la autonomía personal de mi hijo con síndrome de Down? 2. Formación para la vida autónoma y la vida independiente. Guía general 3. Desarrollo de la autonomía personal en la educación primaria aplicada al alumno con discapacidad intelectual leve: propuesta de intervención 4. Fortalecimiento de la autonomía en niños(as) y jóvenes de 10 a 13 años de edad, en situación de discapacidad intelectual leve o moderada Estrategia de junta familiar - comunitaria:11 Objetivo: Facilitar un espacio para la toma de decisiones y la planificación de acciones (Proyecto de Vida) que permita que la/el adolescente haga los cambios necesarios para ella/él, junto con su red informal y formal. Participantes: Es la/el adolescente quien decide a quién invitar, incluidos los proveedores de servicios, los miembros de la comunidad y el sistema de apoyo informal. En general, los participantes son la familia (si aplica), su red de apoyo informal, el equipo técnico y otros actores del sistema de protección necesarios para poder garantizar los derechos de las y los adolescentes, por ejemplo: • Familia biológica, padrinos, vecinos, amigos, u otros miembros del sistema de apoyo informal. • Miembros de la comunidad, como los tenientes políticos, líderes de los barrios, profesionales de las escuelas, iglesias, médicos, terapeutas, trabajadores sociales, abogados, etcétera (sistema de apoyo formal). • La/el adolescente es participante activa/o en: • Identificación de sus fortalezas y necesidades. • Identificación de los participantes. • Planificación e implementación del Proyecto de Vida. Roles: 11. Adaptado de Child Welfare Group. (2001). Family Team Conferencing. Recuperado el 12 de diciembre de 2020, de http://childwelfaregroup.org/dev/wp-content/uploads/2019/01/FTC_History.pdf Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 55 Los participantes: • Identifican las fortalezas y oportunidades para lograr las metas. • Contribuyen con sus recursos. • Apoyan en decisiones claves. • Proveen retroalimentación sobre el progreso del proceso. El equipo técnico: • Prepara la junta de redes. • Facilita la reunión (sin asumir el liderazgo). • Hace el seguimiento. Lugar: Debe ser un espacio neutral con ambiente cálido, que permita trabajar en círculo, donde uno pueda mirar al otro e interactuar fácilmente. Además, debe ser un sitio donde se pueda garantizar la privacidad, seguridad y donde no haya interrupciones, como llamadas telefónicas u otras. Los pasos de la junta de redes 1) Investigación y análisis de la situación de la/el adolescente: • Hacer la investigación del sistema de la/el adolescente (incluido genograma y eco-mapa). Identificar la pertinencia y seguridad para la/el adolescente. • Hacer una lista de las fortalezas y necesidades de la/el adolescente, en términos de familia, comunidad, vecindad, educación, salud mental y física, desarrollo integral, trabajo, cultura, comportamiento, vivienda, aspecto legal (insumo: ficha de FODA – ver acápite 11). 2) Preparación de la/el adolescente para la junta de redes: • Ayudar a la/el adolescente a determinar los temas de la reunión (preocupaciones y otros asuntos). Dar prioridad a las necesidades que son más importantes para la/el adolescente y que representan riesgos para su seguridad. Estimular a la reflexión y verbalización de sus propias fortalezas y necesidades, a plantear preguntas y a contribuir con ideas para el diseño del Proyecto de Vida. • Determinar con la/el adolescente quiénes deben participar. Si tiene dificultad en identificar personas que podrían formar parte de su red de apoyo, se pueden hacer preguntas indirectas como: - ¿Con quién conversas por teléfono? - ¿A quién pides prestado dinero? - ¿A qué persona acudes cuando hay un problema? Gobierno del Ecuador 56 • Planificar la fecha, hora y sitio de la junta. • Clarificar el rol del facilitador: El equipo técnico facilita la junta de redes, haciendo escuchar las diferentes voces de los participantes; no dirige. La toma de decisiones está con la/el adolescente y su red de apoyo, dentro del contexto familiar y legal. • Asegurar qué asuntos son claves y no negociables (como resoluciones y mandatos legales) que sean claros para todos los participantes. • Conversar asuntos de confidencialidad con la/el adolescente, prepararla/le cuando están en estado emocional vulnerable en el manejo de sus emociones durante la reunión, expresando qué es lo que necesitarán de la/el facilitador/a. 3) Preparación de los participantes para la junta de redes: • Invitar a los participantes, incluyendo a los proveedores de servicios y prepararlos para crear un ambiente positivo, evitando agendas conflictivas (¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué podría salir mal?). • Ayudar a los participantes a comprender cuál es el objetivo de la reunión y las necesidades de la/el adolescente. • Pedir a todos los participantes que preparen una lista de fortalezas de la/el adolescente. 4) La junta de redes A. Etapa de introducción: • Cada participante coloca su nombre en una tarjeta. • Dar la bienvenida cálida. • Explicar los asuntos de confidencialidad y hacer firmar el respectivo convenio para esta reunión. • Explicar la meta de la junta: desarrollo o ajuste del Proyecto de Vida, basado en las fortalezas y necesidades para eliminar los riesgos para la/ el adolescente determinando metas y acciones específicas. • Pedir a las/los participantes establecer las reglas de convivencia para la reunión. • Pedir que las/los participantes conversen con el otro y no sobre el otro. B. Revisión del caso: • La/el adolescente cuenta su historia, explicando la situación actual y la razón de convocar a la junta. • Conversar sobre las preocupaciones de la/el adolescente. • Identificar las fortalezas y necesidades de la/el adolescente y escribirlas en un pizarrón. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 57 C. Desarrollo de metas: • Cada necesidad identificada debe tener una meta como mínimo. • Cada meta incluye la descripción de indicadores de logro. • Las metas serán de corto y largo plazo. D. Lluvia de ideas para lograr metas: • Crear una lista de posibilidades. • Considerar siempre al apoyo natural/informal. • Ser creativos. • Acordar los problemas y la meta. • Identificar y anotar ideas. • Pedir a la/el adolescente identificar una idea que quisiera priorizar. E. Determinación del plan: • Asegurar que los pasos sean pequeños, medibles con cronograma y respondan a las necesidades. • Identificar qué, quién y cuándo, dará el cumplimiento de los pasos. • Diseñar pasos de corto plazo permitiendo un pronto éxito. • Revisar los pasos planificados. • Conversar sobre un plan B. • Escribir el proyecto de vida y hacer firmar a todos los participantes. • Preferiblemente entregar a cada participante una copia de los acuerdos alcanzados. F. Cierre: • Agradecimiento a la/el adolescente y a las/los participantes por su esfuerzo y colaboración. • Acordar una nueva fecha para la siguiente junta, de acuerdo a los compromisos. G. Seguimiento: • El equipo desarrollará un plan de acompañamiento. • Acompañará el proceso (dentro de dos semanas), verificando si los servicios acordados se iniciaron. • Evaluará el progreso con la/el adolescente para determinar si el plan promueve el cambio. • Convocará a la junta de nuevo si las metas no se cumplen como fueron previstas o cuando sea tiempo de la siguiente junta de seguimiento. Gobierno del Ecuador 58 • Consultará siempre a todas las personas que serán afectadas por un cambio en el plan. Acompañar a niñas, niños y adolescentes a resignificar su propia historia y desarrollar habilidades y capacidades para enfrentar los retos que se les presenten, en los servicios de acogimiento familiar y acogimiento institucional: La historia de vida (aprender a ser resiliente) Introducción: es la construcción y registro de las memorias personales pasadas y presentes de niñas, niños y adolescentes, mediante datos de identidad, relatos de momentos trascendentales y cotidianos, relaciones significativas en el curso de la vida antes y durante su permanencia en el servicio. Objetivos: • Guardar y respetar la memoria de la historia individual de las niñas, niños y adolescentes que viven en acogimiento institucional. • Fortalecer la capacidad de resiliencia de las niñas, niños y adolescentes. Responsable: Psicología con apoyo de la familia acogiente o el equipo de tutoras/es de acogimiento institucional. Criterios importantes: Atender empáticamente a lo que cuentan las niñas, niños y adolescentes de su propia historia y ser sensibles a la forma en que la perciben. Ayudar a las niñas, niños y adolescentes a ordenar y dar sentido a su historia personal y a su situación presente y futura. Respetar lo que las niñas, niños y adolescentes quieran contar de su historia (no obligar a decir algo que no quieran contar). Respetar y acompañar los silencios de las niñas, niños y adolescentes. Ofrecer a las niñas, niños y adolescentes un espacio de seguridad y contención para explorar y expresar sus sentimientos y emociones en relación con su historia personal. Ayudar a las niñas, niños y adolescentes a desarrollar un sentido positivo de sí mismos, y afrontar las transiciones familiares. En el caso del trabajo con adolescentes desde el acompañamiento para la vida independiente, la historia de vida ofrece un recurso valioso desde el reconocimiento de los eventos importantes en la vida de la/el adolescente, sus sueños, expectativas y aprendizajes obtenidos. No solamente desde el contexto institucional, sino también en sus relaciones consigo mismo, con sus pares, el reconocimiento de figuras significativas (familiares, de parentesco ritual u otros). Esto favorecerá la construcción del Proyecto de Vida con un sentido de esperanza. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 59 En el trabajo de historia de vida, la comunicación es un eje fundamental para intentar conocer a las niñas, niños y adolescentes, ya que a través de su lenguaje pueden expresar lo que piensan y sienten, y a través de sus gestos nos pueden dejar entrever lo que las palabras en ocasiones no dicen directamente. También se puede incorporar otras formas de expresar su historia de vida que no sea solamente la verbal y que resulten amigables para niñas, niños y adolescentes que han pasado por situaciones complejas y/o dolorosas (por ejemplo, por medio del arte, la expresión corporal o la música). Es importante realizar las actividades de acuerdo a sus intereses, conocer y tener curiosidad por saber qué le gusta, cuál es el medio que elige cada niña, niño y adolescente para contar su historia. Una comunicación abierta permitirá trabajar con ellas/os en la elaboración de su relato de vida y así acompañarlos a definir mejor quiénes son y cómo cada acontecimiento va construyendo su historia. El libro de recuerdos Introducción: es una herramienta que permite enlazar la historia de vida contada (revisar sección anterior) de las niñas, niños y adolescentes a través de un libro que contiene recortes, dibujos, fotos, y expresiones variadas. Objetivo: Documentar los momentos especiales e importantes contados en la historia de vida de niñas, niños y adolescentes. Responsable: Tutoras/es con apoyo de psicología y trabajo social. Consideraciones importantes: Cómo acompañar a las niñas, niños y adolescentes a decidir lo que quieren compartir de su libro, teniendo su voz siempre presente en las decisiones. Especialmente en servicios de acogimiento institucional, esta herramienta se construye desde el inicio, explicando a la niña, niño o adolescente su función, así como motivando a que esto es algo personal que llevará todo aquello que sea importante: DibujosFotografíasCartas DiplomasCuentosCanciones, etc. Es importante acompañar a la niña, niño o adolescente a que su libro de recuerdos esté actualizado, puesto que también puede ayudar al trabajo que se realice con ella/él y su familia. Vinculado a la historia de vida, el libro de recuerdos es un apoyo emocional que permite también acompañar la transición entre una situación a otra, formando un camino que se va recorriendo y que va acompañado de emociones, circunstancias y personas que han sido y son significativas y/o cercanas. El libro de recuerdos lo llevará cada niña, niño o adolescente, luego de su permanencia en la modalidad. Gobierno del Ecuador 60 10. Propuesta de matriz para planificar actividades de preparación para la autonomía12 ESQUEMA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 12 AÑOS La siguiente matriz plantea un esquema sencillo para poder identificar y planificar, en una rutina diaria, posibles actividades pensadas para desarrollar la autonomía en las niñas y niños de 0 a 12 años (habilidades y capacidades para la autonomía, así como responsabilidades en función de su edad y madurez biopsicosocial). El objetivo de esta herramienta es ubicar al menos una actividad por cada una de las dimensiones del desarrollo personal de la autonomía descritas en esta Guía. No reemplaza la elaboración del PAINA, pues es una herramienta de planificación de corto plazo. Se sugiere que la matriz pueda ser llenada partiendo de las siguientes preguntas, de forma individual, para cada niña y niño. En la medida de lo posible, y en cada caso particular, lo ideal será llenar la matriz con la participación de la niña o el niño. Pregunta: ¿Cuáles de las siguientes actividades te gustaría desarrollar hoy, para que sientas que puedes hacer las cosas por ti misma / mismo? Señala todas las actividades que consideras que podrás desarrollar en el día (con una X). 12. Adaptado del Programa Educativo Umbrella. Rev.: UNICEF y DONCEL 2015. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 61 ESQUEMA PARA ADOLESCENTES DE 12 – 15 AÑOS La siguiente matriz plantea un esquema sencillo para poder identificar y planificar en una rutina diaria, posibles actividades para desarrollar la autonomía en las y los adolescentes de 12 a 15 años (habilidades y capacidades, así como responsabilidades en función de su edad y madurez biopsicosocial). El objetivo de esta herramienta es ubicar al menos una actividad por cada una de las dimensiones del desarrollo personal de la autonomía descritas en esta Guía. No reemplaza la elaboración del PAINA, pues es una herramienta de planificación de corto plazo. Se sugiere que la matriz pueda ser llenada partiendo de las siguientes preguntas, de forma individual, para cada adolescente. La matriz se llenará con la participación de la o el adolescente. Pregunta: ¿Cuáles de las siguientes actividades te gustaría desarrollar hoy, para que sientas que puedes hacer las cosas por ti misma / mismo? Señala todas las actividades que consideras que podrás desarrollar en el día (con una X). Gobierno del Ecuador 62 11. Propuesta de ficha de proyecto de vida para adolescentes y de análisis foda personal (en preparación para la vida independiente) La siguiente propuesta13 tiene por objeto ser un instrumento de uso amigable para la o el adolescente, y para los equipos técnicos que acompañan el proceso de fortalecimiento de autonomía y preparación para la vida independiente de la o el adolescente. La intención es que la o el adolescente pueda apropiarse de la misma, y que cualquier cambio que surja en el proceso (o en un momento de transición importante) para la o el adolescente, pueda ser incorporado en la ficha sin complicaciones. Se invita a que en la construcción del Proyecto de Vida, y en el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Dificultades y Amenazas) puedan participar también las familias, redes de apoyo y/o otras personas significativas (referentes claves) en la vida de la o el adolescente. FICHA DE PROYECTO DE VIDA PARA ADOLESCENTES 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Nombre completo de la/el adolescente: Edad: Medida legal: Fecha de Elaboración: Fecha de próximo seguimiento: Profesional y N.º de cédula: 2. EVALUACIÓN FODA CON ADOLESCENTES Describe cuáles son tus fortalezas (tus puntos fuertes, es decir características propias – internas: capacidades, habilidades, etc. que puedes desarrollar o potenciar para lograr tus metas); oportunidades (factores externos, presentes en tu entorno, que puedes considerar como posibilidades o situaciones reales que te pueden ayudar a potenciar tus fortalezas y abordar tus dificultades; también pueden ser relaciones con personas significativas o redes de apoyo con las que cuentas); dificultades (presentes en tus sistemas familiares, de amistades u otras relaciones, que sabes que pueden ser un obstáculo o limitante para cumplir tus metas o resolver la situación que 13. Adaptado de la propuesta de instrumento técnico-normativo sobre autonomía, elaborado por Danielle Children’s Fund. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 63 debes enfrentar), y amenazas (elementos externos a ti, presentes en tu entorno y en tus sistemas, y que dificultan el avance de tus objetivos o la respuesta a las situaciones que debes enfrentar). 3. FORTALEZAS DIFICULTADES OPORTUNIDADES AMENAZAS PROYECTO DE VIDA 3.1. Mi historia y mis fortalezas Describe brevemente aquellas circunstancias, eventos o aspectos significativos que sientas que han incidido en cómo te miras a ti misma/o en el momento actual. Mi historia Mis experiencias significativas han sido/son: Las personas que han sido /son significativas para mí: Proceso “Significado – Placer – Fortalezas” Cosas / actividades que son Cosas /actividades que me Cosas /actividades que fácilmente me significativas (tienen un especial entusiasman (me alegra o salen bien (¿Cuáles son mis fortalezas? Puedes usar tu análisis FODA) significado para mí) me da placer hacerlas) Al comparar las listas anteriores, ¿qué cosas / actividades coinciden en las tres listas? Gobierno del Ecuador 64 3.2. Mis metas Marca con una X las áreas que sean más representativas para ti y sobre las que tengas metas para tu vida (durante este año o por los próximos 3 años). Puedes iniciar marcando de 3 a 5 áreas, para trabajarlas durante el primer año, y luego podrás abordar las otras áreas progresivamente. Las áreas “Laboral / Ingresos económicos” y “Vivienda” ya vienen marcadas, porque son indispensables para el proceso de autonomía. De acuerdo con las áreas que marcaste antes, ahora escribe cuáles son tus metas en esas áreas. Es recomendable que las metas sean realizables en el corto y mediano plazo, que tengan resultados concretos y tengan que ver con actividades que dependan de tu voluntad, ganas y trabajo, y no de cosas que realmente no están bajo tu control (como las decisiones de otras personas). Ministerio de Inclusión Económica y Social • Metas realizables podrían ser: “Empezar la carrera de Tecnología en Informática”; “mudarme con mi mejor amigo a una vivienda independiente”. • Una meta que no depende de tu voluntad podría ser: “Ganar la lotería”. • Una meta que no tiene un resultado concreto podría ser: “Ser más proactiva/o”. GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 65 4. ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIA Y/U OTRAS PERSONAS SIGNIFICATIVAS (REDES INFORMALES Y FORMALES) Se plantea sostener reuniones con la/el adolescente, su familia (si aplica), el sistema de apoyo informal (personas significativas) y el sistema formal, en el que se facilita el espacio para la toma de decisiones y la planificación de acciones y tiempos concretos en conjunto, que permiten garantizar un ambiente protector y seguro para las y los adolescentes. Con base en las metas propuestas por la/el adolescente, se trabaja un plan de acción, que permitirá identificar tanto lo que hará la/el adolescente para realizar progresivamente su autonomía, como el acompañamiento que requiere de sus redes de apoyo (incluido el equipo técnico) en actividades concretas. Como orientación para la formulación de objetivos, se propone seleccionar varias de las áreas de acompañamiento expuestas en el acápite 8.3, y de acuerdo a las necesidades identificadas por la/el adolescente: Preparación Práctica Preparación Psicológica Comprensión del proceso Apropiación del proceso Acompañamiento psicológico para abordar asuntos personales necesarios Formación/empleabilidad Búsqueda de vivienda Cuidado de la salud Organización personal (habilidades para la vida independiente) Identidad Desarrollo emocional y comportamiento Administración responsable del dinero Familia y Redes de apoyo (Facilitación Familiar) Redes formales Redes informales Empoderamiento e inserción familiar/comunitaria Prevención de riesgos psicosociales Habilidades educativas de cuidado/acompañamiento al /a la adolescente. Gobierno del Ecuador 66 5. Ministerio de Inclusión Económica y Social PLAN DE ACCIÓN: ACOMPAÑAMIENTO POR ÁREA GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 67 GUÍA PARA DESARROLLAR EL ANÁLISIS FODA PERSONAL Y EL PROYECTO DE VIDA Importante: El presente instructivo tiene como finalidad que la o el adolescente pueda definir los cambios en su vida que ella o él desea. El rol del equipo técnico será acompañar y facilitar los procesos de reflexión y aportar con criterios, para el desarrollo de la ficha. La ficha será llenada por la o el adolescente, con su criterio personal y subjetivo, por lo que no existen formas “correctas” o “incorrectas”. Es importante leer esta guía, previa a su ejecución. Recordar que la información es confidencial. El Proyecto de Vida es una herramienta que fomenta la reflexión en conjunto con la/el adolescente sobre su desarrollo personal y relacional. Se visualizan objetivos para la construcción de su futuro. Toma en cuenta las necesidades de cada adolescente. Ayuda a estar consciente de sus propias capacidades, fortalezas y recursos, y visualiza las redes de apoyo formal e informal con las que puede contar. Este instrumento plantea el trabajo de preparación para la vida independiente de la/el adolescente. Su construcción, seguimiento y evaluación responderá a los lineamientos establecidos en la norma técnica correspondiente. El análisis FODA es un instrumento que permite un primer análisis en el proceso de construcción del Proyecto de Vida, durante la transición de la/el adolescente a la vida independiente. El análisis FODA se construye de forma personal, para luego recibir retroalimentación de las personas significativas para la/el adolescente. Ella/él identificará los recursos con los que cuenta en sí misma/o, en su sistema/historia familiar y en sus redes de apoyo. El rol del equipo técnico será acompañar y facilitar los procesos de reflexión y aportar con criterios para el desarrollo del FODA. A considerar en el momento de realizar el acompañamiento para llenar la ficha: • Cuando se llene a mano, procurar que la letra sea en imprenta y legible y luego proceder a transcribir la información para el archivo digital. • Evitar preguntar ¿Por qué? Se puede reemplazar por ¿Cómo así? ¿A qué se debió? • Escuchar con interés y no juzgar. • Preguntar con genuina curiosidad, es decir, preguntas con respuestas que no conocemos, evitando re victimizar. • Procurar preguntas abiertas y generadoras, que inviten al diálogo, a la reflexión y a la construcción de nuevas posibilidades con esperanza sobre el presente y el futuro. • Si no entendemos alguna respuesta, se debe preguntar “¿Me puedes explicar nuevamente…? ¿Qué significa para ti…?” • Cuando las personas nos dan amplia información, se debe recapitular lo que se supone que entendimos y luego anotarlo, evitando interpretaciones innecesarias, por ejemplo: “lo que me dijiste es………. ¿Estoy entendiendo bien?” Gobierno del Ecuador 68 PUNTO 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN • Anotar los apellidos y nombres (completos) de la o el adolescente. • Anotar la medida administrativa o judicial emitida por la autoridad. • Anotar la fecha de elaboración de la ficha. • Anotar la fecha que se planifica para dar seguimiento a la ejecución del Proyecto. • Anotar el nombre y apellido del o los profesionales que elabora(n) la ficha, seguido de su (s) número (s) de cédula. PUNTO 2: ANÁLISIS FODA Se invita a que la/el adolescente identifique los recursos con los que cuenta, y que permitirán, posteriormente, establecer sus metas y el plan de acción (ver puntos 3.2 y 5). Se debe tratar de que el análisis FODA se centre en la situación actual que atraviesa la/el adolescente, considerando la transición que va a experimentar. Las fortalezas son factores internos o características propias del/de la adolescente: capacidades, habilidades, etc. que puede desarrollar o potenciar para lograr sus metas. Las oportunidades son factores externos, presentes en su entorno o en sus sistemas, que puede considerar como posibilidades o situaciones reales que le pueden ayudar a potenciar sus fortalezas y abordar sus dificultades; también pueden ser relaciones con personas significativas o redes de apoyo con las que cuenta. Las dificultades también son factores internos que pueden ser un obstáculo o limitante para cumplir sus metas o resolver la situación que debe enfrentar. Las amenazas son elementos presentes en el entorno y en los sistemas del/de la adolescente, que dificultan el avance de sus objetivos o la respuesta a las situaciones que debe enfrentar. El análisis FODA se hará en primer lugar con la/el adolescente, y luego se puede ampliar en la Junta de Redes (ver acápite 10). Preguntas posibles a realizar en el trabajo personal del FODA, con el/la adolescente, iniciando por describir su situación actual, y abordando en primer lugar las fortalezas, luego las oportunidades, luego las dificultades y por último las amenazas: • “(Nombre de la/el adolescente) cuéntanos, ¿cómo describes tu situación actual? ¿Qué necesitas en este momento para hacer frente a esta situación?” • “¿Cuáles son las fortalezas con las que cuentas (tus características, capacidades, habilidades propias), que podrías usar o potenciar para responder a esta situación?” • “¿Cuáles son las oportunidades con las que cuentas (tus relaciones, amistades, factores de tu entorno inmediato), que podrían ser útiles para responder a esta situación?” • “¿Cuáles son las dificultades que identificas que pueden ser un obstáculo o limitante para responder a esta situación?” Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 69 • “¿Cuáles son las amenazas en tu entorno y en tus sistemas, que identificas que pueden ser un obstáculo o limitante para responder a esta situación?” El análisis FODA también se puede desarrollar en función de las metas que el/la adolescente se plantea, una vez terminado este primer ejercicio sobre su situación actual, y una vez trazadas sus metas. PUNTO 3: PROYECTO DE VIDA Esta parte se trabaja en primer lugar con la/el adolescente, quien llena la ficha según su criterio personal y subjetivo. El acompañamiento del equipo técnico tendrá la perspectiva de facilitar procesos de reflexión interna (abrir los diálogos internos). 3.1. Mi historia y mis fortalezas Este ejercicio busca la exploración de experiencias significativas de la/el adolescente, con base en sus recursos psicológicos y relacionales vitales. Se propone a la o el adolescente que llene las matrices de este acápite. De acuerdo a su deseo, puede contar con el acompañamiento de un miembro del equipo técnico o hacerlo a solas. En el primer caso, es importante que la persona del equipo técnico que le acompañe no lidere el proceso (ni siquiera al escribir), sino que su presencia sirva para que la/el adolescente exprese sus ideas y reflexione sobre ellas antes de escribirlas. En el segundo caso, se debe explicar antes con claridad en qué consiste cada ficha y asegurarse de que ha comprendido bien la consigna; así también, un miembro del equipo técnico deberá estar accesible para solventar cualquier duda o necesidad de diálogo de la/el adolescente sobre los temas que se abordan en las fichas. • Primero se llenará la ficha “Mi historia”, tras lo cual es propicio tener un espacio de diálogo con la/el adolescente para retroalimentar sobre lo que ha escrito, haciendo énfasis en sus recursos y sus intereses. • Después se llena la ficha Proceso “Significado – Placer – Fortalezas”, que es un ejercicio que sirve como base para la orientación vocacional. Se procurará completar en orden cada columna antes de pasar a la siguiente. Está bien si las cosas / actividades se repiten en dos o tres columnas. En la primera columna se enlistan las cosas en el mundo o actividades que son significativas para la/el adolescente; en la segunda, las que le causan mucha alegría o placer; en la tercera, aquellas en las que es muy buena/o haciéndolas, sin necesidad de invertir demasiado esfuerzo. • Al final, se comparan las tres columnas y se identifican qué cosas/actividades se repiten en las tres columnas y se las escribe en la última celda. • Se abre el diálogo con la/el adolescente sobre su opinión y reflexiones respecto a lo que escribió y a los resultados. Ejemplo: Gobierno del Ecuador 70 Proceso “Significado – Placer – Fortalezas” Cosas / actividades que son sig- Cosas /actividades que me Cosas /actividades que fácilmente me entusiasman (me alegra o salen bien (¿Cuáles son mis fortalezas? nificativas (tienen un especial Puedes usar tu análisis FODA) me da placer hacerlas) significado para mí) • Trabajar pronto para ayudarles a mis hermanos. • El baile urbano. • Jugar fútbol. • Aprender más de computación y videojuegos. • Tener una buena relación con mi novia. • Bailar. • Jugar fútbol. • Los videojuegos y jugar con la computadora. • La relación con mi novia (pero no siempre) • Cocinar la comida típica de mi pueblo. • Las ventas. • Reparar computadoras y descubrir cómo funcionan los programas. • En el baile solo me va bien con los estilos urbanos. • Cocinar cualquier cosa. Al comparar las listas anteriores, ¿qué cosas / actividades coinciden en las tres listas? • La computación • El baile en menor medida. 3.2. Mis metas Con los elementos trabajados en los pasos anteriores, es posible entonces que la/el adolescente se plantee metas de corto y mediano plazo. • Primero se le propone que señale qué áreas son significativas para ella/él. Si existen áreas que la/el adolescente no señala la primera vez que se construye el Proyecto de Vida, será necesario retomarlas más adelante, cuando las metas planteadas para las áreas previamente elegidas estén encaminadas. • En la siguiente tabla, se escriben las áreas seleccionadas en la primera columna. En la segunda se propondrán sus propias metas y en la tercera se planteará cómo hará para lograrlas. PUNTO 4: ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIA Y/U OTRAS PERSONAS SIGNIFICATIVAS (REDES INFORMALES Y FORMALES) A partir de este punto, el trabajo se hace de forma ampliada con la familia y/u otras personas significativas para la o el adolescente, a partir de las metas que se ha propuesto la/el adolescente. Las áreas de acompañamiento se definen como una orientación para la formulación de objetivos para la o el adolescente y se propone seleccionar una o varias de las sub-áreas de acompañamiento, expuestos en el listado, de acuerdo a las necesidades identificadas previamente por él o ella. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 71 De acuerdo a sus necesidades, y en consenso con la o el adolescente y sus redes, marcar con una X las sub-áreas a intervenir en el Proyecto de Vida. Preguntas posibles a realizar: Viendo las necesidades que ustedes identificaron, en este momento queremos definir: ¿En qué áreas ustedes quieren ser acompañados? ¿Qué necesidades debemos trabajar juntos? Se marcan las áreas en el cuadro: Preparación Práctica Preparación Psicológica Comprensión del proceso Apropiación del proceso Acompañamiento psicológico para abordar asuntos personales necesarios Formación/empleabilidad Búsqueda de vivienda Cuidado de la salud Organización personal (habilidades para la vida independiente) Identidad Desarrollo emocional y comportamiento Administración responsable del dinero Familia y Redes de apoyo (Facilitación Familiar) Redes formales Redes informales Empoderamiento e inserción familiar/comunitaria Prevención de riesgos psicosociales Habilidades educativas de cuidado/acompañamiento al /a la adolescente. PUNTO 5: PLAN DE ACCIÓN: ACOMPAÑAMIENTO POR ÁREA Las tablas propuestas corresponden al plan de acción en cada una de las áreas del punto 4. Este plan de acción se llenará en la Junta de Redes con todas las personas involucradas. La ficha se llenará de forma progresiva, de acuerdo a lo identificado por la o el adolescente en el Proyecto de Vida y en función de lo que la/el adolescente necesita hacer, en su rol de liderazgo de su propio proceso de autonomía. Es decir, del Proyecto de Vida salen los planes de acompañamiento profesional y de las redes. En las fichas de cada área, se colocará cada sub-área y se completará lo que corresponda, iniciando con un objetivo general consensuado con la o el adolescente, por ejemplo: Gobierno del Ecuador 72 Cada Plan de acción le corresponde trabajar a cada profesional, con excepción del área de la o el adolescente, que puede ser intervenido por los 3 profesionales, quedando estructurado así: • Familia y redes de apoyo (facilitación familiar), • Preparación práctica (integral/los 3 profesionales), • Preparación psicológica (psicología). No necesariamente se deberá llenar al principio todas las áreas, sino solo las identificadas por la o el adolescente y el equipo. Sin embargo, es recomendable abordar todas las áreas de forma progresiva, con la perspectiva de que el Proyecto de Vida sea integral. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 73 ANEXO Propuesta de actividades para los centros de acogimiento y modalidades alternativas en el marco de la Guía Operativa de Autonomía Gobierno del Ecuador 74 Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 75 1. - FUNDAMENTACIÓN La intervención y seguimiento a las niñas, niños, adolescentes y familias usuarias de los Servicios de Protección Especial, a favor de la salud, bienestar y participación de las NNA, familias y comunidad, esta propuesta es “un conjunto de hechos, interacciones e intercambios que producen un proceso de enseñanza-aprendizaje”. Los coordinadores y tutores/facilitadores/ elaborarán técnicas y programas que fomenten las habilidades, destrezas, hábitos de higiene, actitudes y valores, para el desarrollo de la vida cotidiana de las NNA usuarias de las diferentes modalidades, promoviendo las relaciones interpersonales, su entorno familiar y comunitarios (Norma Técnica de Protección Especial). La siguiente intervención en el proceso de seguimiento, sus familias y comunidad será por parte de los gestores o facilitadores de las diferentes modalidades de atención, con el fin de que puedan planificar y organizar las actividades del proceso intervención y seguimiento de acuerdo a cada modalidad 2. OBJETIVOS 2. 1.- OBJETIVO GENERAL Diseñar, desarrollar e implementar un proyecto de intervención y seguimiento para las Niñas, niños, adolescentes y familia, referente a la promoción de una vida saludable y sin violencia, en los ámbitos Biológico, Psicológico-cognitivo y Social-ambiental, en los servicios de Protección Especial. 2.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Realizar actividades, para fortalecer e impulsar las capacidades de aprendizaje, en sus ámbitos biológico, Psicológico y Social, estimulando su creatividad, por medio de la escritura, narraciones, poesía, música, entre otras. Los espacios deben promover el respeto a su intimidad e individualidad, acorde a sus gustos e intereses. • Organizar actividades y espacios para vivenciar el crecimiento y desarrollo saludable y sin violencia en ambiente de paz y creatividad, definiendo objetivos de aprendizaje acorde con su condición. • Diseñar actividades educativas y recreativas orientadas a los niños, niñas, adolescentes, y la corresponsabilidad de sus familias y comunidad. • Proporcionar a las niñas, niños, adolescentes y familia, conocimientos, información, que le ayuden a prevenir la negligencia el abandono y fortalecer habilidades sociales. Gobierno del Ecuador 76 • Contribuir al incremento de autoestima, el auto concepto, seguridad y la percepción de auto eficacia (resiliencia) de las niñas, niños, adolescentes y familia en la comunidad. • Socializar los derechos y responsabilidades de las familias y comunidad frente al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. 3.- POBLACION OBJETIVO Niñas, niños y adolescentes usuarios de las diferentes modalidades de los Servicios de Protección Especial. 4.- CONTENIDOS Es el conjunto de saberes conocimientos y habilidades que permitirán a las niñas, niños y adolescentes mejorar su desarrollo, autoestima y autoconocimiento, autodesarrollo personal en corresponsabilidad con la familia y comunidad. La programación de actividades cumplirá con los siguientes requisitos: • Estarán en concordancia con los objetivos programados • Serán factibles a la realidad y condiciones del desarrollo de las niñas, niños y adolescentes junto con sus familias • Se planificaran, considerando su condición de salud, física, cognitivo-afectiva y sus características personales. • Actividades planificadas para fomentar la integración y participación de las personas niñas, niños y adolescentes conjuntamente con las familias y comunidad. Dimensión Biológica. La dimensión biológica comprende aspectos físicos y corporales; la psicomotricidad, aparatos y sistemas. Comprende los cambios que ocurren en el organismo en el proceso natural del desarrollo, sin embargo no todos los seres humanos crecen o desarrollan de la misma manera o forma. Para fortalecer la dimensión biológica, es la actividad física que ayuda a preservar las funciones ejecutivas, mejora la atención, memoria, fluidez verbal, el estado cognitivo global y la velocidad de procesamiento. Otro factor de esta dimensión es la sexualidad es importante abordar el tema referidos a la sexualidad de manera natural orientando a las niñas, niños, adolescentes y familia que permita el intercambio de afectos y desarrollar habilidades sociales para facilitar la comunicación y el entendimiento con los demás, en cualquier ámbito o contexto. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 77 Dimensión Psicológica: En la intervención y seguimiento a las niñas, niños, adolescentes y familias, incluye aspectos cognitivos, percibir, pensar, conocer, comprender, comunicar, resolver problemas, relacionarse, representarse a sí mismo y a los otros; aspectos afectivos, como las emociones y sentimientos, y otros aspectos que generan esperanza, estima y confianza en uno mismo y en otros; aspectos conativos, como la perseverancia en la acción y otros componentes de la voluntad y autocontrol. Dimensión Social: Uno de los cambios principales que debe enfrentar las niñas, niños y adolescentes es la diversidad de aspectos que permiten a la persona interactuar con otras personas, cuenta con la existencia de otros con conciencia de sí mismos, el lenguaje y la intención de comunicar, junto con ello debe modificar sus actividades, cambio de roles, por ejemplo cuidar sus hermanos menores mientras los papás van al trabajo El proyecto de Intervención y seguimiento debe contemplar las siguientes dimensiones. Gobierno del Ecuador 78 5.- METODOLOGÍA La metodología será con un enfoque por ensayo y error , permite combinar adecuadamente los métodos de enseñanza teórico-práctico y aprovechar el conocimiento y las habilidades de las niñas, niños y adolescentes. Combinar lo científico con lo empírico, mostrándoles estrategias para incorporar estos conocimientos a su vida y motivarlos para la aplicación en la vida diaria LA CONVENCION IBEROAMERICANA DE LOS DERECHOS DE LOS JOVENES, en el artículo 21 numeral 2 señala: “Los Estados parte se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión”. Convención de los Derechos del Niño (CDN): los artículos 6, 18, 27 y 32 determinan que el Estado, los padres/madres, y otros actores responsables deberán favorecer el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de la niña, el niño o el adolescente. Es importante que el aprendizaje este orientado a las siguientes Metas: El aprendizaje se fundamentará en la metodología constructivista, para ello es esencial: • Vincular los procesos y los contenidos con los aprendizajes de la vida diaria y familiar de las niñas, niños y adolescentes. • Involucrar al grupo como elemento de interacción constante, y como importante elemento motivador. • Las actividades se deben planificar de forma individual y grupal. 5.1. Estrategias Metodológicas para trabajar en el Proyecto de Intervención y Seguimiento En el presente programa se pueden desarrollar las siguientes estrategias: Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 79 Gobierno del Ecuador 80 En la planificación se debe considerar que el aprendizaje es un proceso: • El proceso se dar paso a paso, en el cual se pueden presentar avances y retrocesos. • Es importante que el tutor, facilitador, Técnico Laboral y medios de vida, tome en cuenta que se debe partir de las potencialidades y habilidades de las niñas, niños y adolescentes, de esta manera se sienta aceptado, motivado y respetado. • Es necesario considerar un aprendizaje holista, todos los aprendizajes que obtenga va a redundar en su bienestar integral. • Es importante que el tutor, facilitador, Técnico Laboral y medios de vida, sea flexible y pueda adaptarse a cada situación o imprevisto. Cada situación es diferente y pueden parecerse más o menos a otras, estar preparados para actuar en circunstancias complejas. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 81 5.2. Recomendaciones • Es importante que en las metas se experimenten actividades de escucha, respeto, empatía, apertura y optimismo. • Que esté centrado en los intereses de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidad y, que dé respuesta a lo que ellos desean y que promueva su protagonismo y su participación activa. • Es importante que se elijan actividades de interacción para favorecer el aprendizaje para ser aplicado en las actividades de la vida diaria o en otras situaciones, para desarrollar la creatividad y lo ayude a mejorar las habilidades de comunicación interpersonal y de escucha, que estimule el aprendizaje asociativo. • Es fundamental que las niñas, niños, adolescentes y familia, se sientan aceptados/ as, escuchados/as, valorados/as, integrados/as con mayor compromiso y confianza. • La participación grupal es importante para las niñas, niños, adolescentes y familias, que les permitan expresar y sentir sus emociones y mantener una buena imagen personal • También es necesario diseñar una metodología de tal manera que incluyan la previsión y la flexibilidad. • PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE ACOGIMIENTO Y MODALIDADES ALTERNATIVAS, se debe contemplar mecanismos que faciliten los procesos de regulación por parte de los NNA, el tutor, facilitador y técnico laboral y medios de vida juntamente con coordinador puedan revisar y realizar cambios acordes con las circunstancias y necesidades de aprendizaje para los NNA. 6.-RECURSOS Y MATERIALES 6.1 Recursos: La definición de los recursos personales y materiales con los que cuenta el centro, los criterios para su utilización así como las normas para su conservación y mantenimiento son aspectos esenciales que se pueden incluir en el “PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE ACOGIMIENTO Y MODALIDADES ALTERNATIVAS”. 6.2 Materiales: Se refiere especialmente a dos tipos de materiales habituales en todos los centros: los mate- Gobierno del Ecuador 82 riales fungibles o desechables que en algunos talleres son de gran importancia. Los materiales didácticos, entendidos como aquellos que sirven para el trabajo con el grupo (programaciones, proyectos integrados de aprendizaje, textos, unidades didácticas...) tienen una gran importancia, por lo que su elaboración o su selección ha de hacerse teniendo presente las características concretas del grupo y los planteamientos realizados a lo largo de toda la propuesta del PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE ACOGIMIENTO Y MODALIDADES ALTERNATIVAS. 7.- MODELO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES: La planificación y desarrollo de actividades se organizaran tomando en consideración las tres dimensiones. 7.1 Resultados y actividades esperadas Los resultados y actividades esperadas están direccionadas a: Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 83 Todos estos resultados y actividades estarán dirigidas a: • Recuperar el deterioro cognitivo. • Prevenir el aislamiento de las niñas, niños y adolescentes. • Desarrollo y promoción de nuevos intereses e inquietudes, orientación vocacional. • Implicación y participación activa y positiva con familia y comunidad. • Reducir cambios y alteraciones conductuales. • Aumentar el tiempo de atención y concentración. • Aprender y establecer nuevos contactos sociales (compañeros en talleres, cursos; profesionales, voluntarios…) • Participación en actividades de la comunidad (viajes, ocio, educación…) Gobierno del Ecuador 84 8.- EJEMPLO DE ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA EJECUTARSE A TRAVÉS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE ACOGIMIENTO Y MODALIDADES ALTERNATIVAS 81. Actividades físicas: Para el cuello, brazos, tronco, hombros, piernas de estiramiento del cuello, brazos, ejercicios, para pies, manos, se pueden realizar en la cama o sentado, tomando en cuenta el grado de movilidad en los NNA de discapacidad Objetivo: Mejorar el bienestar en general. (Atenúa el dolor de las articulaciones, calma la ansiedad) Procedimiento: Romper el hielo, dirigirse cordialmente refiriéndose por el nombre, e indicándole, los múltiples beneficios de la actividad física Frecuencia: de acuerdo a la planificación del centro de acogida o visitas de apoyo y custodia familiar. Recursos materiales: Ropa cómoda. N° de horas: Horario flexible 8.2. Actividades grupales (estimular la memoria y la concentración) Objetivo: Mejorar la capacidad de atención y la concentración de las niñas, niños y adolescentes Procedimiento: Tratar de sentarse lo más recto posible y trabajar en ejercicios de organización, asociación, visualización Frecuencia: de acuerdo a la planificación del centro de acogida o visitas de apoyo y custodia familiar. Organización: Método de las categorías, se debe tomar en cuenta las capacidades y habilidades de los NNA y si hay un NNA con discapacidad leve o moderada. Método del relato, lenguaje entendible. Asociación: Rostros y nombres Visualización: Método de las imágenes mentales. Recurso: mesas, papel bond. Espacio físico: sala o al aire libre, patio entre otros Responsable: Equipo técnico. N° de horas: horario flexible. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 85 8.3. Charlas informativas Sobre los derechos y responsabilidades que tienen las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y demás, estipulados en la Constitución vigente, charlas sobre las obligaciones de los familiares con las niñas, niños, adolescentes y comunidad. Objetivo: Prevenir la institucionalización y mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes y vivir en familia y comunidad. Procedimiento: Mediante diapositivas. Frecuencia: Tres veces al año. Recursos materiales: Información del tema (Constitución vigente y demás cuerpos normativos). Sillas y pizarra y la constitución del bolsillo. Participación: Las familias, comunidad y responsables de los niños, niñas y adolescentes. Responsable: Equipo técnico. N° de horas: Inicialmente 2 horas 8.4 Actividades artísticas- recreativas: Canto, baile, escuchar música y aprender a entonar notas musicales con instrumentos: Objetivo: Estimulación multisensorial, intervención destinada a mejorar la calidad de vida de las niñas, niños, adolescentes junto a sus familias, a través de una serie de estímulos del entorno y que permite la reactivación de redes neuronales de quien las recibe (plasticidad cerebral), permitiendo la reeducación cortical en todas las edades. Procedimiento: Coordinación con la Subsecretaria Intergeneracional y la Dirección de Adultos Mayores junto con juventudes, para aprendizaje, inclusión, terapia, relajación, bienestar emocional. Recursos materiales: Equipo de sonido.cd de música e instrumento musical, disfraces, material de diferentes colores y texturas, material reciclable. Responsable: Equipo multidisciplinario. N° de horas: 2 horas cada semana. Gobierno del Ecuador 86 9.- Evaluacion Después de periodos establecidos para cada una de las actividades, se realizan la evaluación de las mismas, a través de encuestas, testimonios y valoraciones de los/ las niñas, niños, adolescentes, familia y comunidad. La evaluación sirve para conocer el grado de satisfacción de los participantes del proyecto, conocer los resultados e impacto que permita evaluar los aprendizajes y el mejoramiento de actitudes y a través de los instrumentos de valoración de las NNA, donde podemos encontrar los grados de independencia, autonomía alcanzados y los avances y mantenimiento de los niveles cognoscitivos. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 87 Bibliografía Aldeas Infantiles SOS LAAM. (2018). Procesos de autonomía e independización en la adolescencia y la juventud. un desafío de las personas desde la corresponsabilidad social. Costa Rica: Aldeas Infantiles SOS. Anderson, H. (1993a, March). Negotiating realities. Presentation at the Realities and Relationships Conference, Taos, NM. Anderson, H., & Goolishian, H. (1996). El experto es el cliente: la ignorancia como enfoque terapéutico. En S. Mc. Namee, &K. Gergen. La terapia como construcción social. Barcelona: Paidós. Anderson, Harlene. (1999). Conversación, Lenguaje y posibilidades. Un enfoque posmoderno de la terapia. Buenos Aires: Amorrourtu. Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Asamblea General de Naciones Unidas. (2010). Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. A/RES/64/142. Ginebra: Asamblea General de las Naciones Unidas. Bertrando y Toffanetti. (2004). Historia de la Terapia Familiar. Buenos - Aires: PAIDÓS. Bordignon, Nelso Antonio. “El desarrollo psicosocial de Eric Erikson. El diagrama epigenético del adulto”. Revista Lasallista de Investigación vol. 2, núm. 2, julio-diciembre, 2005, pp. 50-63 Corporación Universitaria Lasallista Antioquia, Colombia Buaiz, Y. (2003). La Doctrina para la Protección Integral de los niños: Aproximaciones a su definición y principales consideraciones. Costa Rica: Ministerio de Salud. Recuperado el 12 de diciembre de 2020, de https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/derechos%20 humanos/infancia/dereninezunicef.pdf Cantwell, N., Davidson, J., Elsley, S., Milligan, I., & Quinn, N. (2012). Avanzando en la implementación de las “Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños”. Reino Unido: Centre for Excellence for Looked After Children in Scotland (CELSIS). Centellas Albert, R. et al. (2007). Proyecto de autonomía personal. Manual de buenas prácticas. Volumen I. Zaragoza: Escuela Universitaria de Estudios Sociales de la Universidad de Zaragoza, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Servicio de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia. Child Welfare Group. (2001). Family Team Conferencing. Recuperado el 12 de diciembre de 2020, de http://childwelfaregroup.org/dev/wp-content/uploads/2019/01/FTC_History.pdf Child Welfare Information Gateway. (15 de noviembre de 2010). Family Engagement. Obtenido de http://www.childwelfare.gov/pubs/f_fam_engagement/ Gobierno del Ecuador 88 CIDH. (2013). Derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas. / [Preparado por la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos]. Washington: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría sobre los derechos del niño. Coletti, M. L. (1997). La intervención sistémica en los servcio sociales ante la familia multiproblemática. Barcelona: Paidós. Comité de los Derechos del Niño. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Ginebra: Asamblea General de las Naciones Unidas. Comité de los Derechos del Niño. (2013). Observación General No.14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1) (CRC/C/ GC/14). En Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño (págs. 258 - 277). Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (2006) Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. DONCEL & Better Care Network. (2022). Mapeo regional de activistas que vivieron en cuidados alternativos en América Latina y El Caribe. Buenos Aires: DONCEL. DONCEL y Red Latinoamericana de Egresados de Protección. (2020). Más autonomía, más derechos. Buenos Aires: DONCEL. Ecuador. (2003). Código de la Niñez y Adolescencia. Ecuador. (2008). Constitución de la República de Ecuador. Ecuador. (2014). Ley Orgánica de Discapacidades. Ecuador. (2017). Ley Orgánica de Movilidad Humana. Ecuador. (2019 [1857]). Código Civil. Ecuador Ministerio de Educación. (2015). Educación de la sexualidad y afectividad: Guía de formadores. Ecuador. Ecuador Ministerio de Educación. (2018). Herramientas para orientar la construcción de proyectos de vida de estudiantes. Quinto nivel de progresión: primero, segundo y tercer años de bachillerato. Ecuador. Obtenido de https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/11/Herramientas-Proyectos-de-Vida-Nivel-5.pdf Ecuador MIES. (2018). Norma Técnica de los servicios de atención en centros de referencia y acogida para personas con discapacidad. Ecuador. Figueroa, S. C. (2008). Bienestar integral, afectividad y buen trato: sexualidad, violencia y prevención al maltrato, participación ciudadana. Ecuador. Fried Schnitman, D. (2008). “Diálogos generativos”. En G Rodríguez. Diálogos apreciativos: el socioconstruccionismo en acción. Madrid, España: Dykinson. Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 89 Global Protection Cluster. (s.f.). Age, Gender, Diversity. Obtenido de https://www.globalprotectioncluster.org/themes/age-gender-diversity/ Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. (s.f.). Enfoque para la programación basado en los Derechos Humanos. Obtenido de https://unsdg.un.org/es/2030-agenda/ universal-values/human-rights-based-approach Hernández, G. (2003). La educación sexual en la primera infancia: guía para madres, padres y profesorado de Educación Infantil. España. Instituto Mexicano de Terapias Breves. (1993). Intentando hacer preguntas lineales, circulares o reflexivas. Entrevistando interventivamente: parte III. IIN. (2010). La participación de Niños, Niñas y Adolescentes en las Américas. Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente. Recuperado el 28 de diciembre de 2020, de http:// www.iin.oea.org/pdf-iin/A-20-anos-de-la-Convencion.pdf Jiménez, J. (s.f.). Guía para trabajar la historia de vida con niños y niñas: acogimiento familiar y residencial. España: Junta de Andalucía. Obtenido de https://www.observatoriodelainfancia. es/ficherosoia/documentos/3368_d_guia_para_trabajar.pdf Loeschen, S. (2002). The satir process practical skills for therapy. EE.UU: AVANTA: The Virginia Satir Network. London, S. (1993). La evolución de las preguntas circulares. Preguntas conversacionales en Terapia. México: Instituto Méxicano de Terapias breves S.C. Meece, J. (2000) Desarrollo del niño y del adolescente. Compendio para educadores. México D.F.: SEP, pág. 101-127 MIES. (2014). Metodología de Autonomía. Ministerio de Inclusión Económica y Social. Madsen, W. (2009). Collaborative Helping: a practice Framework for Family Centered Services. Family process. RELAF. (2011). Guía de estándares para el personal de las entidades públicas y privadas que se ocupan de la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Buenos Aires: Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. UNICEF. (2012). Manual para la Defensa Jurídica de los Derechos Humanos de la Infancia. Montevideo: UNICEF https://pmb.aticounicef.org.uy/opac_css/doc_num.php?explnum_id=86) UNICEF & DONCEL. (2015). Llaves para la autonomía. Acompañamiento de adolescentes desde el sistema de protección hacia la vida adulta. Buenos Aires: UNICEF. OMS. (12 de septiembre de 2020). La salud sexual y su relación con la salud reproductiva: un enfoque operativo. Obtenido de https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274656/9 789243512884-spa.pdf Simon, F., & H., S. (1993). Vocabulario de Terapia Familiar. Barcelona: GEDISA. Gobierno del Ecuador Ministerio de Inclusión Económica y Social GUÍA OPERATIVA DE AUTONOMÍA 91 Gobierno del Ecuador Ministerio de Inclusión Económica y Social @InclusionEcuador @inclusionecuador @InclusionEc www.inclusion.gob.ec