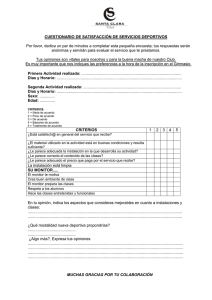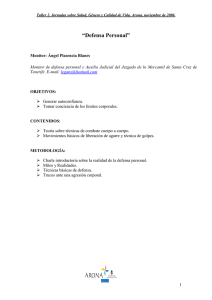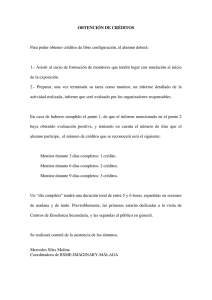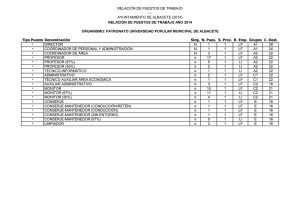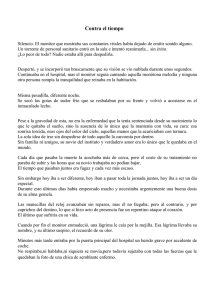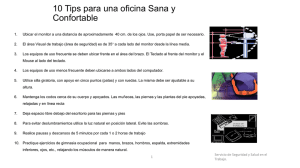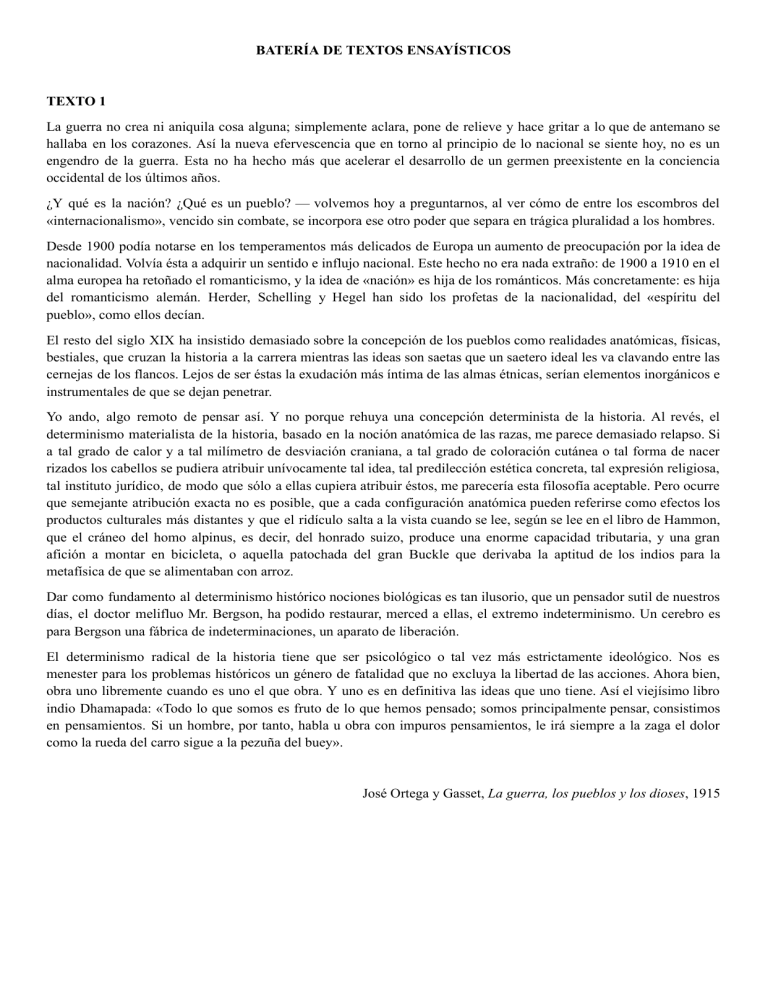
BATERÍA DE TEXTOS ENSAYÍSTICOS TEXTO 1 La guerra no crea ni aniquila cosa alguna; simplemente aclara, pone de relieve y hace gritar a lo que de antemano se hallaba en los corazones. Así la nueva efervescencia que en torno al principio de lo nacional se siente hoy, no es un engendro de la guerra. Esta no ha hecho más que acelerar el desarrollo de un germen preexistente en la conciencia occidental de los últimos años. ¿Y qué es la nación? ¿Qué es un pueblo? — volvemos hoy a preguntarnos, al ver cómo de entre los escombros del «internacionalismo», vencido sin combate, se incorpora ese otro poder que separa en trágica pluralidad a los hombres. Desde 1900 podía notarse en los temperamentos más delicados de Europa un aumento de preocupación por la idea de nacionalidad. Volvía ésta a adquirir un sentido e influjo nacional. Este hecho no era nada extraño: de 1900 a 1910 en el alma europea ha retoñado el romanticismo, y la idea de «nación» es hija de los románticos. Más concretamente: es hija del romanticismo alemán. Herder, Schelling y Hegel han sido los profetas de la nacionalidad, del «espíritu del pueblo», como ellos decían. El resto del siglo XIX ha insistido demasiado sobre la concepción de los pueblos como realidades anatómicas, físicas, bestiales, que cruzan la historia a la carrera mientras las ideas son saetas que un saetero ideal les va clavando entre las cernejas de los flancos. Lejos de ser éstas la exudación más íntima de las almas étnicas, serían elementos inorgánicos e instrumentales de que se dejan penetrar. Yo ando, algo remoto de pensar así. Y no porque rehuya una concepción determinista de la historia. Al revés, el determinismo materialista de la historia, basado en la noción anatómica de las razas, me parece demasiado relapso. Si a tal grado de calor y a tal milímetro de desviación craniana, a tal grado de coloración cutánea o tal forma de nacer rizados los cabellos se pudiera atribuir unívocamente tal idea, tal predilección estética concreta, tal expresión religiosa, tal instituto jurídico, de modo que sólo a ellas cupiera atribuir éstos, me parecería esta filosofía aceptable. Pero ocurre que semejante atribución exacta no es posible, que a cada configuración anatómica pueden referirse como efectos los productos culturales más distantes y que el ridículo salta a la vista cuando se lee, según se lee en el libro de Hammon, que el cráneo del homo alpinus, es decir, del honrado suizo, produce una enorme capacidad tributaria, y una gran afición a montar en bicicleta, o aquella patochada del gran Buckle que derivaba la aptitud de los indios para la metafísica de que se alimentaban con arroz. Dar como fundamento al determinismo histórico nociones biológicas es tan ilusorio, que un pensador sutil de nuestros días, el doctor melifluo Mr. Bergson, ha podido restaurar, merced a ellas, el extremo indeterminismo. Un cerebro es para Bergson una fábrica de indeterminaciones, un aparato de liberación. El determinismo radical de la historia tiene que ser psicológico o tal vez más estrictamente ideológico. Nos es menester para los problemas históricos un género de fatalidad que no excluya la libertad de las acciones. Ahora bien, obra uno libremente cuando es uno el que obra. Y uno es en definitiva las ideas que uno tiene. Así el viejísimo libro indio Dhamapada: «Todo lo que somos es fruto de lo que hemos pensado; somos principalmente pensar, consistimos en pensamientos. Si un hombre, por tanto, habla u obra con impuros pensamientos, le irá siempre a la zaga el dolor como la rueda del carro sigue a la pezuña del buey». José Ortega y Gasset, La guerra, los pueblos y los dioses, 1915 TEXTO 2 Al estudiar las instituciones de los aborígenes de Australia y África, o al examinar el folclore y la mitología de los pueblos históricos, los antropólogos encontraron formas de pensamiento y de conducta que les parecían un desafío a la razón. Constreñidos a buscar una explicación, algunos pensaron que se trataba de aplicaciones equivocadas del principio de causalidad. Frazer creía que la magia era la actitud más antigua del hombre ante la realidad, de la cual se habían desprendido ciencia, religión y poesía; ciencia falaz, la magia era «una interpretación errónea de las leyes que gobiernan la naturaleza». Lévy-Bruhl, por su parte, acudió a la noción de mentalidad prelógica: «El primitivo no asocia de manera lógica, causal, los objetos de su experiencia». […] Lo primero que debemos preguntarnos ante esta enorme masa de hechos e hipótesis es si de verdad existe eso que se llama una sociedad primitiva. Nada más discutible. Los lacandones, por ejemplo, pueden ser considerados como un grupo que vive en condiciones de real arcaísmo. Solo que se trata de los descendientes directos de la civilización maya, la más compleja y rica que haya brotado en tierras americanas. Las instituciones de los lacandones no constituyen la génesis de una cultura, sino que son sus últimos restos. Ni su mentalidad es prelógica, ni sus prácticas mágicas representan un estado prerreligioso, ya que la sociedad lacandona no precede a nada, excepto a la muerte. Y así, esas formas más bien parecen mostrarnos cómo mueren ciertas culturas que cómo nacen. En otros casos —según indica Toynbee— se trata de sociedades cuya civilización se ha petrificado, según ocurre con la sociedad esquimal. Por tanto, puede concluirse que, decadentes o petrificadas, ninguna de las sociedades que estudian los especialistas merece realmente el nombre de primitiva. La idea de una «mentalidad primitiva» —en el sentido de algo antiguo, anterior y ya superado o en vías de superación— no es sino una de tantas manifestaciones de una concepción lineal de la historia. Desde este punto de vista, es una excrecencia de la noción de «progreso». Octavio Paz, El arco y la lira, 1956. TEXTO 3 Es evidente que cualquiera aspira a ser libre; libre de las presiones que limitan los deseos, que coartan el afán de movimiento, que restringen las posibilidades de decisión. Todos queremos liberarnos de las restricciones vitales no elegidas. Pero la libertad implica soledad. En libertad experimentamos lo que significa ser un ente autónomo, responsable de uno mismo, lo cual puede acarrear una sensación de miedo e impotencia. […] El miedo a la libertad ha generado un amplio repertorio de formas de pensamiento destinadas a ocultar el abismo de la libertad. […] Precisamente en la modernidad, cuando el deseo de libertad ha cobrado tanta fuerza, el pensamiento dominante perpetra soterradamente un rapto de libertad a gran escala. Esa conciencia ávida de libertad parece estar más decidida que nunca a estudiar los factores sociales, naturales y psicológicos que determinan el comportamiento presuntamente libre y espontáneo. Desde la perspectiva científica no somos más que elementos socioeconómicos sometidos a cálculos estadísticos, procesos libidinales y esquemas biológicos de comportamiento. Semejante percepción no se restringe al ámbito especializado de las ciencias; también penetra en la conciencia cotidiana, lo cual hace posible la exención de responsabilidad en las propias acciones: no soy yo quien tiene la culpa, sino la sociedad, mi primera infancia, mi naturaleza, etcétera. Es, pues, obvio que el deseo de libertad supera con mucho al ánimo y a la capacidad para aceptar la responsabilidad que esta conlleva. Deseamos ser libres para hacer lo que queramos, para dar vía libre a la satisfacción de nuestras necesidades, mas cuando las cosas empiezan a torcerse, cuando hay que cargar con las consecuencias, llega la hora de los discursos que niegan la libertad. Miedo a la libertad fue igualmente lo que hizo que en las modernas sociedades de masas creciera la inclinación hacia la tentación totalitaria. Precisamente la pluralidad de verdades en competencia, obligadas a una mutua relativización, motivó un brote de pánico que trajo consigo amotinamientos fundamentalistas en torno a cada una de esas verdades, circunstancia por la que el siglo xx europeo se convirtió en la era de las ideologías, del totalitarismo, del nacionalismo y del fundamentalismo. Rüdiger Safranski ¿Cuánta verdad necesita el hombre?, 1990. TEXTO 4 Cuento ahora una historia de mi infancia. Cuando yo era estudiante de primaria en Snukka, una ciudad universitaria del sudeste de Nigeria, mi profesora nos dijo al empezar el trimestre que nos iba a poner un examen y que el que sacara la nota más alta sería el monitor de la clase. Ser el monitor de la clase no era moco de pavo. Si eras el monitor de la clase, todos los días apuntabas los nombres de quienes alborotaban, lo cual ya implicaba de por sí un poder embriagador, pero es que además mi profesora te daba una vara para que la llevaras en la mano mientras recorrías el aula y patrullabas la clase en busca de alborotadores. Por supuestos, no se te permitía usar la vara. Para una niña de nueve años como yo, sin embargo, era una perspectiva emocionante. Yo tenía muchas ganas de ser monitora de la clase. Y saqué la nota más alta del examen. Y entonces, para mi sorpresa, mi profesora dijo que el monitor tenía que ser un chico. Se le había pasado por alto aclararlo antes; había dado por sentado que era obvio. La segunda mejor nota del examen la había sacado un niño. Y el monitor sería él. Lo más interesante del caso es que aquel niño era una criatura dulce y amable que no tenía interés alguno en patrullar la clase con un palo. Yo, en cambio, me moría de ganas. Pero yo era mujer y él era hombre, o sea que el monitor de la clase fue él. Nunca he olvidado aquél incidente. Si hacemos algo una y otra vez, acaba siendo normal. Si vemos la misma cosa una y otra vez, acaba siendo normal. Si solo los chicos llegan a monitores de clase, al final llegará el momento en que pensemos, aunque sea de forma inconsciente, que el monitor de una clase tiene que ser un chico. Si solo vemos a hombres presidiendo empresas, empezará a parecernos “natural” que solo haya hombres presidentes de empresas. Chimamanda Ngozi Adichie, Todos deberíamos ser feministas, 2015. TEXTO 5 Pero eso no es lo peor. En realidad, más allá de estas flagrantes inaptitudes técnicas, las nuevas generaciones también presentan unas pasmosas dificultades para procesar, clasificar, ordenar, evaluar y sintetizar las gigantescas masas de datos que se almacenan en las entrañas de Internet. Según los autores de un estudio sobre este problema, creer que los miembros de la «generación Google» son expertos en el arte de la búsqueda digital de información constituye un «peligroso mito». Esta triste comprobación se ha visto corroborada por las conclusiones de otra amplia investigación de varios profesores de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, que concluyen que, «en general, la capacidad de los jóvenes [estudiantes de secundaria y universitarios] para razonar acerca de la información disponible en Internet puede describirse con una sola palabra: desconsoladora. Nuestros “nativos digitales” tal vez consigan saltar entre Facebook y Twitter al mismo tiempo que suben un selfie a Instagram y envían un mensaje de texto. Pero cuando se trata de evaluar la información que circula por las redes sociales, resulta que son fáciles de engañar. [...] En todos los casos, a todos los niveles, la falta de preparación de los estudiantes nos ha desconcertado. [...] Son muchos los que piensan que, como los jóvenes se mueven fácilmente por las redes sociales, también son competentes para procesar lo que encuentran en ellas. Nuestro estudio demuestra lo contrario». De acuerdo con los autores, estos resultados «asombrosos e inquietantes» revelan nada menos que estamos ante una «amenaza para la democracia». ¿Tengo que recordar, para evitar cualquier malentendido acerca de la importancia de esta conclusión, que los investigadores de Stanford no tienen precisamente fama de ser unos peligrosos izquierdistas que vayan por ahí incitando a la histeria? Desde luego, esta incompetencia generalizada era de esperar: en el terreno de las nuevas tecnologías, los nativos digitales se caracterizan por un repertorio de usos tan «limitado» como «poco espectacular». El menú de nuestros pequeños genios se articula prioritariamente en torno a actividades lúdicas que son, cuando menos, básicas: redes sociales, videojuegos, comercio electrónico, SMS, videoclips, vídeos, películas, series, etc. De media, según un estudio reciente, «solo el 3 % del tiempo que dedican los niños y los adolescentes a los medios digitales se emplea en la creación de contenidos» (mantener un 46 blog, escribir programas informáticos, elaborar vídeos u otras obras «artísticas», etc.). Más del 80 % de los adolescentes y de los preadolescentes aseguran que «nunca» o «casi nunca» utilizan sus dispositivos digitales para realizar obras creativas. Lo mismo ocurre con los usos académicos, que se suponía que eran omnipresentes, pero que, en realidad, representan una fracción menor del tiempo total frente a las pantallas: en torno a un 5 %, entre los niños (de ocho a doce años), y un 10 %, entre los adolescentes (de trece a dieciocho años). Además, hay que decir que estos pequeños porcentajes están incluso muy por encima de los reales, porque incluyen los numerosos casos de usos compartidos (la multitarea), en los que el trabajo académico se mezcla con el envío de SMS, el manejo de las redes sociales o el consumo de la televisión. En este contexto, pensar que los nativos digitales son los astros del bit es como tomar mi viejo triciclo por un cohete interestelar: en definitiva, es creer que, por el simple hecho de dominar una aplicación informática, se es capaz de comprender algo de los elementos físicos y los programas que la componen. La fábrica de cretinos digitales, Michel Desmurget, 2020 TEXTO 6 La forma "cuyo" proviene del latín cuius-cuia-cuium, que pudo sentirse ya como un elemento arcaico en nuestra propia lengua madre; de ella la heredaron el portugués, el castellano y el sardo. En español se usa como relativo posesivo; es decir, indica pertenencia (posesión) y tiende un lazo (es un relativo, se relaciona) con un elemento previo (el antecedente) que señala al poseedor. Por ejemplo, en una frase como "Al programa vino un artista cuyo libro es un éxito", vemos que cuyo enlaza al poseedor, el artista, con lo que le pertenece, el libro. "Cuyo" es una de esas palabras que no recibe los ánimos ni el impulso para sobrevivir en la carrera, pero que, pese a ello, resiste, llega y se traspasa a los nuevos hablantes. Empleada desde los orígenes del castellano, ha tenido constantemente un uso minoritario pero ininterrumpido en nuestra lengua; posiblemente hasta el siglo XVII fue algo más frecuente que en la actualidad (recordemos el "de cuyo nombre no quiero acordarme" cervantino), pero hoy se continúa diciendo "cuyo", sobre todo en la lengua más formal (por ejemplo, en giros como "en cuyo caso" o "por cuya razón") y se sigue incluyendo en los libros de español para extranjeros. "Cuyo" nunca ha sido usado en la conversación informal, pero la lengua escrita ha ido secularmente recogiendo el testigo de esta forma minoritaria. Solo hemos perdido un valor de cuyo: el interrogativo que significaba "de quién"; por ejemplo, “¿cúyo es?” como “¿de quién es?”, un sentido que en el siglo XX aún se rastreaba dialectalmente en Canarias y en países de América como Bolivia, Colombia o Ecuador. "Cuyo" nació agonizando, "como un naipe cuya baraja se ha perdido" (como diría Cernuda), porque desde los propios orígenes del castellano tuvo un competidor muy preparado, que lo rebasaba constantemente: la combinación de que con su, en la que el primero es el relativo y el segundo el posesivo. La unión de "que" al posesivo "su" ha sido siempre más usada que el propio cuyo: muchas obras medievales no emplean jamás cuyo y sí que con su. Por ejemplo, en el propio Poema de mio Cid se dice “Maravilla es del Cid, que su honra crece tanto” y no “cuya honra”. Y los ejemplos con "que su" se multiplican hasta hoy. Si en el español elaborado sobrevive cuyo, en la lengua hablada el campeón es siempre "que su", por mucho que esta forma se considere poco aconsejable estilísticamente. De hecho, en los cursos de corrección estilística se llama “quesuismo” (fea palabra, sin duda) a esa unión de "que + su" y recomiendan que no digamos “Cernuda es un escritor que su abuelo era de origen francés” sino “un escritor cuyo abuelo era francés”. Cuando pensamos en una lengua, tendemos a creer dos cosas erróneas: que lo hablado es inferior a lo escrito o, al contrario, que la lengua escrita es un remedo irreal de la lengua hablada. Y ambas ideas son falsas. En ese edificio de variedades que es una lengua, hay elementos que son muy comunes y casi exclusivos de la variedad más elaborada y formal, y otros que, en cambio, están limitados al español de la conversación. Pero ambos grupos conforman nuestra lengua, ambos grupos son (mitad y mitad, iguales en figura) la realidad del español. Por eso, donde habita el olvido de las palabras, de momento, no está cuyo, aunque lleve siglos como farolillo rojo de la competición lingüística para demostrarnos que las predicciones sobre la lengua son voces cuyos augurios no deberíamos oír sin escalofrío. El árbol de la lengua, Lola Pons, 2020 TEXTO 7 Pero no solo el tiempo escribe en la piel. Algunas personas se hacen tatuar frases y dibujos para adornarse como pergaminos iluminados. Nunca lo he hecho y, sin embargo, comprendo esa pulsión por dejar huella, colorear y convertir en texto el propio cuerpo. Recuerdo las semanas extasiadas que viví con una amiga adolescente cuando ella decidió hacerse su primer tatuaje. Levantó delante de mí la gasa que lo cubría. Miré fijamente las letras todavía tiernas y la carne enrojecida del brazo; cuando el músculo se tensaba, las palabras parecían temblar con un sutil movimiento propio. Me sentí fascinada por aquella frase capaz de palpitar, de sudar, de sangrar (un libro vivo). Siempre me ha intrigado saber qué escribe la gente en el libro de su piel. Una vez conocí a un tatuador y hablamos sobre su oficio. La mayoría, me dijo, se tatúa con el deseo de recordar para siempre a una persona o un suceso. El problema es que nuestros “siempres” suelen ser efímeros, y que este tipo de tatuajes son los que estadísticamente provocan más arrepentimientos. Otros clientes eligen frases positivas, letras de canciones pop, poemas. Incluso cuando los textos son clichés, malas traducciones o textos sin mucho sentido, tenerlos grabados en el cuerpo les hace sentir únicos, especiales, hermosos y llenos de vida. Creo que el tatuaje es una supervivencia del pensamiento mágico, el rastro de una fe ancestral en el aura de las palabras. El infinito en un junco, Irene Vallejo, 2018